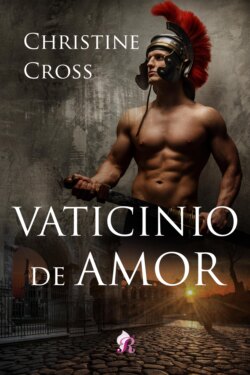Читать книгу Vaticinio de amor - Christine Cross - Страница 6
II
ОглавлениеRoma, año 83 d.C.
El tirón de pelo le indicó lo molesta que se encontraba su sierva.
—No deberías haberlo hecho —le reprochó esta mientras continuaba haciéndole las trenzas con menos delicadeza que de costumbre.
Lavinia soltó un suspiro de resignación.
—Lo sé.
—Casi se apagó el fuego—le espetó con voz chillona.
Se dio cuenta de que la sierva temblaba y se apresuró a tranquilizarla.
—Pero no sucedió, Lidia; además —agregó rápidamente al ver que la muchacha se disponía a protestar—, no podía dejar sola a la niña. Yo he estado en su lugar y sé lo que significa equivocarse y tener que recibir el castigo de la Vestalis Maxima.
—Has tenido suerte de que Laelia no se haya enterado. Esa mujer te odia.
Lavinia reprimió un escalofrío.
—Creo que, desde que ingresé aquí hace quince años, he hecho demasiadas cosas que le desagradan.
—No hace falta que te culpes a ti misma—le dijo con tono risueño—;reconozco que eres demasiado terca, pero también sé que posees un corazón generoso.
Lavinia se sintió incómoda ante estas últimas palabras, pues sabía bien en qué pensaba Lidia. Hacía tres años había asistido, junto con otras jóvenes sacerdotisas, a un acto público. Atravesaban las calles de Roma en el carpentum, un carro de dos ruedas cubierto. Delante de ellas iba un lictor con su vara y su hacha para infligir el castigo a quienes no respetasen su condición de vestales o sus derechos, como el de preferencia de paso. Lavinia había visto una vez al lictor golpear a un anciano que no se había apartado a tiempo del camino por el que ellas viajaban; al verlo, se había puesto tan furiosa que había asomado la cabeza por la ventanilla del carro increpando al lictor delante de una multitud de curiosos. Naturalmente, Laelia se enteró y le impuso un duro castigo.
Así que en esta ocasión, cuando el vehículo se detuvo, recordando el incidente del anciano y la propensión del lictor a los golpes, descendió apresuradamente del carro dispuesta a enfrentarse con el hombre antes de que este pudiese herir a alguna persona; sin embargo, se encontró una escena muy diversa. A través del velo que cubría su rostro, pudo ver cómo un grupo de soldados escoltaba a una joven a quien llevaban encadenada. Con la cabeza inclinada, su pelo negro caía sobre su rostro ocultando sus facciones. Vestía una túnica de esclava.
Sin pensar demasiado en lo que hacía, pidió al cortejo que se detuviera. El capitán, viendo la túnica y el velo que proclamaban su condición de vestal, levantó el puño frenando así el avance de sus hombres. Contempló con apreciación la alta figura de la mujer que se erguía ante él con porte regio y esperó, lamentándose en silencio por el desperdicio de toda aquella belleza, porque se decía que detrás de aquellas blancas telas se escondían los rostros más hermosos de toda Roma. Se fijó en sus manos jóvenes de cremosa piel igual que se había fijado en el tono melodioso, aunque firme, de su voz.
—¿A dónde conducís a esta mujer?
—A prisión, mi señora.
—¿Qué delito ha cometido? —Quiso saber Lavinia.
—Un delito que se castiga con la muerte —repuso el capitán alzando la voz—. ¡Es cristiana!
Un murmullo recorrió las filas de curiosos que se agolpaban en torno a la escena atraídos por la visión de las sacerdotisas, una visión menos frecuente en las calles que la de los soldados escoltando prisioneros.
Lavinia contuvo una exclamación. Conocía la obsesión del emperador Domiciano por el retorno a la antigua religión romana y al culto tradicional, y el desprecio por los judíos y los adeptos a la nueva religión que se expandía rápidamente, los cristianos. A pesar de todo, y aun sabiendo el riesgo que corría de contrariar al emperador, Lavinia no podía dejar pasar el hecho de que la vida de una persona estaba en riesgo.
—Apelo al derecho otorgado por la diosa Vesta a las sacerdotisas —exclamó en voz alta— de otorgar el perdón.
Vio cómo la joven alzaba súbitamente la cabeza al escuchar sus palabras. Debía tener más o menos su misma edad y era muy bella. El cabello negro rizado le caía casi hasta la cintura y sus ojos verdes, agrandados ahora por el asombro, destacaban en su rostro atezado. En cambio, la cara del capitán había palidecido. Desafiar las órdenes del emperador podía acarrearle la pena de muerte, lo que era casi tan malo como desafiar el poder de la diosa Vesta y los privilegios de las sacerdotisas. Se encontraba en un grave dilema. La gente cuchicheaba a su alrededor esperando el desenlace de la situación y él sintió el sudor correr por la parte posterior de su cuello que ocultaba el casco. Tenía que encontrar una solución.
—La diosa Vesta ha hablado —declaró—, pero el emperador exigirá un castigo. Esta mujer no puede permanecer libre si no abjura de sus creencias.
Lavinia vio que la muchacha negaba con la cabeza y trató de pensar rápidamente.
—A partir de este momento esta joven servirá a la diosa Vesta —indicó rogando a los dioses estar haciendo lo correcto—; nos acompañará al templo y permanecerá allí.
El capitán permaneció en silencio y Lavinia comenzó a ponerse nerviosa.
—¡Liberadla!
La atronadora orden del soldado hizo que se le aflojaran las rodillas de alivio y le zumbasen los oídos. No se había dado cuenta de lo tensa que se encontraba. El ruido que produjo el entrechocar de las cadenas le devolvió el valor. Vio cómo los soldados empujaban a la muchacha hacia ella y tuvo que contenerse para no sujetarla cuando trastabilló. Se giró majestuosamente hacia el carro y deseó que ella la siguiese sin oponerse. No sabía qué haría si la joven se resistía a acompañarla o, peor aún, si intentaba fugarse.
El silencio a su alrededor era tan denso que casi podía palparse, como si todo el mundo contuviese el aliento a la espera de que sucediese algo más. Afortunadamente, la sierva la siguió con la cabeza gacha y, sin pronunciar palabra, subió al vehículo.
Abandonó sus recuerdos al sentir otro tirón de pelo. Se giró y vio los ojos verdes de Lidia clavados en los suyos. Aunque vivía en el templo y se había convertido en su sierva, no había renegado del cristianismo. A Lavinia no le importó; consideraba su amistad como un don precioso.
—No me estabas escuchando —le reprochó Lidia.
—La verdad es que no —admitió mientras se frotaba la cabeza en el lugar donde aún le escocía el tirón—, pero podrías encontrar otro modo de llamar mi atención, ¿o es que en Hispania no os enseñan modales? —agregó burlona.
—¡Oh, claro que sí! Pero yo prefiero los métodos prácticos —le respondió con una dulce sonrisa que destilaba sarcasmo—, son mucho más eficaces, ¿no crees?
Lavinia se volvió hacia ella con el ceño fruncido aparentando enfado, pero Lidia sonrió y, finalmente, las dos estallaron en carcajadas.
Cuando se calmaron, la sierva continuó con la tarea de trenzarle el pelo y recogérselo sobre la cabeza antes de colocarle la banda púrpura de las vestales. Lavinia dejó escapar un suspiro.
—¿Estás segura de que la niña se encuentra bien? —le preguntó cambiando de tema.
—Por supuesto —le aseguró—. Después del riesgo que corriste abandonando el fuego sagrado para ayudarla, no podía dejar que todo se echase a perder; cuando regresaste al templo la llevé a su habitación.
—Gracias.
Lidia sacudió la cabeza.
—Me diste un susto de muerte, ¿lo sabes? Cuando entré en el templo y no te encontré…
Lavinia se giró hacia ella, le cogió las manos y se las apretó con suavidad.
—Lo sé, y lo siento de verdad, créeme, pero volvería a hacerlo.
—Estoy convencida de ello —le dijo dejando escapar un largo suspiro—, pero recuérdalo, esta vez has tenido suerte.
Unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Lidia se apresuró a abrir. En la puerta se encontraba una de las jóvenes que servían en el templo.
—Laelia te manda llamar —le dijo después de saludarla con una inclinación de cabeza—. Te espera junto al fuego sagrado.
La muchacha le dirigió una mirada llena de compasión y se marchó. Lidia cerró la puerta y se giró hacia Lavinia con los ojos agrandados por el miedo.
—Lo sabe —musitó con un estremecimiento.
—No puede saberlo, Lidia —replicó ella poniéndose de pie—; tú misma lo has dicho. Nadie nos vio, así que nadie ha podido contárselo.
Un escalofrío le recorrió la espalda mientras decía las palabras tratando de convencerse a sí misma. La niña apenas contaba seis años. Había entrado en el recinto del templo, mientras ella vigilaba el fuego, y se había introducido en el Penus Vestae, la habitación donde se custodiaban las reliquias que garantizaban el poder de Roma. Había tomado la pequeña efigie en madera de la diosa Minerva que, según decían, Eneas había traído desde Roma, y se la había llevado para jugar con ella. Gracias a los dioses que Lavinia había salido tras la pequeña y que no había nadie en los jardines. Le había costado convencer a la niña de que le entregara la estatuilla y, nerviosa por si alguien las descubría, sin querer le había levantado la voz antes de arrebatársela. Por suerte en ese momento había llegado Lidia, quien se había quedado consolando a la pequeña.
¿Y si alguien, al oír el llanto de la niña, se había asomado desde el piso superior y las había visto? ¿Qué castigo le impondría Laelia por sacar de su lugar las reliquias sagradas? No tendría más remedio que averiguarlo. Inspiró hondo para calmarse y se irguió en toda su estatura.
—Espérame aquí —le indicó a Lidia mientras salía por la puerta.
Atravesó los jardines distraídamente mientras se preguntaba qué podría decirle a Laelia para justificarse. No era dada a los engaños y siempre asumía la responsabilidad de sus propios actos; sin embargo, y a pesar de haber pasado ya quince años en la casa de las vestales, no terminaba de aceptar todas las normas ni las exigencias de la Vestalis Maxima, lo que había dado lugar a numerosos castigos que Lavinia había soportado pacientemente.
Cuando enfiló el pasillo que conducía al templo, le sudaban las palmas de las manos. «No eres una cobarde», se dijo a sí misma. Alzó la cabeza con orgullo y penetró en el amplio espacio circular. La oscuridad repentina le hizo parpadear hasta que se acostumbró a la tenue luz que desprendía el fuego sagrado. Poco a poco vislumbró las formas de los objetos que la rodeaban. Una de las sacerdotisas se encontraba arrodillada ante el brasero encendido con la cabeza gacha, como si orase; en cuanto la oyó entrar, se levantó y abandonó el templo. No se veía a Laelia por ningún lado. ¿Se habría equivocado la sierva al indicarle el lugar? La voz la sobresaltó.
—He servido con fidelidad a la diosa Vesta durante más de cuarenta años —comentó Laelia saliendo de entre las sombras y avanzando hasta detenerse frente al fuego sagrado—. He acompañado a tres emperadores como Pontífices Máximos de la casa de las vestales, aunque nunca se me ha permitido hablar con ellos.
Lavinia no se atrevió a interrumpir el torrente de palabras que brotaba de los labios de la sacerdotisa mientras daba vueltas en su cabeza rebuscando todas las faltas que había cometido en los últimos días y por las que podía ser castigada. ¡Dulce Minerva, había tantas! Ella era una muchacha tranquila y razonable, pero podía volverse obstinada cuando se trataba de defender lo que consideraba una injusticia o cuando creía que las normas eran absurdas o irracionales, y, por algún motivo, se había enfrentado a estas dos razones en más ocasiones de las que desearía. Le pareció que quizás, con los años, se estaba volviendo menos tolerante o, lo que era mucho más peligroso, que ya no aceptaba su condición de sacerdotisa vestal con tanta resignación. El tono de amargura que percibió en Laelia, que seguía contemplando fijamente el fuego como si hablase solo consigo misma, le hizo prestar atención a sus palabras.
—Me hicieron renunciar al amor de mis padres, a mis sueños de formar una familia. Mi carne, ahora envejecida, no ha conocido el roce de la carne de un hombre ni los placeres y goces del lecho nupcial. Mis entrañas nunca se abrirán a una descendencia y ninguna voz me llamará madre, porque como máxima sacerdotisa de Vesta, diosa del hogar, diosa de Roma, soy madre del estado, madre del pueblo —declaró con voz fría y amarga—; una árida maternidad que ha secado mis entrañas y mi corazón, y me ha dejado sola.
Aunque quisiera consolarla, Lavinia no podría hacerlo, pues las palabras de Laelia le habían recordado sus propios sueños perdidos. Primero había derramado lágrimas infantiles, nada comparable a las amargas lágrimas que había vertido cuando había despertado a su condición de mujer y se había encontrado sepultada en una fría prisión de normas y privilegios. Había sentido un gran vacío interior, como si algo le desgarrase las entrañas, al darse cuenta de que nunca conocería el placer del amor ni el significado de la pasión, de la que solo había oído hablar en las leyendas de Venus, diosa del amor. Entonces había odiado profundamente su condición de virgen sacerdotisa. Después, con el tiempo, se había resignado a la voluntad de los dioses; pero ahora los antiguos sentimientos habían vuelto a brotar con fuerza sumiéndola en la confusión.
La voz de Laelia era un murmullo de fondo en el caos de sus emociones hasta que escuchó los ecos de un odio antiguo en las palabras que le llegaban.
—… tu padre, el senador; tu madre, una matrona de reconocida belleza. Todo fue fácil para ti, llegaste aquí con tu dulce carita y tu mirada inocente y conquistaste a todas… salvo a mí —admitió girándose bruscamente y acercándose a ella con paso majestuoso. Aunque Lavinia era más alta que ella, el profundo rencor que vio en sus ojos la asustó, aunque no se permitió dar un paso atrás. La mujer continuó—: Te odié desde que te vi porque supe que un día ocuparías mi lugar. Y ahora te odio mucho más porque has logrado lo que yo nunca pude lograr.
La voz fría se le clavaba en las entrañas mientras las palabras seguían cayendo de aquella boca destilando odio.
La puerta se abrió de golpe y Lidia brincó en su asiento. Lavinia entró en la habitación con el rostro tan pálido como su túnica.
—Necesito mi manto y el velo.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Lidia nerviosa mientras se apresuraba a hacer lo que le habían pedido.
—Me han convocado al palacio del emperador—soltó ella de golpe.
A Lidia se le cayó el manto de las manos cuando se giró rápidamente hacia Lavinia. Su rostro moreno se había puesto blanco.
—El em… emperador —balbuceó—. ¿Habrá descubierto que me salvaste la vida? ¡Ay, mi señor! —exclamó haciendo el signo de la cruz—. Iré contigo.
—¡Por supuesto que no! ¿Te has vuelto loca? —le espetó debatiéndose entre la ira y los nervios—. No puedes entrar en el palacio siendo cristiana, Domiciano te mandaría matar.
—Pero tú no puedes ir sola, lo sabes bien.
—Pues pediré a otra sierva que me acompañe —respondió decidida. Al ver que Lidia se retorcía las manos con nerviosismo, agregó—:No me va a pasar nada, ya lo verás. Volveré enseguida y podrás seguir regañándome todo lo que quieras por mi terquedad.
Esbozó una sonrisa tranquilizadora rogando en su interior por estar en lo cierto. Tomó el manto, que todavía se encontraba tirado en el suelo, y el velo de la mano de Lidia y le dedicó otra sonrisa antes de salir.
Cerró la puerta tras ella y se apoyó sobre la áspera madera dejando escapar un tembloroso suspiro. ¡Todopoderoso Júpiter, en qué lío se había metido esta vez!