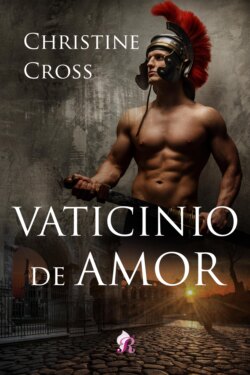Читать книгу Vaticinio de amor - Christine Cross - Страница 8
IV
ОглавлениеMarzius se paseaba arriba y abajo por una de las estancias de la villa que poseía a las afueras de Roma mientras fruncía el ceño con preocupación. Su vida había transcurrido en los campos de batalla prácticamente desde que tenía quince años, saltando de una guerra a otra por la gloria de Roma. Ahora que tenía las sienes plateadas y que su cuerpo prefería las comodidades de un hogar a la austeridad de las tiendas de campaña, seguía prefiriendo un buen combate a los juegos políticos.
Conocía muy bien a Gneo Julio Agrícola y aprobaba sus métodos. No en vano estos habían salvado la vida de miles de sus soldados. La campaña de Britania había probado el acierto en su modo de actuar. Como general de las legiones romanas, usaba una férrea disciplina; como gobernador de Britania, la astucia. Después de la conquista del territorio, había dejado a un lado su pericia militar para emplear una hábil política que favoreció que los britanos aceptasen la soberanía romana. Les había enseñado las artes y los placeres de la vida civilizada, como la construcción de viviendas cómodas y templos, y había establecido un sistema educativo para los hijos de los caudillos britanos, que se enorgullecían de llevar la toga como prenda de moda. Sí, lo había hecho bien, a pesar de que aún faltaba por someter el territorio de Caledonia.
Marzius sabía que no era empresa fácil. Los caledonios o pictos, como se les llamaba por las pinturas que usaban sobre sus cuerpos durante las batallas, eran un pueblo bélico por naturaleza. Se les consideraba indomables, y se habían convertido en una espina en el costado de Roma. El pueblo entero se había obsesionado con su conquista; sin embargo, la propuesta de Domiciano rayaba en la locura. Desgraciadamente, él no podía oponerse a los manejos de un loco que se llamaba a sí mismo dios.
—¿Señor?
Marzius se detuvo y se giró hacia la voz del esclavo que aguardaba tras la cortina de damasco que separaba el atrio del tablinium.
—¿Qué sucede?
—Ha llegado el senador Quinto Lavinius.
—Hazlo pasar—ordenó.
Las cortinas se abrieron y entró el senador. Marzius se acercó a recibirlo y ambos hombres se saludaron con un férreo apretón de antebrazos.
—Me ha extrañado que me convocases en tu villa rústica —comentó Quinto con una sonrisa—, ¿acaso te has amansado tanto que no soportas vivir en la gran urbe?
—Aquí no hay sorpresas. Los oídos del emperador no llegan tan lejos —declaró con voz endurecida y rostro grave. Quinto se quedó rígido.
—¿Qué tratas de decirme?
Marzius observó la alta y corpulenta figura de su amigo que permanecía con los músculos tensos, y le indicó que tomase asiento en uno de los triclinios. Dejó escapar un suspiro.
—No es lo que tú piensas —le aseguró.
Los dos sabían lo fácil que resultaba perder el favor del emperador. Unas pocas palabras susurradas en los oídos equivocados o apresadas furtivamente en una conversación ajena, y el desenlace era una condena a muerte.
—¿De qué se trata entonces?
Marzius sabía que, aunque no se tratase de la situación política de Quinto, el golpe sería igual de duro.
—Se trata de tu hija.
—¿Cuál de ellas? —preguntó con voz tensa.
Apretó los dientes repasando mentalmente si alguno de los esposos de sus hijas había dicho o hecho algo recientemente para incurrir en la ira del emperador.
Bastaba poco para encender una chispa, dado el carácter volátil de Domiciano. Algunos años atrás, Nerón, en su locura, había provocado un incendio que había devastado gran parte de la ciudad. Domiciano poseía esa misma veta de locura.
—Lavinia.
Quinto abrió los ojos sorprendido y confuso.
—¿Lavinia? —repitió parpadeando—. Pero ella es una sacerdotisa de Vesta. ¡Por Baco! ¿Qué ha podido hacer ella para atraer así la atención del emperador? —espetó enfurecido mientras se levantaba bruscamente del triclinio y comenzaba a caminar a grandes zancadas por la estancia.
—Tranquilízate, Quinto —le pidió su amigo.
—¿Que me tranquilice? —gritó con el rostro contraído por la rabia—. ¡Dime, maldita sea, cómo voy a tranquilizarme cuando me dices que mi hija puede ser condenada a muerte por culpa de ese loco que tenemos por emperador!
—No se trata de una condena a muerte —le aseguró, y agregó con firmeza—, haz el favor de sentarte y te lo explicaré todo.
Quinto soltó un gruñido de frustración, pero obedeció. Marzius comenzó su explicación:
—Conoces a Cneo Julio Agrícola y su modo de llevar adelante las campañas —dijo. Esperó el asentimiento de Quinto y continuó—: Ha tenido mucho éxito y el pueblo lo aclama como a un héroe, lo que ha despertado la envidia de Domiciano.
—¿Qué tiene que ver eso con mi hija?—gruñó con impaciencia.
—Ten paciencia, a eso voy. Agrícola lleva como gobernador de Britania desde el año 78, y ha culminado con éxito las campañas en el territorio de los ordovicos, al norte de Gales, y contra las tribus que habitan en las costas frente a Hibernia. Sin embargo, no ha tenido éxito contra los caledonios —explicó—. Domiciano, para ganarse el favor del pueblo, quiere imitar los métodos de Agrícola; ha propuesto una medida pacífica para la conquista de Caledonia: hacer un pacto por matrimonio.
Marzius observó la confusión en el rostro de su amigo y dejó escapar un profundo suspiro. Tendría que decírselo directamente.
—Domiciano quiere ofrecer a Lavinia como esposa para el hijo de Calgaco, jefe de los pictos.
—¡Está loco! —gritó poniéndose de nuevo de pie—. ¡No pienso permitirlo!
—No puedes oponerte al emperador —replicó el prefecto con sensatez.
Quinto se dejó caer consternado sobre el triclinio. Sabía que Marzius tenía razón. Si se negaba a cumplir las órdenes, no solo corría peligro su vida, sino la de Flavia, la de sus hijas, sus esposos y sus nietos. La venganza de Domiciano les alcanzaría a todos. Se cubrió el rostro con las manos en un gesto lleno de desesperación.
—Estoy de acuerdo contigo en que la propuesta constituye una locura —señaló Marzius—. Incluso estoy convencido de que Agrícola pensará lo mismo, y por eso creo que podemos confiar en que no hará nada que pueda poner en peligro la vida de tu hija.
—El solo hecho de viajar hasta aquellas tierras ya constituye de por sí un peligro —repuso Quinto con voz ronca por la emoción—. ¡Júpiter todopoderoso, lleva encerrada quince años en un templo!, ¿cómo va a poder sobrevivir entre rudos legionarios o entre bárbaros infieles? ¡Es una maldita virgen! —espetó furioso sin que le importase en ese momento si la diosa Vesta lo fulminaba con un rayo.
—Por eso he reclutado a los dos mejores soldados de toda Roma —declaró en un intento por tranquilizarlo—. Ellos cuidarán de Lavinia y la protegerán.
—¿La protegerán incluso contra las órdenes del emperador? —preguntó con amarga ironía.
—Lo harán —le aseguró con firmeza.
Quinto se dejó caer sobre el asiento.
—No sé cómo se lo diré a Flavia —murmuró derrotado—. ¿Quiénes son esos hombres?
—Uno es Marcus Vinicius, hijo de Séptimo Vinicius, comandante en jefe de la IX Legión. Luché junto a su padre en diferentes batallas y conozco bien a su hijo. Confío en su honor y en su capacidad para proteger a tu hija.
Quinto asintió.
—¿Y el otro?
—El otro es…
La voz de un esclavo los interrumpió.
—Señor, ya han llegado.
—Muy bien, hazlos pasar—le indicó.
Oyeron el ruido metálico de las corazas al aproximarse los dos hombres. Entraron y se detuvieron en medio de la estancia llevándose el puño al pecho.
—Marcus —lo saludó Marzius acercándose al joven y aferrando su antebrazo—, es un placer verte de nuevo.
—Lo mismo digo, señor.
Se giró hacia el otro joven con una sonrisa.
—Lucius.
—Hola, padre.
Marzius inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento antes de envolver a su hijo en un apretado abrazo.
Quinto observó atentamente a los dos jóvenes. A pesar de que él era alto, Marcus le sacaba casi una cabeza, debía de medir alrededor de un metro noventa, y tenía una musculatura poderosa, fruto del constante adiestramiento al que se veían sometidos los legionarios; sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Nunca había visto tanta dureza y cinismo en alguien tan joven, pues el muchacho rondaría aproximadamente los treinta años.
Lucius, más bajo que el otro, poseía también una buena musculatura, y era de sonrisa fácil.
Marzius hizo las presentaciones. Marcus se tensó. No le agradaban los senadores, aunque Quinto no pareciese uno de ellos. Era casi tan alto como él y de espaldas anchas. El pelo, de un castaño leonado, se le rizaba en la nuca. Tenía los ojos del color de la miel silvestre y revelaban una profunda pena.
Quinto miró los yelmos que los hombres portaban ahora bajo el brazo y se volvió hacia Marzius con curiosidad.
—Tu hijo no es legionario —comentó señalando el casco en el que sobresalía un penacho de color azul.
Marzius gruñó.
—Siempre quiso ser soldado, pero no deseaba servir a las órdenes de su padre —explicó—. Por eso ingresó en la Guardia Pretoriana.
Su rostro esbozó una mueca de disgusto, pero cada una de sus palabras llevaba impresa el orgullo que sentía por su hijo.
—Señor —interrumpió Marcus—, me gustaría saber por qué nos ha hecho llamar.
—Claro, claro —convino el prefecto mirando a Lucius—. Será mejor que os cuente todo antes de que nos alarguemos comentando otras cosas. Tomad asiento.
Mientras efectuaba paseos por la estancia, les contó lo que ya le había dicho a Quinto.
—Vuestra misión consistirá en protegerla en todo momento, no debe sufrir daño alguno.
—¿Cuántos hombres nos acompañarán? —Quiso saber Marcus.
—Ocho, seréis diez en total. Un número mayor significaría mayor visibilidad y mayor posibilidad de ataques, especialmente cuando atraveséis la Galia —le explicó—. Tendrás que escoger a hombres de total confianza.
Marcus asintió.
—¿Y la ruta?
Marzius se acercó a la enorme mesa de piedra labrada sobre la que solía trabajar y que en ese momento se encontraba atestada de documentos y mapas, y les pidió que se aproximasen mientras elegía uno de los mapas y lo exponía sobre la mesa.
—Viajaréis en una nave desde el puerto de Ostia hasta Massilia, en la Galia; eso os evitará tener que cruzar los Alpes. Desde allí atravesaréis la Galia hasta Gesoriacum, uno de los mayores puertos marítimos, y zarparéis en una nave hasta Dubris—expuso—. Desde allí tendréis que subir hacia el noroeste para alcanzar el campamento Deva Victrix.
Marcus miró con fijeza a Marzius y este asintió.
—Podrás encontrarte con tus padres, muchacho. Lavinia se encontrará segura allí.
—¿La dejaremos entonces con ellos?
—Vosotros dos os uniréis a la XX Legión Valeria Victrix, al mando del gobernador de Britania y comandante en jefe Cneo Julio Agrícola. Le entregaréis las órdenes del emperador y un mensaje mío, y acataréis sus órdenes respecto a la muchacha.
—¿Cuándo debemos partir? —preguntó Lucius.
El tintineo de unas copas hizo que Marzius pospusiese su respuesta. Un sirviente asomó la cabeza por entre la cortina y el prefecto le hizo señas de que entrara. Obedeció y entró, seguido por otro esclavo que portaba una bandeja con copas y una jarra con vino que depositó sobre una mesa pequeña situada cerca de la mesa de piedra. El sirviente tomó la jarra y sirvió las copas, abandonando luego la estancia junto con el esclavo.
Marzius tomó las copas y se las fue ofreciendo.
—Mi mejor mulsum—indicó oliendo el contenido de la copa—, una mezcla fresca de vino y miel; la mejor bebida cuando se tiene el estómago vacío.
—Veo que sigues manteniendo tus costumbres, padre.
Marzius le devolvió la sonrisa a su hijo.
—Así es. Ahora bien —continuó—, con respecto a cuándo debéis partir, mañana por la mañana deberéis presentaros ante el emperador. No sé exactamente qué quiere—comentó con un encogimiento de hombros—, probablemente transmitiros las órdenes en persona. Una vez que abandonéis el palacio imperial, tendréis tiempo para aprovisionaros con todo lo que necesitéis. Os entregaré una bolsa para costear los gastos del viaje. Una vez que tengáis todo listo, podréis partir.
—¿La muchacha estará lista? —Quiso saber Marcus.
Marzius asintió.
—Lo estará.
Quinto apuró su copa de un trago y se volvió hacia su amigo.
—Tengo que regresar a la ciudad para darle a Flavia las noticias —le dijo despidiéndose de él y encaminándose hacia la entrada. Se detuvo y volvió su mirada a los dos jóvenes—. Os agradezco desde ahora la protección que brindaréis a mi hija, y confío en que haréis todo lo posible para mantenerla a salvo—manifestó. Luego se volvió hacia el prefecto que lo había acompañado para despedirse—. ¿Habrá posibilidad de que veamos a Lavinia antes de partir?
—Mañana tendrá que comparecer también ella ante el emperador. Arreglaré las cosas para que podáis verla antes de eso. Creo que convendría que vosotros mismos le explicarais la situación antes de que se encuentre con Domiciano. Así se hallará preparada. No quisiera que la impresión le provocase un desvanecimiento en presencia del emperador.
Quinto negó con la cabeza.
—Lavinia no se desmayaría. Ella es fuerte. De todas formas, quiero que seamos nosotros quienes se lo contemos; somos su familia.
Marzius asintió satisfecho.
Marcus observó a Quinto mientras se despedía del prefecto y conversaban en voz baja. A pesar de su condición de senador, lamentaba la situación en la que se encontraba. Perder a una hija por una orden rayana en la locura, aunque proviniese del mismísimo emperador, ya constituía por sí mismo una injusticia; pero perderla por ofrecerla como tributo a los infieles paganos, especialmente si eran pictos, era una crueldad.
Se preguntó cómo recibiría la muchacha la noticia. Probablemente se mostraría aterrorizada hasta el punto de la histeria, y no la culparía si se pasaba todo el viaje llorando, aunque no por eso lo toleraría; pero sí, la comprendería. En el fondo, ya la compadecía. ¿Qué clase de muchacha sería para que la sacrificasen de esa manera?
Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz grave de Quinto.
—Marcus, Lucius, hay una cosa que deberíais saber sobre Lavinia.
—¿Sí, señor?
Miles de opciones fueron sopesadas en la mente de Marcus en apenas unos segundos; una característica que lo hacía peligroso en el combate y un gran estratega. «Quizás la muchacha no sea más que una niña», pensó. A partir de los doce años las niñas entraban en la edad casadera y sus padres podían concertar alianzas matrimoniales ya a esa edad. Tal vez fuese asustadiza o débil, y le costaría demasiado realizar el viaje.
Se encontraba preparado para cualquier cosa, menos para lo que escuchó.
—Mi hija es sacerdotisa de Vesta.