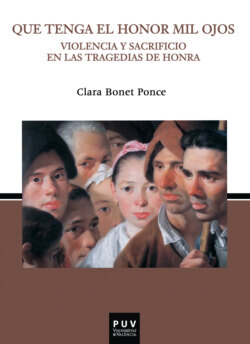Читать книгу Que tenga el honor mil ojos. - Clara Bonet Ponce - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Una propuesta antropológico-literaria
1.1. La antropología literaria en Réné Girard
Réné Girard (1923-2015) es el autor de la llamada teoría mimética, conocida principalmente por sus explicaciones en torno a la figura del chivo expiatorio o del mecanismo del ritual sacrificial. Sin embargo, Girard comenzó teorizando sobre literatura en su obra de 1961 Mensonge romantique, vérité romanesque,1 en concreto, sobre la gran novela europea que va desde Cervantes a Dostoievski, pasando por Stendhal, Flaubert o Proust. Curiosamente, el armazón teórico en Girard se construye progresivamente, a lo largo de veinte años de lecturas muy variadas pero que beben, en todo momento, de la convicción de que hay en la literatura una potente fuerza explicativa de la realidad antropológica del ser humano, eminentemente violenta y sacrificial. Dicho de otro modo, a pesar de que el concepto girardiano que haya hecho más fortuna sea el de los mecanismos sacrificiales que aparecen en La violence et le sacré (1972), la fuente primaria sobre la que se construyen las teorías girardianas es el material literario del cual extrae una serie de leyes que considera que se ponen de manifiesto en los grandes hitos literarios. Como afirmaba el propio Girard en su introducción a la principal recopilación de sus trabajos publicada hasta ahora (2007: 9), todas sus tesis posteriores se fundan sobre la concepción del deseo que elaboró en su primera obra. Así, recorreré brevemente cuatro de sus principales obras de cara a elaborar un corpus metodológico de análisis que contenga sus ideas esenciales y, en concreto, aquellas aplicables al campo teatral barroco.
Como apuntaba, en este primer libro Girard toma como punto de partida la novela española por antonomasia, El Quijote, para determinar los caminos que a su juicio ha seguido el deseo imitativo en la subjetividad moderna. Para Girard, la grandeza de estos novelistas europeos radicaría en haber identificado la potencia del deseo como motor de las acciones humanas, no tanto en su dimensión sexual (al modo freudiano) sino en el deseo de ser en medio del pánico a no existir propio del sujeto moderno.
En contra del criterio romántico más extendido (y más mentiroso, en palabras de Girard), la naturaleza del deseo en la subjetividad moderna no sería —paradójicamente— natural sino mimética. En realidad, según Girard, el héroe (es decir, la noción romántica de ‘héroe’ que hemos recibido) no desea espontáneamente, su deseo no es original sino que nace por imitación (y oposición, muchas veces) de los otros. Es decir, el deseo se produce siempre en el interior de una estructura triangular: el sujeto desea un objeto (o a un ser humano) no tanto de forma espontánea sino a través de un mediador, que determina totalmente los propios deseos. Así, en El Quijote el protagonista persigue la gloria del caballero andante, mientras que Sancho se va quijotizando —como suele señalar la crítica— en su hidalgo deseo, por ejemplo, de ser gobernador de la ínsula Barataria. Del mismo modo, los personajes cuerdos, aquellos que quieren ayudar al héroe a recuperar la sensatez, acaban haciendo gala de comportamientos más extravagantes que el propio caballero andante, al que en realidad admiran y de algún modo emulan.
En relación con esta obra, Girard señala que resulta de todo punto llamativo que la imagen más difundida del caballero manchego sea la del loco-cuerdo, aquel que por oponerse a los demás personajes logra un estatuto de autenticidad heroica, más consciente en realidad que la mayoría bienpensante. Girard insiste en recordar que Alonso Quijano imita al Amadís de Gaula y que quiere, como él, ser admirado y reconocido por sus hazañas aunque produzca paradójicamente una imagen ridícula e invertida de caballero andante. En efecto, los modelos que se imitan ya no son, como en la Edad Media, figuras de santos o religiosos y los hombres han pasado a imitar a otros hombres. De hecho, el propio Sancho le pregunta a su amo por qué no eligió la santidad en vez de la caballería (2007: 84), haciendo patente el cambio de paradigma que se produce entre la Edad Media y la Edad Moderna. Los hombres, como señala Girard, se han convertido ya (en el Barroco) en dioses los unos para los otros.
Si bien Cervantes proyecta una imagen menos cruel que otros escritores de esta realidad (piénsese por ejemplo en la violencia que late tras el ferviente deseo de El Lazarillo de lograr un cierto estatuto social), según Girard ese deseo de ser visto por los demás se va acentuando con el paso de los siglos. Así, si don Quijote reconoce constantemente su deuda con Amadís, los héroes de Proust o de Dostoievski intentan escondérselo a sí mismos y a los demás. Es decir, con el afianzamiento de la burguesía y la progresiva desaparición de diferencias que traen consigo los cambios políticos o sociales tras la Revolución Francesa, se van reduciendo las distancias entre los grupos sociales, trayendo consigo una aceleración del deseo y, por tanto, de la violencia.
De este modo, Girard no sólo identifica la realidad deseante del sujeto sino que afirma la estructura triangular del deseo, esquema que conduce de forma inexorable a la violenta angustia del sujeto moderno. En efecto, la frustración va de la mano del antihéroe moderno, fascinado por unos semejantes con los que se mide de forma permanente y frente a los que siente una suerte de terror religioso (2007: 65). En este sentido, Girard pone especial énfasis en cuestionar hasta qué punto en los triángulos amorosos no interviene la fascinación por el rival, como sucede en El eterno marido de Dostoievski o en El curioso impertinente de Cervantes. La mujer, en estos casos, hace para Girard las veces de objeto de deseo mientras que en realidad la mirada del sujeto parece puesta en el rival, quien parece determinar todo deseo propio. Recordemos la premisa fundamental de Girard (2007: 81) según la cual el ser humano sigue siendo un ser trascendente, aunque con el fin de la Edad Media esa sed de trascendencia se ha desviado al más acá, es decir, hacia los semejantes que se convierten en modelos y rivales a un tiempo. Este deseo metafísico está directamente determinado por la distancia que separa al sujeto del mediador: cuanto más cerca se encuentran, más violento resulta este deseo. De hecho, el deseo mimético (de ser como el otro, de ser el otro) se inocula de un sujeto a otro, resulta contagioso y afecta cada vez a más personajes en las obras literarias (2007: 113).
Girard afirma por tanto que los grandes novelistas, especialmente en sus últimas obras, habrían plasmado a la perfección estas dinámicas imitativas. Esta suerte de dialéctica heggeliana del amo y del esclavo aparece con mayor frecuencia en las obras que han sobrevivido a lo largo de los siglos puesto que han tratado de representar la infeliz subjetividad moderna. También aparece con claridad en las tragedias de la honra que aquellos que se arrogan el derecho de matar, los que hacen valer su condición de amos, actúan en realidad como los esclavos de sus mujeres y sus amantes, dependencia que intentan ocultar mediante el asesinato de las mismas, forma primitiva y sangrienta de la dialéctica del amo-esclavo.
La indiferenciación social pone en especial peligro la identidad del sujeto noble, que resulta amenazado por el arribismo de los burgueses que le disputan abiertamente la exclusividad de la nobleza espiritual o moral, según Girard (2007: 137). En el Siglo de Oro español, por ejemplo, se venden ejecutorias de nobleza mientras que, recordémoslo, la Revolución Francesa trae consigo una exacerbación violenta y repentina de las rivalidades. Esta conciencia del deseo mimético también se plasma según Girard en los finales muchas veces reconciliados (e incomprensibles para la crítica) que han dado a sus obras Cervantes, Proust, Dostoievski o Stendhal. Esta profunda anagnórisis en los héroes cuando van a morir ha sido muchas veces ignorada o menoscabada por la crítica, en cuanto que se advierte una suerte de rendición al establishment o a la sociedad alienante. Antes bien, esa banalidad de muchos finales, torpes en ocasiones, sería intencional según Girard (2007: 287) y daría cuenta de la posibilidad de reconciliación y de paz una vez se abandonan las rivalidades imitativas.
Once años más tarde, Girard publica La violence et le sacré para explicar, según él afirmaba, el origen cultural del ser humano. Esta empresa tan ambiciosa había de tomar como punto de partida las religiones arcaicas y una visión por tanto mucho más antropológica. Sin embargo, otros textos literarios (teatrales, en este caso) se convertirán en elementos clave para entender sus propuestas. Con esta obra el foco se desplaza de lo individual a lo comunitario, de lo interpersonal a lo colectivo, a lo social. Así, Girard pone el acento en la violencia que se desencadena en el seno de la comunidad y en el recurso fundamental que tiene la misma para protegerse de su propia violencia.
En primer lugar, Girard apunta al sacrificio sangriento como mecanismo pacificador arcaico y fundacional (2007: 305), aunque esta idea no es en absoluto exclusiva de este autor.2 Asimismo, Girard reconoce la profunda deuda que tiene también con La pharmacie de Platon, de Derrida (1972), especialmente con su noción de pharmakon, es decir, con la idea del remedio sacrificial que se empleaba en la Grecia arcaica en tiempos de crisis para acabar con la misma. La víctima de este sacrificio era en origen humana pero fue, progresivamente, sustituida por animales, «eminentemente sacrificables» (2007: 309).
Sin embargo, Girard observa que las víctimas humanas comparten una serie de rasgos arquetípicos: las víctimas potenciales del sacrificio apenas pertenecen a la comunidad que las sacrifica. Suelen ser, de hecho, esclavos, prisioneros, marginados, niños o mujeres... Todo aquel sospechoso de no formar parte plenamente de la comunidad es potencialmente susceptible de convertirse en víctima de la misma. En cuanto al estatuto femenino de víctima, Girard sostiene que si no son casi nunca sacrificadas en sociedades principalmente masculinas es por el peligro de que su muerte suscite deseos de venganza en su grupo familiar. Así, aparece otro rasgo del chivo expiatorio: puesto que la función del sacrificio es expulsar la violencia del seno de la comunidad, la víctima no debería ser vengada por ningún miembro de la misma.
En consecuencia, el ciclo de la violencia ha de detenerse tras el sacrificio, hecho que en las sociedades modernas garantiza sobre todo el sistema judicial, al limitar la violencia a una única represalia cuyo ejercicio se confía a la autoridad (2007: 314). En realidad, Girard afirma de forma provocadora que la violencia que ejerce la ley es esencialmente igual de «injusta» que las venganzas privadas. En efecto, el principio de justicia no sería muy distinto del principio de venganza (2007: 315), pero el primero dispone de un marco legal que administra la acción violenta para garantizar el final de la escalada de violencia.
Girard pone de relieve, asimismo, la dimensión religiosa y sagrada del sacrificio. Lo sagrado trata siempre de apaciguar la violencia y de evitar que esta se extienda mediante la aplicación de la justa dosis de la misma en el sacrificio: violencia y sacrificio resultan pues inseparables (2007: 319). No obstante, el éxito del sacrificio (de lo sagrado) reside precisamente en ocultar su dimensión violenta, en disimularla. Para ello, se ha de ocultar la condición inocente de la víctima y aislarla, separándola del resto del cuerpo social, para que cumpla de forma adecuada su condición de chivo expiatorio y no contagie su violencia, por ejemplo, mediante el contacto de la comunidad con su sangre. Así, el ritual sacrificial ha de tener una apariencia lo más pura posible para potenciar la posterior pacificación del cuerpo social.
Evidentemente, Girard destaca que para que la crisis llegue a este extremo, al punto de necesitar un sacrificio que restaure la paz, se ha de producir una escalada de violencia generalizada a nivel comunitario. Esta rivalidad descrita en Mensonge romantique, vérité romanesque en términos de parejas de rivales (sujeto y mediador) que se comportan de modo cada vez más similar, pasa a designarse en términos de dobles miméticos. Esa dinámica imitativa y violenta se extiende al resto de la comunidad, pues, multiplicando «los efectos de espejo entre los adversarios».3 Se produce una alternancia acelerada de roles: la inestabilidad del orden cultural conlleva una dramática pérdida de las diferencias en la cual resulta imposible discriminar al opresor del oprimido. Es precisamente esa pérdida de diferencias, esa reciprocidad violenta, la que conduce a la crisis sacrificial y no lo contrario: la diferencia (jerárquica, el grado, por ejemplo) garantiza paz social, mientras que la desjerarquización o indiferenciación exacerban las rivalidades.
La tragedia griega proporciona a Girard sus argumentos en este segundo libro: estas piezas dan cuenta de la destrucción del orden cultural y de los mecanismos existentes para detener este contagio de la violencia (a veces, como en Edipo Rey, representada por la peste). El drama teatral es el que de acuerdo con Girard pone de manifiesto la vinculación entre la existencia de la peste y las acusaciones a Edipo de incesto y parricidio. Dicho de otro modo, la tragedia revela lo que oculta el mito, que no es más que la similitud entre la transgresión de Edipo y las funestas consecuencias de la plaga de la peste. Todo fenómeno contagioso a nivel social (piénsese en la enfermedad de la honra en el siglo XVII español) constituye un prólogo a la inevitable crisis sacrificial que le seguirá, puesto que la masa necesita hallar un culpable al cual transferir su propia violencia. Por tanto, la unanimidad violenta va a resultar liberadora (2007: 392), dado que el poder uniformador de la violencia permite su convergencia en un solo individuo.
De ahí que Girard pretenda con esta obra desmontar las versiones acusadoras de los mitos arcaicos (por ejemplo, la que afirma que Edipo es realmente culpable de parricidio e incesto) para así reivindicar la tragedia (el texto literario) como fuente reveladora de los violentos mecanismos sociales que llevan al sacrificio. Además, mediante este fenómeno de designación del chivo expiatorio les es dado a los hombres ocultar el origen de su propia violencia, ignorar de forma voluntaria la existencia de la violencia colectiva o, en otras palabras, méconnaître.4 De este modo, el sacrificio protege a todos los miembros de la comunidad de sus respectivas violencias por medio del de la víctima expiatoria (2007: 419). Para ello, el sacrificio ha de responder siempre a ciertos esquemas rituales como, por ejemplo, presentar un cierto grado de espectacularidad, así como la repetición de ciertas formas rituales rigurosas. Estas son las características que aseguran la pervivencia del rito sacrificial y su capacidad de dar solución (aunque transitoria) a la crisis social. Una honra manchada (en realidad, la mera sospecha de una honra manchada) remite sin duda a la crisis sacrificial, puesto que distinguir la honra de la deshonra, y castigar la primera, resulta imperioso para garantizar la paz futura de la comunidad. La función del rito es, precisamente, la de distinguir lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, a través de la institución de las diferencias.
Es decir, el sacrificio tiene para Girard un papel mayor que el meramente catártico, puesto que la violencia no solo es administrada a un solo individuo sino que además es expulsada, quedando fuera de la comunidad, y garantizando así la pervivencia de las instituciones culturales. Sin embargo, como he sugerido, los sacrificios tienen el peligro de sucederse de forma vertiginosa si se recurre a ellos en exceso, puesto que pareciera que el potencial apaciguador del rito cada vez es menor y que existiese una suerte de «dios cruel», ajeno a la comunidad inocente, que exige cada vez más víctimas y más sangre. No obstante, por lo menos en los momentos iniciales, este discurso mítico salva a la comunidad, la sitúa del lado de la inocencia frente a la legítima violencia de lo sagrado. Pensemos en este sentido en el dios ciego y cruel de la honra sobre el cual el marido de las comedias de uxoricidio va a descargar la responsabilidad del crimen que va a cometer (o que ya ha cometido).
La sangre de la víctima, por tanto, evita y previene futuros derramamientos de sangre mientras la comunidad no abuse de este mecanismo. Para ello, la víctima ha de ser puesta a distancia, expulsada como modo de prevenir el contagio y evitar que la violencia ritual se desencadene en el seno de la comunidad. Si el sacrificio cumple con los requisitos que hemos ido enumerando contribuye de forma efectiva, Girard insiste en este aspecto, a cohesionar al grupo social (2007: 636): «tant que la pensée moderne ne comprendra pas le caractère formidablement opératoire de bouc émissaire et de tous ses succédanés sacrificiels, les phénomènes les plus essentiels de toute culture humaine continueront à lui échapper».5
Además, Girard también constata que a medida que los rituales sacrificiales se vuelven menos violentos pierden, asimismo, parte de una efectividad que comienza a desgastarse. El efecto mismo de la tragedia, la tan traída catarsis, no sería más que una repetición oscura del fenómeno religioso, según Girard (2001: 656), una reedición del crimen fundacional con sus mismos resultados. La violencia que se purga es una violencia real, aunque su verdadera naturaleza haya de permanecer oculta para el espectador que aplaude, por ejemplo, el crimen de honra que acaba de presenciar sobre las tablas.
En definitiva, con La violence et le sacré Girard reivindica para sí el haber identificado el origen sacrificial de toda institución humana, de toda fiesta, que no sería más que la conmemoración de una crisis sacrificial transfigurada y que ha ido desapareciendo con el tiempo. Este origen está en el mecanismo de designación arbitraria de una víctima inocente, aunque aparentemente culpable, que cargará con la violencia unánime de la comunidad en un singular ritual. Así, la tragedia sería un excelente instrumento desmitificador de las versiones oficialistas, aquellas que avalan el ejercicio de la violencia «buena», sagrada, institucional, ya que el teatro (la literatura) es capaz de mostrar la profunda relación de semejanza existente entre la violencia y lo sagrado.
Otro de los libros de Girard que contiene muchas de las claves terminológicas que se emplearán en este análisis de las tragedias de la honra de Calderón se publica seis años después de La violence et le sacré. Con Literatura, mímesis y antropología6 Girard se propone asentar el armazón teórico que ha ido esbozando en sus dos obras anteriores a través de una nueva reflexión sobre el canon literario universal como fuente de revelación del deseo mimético y de las estructuras sacrificiales. De hecho, estas piezas conformarían una unidad porque contienen en su interior las leyes no escritas de la mímesis, en un sentido aristotélico del término, es decir, que «pintan las relaciones humanas y el deseo humano como mimético» (2006: 11). Esta «revelación mimética», como la llama Girard, realiza pues una copia fiel de la realidad, en la medida en que la presenta en su naturaleza (mimética).
En consecuencia, Girard reivindica la legitimidad de usar tanto el texto literario mismo como la figura del autor para posibilitar la construcción de una crítica literaria significativa. No debería pues asustar al investigador saltar del texto al autor, ni del autor al texto, si no se quiere obviar la inevitable cuestión de la intención del autor o, dicho de otro modo, del sentido final del texto (2006: 57). En este sentido, Girard reclama el uso abierto, frontal, de ambos materiales (texto y autor) o, más bien, «la ruptura entre los dos tipos de texto», a lo que él denomina «la prueba intertextual» (loc. cit.).
A modo de ejemplo, Girard cuestiona el sistema freudiano de análisis del deseo, principalmente en relación a la importancia dada a la figura del padre, a la autoridad. Según Girard esta identificación entre el padre y la ley resulta problemática en tanto que se oculta la función de modelo que el padre ejerce sobre el sujeto, que tiende a calcar sus deseos sobre los de su padre (en este sentido deberíamos pues entender las relaciones edípicas) mientras que la ley «diferencia y separa a los dobles potenciales; canaliza el deseo mimético hacia metas que son [...] exteriores a la comunidad» (2006: 92). La ley impide el desorden, «la turbulenta confusión de los dobles», mientras que ciertas figuras como la paterna excitan el deseo en el sujeto, ya que la admiración los empuja a calcar los deseos de un mediador divinizado. Por tanto, la ley (pensemos en los vínculos conyugales en el Siglo de Oro) no tiene ya, en la Modernidad, el peso enorme que le atribuía Freud. Antes bien, según Girard su papel queda reducido a una dimensión accesoria de la mano del cristianismo mismo, que sitúa el drama en el corazón del hombre. Conviene recordar esta distinción entre la ley y el deseo para no desfigurar nuestra interpretación de las tragedias de la honra de Calderón, muchas veces reducidas a esquemas simples según los cuales la mujer debe ser asesinada por haber transgredido las normas del espacio que le es propio, olvidando que ella no las ha transgredido (no en todos los dramas de uxoricidio) y que el adulterio tiene poca relevancia en cuanto a su dimensión legal, sino que está profundamente vinculado con el resbaloso concepto de la honra, mucho más difícil de definir en términos legales.
El deseo no se opondría pues a las leyes sino que, para Girard, toda institución cultural (también la legal) previene el contagio de la violencia que resulta de un deseo fuera de control y que suele pues conducir a una crisis sacrificial. De este modo, Girard introduce un concepto fundamental en su aparato teórico, el de crisis de «grado» (Degree, en inglés) o de indiferenciación: el «grado» puede definirse como la «diferencia necesaria gracias a la cual puede decirse que dos sujetos culturales, personas o instituciones tienen un ser propio, una identidad individual o categórica» (2006: 148). Así, la disolución de las diferencias jerárquicas (entre estratos sociales, en las relaciones familiares) conlleva la aceleración de la violencia entre los dobles miméticos y conduce a la crisis en última instancia.
El teatro, como bien decía Artaud, resulta un instrumento idóneo para mostrar y resolver a un tiempo los episodios de crisis. Como afirma el propio Artaud en Le théâtre et la peste (1964: 39), «el teatro es como la peste, es una crisis que se resuelve en muerte o en curación. Y la peste es una enfermedad superior porque es una crisis total, después de la cual no queda nada salvo la muerte o una purificación extrema». Así, el teatro se convierte en la peste en la medida en que se hace capaz de mostrar este momento crítico (de indiferenciación violenta) y su resolución mediante el recurso al sacrificio. Así, este mecanismo de designación de un chivo expiatorio y su posterior ejecución se produce en un doble plano, «como la catarsis dentro de la obra que corre paralela con la catarsis producida por la obra» (Girard, 2006: 159, la cursiva es mía).
Sin embargo, dicha catarsis también ha de ser parcialmente ocultada al público para que funcione de forma eficaz. En cierto modo, se ha de esconder que el chivo expiatorio es inocente para que el linchamiento pueda revestirse de apariencias sacrificiales. Se hace necesaria una transferencia colectiva que requiere de la méconnaissance por lo menos parcial del público y de los personajes mismos. Por tanto, Girard reivindica el particular estatuto del teatro para mostrar ciertas estructuras (crisis, dobles miméticos, rituales sacrificiales) que aportan intelegibilidad tanto en el plano del conocimiento de la obra de un autor como de su —posible— significado.
En este sentido, la última obra de Girard que aquí se va a analizar también recurre a los textos teatrales como fuente de análisis y, en concreto, a los textos de un monstruo teatral contemporáneo de Calderón como lo fue Shakespeare. Con A theater of envy7 Girard retoma su clásica tesis del potencial revelador de ciertas obras canónicas, para lo cual analiza la totalidad de la producción dramática del autor inglés desde una perspectiva diacrónica. Así, la obra de Shakespeare mostraría la esencia de la tragedia, en línea con los postulados de Aristóteles, ya que el conflicto se produce entre aquellos vinculados de forma íntima. Como afirma Girard, «the more intense the conflict, the less room for difference in it»8 (1991: 19). Por ello, tanto la comedia (cómica) como la tragedia representan conflictos humanos que no pueden ser sino miméticos:
To a dramatic genius, conflictual mimesis is no optional trick, something that could be discarded without affecting the essential quality of his works. The entanglements of comic misunderstanding cannot be anything but mimetic, and the same is true of the irreducible conflicts of tragedy. Without this ingredient, no representation of human turmoil can be satisfactory, but a writer must not point to this true conspicuously, must not compel his readers to see what they prefer not to see. If they feel uncomfortable, they will find all sorts of pretexts for disparaging the offending piece of literature, without ever mentioning the real cause of their hostility, without really ever detecting it. (1991: 28)9
En este sentido, incluso una comedia tan eminentemente cómica como A midsummer’s night dream pone de manifiesto, para Girard, esa mímesis conflictiva mediante el empleo de un truco teatral: el filtro de amor con el que Puck confunde a los cuatro amantes precipita la acción trayendo consigo el desorden. En realidad, los amantes de esta pieza no son víctimas de una represión externa (la autoridad paterna) sino que actúan movidos por una fuerza que no aciertan a identificar. El filtro de amor de Puck parece denunciar la condición mítica del obstáculo externo y pone de manifiesto la realidad cambiante y caprichosa del deseo. De forma paralela, se puede pensar ahora en los amantes de las tragedias de la honra que en muchas ocasiones habrían podido casarse con sus damas y que, sin embargo, se han ido a la guerra o las han abandonado por motivos que no siempre quedan claros en las obras. Esas referencias a una suerte de fuerza externa (que sin embargo no aparece de forma explícita en todas ellas) revelaría pues la naturaleza caprichosa de su propio deseo, la importancia que la fascinación por el obstáculo (en este caso, el marido) ejerce sobre el sujeto. Así, la elección espontánea y libre parece resultar menos atractiva que la competición por una misma mujer con un rival: la propia inseguridad desparece también en esos amantes de la tragedia de la honra cuando vuelven y descubren que la mujer a la que amaban (pero con la que no se habían querido casar por motivos que permanecen oscuros) es ahora una mujer casada.
Por otro lado, se da también una marcada similitud entre los maridos de las tragedias de honra y los personajes de Shakespeare caracterizados por Girard. En efecto, el crítico francés perfila sujetos inestables emocionalmente y siempre dispuestos a esperar lo peor. La combinación fatal de total susceptibilidad al deseo ajeno y pesimismo produce que «most people give credence to popular gossip and follow the mimetic trend» (1991: 88). Así aparecen los maridos de la tragedia de honra en Calderón, siempre dispuestos a esperar lo peor, como bien señalaba Cesáreo Bandera (1975, 1994).
Girard identifica con claridad en el teatro de Shakespeare que no hay bien (amor, gloria o victorias) que tenga valor intrínseco para los personajes si no es reconocido por el otro, por el doble, por el mediador y rival a un tiempo. De hecho, el espectador mismo se ve contagiado de este deseo mostrado ante sus ojos, puesto que el teatro le proporciona una gratificación y frustración simultáneas, convirtiendo la representación en una experiencia adictiva, perspectiva que constituye según Girard un cuestionamiento de la función que tradicionalmente se atribuye a la catarsis teatral (1991: 159). Una concepción tal del teatro parece remitir al teatro de la crueldad con el que soñó Artaud: la purga de las pasiones al modo aristotélico no se produciría de forma directa, sino a través del contagio de las pasiones de los personajes, de una identificación mimética con sus propios deseos que contribuye a la expulsión de la violencia sacrificial de los personajes y del público mismo.
Por tanto, la crisis que se representa ha de venir precedida de una pérdida de diferencias, del contagio que se produce cuando se reducen las distancias entre los modelos y sus imitadores. Así, la Modernidad se revela como el caldo de cultivo perfecto del desorden que conduce a la crisis; el Barroco español vive de forma dramática la destrucción de las diferencias jerárquicas, la mezcla estamental. En ese sentido, Girard adelanta que Shakespeare recurre en muchas ocasiones a imágenes bélicas para dar cuenta, precisamente, de ese desorden que se vive en todo el cuerpo social (1991: 175). De hecho, el papel del poderoso o del barba (padre o rey) se cuestiona constantemente en las obras de Shakespeare, según Girard:
The destruction or undermining of all legitimate authority is a recurrent feature in Shakespeare and, more often than not, it occurs with the passive or active collaboration of this authority itself. For a crisis of Degree to occur, fathers and kings must be destroyed or neutralized at the beginning of all comedies and tragedies.10 (1991: 182)
Evidentemente, aceptar esta tesis de Girard conlleva importantes cambios interpretativos con respecto a textos muchas veces leídos en términos de cues-tionamiento de la autoridad o de lucha generacional. Ciertamente el poder es puesto en entredicho, pero no tanto por los jóvenes como por el desorden en que vive el cuerpo social todo, la autoridad incluida, cuyo peso es cada vez menor y más cuestionado. De hecho, la crisis siempre ha de resolverse mediante el sacrificio ritual de un chivo expiatorio, y para ello no importa qué haya hecho o dejado de hacer la víctima sino su capacidad de concitar la unanimidad violenta. Los asesinos siempre aducen motivos sagrados (la República o Roma en Julio César, la libertad, el bien común, etc.) cuando en muchas ocasiones actúan movidos por sus bajos instintos, por celos o envidia. Sin embargo, Girard hace hincapié en las llamativas coartadas que se dan a sí mismos los asesinos, por ejemplo los del César, quienes reclaman ser «sacrificadores pero no carniceros».
Así, la unanimidad se convierte en condición sine qua non, en requisito fundamental para poder ejecutar el sacrificio que, como se exponía en La violence et le sacré, tiene sus propias normas: así, hay que contener la lujuria de sangre para dar paso a la «good violence» que describía Girard, la que contribuye a hacer verosímil la «comedia de la inocencia» que implica todo crimen sacrificial (1991: 217). Una de las normas no escritas de este espectáculo es que los sacrificadores deben evitar a toda costa el contacto directo con la sangre de la víctima, guardar un determinado tipo de asepsia que Girard relaciona con la medicina:
Medical images are traditional in connection with violence and sacrifice, and their pertinence is rooted in the sacrificial origin of medicine. [...] Traditional medicine is sacrificial in the sense that it is of the same nature as the disease; it is a strictly controlled and measured dispensation of the disease itself (1991: 220).11
Por ello, habría que administrar con sabiduría la dosis de pharmakon que se vaya a emplear para no desdibujar la barrera que separa la violencia de lo sagrado. El teatro usa de este mismo mecanismo, ya que funciona como atenuación del sacrificio, como nueva edulcoración de la violencia «en el sentido de que las víctimas ya no son inmoladas en absoluto» (1995: 283). Su muerte se simula o se saca fuera de escena, pues la representación de la muerte está en muchas ocasiones prohibida por el decorum aunque, advierte Girard,
the bloodlessness of tragedy does not radically alter the nature and purpose of the reenactment, which remains the same as in the case of ritual; the Aristotelian definition of it as catharsis or purification makes this abundantly clear. The medical usage of the word goes back to the religious usage, which designates the assuagement produced by sacrifice (1991: 221).12
Resulta por tanto más sencillo comprender el papel de los efectos catárticos de la tragedia, no tanto en el sentido de que eliminan unas determinadas pasiones sino más bien porque despiertan determinados sentimientos (temor y piedad, éleos y phobos) ayudando así al apaciguamiento temporal de la violencia sacrificial. Esta, en su dosis adecuada, permite revelar al cuerpo social que acude a los teatros los extremos a que conducen la envidia o el deseo descontrolados, pues desembocan, indefectiblemente, en una violenta crisis sacrificial. Girard propone por tanto una doble lectura: la escenificación de una crisis serviría para purgar las pasiones más elementales mientras que, a un nivel más profundo, en el buen teatro aparecerían también las hondas raíces que vinculan el deseo con la violencia. De ahí que se haya tildado en infinidad de ocasiones a los clásicos de ser pesimistas u oficialistas, de ofrecer finales reconciliados que, según Girard, no pueden ser otro modo por las conciencias que tienen dichos autores acerca de la violencia y el deseo (1991: 228).
Por consiguiente, por mucho que un autor como Shakespeare respete las convenciones del género que emplee en cada ocasión (Hamlet, por ejemplo, en tanto que tragedia de venganza), esto no implica que asuma dicha ética (a saber, la de la venganza como un deber). Así, se puede comprobar que los personajes dicen una cosa y hacen otra, y en la estructuración misma de la acción dramática se pone de manifiesto que si bien el dramaturgo puede respetar las reglas del juego, a su vez puede socavarlas a otro nivel de lectura (1991: 287). En este sentido, resulta evidente el posible paralelismo con el caso de Calderón y las tragedias de la honra. En consecuencia, por mucho que el protagonista proteste contra su destino, esto no implica que el dramaturgo acepte o transmita una cosmovisión donde impera el determinismo o el fatalismo; antes bien, mostrará hasta qué punto el personaje dramático consiente de forma deliberada a llegar a tales extremos de violencia. Otelo —o los mismos maridos de los dramas de honra— ceden su propia libertad a cambio de obedecer a un extraño dios (Girard, 1991: 341) que exige, siempre, derramamiento de sangre.
Recordemos, pues, que el marido en estos casos ha cedido su libertad, ha transformado en su interior la figura femenina, que pasa de ser amada a convertirse en un objeto de deseo que es disputado por el sujeto y su rival. La temible mirada ajena ha operado el cambio, poniendo a la mujer entre la espada y la pared: a partir de ese momento, cualquier movimiento que realice puede dar pie a su destrucción, tanto por parte del muy envidiado pretendiente como del marido patológicamente inseguro. Si bien el rival parece en todo momento seguro de sí mismo y se sabe capaz de excitar el deseo a su alrededor, el sujeto (el marido, por lo general) desconfía profundamente de sí mismo (1991: 314). Esa inseguridad será precisamente la que le conduzca a la violencia, independientemente de la solidez de las pruebas que encuentre, según Girard, pues los celos hubieran aparecido en cualquier caso, al haber un rival.
Por último, quisiera destacar el acento que pone Girard sobre la condición de los chivos expiatorios del último Shakespeare, pues son generalmente mujeres que parecen ajenas a la «perversidad mimética» de los hombres que las rodean pero que, sin embargo, se vuelven injustamente sospechosas para los mismos (1991: 416). Estas comparten por tanto muchos rasgos con la caracterización por excelencia de las víctimas de las tragedias de honra de Calderón.
1.2. La propuesta hispanista de Cesáreo Bandera
Como se adelantaba en la introducción, Cesáreo Bandera pronto intuyó la dimensión renovada que podrían tener los textos de Calderón interpretados en clave sacrificial y mimética. Así, su primer libro extenso, titulado Mímesis conflictiva (1975), lo dedica a analizar las que considera fueron las principales figuras del Barroco español, a saber, Cervantes y Calderón de la Barca.
Bandera ilustra las intenciones que persigue con su trabajo sirviéndose de una idea de Northorp Frye (1968): «el arte no es verdadero ni falso, sino una clara visión de la naturaleza de lo verdadero y de lo falso» (1975: 21). Así, a pesar de los peligros que señalaba Platón inherentes a la praxis del arte poético, Bandera destaca que «la mímesis es natural al hombre desde su infancia» (1975: 23) y que por ello a través de la ficción literaria se puede desvelar lo que es lo propio. En este sentido, Cervantes o Calderón serían ejemplos idóneos para Bandera de cómo resquebrajar los límites entre ficción literaria e historia, hecho que habrían logrado básicamente a través de El Quijote (1605, 1615) y La vida es sueño (1635).
En lo que respecta al teatro de Calderón, Bandera afirma que su obra artística pone en entredicho «la objetividad misma de todo saber racional» (1975: 182), y ese cuestionamiento recorre la totalidad de su producción dramatúrgica. Por ello, Bandera destaca la irrupción de Rosaura en la trama de La vida es sueño, no solo porque abre así la pieza sino porque tiene una importancia capital en la conversión de Segismundo: ella introduce la confusión en palacio, los celos, la desconfianza pero, sobre todo, revela «el secreto de la violencia y del desorden» que se esconde en la torre y sobre el cual reposa la paz del reino (1975: 187).
No resulta por tanto casual que la entrada misma de Rosaura se describa en términos de violencia catastrófica (1975: 189), puesto que con la figura feme-nina viene el desorden, pero también la revelación de la verdad. En opinión de Bandera, en el teatro de Calderón las mujeres, con sus pequeñas razones privadas, catalizan y ponen así de manifiesto la violencia estructural de las sociedades dramáticas en que viven.
Basilio sin embargo permanece ciego a los verdaderos orígenes de la violencia, según Bandera, y decide ignorar que es la ficción del horóscopo la que ha condicionado su decisión de encerrar a Segismundo. En realidad, Basilio ha preferido creer en la maldad ajena, como refleja su pregunta: «¿Quién no da crédito al daño?» (v. 726), temores que Astolfo ratifica cuando afirma: «pocas veces el hado que dice desdichas miente» (v. 1724-1725). Su exceso de prevención les hace vulnerables a cualquier desgracia, hecho que acaban provocando en muchas ocasiones por su propio miedo. En este sentido, los maridos de las tragedias de honra de Calderón actúan de un modo similar, en tanto que el adulterio (fingido o verdadero) funciona como una «profecía autocumplida» cuyo advenimiento ha acelerado el comportamiento suspicaz del marido.
Asimismo, Bandera destaca la importancia del trasfondo bélico en una obra como La vida es sueño, donde la guerra civil actúa a modo de reflejo de la violencia que se vive en palacio. Puesto que la indiferenciación y la violencia son una misma cosa (1975: 206), resulta natural que en la corte todo resulte confuso y entremezclado, como lo están los partidarios mismos de Astolfo o de Segismundo, que no presentan rasgos que los distingan entre sí:
Dígalo en bandos el rumor partido,
Pues se oye resonar en lo profundo
De los montes el eco repetido,
Unos «Astolfo» y otros «Segismundo». (III, vv. 2436-2439)
En ese mismo espacio de palacio, los celos también hacen estragos y Calderón los describe en términos extremos, puesto que según Bandera «a través de los celos ve Calderón toda la problemática de la violencia, la fascinante presencia del otro» (1975: 202). De hecho, Bandera se detiene en la importancia de los celos en los conocidos como dramas de honor de Calderón, pues niega que sea la honra el motivo de los crímenes de los maridos sino que, a su juicio, son los celos y la rivalidad masculina los que conducen al asesinato de sus mujeres. Así, Calderón plasmaría los conflictos a través de una estructura de rivalidad masculina que se extiende más allá del clásico triángulo amoroso pues, como afirma Bandera, «todos los conflictos individuales terminan siendo absorbidos por el conflicto central» (1975: 212) y la violencia se contagia así al conjunto de la sociedad dramática. No obstante, en La vida es sueño se produce un cambio final que no se da en las tragedias de honra: Basilio y Segismundo se reconcilian a pesar de toda la violencia que se había desencadenado. Esa suerte de conversión, como la califica Bandera, se produce precisamente porque ambos rivales reconocen sus similitudes precisamente «en el borde mismo del vacío» (1975: 218), antes de la destrucción total de ambos bandos. Calderón de la Barca sería pues un maestro en al arte de representar individualidades en crisis, sujetos de personalidad frágil y cambiante cuyas diferencias son en realidad fingidas.
Así, el espectador se vería interpelado por la aparente falta de individualidad de los personajes, hecho del que Clarín le invita a participar con una «mirada hidrópica»:
tengo que ver cuanto pasa;
que no hay ventana más cierta
que aquella que, sin rogar
a un ministro de boletas,
un hombre trae consigo;
pues para todas las fiestas
despojado y despejado
se asoma a su desvergüenza. (vv. 1170-1177)
Bandera comienza a desarrollar ya de forma germinal en este libro una idea a la que apuntaba Girard y que será central en The sacred game (1994), puesto que la ficción (teatral, en el caso de Calderón) sería reveladora de la verdad de la violencia, no tanto mediante un procedimiento de catarsis convencional sino, más bien, a través de una «tragedia decididamente antiaristotélica» (1975: 250). No se puede refrendar a la ligera esta afirmación (difícilmente se puede calificar a Calderón de antiaristotélico), pero cuando se analice el género de los dramas de honra se podrá comprobar que con el teatro de Calderón, efectivamente, nos hallamos frente a un tipo de nuevo de tragedia donde la catarsis no resulta tan sencilla de explicar (o experimentar) como en la tragedia griega. Así, en lugar de encontrar en la conclusión de esta pieza «una dosis de violencia artísticamente calculada, por medio de la cual el espectador queda purgado, es decir, inmunizado contra la violencia» (1975: 251), muere Clarín en lugar de Segismundo y, además, aparece un soldado de forma inexplicable y sobrecogedora para reiniciar el interminable ciclo de la violencia. En definitiva, el sombrío cierre de la obra parece, según Bandera, querer sembrar la duda en el espectador, que no sabe si alabar la sabiduría de Segismundo o lamentar su creciente similitud con Basilio. Así, la «ficción encubridora, teatralizadora de la violencia» (1975: 225) queda parcialmente al descubierto mediante la revelación de las similitudes entre Basilio y Segismundo, entre el público mismo y Clarín.
Cesáreo Bandera decide analizar a fondo veinte años más tarde, en The sacred game13 (1994), los cuestionados dramas de honra de Calderón, problemáticos, precisamente, por la presencia del complejo motivo de la honra conyugal. Bandera lo describe en concreto en términos de «problemática existencial del honor calderoniano», puesto que es este el dramaturgo cuyas tragedias de honra han suscitado mayor incomprensión en la crítica.
Para Bandera, Calderón era un dramaturgo que sabía «problematizar como nadie la caída del hombre» (1997: 170); en efecto, la subjetividad moderna se plasmaría de forma evidente en esos dramas de honra cuyos personajes padecen un pánico permanente a la desventura. En concreto, los maridos del drama de honra aparecen como personajes alienados y, según Bandera, «en Calderón esta enajenación tiene un nombre: deshonor» (1997: 171). En efecto, su «sentido personal de la valía» parece depender del «infame rito» del que sin embargo se quejan permanentemente unos maridos que están, para Bandera, «locamente celosos».
Su alienación es por tanto plena, en el sentido de que todo su ser depende del otro, es una experiencia externa que da cuenta de su total vulnerabilidad. En realidad, insiste Bandera, «la cuestión de la culpa o la inocencia reales de la esposa es algo completamente secundario, una excusa victimizante» (1997: 172). Los maridos que dramatiza Calderón tienen un «sentido exquisito» de la honra y que, por ello, resulta muy fácil de herir. Su valía interna está pues totalmente vinculada a la opinión ajena, lo cual produce una confianza endeble en sus propias mujeres: como bien dice el propio Gutierre, «hombres como yo [...] basta que imagen» (vv. 2127-2128).
Sin embargo, en las tragedias de honra de Calderón (no así en otros géneros) las mujeres presentan según Bandera «una enrarecida transparencia» (1997: 173), puesto que se pliegan a unas leyes que saben que no han contravenido. Sin embargo, sus maridos ceden a las exigencias de la honra y actúan también (como los reyes, como el barba) como cómplices necesarios de un sistema al que sin embargo también critican. Según Bandera (1997: 174), los maridos parecen cuestionar el código de la honra, poniendo así en evidencia las grietas del sistema dramático. En efecto, Bandera afirma que «el ritual sacrificial colectivo se ha convertido en una representación teatral» (loc. cit.), en una fingida comedia de la inocencia donde nadie se responsabiliza de sus actos y todos fingen creer en la obligatoriedad de cumplir con la ley de la honra.
El abuso de un determinado rito, insistía Girard, produce su desgaste, y es lo que Bandera cree que sucede con los crímenes de honra. De ahí que haya que ocultar el crimen y simular que ha sido fruto del infortunio, como ocurre en El médico de su honra o en A secreto agravio, secreta venganza. En otras palabras, «el asesinato tiene que ejecutarse y, al mismo tiempo, tiene que encubrirse» (1997: 175), según Bandera para ocultar que el alma del sujeto está enferma y es el caldo del cultivo idóneo para los celos. El temor permanente de los maridos a las desgracias les hace ocultar sus almas en la oscuridad de la noche, acechar a sus esposas entre sombras. Así, si se someten a la ley —que saben— injusta del honor es según Bandera porque están corroídos por los celos (1997: 176).
En consecuencia, la muerte de Mencía será para Gutierre el remedio a los violentos celos que experimenta, la mata pues «para convencerse a sí mismo de que no mata por celos» (1997: 177), para fingir que es el suyo un crimen de honor y no una venganza privada. El marido celoso es ahora un hombre honrado, ya que recordemos que Gutierre se ha prohibido a sí mismo hablar de celos y poner palabras a esa pasión que sabe obscena y le debilita. En definitiva, Bandera argumenta que estas piezas ponen de manifiesto que en el siglo XVII la ley del honor era ya una ley desgastada y sin validez pero que sirve para dotar al sacrificio de su necesaria dimensión colectiva (1997: 179). Dicho de otro modo, es la ley social la que proporciona una cortada —social— al asesino.
Esto no es óbice, como señala Bandera, para creer que Calderón avalase el código de la honra que pone en escena, puesto que en realidad se pone de manifiesto que los celos implican la sumisión idólatra al rival, la fascinación y el deseo por reproducir y alcanzar sus deseos (1997: 182). Por mucho que se revistan de frialdad, los celos estarían detrás de las decisiones tomadas por los maridos que invocan el honor en las tragedias de Calderón, que funciona como una ley fingida, «victimizante, sacrificial, colectiva» (loc. cit.). Bandera concluye que la mentira de la honra debe por tanto ocultar su dimensión sacrificial para sobrevivir, deben ocultarse las tramoyas que constituyen su esencia y, sin embargo, con sus dramas de honra Calderón habría desvelado, por lo menos parcialmente, los intrincados caminos que traza la violencia para justificar su propia existencia.
Evidentemente, la interpretación de Bandera en The sacred game también resultará de extrema utilidad cuando se aborde el análisis de las tragedias de honra en profundidad, donde se incluirán aspectos más detallados que no eran de tanta relevancia aquí. Baste pues con decir que las consideraciones de cariz girardiano han sido ya aplicadas al subgénero que nos ocupa a finales del siglo XX, aunque a mi juicio precisen de ser desarrolladas de forma sistemática.14