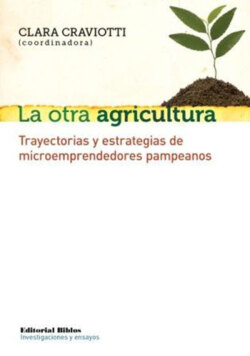Читать книгу La otra agricultura - Clara Craviotti - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 1 Trayectorias vitales
y microemprendimientos agrarios.
Interfases micro-macro en los pueblos pampeanos
ОглавлениеClara Craviotti
1. Introducción
En las últimas décadas la actividad agropecuaria ha experimentado profundas transformaciones en Argentina: el proceso de globalización supone una creciente internacionalización de los capitales e interpenetración de los mercados, así como la adopción de estándares de calidad demandados por los mercados internacionales; los desarrollos tecnológicos modificaron sustancialmente las condiciones de producción en la mayoría de las actividades agroalimentarias. Estos cambios se han dado en el marco de redefiniciones del rol del Estado, que en términos generales se tradujeron en su reducida capacidad de incidir en los procesos económicos y sociales, con vistas a revertir las tendencias excluyentes experimentadas por la estructura agraria.
En lo que refiere al mercado de trabajo, se advierte la reducción de la población ocupada en la actividad y un mayor énfasis en el trabajo transitorio, junto con transformaciones significativas en la configuración de los mercados de trabajo urbano y rural. La creciente convergencia entre ambos se expresa en fenómenos como la creciente residencia urbana de la mano de obra ocupada en el agro, aunque gran parte de ésta aún reside en áreas rurales y en localidades pequeñas, funcionalmente articuladas al sector agropecuario.
El balance de estas tendencias arroja un agro de características concentradas, que no sólo ha expulsado trabajadores, sino también productores, en su mayoría de índole familiar. Paradójicamente se observa el ingreso de nuevos actores, tanto en actividades que tradicionalmente han constituido la base de acceso del país a los mercados internacionales –el caso de los cereales y oleaginosos–, así como también en varias producciones agroindustriales que en los últimos años han incrementado su performance exportadora.
Si bien los requerimientos que presentan gran parte de las actividades agropecuarias implican importantes barreras a la entrada, el panorama de agentes que ingresan al sector muestra rasgos de heterogeneidad, e incluye también a personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral que se inician como productores directos.
En este último grupo nos centramos aquí. Si bien por su magnitud no llega a compensar los procesos de expulsión mencionados, consideramos que una aproximación comprensiva a la dinámica de la estructura agraria debe ocuparse tanto de aquellos que son excluidos como de aquellos que se incorporan, en tanto estas situaciones permiten traer bajo la luz caminos alternativos y nos permiten evaluar el grado de ajuste de los instrumentos de apoyo existentes a un fenómeno poco conocido y quizá inesperado.
En este capítulo aplicamos algunas de las consideraciones derivadas del abordaje del curso de vida al análisis de las trayectorias de microemprendedores pampeanos. Partimos de las microhistorias y micronarrativas individuales, para ver hasta dónde ellas expresan cambios contextuales más vastos, apuntando también a extraer algunas hipótesis acerca de la conexión de las circunstancias personales con las distintas maneras de visualizar/encarar los microemprendimientos.[1]
2. El life-course como perspectiva de análisis
Nos interesamos por el enfoque del curso de vida en tanto considera la interrelación entre los individuos y el contexto a lo largo de sus vidas, al analizar cómo se estructuran a lo largo del período vital ciertas dimensiones que están entrelazadas. Un curso de vida es la culminación de múltiples eventos significativos como la migración, la entrada o salida del mercado de trabajo, tener un hijo, la enfermedad de un padre, etc., en tanto estos sucesos tienden a incrementar los requerimientos sobre las personas. La peculiar combinación de eventos produce trayectorias vitales únicas, en donde la dimensión ocupacional constituye la impronta de gran parte de los aspectos de la existencia (Mills, 2007).
Toda trayectoria está compuesta por tres ejes: En primer lugar, por la estructura de oportunidades del mundo externo, entendida como las probabilidades de acceso a bienes, servicios o al desempeño de actividades; en segundo lugar, por el conjunto de disposiciones y capacidades de los sujetos que se ponen en juego en la vida cotidiana –nos referimos a sus saberes, disposiciones culturales, lógicas que orientan la acción, habilidades y proyectos de vida, etc.– y en tercer lugar, por la variable “tiempo”, que traspasa a los otros dos ejes y define su mutua relación con el pasado y el presente y la proyecta hacia el futuro (Frassa y Muñiz Terra, 2004).
Por lo general existen diferentes dimensiones temporales involucradas en las investigaciones basadas en esta perspectiva: 1) De un lado, podemos pensar en el curso vital como una serie de transiciones, a medida que las personas ingresan a un rol o salen de otro a lo largo de sus vidas; 2) Están también el tiempo histórico y las dinámicas culturales en donde se despliegan tales biografías; es decir, el complejo interjuego entre biografía e historia.[2] 3) Otra dimensión temporal es el timing o momento de la vida en que ocurren los eventos. 4) Por último, también existe un componente subjetivo del curso de vida, donde las personas se visualizan a sí mismas dentro o a destiempo de sus propias metas (Moen, 2003).
Ciertas premisas de este enfoque son que los cursos de vida son interdependientes al interior de las familias. De alguna manera éstas son centros de presupuestación de roles y asignan el tiempo de trabajo de sus miembros entre diferentes actividades, tanto productivas como reproductivas. Las elecciones de un individuo están siempre modeladas por las de las personas más cercanas a él, siendo éste un proceso influenciado por la dimensión de género. El curso de vida es asimismo un proceso acumulativo, por lo que idealmente tiene que ser estudiado en su totalidad, ya que el impacto de las experiencias individuales y los eventos históricos depende de su momento de ocurrencia. Los primeros eventos de la vida pueden tener consecuencias sobre la trayectoria en su conjunto; el hecho de que algunos roles se antepongan temporalmente a otros (por ejemplo, la maternidad temprana) afecta futuras opciones y posibilidades. De esta manera, ciertos eventos y su timing pueden llevar a una acumulación de ventajas o desventajas para los individuos y sus familias (Moen, 2003; Kok, 2007).
Los investigadores frecuentemente adoptan un modelo teórico de múltiples niveles, que reconoce que los individuos modelan activamente su propia vida, pero incrustados en sus atributos personales y en las redes que integran, así como en los limitantes históricos, culturales e institucionales. Las instituciones “filtran” la manera en que los cambios sociales más vastos (por ejemplo una recesión económica) impactan en las oportunidades individuales y en la toma de decisiones (Mills, 2007).
Según los objetivos planteados por cada investigación, se apelará a técnicas cuantitativas de investigación (construyendo cohortes a partir de grandes bases de datos) o bien cualitativas (a partir de fuentes tales como las historias de vida). Cabe señalar sin embargo que ambas estrategias se basan en el mismo principio de explicación y análisis: interpretar la vida de los sujetos a lo largo de un período determinado, relacionando sus características individuales con los condicionantes estructurales (Frassa y Muñiz Terra, 2004).[3]
Los estudios que emplean este abordaje se ocupan de aspectos diversos. Una percepción frecuente en las sociedades posindustriales hace hincapié en que las vidas se han vuelto menos predecibles, menos colectivamente/institucionalmente determinadas, menos estables, más flexibles y más individualizadas. Ello obedece a diferentes tendencias, que inciden de diferente manera sobre las trayectorias personales. En este sentido se mencionan la desregulación laboral y los recortes experimentados por los mecanismos de seguridad social, pero también la expansión de la educación, los decrecientes niveles de fertilidad y la prolongación del tiempo de vida (Mayer, 2004). De esta manera, ciertos eventos y sus secuencias ocurren en edades más variadas y su duración también es más diversa.
En este contexto, el concepto más interpretativo de individuación plantea que las personas estarían logrando un mayor “control” sobre sus vidas, que se refleja en una mayor variedad de trayectorias vitales. Pero este abordaje un tanto optimista ha sido por cierto cuestionado: Se habla así de una individuación conformista (en tanto las oportunidades de lograr una verdadera individuación se ven de hecho limitadas por el consumo de masas) y de una individuación negativa: la necesidad de readaptaciones y decisiones frecuentes pueden generar una ansiedad creciente en las personas, en relación a qué caminos optar y cómo conseguir la información apropiada para tomar decisiones (Mills, 2007). Además –y esto es de particular importancia para el tema que nos ocupa–, ciertos grupos sociales están más expuestos a las consecuencias negativas del debilitamiento de los controles sociales. Lejos estamos en estos casos de la individuación estratégica de Giddens, según la cual los individuos cultivarían constantemente una actitud de evaluación del riesgo y de cálculo del presente orientado al futuro.
En América Latina, la situación para gran parte de los sectores populares parece responder a una creciente incertidumbre respecto al desarrollo de la trayectoria vital –tanto en el corto como en el mediano plazo– en función del debilitamiento de las políticas comúnmente asociadas al “Estado de bienestar”, si bien éste nunca alcanzó a vastos segmentos poblacionales. En México por ejemplo, el típico hogar trabajador tiene más ocupados actualmente que el de 1980, pero en él prevalece el empleo informal y precario de sus miembros, en combinación con cada vez más largas experiencias de desempleo (González de la Rocha y Latapí, 2006). En Argentina, Altimir y Beccaria detectan que la mayor parte de los puestos de trabajo creados en los años 90 correspondieron a posiciones precarias, con bajas remuneraciones, sin cobertura social y con nula protección frente al despido. Paralelamente, se precarizaron muchos puestos estables existentes y, en consecuencia, se constató una elevada tasa de rotación en los puestos de trabajo (Espinoza y Kessler, 2003).
¿Cómo se ubica el agro frente a estas transformaciones? Su especificidad se plantea como algo destacado, en la medida en que por lo general no ha respondido a los cánones del empleo formal y de las regulaciones sociales. El desarrollo del capitalismo en la agricultura nunca trajo la consolidación de una clase trabajadora estable y permanente, e incluso en algunos casos se ha venido desarrollando en detrimento de su formación. Asimismo, la utilidad de conceptos surgidos del análisis de la reestructuración industrial para explicar los cambios en curso también ha sido objeto de controversia, en tanto las dimensiones clásicas de flexibilización laboral –la desreglamentación y los ajustes en el volumen de empleo y en los niveles salariales– serían de limitada aplicación en los mercados de trabajo agrarios, dada la relevancia “natural” del trabajo temporario (Neiman y Quaranta, 2001). Aún con estas salvedades cabe observar, como lo hace Lara Flores (2006), que la reestructuración de las empresas agrarias crecientemente se apoya en un uso “flexible” de la fuerza de trabajo; es decir que se pueden identificar tendencias en esta dirección, más allá de que los cambios evidenciados por otros sectores de actividad contribuyan a matizar la tradicional “excepcionalidad” del agro.
3. Trayectorias vitales de vulnerables pampeanos
Teniendo en cuenta la herramienta heurística del curso de vida analizamos entonces los casos concretos, considerando en qué medida la pertenencia a diferentes grupos de edad –que a su vez se enmarcan en diferentes contextos temporales referidos a la evolución del empleo– incide en la visualización de las actividades productivas agropecuarias, desarrolladas bajo la forma de microemprendimientos. Para ello organizamos los datos en función de tres grupos: el “joven”, de 18 a 29 años; el “intermedio”, de 30 a 45 años, y el “maduro”, de más de 45 años, y analizamos desde diferentes puntos de vista sus trayectorias previas.
En el grupo “joven” encontramos una fuerte presencia de la migración, principalmente a centros urbanos de mayor tamaño dentro de la misma provincia de Buenos Aires, ligada al trabajo del entrevistado y/o del jefe de hogar, y en segundo lugar, vinculada a la intención de proseguir estudios. Si bien todos los casos han migrado en el curso de sus vidas, en general han regresado a su lugar de nacimiento. En la percepción personal de estos sujetos, la formación educacional no es considerada “completa”; en algunos casos la han retomado luego de haberla interrumpido por motivos laborales, o se proyecta hacerlo en un futuro. En términos comparativos este conjunto muestra mayores niveles de educación formal que los de edades mayores. El inicio laboral varía, se da durante la escuela secundaria o es posterior en algunos casos, y el tipo de ocupación desempeñada muchas veces muestra una fuerte continuidad o conexión con las de sus progenitores. Cabe observar que quienes actualmente desempeñan ocupaciones más calificadas que éstos no necesariamente logran mayores beneficios sociales. Podríamos hablar, siguiendo a Espinoza y Kessler (2003), de movilidad social espuria en situaciones de este tipo.
En las historias del segundo grupo, de edades intermedias, también aparece una fuerte migración ligada al trabajo, que incluye estadías en provincias vecinas en algunos casos y posteriormente el regreso al lugar de nacimiento. Se verifica el ingreso o reincorporación de mujeres al mercado de trabajo una vez que los hijos han sido escolarizados, a través de subsidios estatales al desempleo que contemplan contraprestaciones laborales (fundamentalmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados iniciado en 2002). En la mitad de los casos se destaca la importancia del trabajo de las mujeres para la reproducción familiar, que aportan los únicos ingresos estables del hogar.
En el tercer grupo, de edades más avanzadas, es donde se observa más claramente el impacto del cambio en los mecanismos de regulación laboral que caracterizó a la Argentina de los últimos 30 años, con su impacto en términos del empleo y acceso a beneficios sociales. Hay una trayectoria hacia una mayor precariedad laboral, parcialmente revertida en los años más recientes con trabajos más estables, aunque sin beneficios sociales, mostrando, si se tiene en cuenta una situación análoga en el primer grupo, que la mayor experiencia laboral no opera como garantía de una mejor inserción ocupacional.
Cabe destacar que la participación en el mercado de trabajo por parte de las mujeres muestra intermitencias en los tres grupos analizados, articuladas en torno a la maternidad. Como señalan Blanco y Pacheco (2001), su conexión con la reproducción social le imprime una dinámica específica a sus trayectorias vitales, que contienen discontinuidades en la participación en el mercado de trabajo o participación parcial, conformando cursos de vida más complejos que sus contrapartes masculinas.
Una mirada transversal a los tres grupos revela la importancia en las trayectorias y en la percepción de las personas de los trabajos que posibilitan ingresos estables aunque no necesariamente elevados (“te organizás a partir de esa plata”). En ese contexto se destacan en los últimos años las actividades ligadas a los estados municipales, que si bien revisten rasgos de precariedad –ya que “la mayoría, hasta en la municipalidad, trabaja en negro”–, son relativamente estables, si bien la continuidad en ellas es percibida como ligada a cuestiones político-partidarias o aún idiosincrásicas (“tenés que caerles bien”). Desde la percepción de los entrevistados en los años recientes los dinamizadores locales del empleo, además de la administración pública local son la construcción y el agro, aunque la visión es ambigua en este último caso: se destaca que por un lado genera impactos indirectos (“mueve” al conjunto de las actividades del pueblo), pero también se visualiza que la expansión de la agricultura fuertemente mecanizada característica de la región pampeana supone una marcada reducción de los puestos de trabajo directos y el despoblamiento del campo (“empezaron a quedar las casitas solas”). No ocurre lo propio con la ganadería, ya que la hacienda requiere una supervisión cotidiana; por otra parte en su variante extensiva (feed-lots) se ha convertido en altamente demandante de trabajadores, aunque es una actividad que evidencia oscilaciones temporales marcadas, en función de la rentabilidad del negocio.
La necesidad de trabajo determina que en las ocupaciones no calificadas se pague “muy poco”, “hay trabajo, pero más que nada en changas”. Las diferencias en la apreciación de la estructura de oportunidades están fuertemente imbricadas por el contexto; si bien se coincide en las limitaciones generales de las pequeñas localidades en lo relativo a la generación de empleos, se identifican otras más particulares, vinculadas a la menor/mayor distancia de las mismas a las vías de comunicación rápida y a otras localidades de mayor envergadura, y al rol más o menos dinamizador atribuido al municipio y en particular, a los rasgos particulares del intendente que lo encabeza.
El circuito de los entrevistados o de miembros de sus familias entre la ciudad y el campo, por lo general en ocupaciones manuales, y en particular, entre la construcción y la agricultura –incluyendo el trabajo asalariado en apicultura– es frecuente en los hombres; pasan de una actividad a otra a lo largo de sus vidas y a veces, a lo largo del año. Ello da cuenta de su ductilidad como personas pero también de la incapacidad de estas ocupaciones para convertirse en un “oficio” o “profesión” que se convierta en un eje organizador de su existencia. De otra parte, revela la presencia de barreras a la movilidad de ocupaciones menos calificadas a las calificadas, que estos trabajadores no pueden atravesar en el transcurso de sus vidas.
Desde el ángulo del mercado de trabajo agrario, la disponibilidad de mano de obra en las localidades próximas a las zonas productivas facilita su contratación ocasional, respondiendo a las características actuales de la agricultura pampeana. Hay que tener en cuenta que ya los datos censales del 2001 indicaban que el 41% de los trabajadores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires residían en áreas consideradas urbanas (Craviotti, 2009). Su ocupación durante el resto del año no siempre parece ser identificado como un “problema” por parte de las autoridades locales, a diferencia de la percepción encontrada en otras localidades extrapampeanas, donde se han conformado mercados de trabajo estacionales vinculados a producciones agrarias intensivas (Craviotti y Cattaneo, 2006).
En aquellos jóvenes que han residido en el campo por estar ellos o sus padres vinculados a tareas agrarias, y que actualmente habitan en los pueblos aunque carecen de empleos estables, no existe un horizonte buscado de retorno a lo rural, debido a la diferencia en las condiciones de vida:
Para ganar un sueldo de 1.000, 1.200 [pesos] me quedo en el pueblo… no me sirve esclavizarme en un campo por esa plata…La responsabilidad de estar de lunes a lunes, porque ellos dicen que tenemos los fines de semana libres, pero el fin de semana va el dueño y dice que tenemos que cambiar los animales, que hacer esto, que hacer lo otro, y estás todo el fin de semana en el campo. [En el pueblo] tenés otra relación con la gente, porque al estar en el campo hablás con tu patrón y con un perro, nada más.
O bien:
A mí me encanta la naturaleza, más allá de que deteste el campo, por haber estado toda mi vida en el campo, aparte de la manera en que se vive en el campo… no tenés luz, no tenés gas, no hay disponibilidad de salir a comprar como acá en la ciudad, y viste… no, dije no. Me cansé de esa vista.
Cuando las historias familiares están fuertemente permeadas por la inserción en actividades asalariadas agrarias, la construcción y el empleo doméstico (en el caso de las mujeres), se evidencia una marcada pluriactividad y “ocasionalidad” laboral; por lo general los trabajos desempeñados son precarios. Excepto que requieran cierta calificación –como es el caso de los trabajadores empleados por contratistas de servicios de maquinaria– y/o presenten continuidad en el año y sean de carácter intensivo– el caso de los tamberos –medieros–.[4] No obstante, aún en estos casos se insinúan en años recientes relaciones laborales asalariadas disfrazadas de autónomas (a partir de la exigencia de parte de los empleadores, de que los trabajadores se inscriban como monotributistas).
En otras contribuciones se nos recuerda que la pluriactividad ha sido vista en distintos contextos como formas propias de la vida de los pueblos (Murmis y Feldman, 2006).[5] De todas maneras cabría preguntarse en qué medida ésta se incrementa en años recientes en sus formas precarias y ocasionales. Refiriéndose a los pequeños pueblos pampeanos, Ratier et al. (2004), destacan que quienes están “a la pesca” de alguna changa en el campo alternan esa actividad con inserciones en planes sociales, trabajo en comercios, realización de mandados u otras que les permitan paliar la inseguridad del trabajo, ya que “en términos generales el panorama laboral en el medio rural es absolutamente precario. Los empleos estables, con cobertura sanitaria, derechos sociales plenos y aportes previsionales son una ínfima minoría.”
Las entrevistas realizadas nos revelan también que el “salto” de la condición de trabajador asalariado a la de cuenta propia es bastante menos frecuente en el agro que en la construcción, donde la evolución más frecuente es pasar de ayudante de albañil a albañil. Inclusive éste es percibido como un sector de actividad de más fácil inserción a pesar de la edad y la carencia de estudios formales.
4. La inserción de los microemprendimientos en los cursos de vida
Exceptuando a quienes estaban desocupados al inicio de los emprendimientos, las ocupaciones previas fueron agropecuarias en uno de cada cuatro de los casos analizados. Casi la totalidad posee algún antecedente personal o familiar en el sector, aunque por lo general no como productores directos sino como trabajadores asalariados. En ciertas ocasiones accedieron por esta vía a ciertos recursos productivos como forma de pago parcial de su trabajo. O bien sus familias disponían de un pequeño terreno con huerta o animales de granja. Por lo general se trata de actividades diferentes a las que luego comenzaron, por lo que la experiencia previa en ellas resulta de aplicabilidad limitada.
Son reducidos los antecedentes en el desarrollo de actividades en forma autónoma, que puedan ser transferibles a la nueva actividad. En cuanto al disparador del inicio en la actividad, son escasas las situaciones en que se vislumbra la identificación de una “oportunidad” en sentido estricto ligada a lo agropecuario; inciden en este sentido instancias externas (el ofrecimiento de apoyos financieros e instancias de capacitación, o el requerimiento de realizar microemprendimientos para completar estudios secundarios). Ello no implica la ausencia de ahorros propios o familiares que se canalizan a la puesta en marcha de la actividad. Un aspecto que surge del análisis es que el grado de vulnerabilidad de los sujetos se vincula con su grado de autonomía en su desarrollo como microemprendedores. Más específicamente, con el rol desempeñado por las instancias institucionales de apoyo –de acompañamiento, supervisión o eventualmente, dirección del proceso–.[6]
Otro tipo de circunstancias externas desencadenantes del inicio de la actividad agropecuaria autónoma son las vinculadas a la pérdida de un empleo asalariado; estos casos suelen presentar una evolución posterior negativa del emprendimiento. En cambio, la existencia de instancias inductoras externas no necesariamente se asocia con un desarrollo en el mismo sentido.
¿Qué características comunes tienen estos “nuevos” productores? La gran mayoría no contrata trabajo remunerado externo, ni siquiera en forma ocasional, y poco más de la mitad cuenta con el aporte de otros miembros de la familia en tareas ligadas al emprendimiento. Si tomamos la definición de producción familiar que hace hincapié en los aspectos que posibilitan la autonomía de la unidad (Tort y Román, 2005) –el empleo de mano de obra de la familia en forma principal y la reproducción de ésta y de la explotación a través del ingreso predial– encontramos que se cumple el primer criterio y en menor medida el segundo. Aunque suele está presente un elemento característico de las unidades familiares: la fusión de la economía doméstica con la del emprendimiento y una forma de cálculo que sólo incluye como costos a los gastos monetarios.
Aun con la salvedad del escaso tiempo transcurrido desde el inicio, por lo general la actividad agropecuaria no logra convertirse en la actividad o el ingreso principal de los hogares. En este sentido la importancia que revisten las ocupaciones complementarias puede ser considerada como un indicador indirecto de que el emprendimiento no ha logrado consolidarse como alternativa generadora de ingresos que permita dejar de lado otras opciones. Ello dificulta su reconocimiento como productores por parte de otros sectores, si bien desde el ángulo de las estrategias familiares de vida, tal diversificación de ingresos y ocupaciones resulta funcional a la hora de atenuar el riesgo inherente a toda producción agropecuaria.
Asimismo, las restricciones en materia de capital significan que en el mejor de los casos, este “nuevo” productor va creciendo lentamente en su actividad, con oscilaciones marcadas en el transcurso de su trayectoria. Las limitaciones en recursos productivos condicionan también la magnitud de los ingresos generados y dificulta poder armar un flujo de fondos a partir del emprendimiento, que permita reproducirlo en el tiempo.
El propio proceso de crecer en la actividad puede ser visto como una mayor exposición al riesgo, si implica descuidar otras actividades. En este sentido, puede decirse que es constante la comparación con otras alternativas y ofertas laborales (aunque éstas sean changas), y ello tiene su razón de ser en sus trayectorias ocupacionales y en los ingresos reducidos que perciben.
No obstante, existen diferencias en los casos analizados en función de su grupo de pertenencia. En el más joven prevalece el aporte de un pequeño capital propio además del recibido a través de otros apoyos, y éste ha aumentado en el transcurso del tiempo con pequeñas reinversiones de lo obtenido a partir de la actividad encarada; en cambio, en el grupo de edad “madura” el capital propio al inicio es menos frecuente y las trayectorias del emprendimiento son variadas en cuanto a resultados. Un posible factor explicativo, aunque claramente no el único, se relaciona con los mayores requerimientos de ingresos en hogares con mayor cantidad de miembros que no trabajan.
Estas diferencias también se evidencian en la visualización subjetiva a futuro de los microemprendimientos. En términos generales en el grupo “joven” prevalecen los apicultores, que apuntan a aumentar la cantidad de colmenas; proponiéndose algunos de ellos dedicarse por completo a la actividad. Este es el grupo que exhibe mayor convencimiento personal en cuanto a la factibilidad de permanecer como productores y crecer a partir de los emprendimientos iniciados. También son los que identifican menores limitaciones. De todas maneras, si existe una perspectiva de formación profesional ésta ocupa un lugar importante dentro del proyecto de vida, pasando a segundo término el emprendimiento en sí.
En el grupo de edades intermedias, el emprendimiento ocupa un lugar secundario, excepto en un caso (el más joven). En esta fase de la vida aparecen otras necesidades en los entrevistados (que los hijos puedan continuar con estudios que a ellos, por razones fundamentalmente económicas, les estuvieron vedados). En ese marco el emprendimiento es identificado como la vía que puede permitir una permanencia más prolongada de los hijos en el sistema educativo, aunque, como señaláramos previamente, la presencia de un número mayor de miembros en las familias implica menores recursos factibles de ser destinados al desarrollo de actividades productivas.
Dentro de los hombres de este segundo grupo existen casos que procuraron que la producción agropecuaria se convirtiera en su principal actividad y fuente de ingresos, aunque no pudieron lograr este objetivo, fundamentalmente por desconocimiento de cuestiones productivas o por la carencia de un canal comercial aceitado.[7] En contraste, en las mujeres pertenecientes a este grupo el emprendimiento supone un ingreso al que le adjudican mayor control en cuanto a su asignación y que les permite adquirir bienes o acceder a servicios que aligeran su trabajo doméstico (por ejemplo un lavarropas, o financiar la conexión a la red de agua corriente). También puede contribuir al desarrollo de lazos de sociabilidad con otras mujeres (López, 2008). De todas maneras su valoración está condicionada por su grado de ajuste al funcionamiento cotidiano de la familia. Si es realizado en el lugar donde residen les permite estar más cerca de sus hijos; en caso contrario es implícitamente objetado porque obliga a buscar reemplazos para su cuidado (por lo general, los hijos mayores). El inicio de estas actividades es, en el caso de estas mujeres, inducido o posibilitado por apoyos provenientes de programas estatales o de otro tipo; su “proyecto” parece estar más articulado en torno a la familia que al microemprendimiento. Aquí cabe observar que las expectativas en general no son independientes de la socialización de género y de la distribución de recursos existente en un contexto social determinado; las opciones y limitaciones configuradas, tanto al interior de las familias como dentro de los lugares de trabajo (Moen, 2003).
Por último, en el grupo de edad “madura”, se encuentran dos situaciones bien diferenciadas en cuanto a la visualización de los microemprendimientos: 1) Por una parte, quienes lo iniciaron como salida laboral (hombres en todos los casos), donde el inicio está fuertemente influenciado por las instituciones de apoyo. El progreso en esta dirección obedece a un conjunto de factores favorecedores; como el fuerte involucramiento local y extralocal en el apoyo de la experiencia, el trabajo de más de un miembro de la familia en la misma actividad y la afición o “gusto” por la misma. 2) Otro tipo de situación es la de aquellos que encararon una actividad productiva en pequeña escala a partir de la inclusión de sus hijos en las llamadas escuelas “de alternancia” (CEPT[8]), que contemplan este instrumento dentro del currículo escolar, y donde alguno de los padres queda a cargo de éste durante ausencias temporarias del hijo. En estos casos éste es visualizado como un complemento que permite financiar estudios superiores; el objetivo es que puedan convertirse en profesionales.
En síntesis, la consideración de la etapa del ciclo vital se vuelve relevante, no sólo por la influencia de la edad de las personas en su proyecto en relación a los emprendimientos, sino también por la diferente incidencia del contexto institucional y ocupacional en sus trayectorias vitales y expectativas. No obstante, hay un elemento que traspasa todos los casos, que es el acceso a la tierra. Así, las limitaciones en este sentido condicionan el planteo mismo del emprendimiento y sus posibilidades de crecimiento futuro.
5. Conclusiones
La introducción del enfoque del curso de vida resulta particularmente fértil para acercarse al punto de partida de pequeños emprendedores residentes en áreas rurales y localidades que, debido a su tamaño reducido, son escasamente alcanzadas por las mediciones periódicas de empleo y las iniciativas de política pública. La consideración de algunos elementos propios de esta perspectiva nos permitió delinear una tendencia hacia el incremento de la precariedad ocupacional en años recientes, que en algunos casos logra revertirse parcialmente –en tanto los empleos obtenidos presentan cierta estabilidad, aunque no siempre garanticen el acceso a beneficios sociales–. El Estado, la construcción y el agro surgen como los actuales motores del empleo en las áreas consideradas; no obstante, la creciente transitoriedad de las ocupaciones demandadas por este último, en el marco de una agriculturización ahorradora de mano de obra, permea el carácter de las ocupaciones obtenidas y explica la dificultad para convertir los trabajos desempeñados en un “oficio”, que organiza los recorridos personales y garantiza la reproducción de los hogares. Pasa así a primer plano la mayor estabilidad en términos relativos del empleo ligado por diversos mecanismos al sector público, como fuente de ingresos altamente valorizados. En ese contexto, la existencia de créditos “blandos” para el desarrollo de actividades productivas, canalizados fundamentalmente desde la órbita nacional a la municipal, forma parte del menú de apoyos potencialmente accesibles a sectores con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo.
Desde otro punto de vista, la perspectiva adoptada permitió conectar la trayectoria y la visualización subjetiva de los emprendimientos con la etapa del ciclo vital. Se delinea el grupo más joven cómo aquel que combina una evolución positiva en la actividad con el proyecto personal de consolidarse en ella, mientras que en los demás aparecen diferencias en cuanto a la percepción del emprendimiento como un mecanismo de generación de ingresos complementarios y/o ligado a otros “valores” (la sociabilidad, el empoderamiento personal, etc.) o por el contrario, como una alternativa laboral con un rol fundamental para los ingresos familiares. Esta diferenciación aparece fuertemente traspasada por la dimensión de género.
Ya en el terreno de las estrategias de intervención en localidades como las estudiadas por este trabajo, el apoyo a microemprendimientos productivos debiera entonces ser considerado como una opción adicional, no sustitutiva de otros instrumentos de política que dinamicen el trabajo asalariado en sus modalidades no precarias. En este marco, ciertas dimensiones como la edad y el género constituyen “claves de lectura” esenciales para comprender las motivaciones que subyacen a la iniciativa de incorporarse a la actividad agraria como productores.
Bibliografía
Benencia, R. y G. Quaranta (2007), “Los mercados de trabajo agrarios en la Argentina: demanda y oferta en distintos contextos históricos”, Estudios del Trabajo, Nº 32, pp. 81-119.
Blanco, M. y E. Pacheco (2001), “Trayectorias laborales en la ciudad de México: un acercamiento exploratorio a la articulación de las perspectivas cualitativas y cuantitativas”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 13, Nº 7, Buenos Aires, pp. 105-138.
Craviotti, C. (2009), “Empleo agrario y ruralidad ampliada”, Geograficando, vol. 4, Nº4, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata, pp. 99-116.
– y C. Cattaneo (2006), “Acerca de la regulación territorial de «nuevas» actividades productivas: El caso del arándano en Entre Ríos, Argentina”, VI Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, Santa Fe, 15-17 de noviembre.
Espinoza, V. y G. Kessler (2003), Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires, Serie Políticas Sociales Nº 66, Santiago de Chile, CEPAL.
González de la Rocha, M. y A. Escobar Latapí (2006), “Familia, trabajo y sociedad: el caso de México”, en E. de la Garza (coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo: Nuevos enfoques, México, Anthropos-UNAM, pp. 161-182.
Kok, J. (2007), “Principles and Prospects of the Life Course Paradigm”, Annales de Démographie Historique, N° 1, pp. 203- 230.
Frassa, J. y L. Muñiz Terra (2004), “Trayectorias laborales: origen y desarrollo de un concepto teórico-metodológico”, VI Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos, Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Lara Flores, S. (2006), “El trabajo en la agricultura. Un recuento sobre América latina”, en E. de la Garza (ob. cit.), pp. 323-343.
Lomnitz, L. (2003), Cómo sobreviven los marginados, México, Siglo XXI Editores, 15 Edición.
López, C. (2008), “Educación y redes sociales en sujetos vulnerables que inician microemprendimientos agrarios”, IX Congreso Argentino de Antropología Social, Posadas, 5 al 8 de agosto.
Mayer, K. U. (2005), “Life Courses and Life Chances in a Comparative Perspective”, S. Svallfors (ed.), Analyzing Inequality: Life Chances and Social Mobility in a Comparative Perspective, Palo Alto, CA, Stanford University Press, pp. 17-55.
Mills, M. (2007), “Individualization and the Life Course: Toward a Theoretical Model and Empirical Evidence”, mimeo.
Moen, P. (2003), “The Life course”, mimeo.
Murmis, M. y S. Feldman (2006), “Pluriactividad y pueblos rurales: examen de un pueblo pampeano” en G. Neiman y C. Craviotti (comps.), Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro, Buenos Aires, CICCUS, pp. 15-48.
Neiman, G. y G. Quaranta (2000), “Reestructuración de la producción y flexibilidad funcional del trabajo agrícola en Argentina”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 6, Nº 12, Buenos Aires, pp. 45-70.
Neiman, G., S. Bardomás, M. Berger, M. Blanco, D. Jiménez y G. Quaranta (2006), Los asalariados del campo en la Argentina. Diagnóstico y políticas, PROINDER-DDA, Serie Estudios e Investigaciones Nº 9, Buenos Aires, CICCUS.
Pizarro, R. (2001), La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina, Serie Estudios estadísticos y prospectivos Nº 6, Santiago de Chile, CEPAL.
Ratier, H. (2004), “Sobrevivir sin tierra: estrategias para reproducirse y crecer entre encargados de campo y empleados rurales”, VII Congreso Argentino de Antropología social, Villa Giardino.
Saraví, G. (2006), “Nuevas realidades y nuevos enfoques: Exclusión social en América Latina, en G. Saraví (ed.), De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina, Buenos Aires, Prometeo, pp. 19-52.
Tort, M. I. y M. Román (2005), “Explotaciones familiares: diversidad de conceptos y criterios operativos”, en M. González (coord.), Productores familiares pampeanos: Hacia la comprensión de similitudes y diferenciaciones zonales, Buenos Aires, Astralib, pp. 35-65.
[1]. Dado que se quiso captar la posible influencia de los procesos de reestructuración experimentados por los mercados de trabajo en los años 90 en el inicio de actividades por cuenta propia en el ámbito agropecuario, los casos seleccionados presentan una antigüedad como productores que no superaba los ocho años al momento de ser entrevistados. Como criterios de selección para el estudio, se consideró que los emprendimientos debían estar orientados al mercado, en base al control de un capital relativamente reducido y en ellos el trabajo propio y/o familiar debía tener centralidad para el desarrollo del proceso productivo. Se entrevistaron casos de apicultores, cunicultores, criadores de pollos parrilleros, productores hortícolas, entre otros, ubicados en cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, los casos debían presentar un mínimo de permanencia en la actividad –definido operativamente como haber comercializado su producción durante al menos una campaña–. Los partidos fueron seleccionados a partir de un “banco” de casos potenciales, relevado a partir de la consulta con diversos programas nacionales, organizaciones, gobiernos municipales y referentes locales de organismos de asistencia técnica agropecuaria. Fueron complementados con entrevistas efectuadas a una diversidad de informantes clave a nivel nacional y local y casos fronterizos que por su condición, fueron considerados “fuera de perfil” (aunque permitían ilustrar criterios de diferenciación de los emprendimientos), y también casos negativos, que abandonaron la actividad oportunamente iniciada.
Se consideró la índole de las ocupaciones desempeñadas por los sujetos con anterioridad al inicio del emprendimiento como criterio fundamental de vulnerabilidad. Más precisamente, su precariedad (dada por la carencia de estabilidad y/o de beneficios sociales) o su carácter no calificado, que se asocia con la percepción de ingresos bajos. No obstante, tendemos a coincidir con Lomnitz (1975) que a pesar de la precariedad ocupacional, cuando los ingresos son predecibles, brindan otro marco de contención a los sujetos, lo que se traslada al horizonte de su acción y al tipo de iniciativas desarrolladas. En consecuencia, se puede pensar en un gradiente de situaciones de vulnerabilidad.
Por otra parte en las entrevistas se identificaron otros indicadores de vulnerabilidad. Nos referimos a la temprana edad en que se da la incorporación al trabajo por parte de los sujetos, la presencia en el hogar de menores que trabajan; en el caso de las mujeres, la edad en que tuvieron a su primer hijo; el acceso a la vivienda a través de casas prestadas o alquiladas, o bien a partir de planes de vivienda subsidiados; el hecho de que sus casas estén sin terminar, o existan situaciones de hacinamiento. Asimismo, el lugar de residencia (en la periferia de las localidades) suele estar asociado a la distancia social respecto a los estratos mejor posicionados. La presencia de varios de estos indicadores en forma simultánea nos habla de situaciones de acumulación de desventajas (Paugam, 1995, citado por Saraví, 2006). En contrapartida, otros rasgos permiten pensar en (posibles) criterios de diferenciación, que se suman a la ya mencionada estabilidad ocupacional y de ingresos. Por ejemplo, el haber podido completar estudios secundarios o accedido a capacitaciones no formales; los vínculos desarrollados que posibilitan cierto acceso a recursos; la trayectoria laboral en diversos sectores y ámbitos de actividad, no exclusivamente locales, que dan lugar a experiencias y saberes más amplios.
Las entrevistas partían de una guía exhaustiva complementada con preguntas espontáneas en función de las respuestas que iban surgiendo, y fueron grabadas en su totalidad.
[2]. Ello quedó reflejado en el trabajo que habitualmente es considerado como el punto de partida del enfoque (Thomas y Znaniecki, 1918-1920), que procuró entender las implicaciones del cambio social en las vidas de campesinos inmigrantes en los Estados Unidos.
[3]. Lo óptimo es combinar ambas aproximaciones, pero por lo general ello implica esfuerzos que superan a los de investigadores individuales (Kok, 2007).
[4]. Estudios previos indican que la fuerte disponibilidad tecnológica que históricamente ha caracterizado a la región pampeana y a la agricultura de cereales y oleaginosas ha tenido un importante efecto diferenciador en la estructura de la mano de obra, reduciendo la demanda de personal poco calificado y dando lugar al surgimiento de una nueva categoría profesional de trabajadores capacitados para trabajar con maquinaria. Este proceso se habría acentuado en los 90 con la difusión de la siembra directa, debido a la incorporación de tecnologías de proceso que requieren un conocimiento integral del paquete tecnológico y del proceso productivo (Neiman et al., 2006; Benencia y Quaranta, 2007).
[5]. “El pueblo ha sido tradicionalmente y sigue siendo una localización en la cual se desarrollan actividades que cubren una vasta gama laboral... Este carácter ha permitido a muchos pueblos sobrevivir en períodos de orientaciones económicas antipopulares y concentradoras” (Murmis y Feldman, 2006: 20).
[6]. Si bien en este último caso pueden surgir dudas acerca del carácter “por cuenta propia” de los emprendimientos involucrados, se consideró pertinente su consideración para conocer las implicancias del vínculo sobre su desempeño como productores.
[7]. Este es particularmente el caso de los emprendimientos cunícolas.
[8]. Centros Educativos para la Producción Total. Véase al respecto el artículo de María Canela López en este mismo volumen.