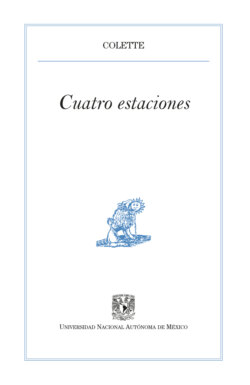Читать книгу Cuatro estaciones - Colette - Страница 7
Visitas
Оглавление¡Terror de mi infancia, inquietud, malestar de mis tiempos de jovencita, visitas! ¡Visitas de nupcias, de media tarde, de condolencias, de felicitaciones, visitas, sobre todo, el día de Año Nuevo...! El total de horas que les dediqué, ¿sobrepasa la duración de una vida de mariposa: 40 días? No lo creo. No pretendo, por un purgatorio tan breve, pagar todos mis pecados.
Hay que alentar, en el niño, el deseo y la necesidad de sociabilidad. ¿De dónde los saqué, ese deseo, esa necesidad? Una infancia alegre nos prepara mal para los contactos humanos, y la mía se sustentaba plenamente entre tiernos allegados, un poco fantásticos, ricos de sí mismos, de una salvaje delicadeza. El tintineo de la campana, en el pórtico de la casa natal, anunciaba al asaltante –¡la visita!– y dispersaba hasta a los gatos. Mis hermanos se esparcían como los fieles al rey en tiempos de la guerra contra los republicanos, con un conocimiento profundo del terreno de huida y sus refugios agrestes, y yo los seguía. Mi madre reía: “Pequeños salvajes”, y miraba en nosotros, secretamente aprobadora, su propio salvajismo natural… No sabía que no existe ya la jungla para los hijos de los hombres, y que antes del placer, a través de los pesares, por encima de los dramas íntimos y del trabajo, está el rito, la religión, el deber de la visita. Yo lo aprendí tarde. Lo aprendí a una edad en la que nada podía ya incendiarse, en mí, de una fe protocolaria. ¿Podía durar mi paciencia para visitar a dos tías María, a algunas parientas Enriquetas entradas en años, y a esas familias aliadas la una a la otra, la una a la otra parecidas, de las cuales una hacia la otra me arrastraba, presa de una suerte de vértigo pusilánime que procedía del miedo, de la fatiga, del vacío en el estómago?
Los primeros de enero, París no se beneficia comúnmente de un clima indulgente. La lluvia confundida con la nieve, un deshielo más penetrante que la helada, un brusco chubasco, en charcos rápidamente acristalados en hielo fino, se agregaban a la tristeza de ese día de fiesta. Y yo no osaba, casada apenas, romper con los usos de una familia política cuya dulzura junto con la alta moralidad ofrecían a mi joven fuerza y mi curiosidad de vivir una de esas salvaguardas que la orillan a una al suicidio. Caminaba, de visita en visita, a todo lo largo del mortal día, con el alma extraviada de los prisioneros. En un camino marcado por pasteles secos, tazas de té y mujeres vestidas de negro, me cruzaba con cuñadas aguerridas, primas luchando contra París desde el Pasaje de las Aguas hasta el Gran Montrouge, sobrinas abolladas de sabañones y tíos políticos, hermanos crecidos de los que no podía morir alguno sin que me equivocara de difunto… Me encontraba también con niños refinados y aburridos, acostumbrados a sacrificar, sin decir palabra, su día feriado, su tarde de lectura glotona, niños estoicos que hubieran cedido, con la misma frente dura y sumisa, su asiento en el transporte o su lugar en el paraíso. Su resistencia no me engañaba. Un colegial desafortunado o vejado lega, al hombre en el que se convierte, sus fobias de estudiante, sus fantasías regresivas que lo despiertan por la noche al más trágico de los sueños de bachiller, a una pesadilla que se le da como tarea suplementaria. En esa época de hace 20 años, ya hubiera querido yo, imitando ante esos adolescentes mal empleados a la sabia marquesa que le aconseja a su nieto, decirles: “No cometas más que las idioteces que te causen verdadero placer. No cumplan más que con los deberes que tienen sentido. Aprvechen aquí mismo el deseo y la firme decisión de visitar a sus amigos cuando un mutuo afecto los mueva a hacerlo. Ese día no conoce ya lo fastuoso, ni la sinceridad. Ya no existen la brizna de acebo, la perla de muérdago, adornos paganos de Navidad, ni la tarta regada con alcohol… Todo falta, e incluso ese frío transparente, durable, algodonado de nieve, ese frío, si me atrevo a escribirlo, que nos mantiene calientes, que incita a la risa, a deslizarse, al juego, ese frío tapizado, sordo y blanco que hace más amarillas las naranjas, más rosadas las mejillas de los niños y la bolsa de satín rosa, más cordial una gruesa mano extendida, suplicando en su guante. Sus deseos vergonzosos, vindicativos, ya no van errando de puerta en puerta taloneando alegremente sus zapatos; se esconden y esperan a que se les dé algo de dinero… En verdad, mis pobres niños, ese día es pobre y huele a dinero, habiendo ya perdido su olor de fiesta patronal…”
Esos niños de antes nunca han escuchado esto que, in petto, les predicaba. Mi hija hoy día resplandece, a sus 12 años, con una sociabilidad mundana ilimitada, y es ella quien me enseña que la criatura humana no se obstina en nada tanto como en el deber imaginario. Por lo demás, sé lo que vale la intransigencia de los innovadores cuando las reformas que intentan alcanzan la puerilidad de nuestros usos y costumbres. Lo sé desde que un primo mío dejara en mi casa una tarjeta de presentación que llevaba, grabadas, estas palabras:
Rafael Landoy
Vicepresidente de la Liga contra
el uso de las tarjetas de presentación