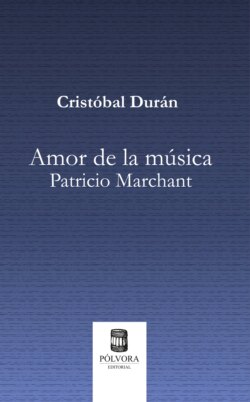Читать книгу Amor de la música - Cristóbal Durán - Страница 9
ОглавлениеEscena-grafía: un agregado de vida
Escribir no conduce a un puro significado, y podría ser que la Biografía se diferencie de la filosofía y que, por el contrario, se aproxime a la pintura y sobre todo a la música, en la medida en que no hay duda de que ella nunca admite un verdadero contenido…
Roger Laporte, Fugue
Esa vida: un gran silencio frente a las cosas, entre las cosas. Una enorme población de fantasmas. Vida que guarda y resguarda su porvenir, que se resguarda en lo que ella disocia, en la discordia que mantiene muy cerca de sí. Vida imposible en su pureza, descartada o descontada: la vida, más bien una vida, una multiplicidad singular que siempre quisiera retenerse cerca de sí por medio de una escritura que captura y archiva una fuga diferencial o disímil. La vida dice que no hay presente; ella tarda en escribirse, aunque secretamente lo haya hecho desde siempre. Cuando tarda, ella misma ya ha sucedido: sin presente, ella sólo se reúne escrita, y así, se desaloja y se expulsa. Se inquieta. De este modo, no hay pureza de la vida. La vida llega tarde a decirse en unos trazos, en unas líneas. La vida se retrasa, como el nombre dado por una madre que da cada vida, esta o cualquiera. Guardar la vida, pretender conservarla para darla sin resto: eso se sobreimprime sobre la escritura de la vida, esa escritura que no sería más que el juego de unas escenas extraviadas, unas escenas que no logran disponerse y de las que no disponemos.
Lo que la vida convoca es lo que ella no puede exponer como si de una simple escritura se tratara. Lo que vive todavía, lo que pareciera no inscribirse todavía, es ese fraseo que no es únicamente un discurso. Ese ritmo es lo que se ha entreabierto: una vida que no es una unidad, o que lo sería sólo si estuviera absolutamente viva. A cada instante, ella no deja de extinguirse en su pasar. Por eso, su paso nunca será distinto de una muerte. Una muerte diferida, que no deja de acompañar, que no deja de morir en vida, pulsando dicho ritmo. Si la vida es cada vez otra cosa que lo que se cuenta, y que eso con lo que se cuenta, ¿cómo contar una vida? Hacerla entrar en escena, pero no para ilustrar un discurso sobre la vida ni para escenificar un concepto de la vida. Contar con la vida, por entero, ¿no sería hasta cierto punto perderla, pretender guardarla demasiado cerca, como algún objeto de museo? La escena bien podría ilustrar un discurso, pero no sólo eso6. De algún modo, las escenas prescriben la vida. Pero decir que algo o alguien la prescribe quizá sea mucho decir: la ateología de la escena de la vida, el hecho de que la vida no responda a ningún punto único que unifique su sentido, se lleva a cabo sobre la prescripción de que la escena de escritura se añade a la vida, siempre y cuando esta última lo sea todo. Para no serlo todo, la escena impide que la bio-grafía sea la escritura directa de un presente viviente centralizador y uniforme: la escritura directa es la indirección de la vida. Series de escenas-grafías hacen de la vida una plenitud: sin confundirse con ella, estas escenas de escritura son un resto de vida, una vida que así no puede coincidir consigo misma, que se desfasa y se quiebra para darse un porvenir.
Desde ese momento, la vida es separación. Pero una separación cuya incisión y cuya encentadura siempre pueden no tener lugar. ¿Dónde comienza así una vida, para comenzar una escritura sobre ésta? Con obstinación, aferrándose a ella, Patricio Marchant intentó pensar la singularidad de esta escena, abriéndose paso en sus trayectos y recovecos. La escritura de la vida –escritura de la propia vida, en primera persona– sólo es verdadera al resumirse absolutamente. Si sólo es verdadera, todavía le falta la posibilidad de su desvío y el ficcionamiento en que se sobrevive y donde se imagina a sí misma. La forma de la vida sería más bien el presente quebrado, con un trazado que busca plegarse a cada instante. Si realmente la vida está lejos de ser el objeto de apropiación soberana de quien por ella se pregunta, si más bien allí se trata de “escenas [que] se juegan, esto es, [que] somos jugados por las escenas”7, la vida quizá no sea otra cosa que un nombre para nombrar un singular tumulto de escenas.
De un modo extraño, a veces enigmático, Marchant se acercó a una cuestión muy poderosa en lo referido a cómo se implica esa vida en la lectura, en cómo se lee. Y con ello, a la dificultad de hablar de una escena. Como si se quisiera percutir o inclinar una distancia, no tanto para dirimirla o dominarla sino más bien para dejarse envolver por ella y descubrir así que se está completamente afectado por ella. No hay ninguna verdad para la escena, ninguna verdad trascendental: “¿Cómo hablar, entonces, de una escena sin pretender dominarla, ni contándola ni diciendo su verdad, sin ninguna pretensión de exterioridad respecto a ella? Sin duda, trabajándola, dejándose trabajar por ella”8.
De este modo, pensar la vida sería pensar la escena, y pensar la escritura de la vida, de la propia vida, no sería otra cosa que dejarse trabajar por cierta distancia que ya no sería la distancia impuesta por los significados trascendentales que buscan decirla y otorgarle su sentido desde esa distancia. Esa otra distancia –esa separación– nunca está presente, nunca es un elemento integrante del discurso sobre la vida o de su registro. Si no hay presencia de la vida respecto de sí, el gesto nunca es puramente crítico o perfectamente distante. Nada parece gobernar absolutamente el juego de la urdimbre, sin restitución o reposición, juego enredado que no deja de acompañar la construcción del argumento: el único riesgo es jugar a agregar.
Hacer aparecer la vida en la escritura es también hacer desaparecer la vida. Eso no quiere decir que una vida sea inalcanzable o trascendente. La escritura no se contrapone a la vida, sino que expone su incompletud, su necesaria y congénita fragmentabilidad. Quiere únicamente indicar que la vida del presente viviente, que se tendría que plantear como evidencia, no es más que un agregado. La vida está completa cuando se la escribe; una especie de agregado esencial, es decir, que la vida sólo se inscribe al precio de su justa diferencia. Como dice Marchant, el texto no se percibe y por ello, su evidencia siempre debe ser sobreentendida como agregado9. De ahí que la vida se escriba, pero para darse su ley y su dirección, para otorgarse una autonomía que no es indisociable de cierto automatismo. De ahí, también, que se dé esa vertiginosa impresión de que la escritura de la vida sólo se marque forcejeando a la vida, interrumpiéndola para poder decirla. Pero eso no supone desmentir que la vida se vea abierta en la escritura. Una y otra vez, Marchant no dejará de sostener que la evidencia de ese texto sólo se puede refutar si se muestra que el agregado que la expone no agrega nada o si un nuevo agregado permite leer la ‘evidencia’ como un momento inscrito en él10.
Ahora bien, la vida se deja leer al agregarle escenas: escenas que le faltan, y que así, “la acusan, la delatan, y así acusándola, delatándola, la prestan al suplemento de una efectiva lectura”11. Si la vida se da a leer, ¿no se pondría en juego totalmente en su agregado? ¿No habrá entonces que agregar un bucle suplementario a toda escritura de una vida? De cierta manera, Marchant enfrentó esta pregunta y trató de responderla al menos durante unos veinte años. Y allí se inscribe su obsesión, su tormento: la obligación de la autobiografía depende de la muerte de la madre, del hecho de que ella dé la vida en la que ella vive… todavía, lo que no le permite dejar de morir12. Que dé la muerte, el morir interminable que puede ser la vida. Prestar el ser es condenar a muerte. Y de ahí que una de las obsesiones –e incluso la obligación de la autobiografía– gravite en ese secreto del dar la vida al hijo, de la madre que muere en su hijo, y que así da la separación13. Pero esa separación es necesaria: si la relación madre-hijo aparece como la esencia de la vida, también lo es porque “el acto mismo del nacimiento se convierte […] en la decisión mutua de la separación”14.
La separación no quiere decir simplemente apartar. Pese a que el prefijo se- actúa como índice de negatividad, el verbo parare no denota nada negativo. Se puede incluso decir, como hace Lacoue-Labarthe, que el acto de separar posee un fin enteramente positivo: “‘Separar’ sólo significaría: preparar para apartar. O: apartar en vista de preparar”15. Esto no quiere decir inmediatamente que todo comience con una separación. Quiere más bien sugerir que la Vida, con mayúscula –la esencia de la Vida–, no es otra cosa que un después16. Pero así, indicado tan someramente, no se alcanzaría a hacer inteligible el papel que juega este después: el péndulo entre el antes y el después escandirá todas las páginas de este libro, cada vez que intentemos atenernos al rigor de una escritura cuyo único tema quizá no sea otro que una separación que no deja de acompañar la escritura que ésta, a su vez, no termina de constituir. No se trataría de otra cosa que de escudriñar en ese después un antes que propiamente nunca estuvo, la unidad de una vida que sólo se prueba en la dependencia de una separación con la que no se puede contar y que no se posee.
En este caso, la separación marcaría el lugar imposible de asignar, separación delineada apenas por un temblor que no consigue marcarla con nitidez, donde se mantiene entrelazada la experiencia singular de lo hispano/latino/americano, como una estancia que depende de un antes que sólo podría estar escrito en el después de una violencia impuesta que marca la lengua –nuestra Lengua Materna– que hablamos y (en) que somos. ¿Cómo mantener ese ‘antes’ en el ‘después’? ¿Cómo escucharlo y hacerlo resonar? Tal es, quizá, la tarea que se dio Marchant y que aquí intentamos dar a leer desde su desembocadura más inusitada: una consideración sobre el ritmo y sobre cierta música, que hace pivotear el antes y el después de nuestro origen, permitiría abrir paso a la traducción de las palabras del español en otros nombres, y así, haría lugar al otro en el terreno mismo de la lengua. Otro, y no está de más decirlo, de quien escribe o a quien escribo, otro demasiado cómplice, y que no es otro que el objeto mismo de una verdadera autobiografía: “el yo reducido a momentos de un juego de fuerzas que, ellas, dominan”17.