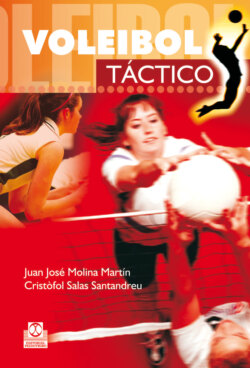Читать книгу Voleibol táctico - Cristòfol Salas Santandreu - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA EVOLUCIÓN REGLAMENTARIA Y LA FILOSOFÍA DEL JUEGO
A lo largo de la historia, los juegos o prácticas que surgen de la utilización de una pelota y de la presencia o no de compañeros y adversarios van de lo más simple a lo más complejo, del mero lanzar y atrapar de las representaciones griegas y egipcias (Blanchard y Cheska, 1985), pasando por las de Nausicaá jugando con sus compañeras a una especie de balonmano en donde el fin era mantener la posesión de la pelota sin que el adversario fuese capaz de apoderarse de ella (Diem, 1966), y llegando a los juegos de pelota con presencia de compañeros y de adversarios, que tienen su representación en el harpastum, en el epískyros o en el ke-retízein (Hernández-Mendo, 2000).
No todas las civilizaciones conocieron ni manejaron la pelota, y por supuesto no todas la utilizaron de la misma forma, pero la que lo hizo fue sacudida por su versatilidad y simbolismo. La pelota ha sido el móvil lúdico más versátil, dinámico, ambivalente y popular que el hombre ha conocido a lo largo de su evolución a través de los tiempos. Las superficies del cuerpo utilizadas para golpearla variaban: los pies, los pies y las manos, sólo las manos, los glúteos e incluso la cabeza. Las herramientas podían ser un bastón ahorquillado, una especie de raqueta o un bate. El diseño de la propia pelota y el material utilizado para su fabricación también variaban: desde la pelota hecha con el estómago o con la piel de un animal, o con las hojas de una palmera hasta las fabricadas de caucho macizo o hueco, estas últimas de gran parecido a las actuales (Olivera, 1999). Otra gran diferencia encontrada entre los distintos juegos era la situación motriz exigida, ya que la pelota podía ser conducida, agarrada o voleada (Diem, 1996). Esta última forma de golpeo, sin lugar a dudas, puede ser considerada la característica principal del voleibol y la razón por la cual algunos autores descubren en algunas prácticas antiguas posibles antecesores de este deporte.
La evolución de este deporte, desde que el doctor W. G. Morgan inventó el mintonette el 3 de diciembre de 1895 (Díaz-García, 1996), comienza en el mismo momento de su nacimiento. De hecho desde la redacción de este primer reglamento internacional hasta nuestros días, los cambios han seguido siendo cuantiosos. Entre todas estas modificaciones de las reglas de juego, las habidas entre el XXV y el XXVI Congresos Mundiales de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol), celebrados en Atlanta96, con motivo de la celebración de los JJ.OO., y en Tokio98, con motivo de la celebración de los Campeonatos del Mundo de Voleibol, han marcado de alguna manera un antes y un después en el juego. De entre todos los cambios habidos en el periodo señalado, dos son las reglas que pueden ser consideradas como la revolución copernicana de este deporte de cara al siglo XXI:
1.La posibilidad de utilizar el líbero que tienen los equipos desde la temporada 97-98. Regla que parece comenzar a gestarse de una idea original del profesor Toyoda y de la Asociación Japonesa de Voleibol (Stibitz, 1984): Toyoda y Baacke propusieron al Congreso de la FIVB de 1984 la inclusión de un jugador que reforzase la defensa, bien que sustituyese a un jugador de segunda línea, en el caso del primero, bien como séptimo jugador en el caso del segundo; a este jugador se le denominaría líbero. Si bien las propuestas originales parecían estar muy distanciadas, las intenciones no lo estaban, eran éstas: buscar el equilibrio entre el ataque y la defensa, y dar entrada a jugadores de menor estatura. Fue durante las Ligas Mundiales de 1997 y 1998 cuando se realizaron las pruebas oficiales, que se consideraron exitosas, por lo que durante la temporada 98-99 los equipos dispusieron de la posibilidad de utilizar a dicho jugador.1
2.La aplicación del sistema de puntuación denominado acción-punto. El cambio del antiguo sistema de puntuación, en el cual el equipo para puntuar debía estar en posesión del saque, por el sistema actual, en el que cada jugada ganada significa punto a favor o en contra, se esté o no en posesión del saque, entró en vigor el 1 de enero de 1999 para todas las competiciones FIVB, a partir de la resolución tomada de manera unánime por los 174 delegados que componían el XXVI Congreso Mundial de la FIVB.2 La idea cuajó después de muchas pruebas en distintas competiciones de diferentes niveles y países durante tempora-das anteriores (FIVB, 1998). Según la fuente anteriormente citada, tras la aprobación de la nueva regla, R. Acosta, presidente de la FIVB, declaró:
“Éste es el mayor cambio en la vida del voleibol, es un hito histórico. Convierte a la FIVB en un seguro para el futuro de este deporte y demuestra la vitalidad de sus líderes. El sistema de acción-punto pondrá nuestro deporte en una posición de privilegio, con la orientación perfecta hacia el nuevo siglo” (Rubén Acosta).
Las intenciones que provocaron el cambio en el sistema de puntuación fueron fundamentalmente dos: hacer el juego más atractivo para los espec-tadores y tener un mayor control del tiempo de los partidos. Se considera-ba que éste era el principal problema al que se enfrentaba el voleibol a la hora de ser incluido en las programaciones televisivas (FIVB, 1998).
Y… durante el juego, ¿cambia algo o no cambia nada? El nuevo sistema de puntuación conocido como acción-punto incide sin duda alguna en la filosofía del juego y, desde su aplicación, parecen surgir dos tendencias ex-tremas: por un lado, la que impone el riesgo sobre la primera acción del juego, filosofía que en ocasiones impide toda posibilidad de juego, no sólo al adversario, sino también al equipo propio. Es la idea de el no jugar, pero tampoco dejar. Por otro lado, la filosofía de juego que da más importancia a la posibilidad de jugar en defensa, admitiendo momentos de riesgo para el saque, al igual que jugadores sobre los cuales cargar la responsabilidad de ese riesgo durante todo el partido (Anastasi, 2001).
LA CLASIFICACIÓN DEL JUEGO EN RELACIÓN CON SU NATURALEZA
Esta evolución no sólo se queda en los aspectos formales del deporte, también existe una evolución conceptual y taxonómica, que sin duda sirve en parte para entender la evolución en la filosofía de los distintos juegos. De esta forma entre las clasificaciones más conocidas, el voleibol puede ser considerado simplemente como un deporte de balón (Blandchar y Cheska, 1985). Esta clasificación puede irse complicando en función de la perspectiva desde la que se analice: en relación con la técnica (Farfel, 1988) el voleibol puede ser considerado como deporte combinado, caracterizado por las continuas variaciones en las acciones motoras en un entorno de intensidad cambiante; en relación con las capacidades condicionales manifestadas durante su práctica, se podría afirmar que el voleibol es un deporte multicondicional dado el compendio de capacidades condicionales que se dan durante su práctica: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad se exigen en un grado importante y de continua variabilidad (Navarro, 1993); Pittera y Riva (1980) y después Manno (1991) entienden que el voleibol es un deporte de situación; Bayer (1986) lo considera un juego deportivo colectivo. Sin embargo, la clasificación más socorrida es la de considerarlo como un deporte de equipo, 3como así lo hace Matveiev (1977), definición a la que nos sumamos con ciertas consideraciones, ya que el número de participantes no debe ser el único parámetro que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una clasificación de esta índole, como así lo reconoce Sánchez-Bañuelos (1993), quien afirma que, además del número de deportistas implicados en el desarrollo del juego, es necesario establecer la distinción en función del tipo de relaciones que se establecen entre los equipos adversarios, concluyendo que el voleibol quedaría encuadrado dentro de los deportes de equipo o colectivos de confrontación indirecta.
En último lugar citaremos la clasificación realizada por P. Parlebas (1988). Este autor considera los deportes en función de la relación con el medio y con los coactores, estableciendo la existencia de deportes en situación psicomotriz, carentes de interacción y de dependencia emotiva, como el maratón; y deportes en situación sociomotriz, con interacción y con dependencia emotiva, como por ejemplo los deportes de equipo. Por otro lado, este mismo autor considera una categoría intermedia, más propia de los llamados cuasi-juegos,4 en los cuales se da una situación de co-motricidad, ya que no existe interacción, pero sí existe dependencia emotiva. Entre estas actividades se encontraría el footing en compañía, si bien en esta última categoría se reúnen en mayor medida las actividades físicas que los deportes propiamente dichos.
Partiendo de las clasificaciones anteriormente consideradas, podríamos entender el voleibol como deporte de situación (Manno, 1991; Pittera y Riva, 1980; Ureña, 1998) y más concretamente, dentro de los que se reconocen como deportes de situación sociomotriz, con interacción y con dependencia emotiva (Parlebas, 1988).
Según este autor, todos los deportes de equipo están incluidos en la misma categoría de “CAI”; clasificación planteada teniendo en cuenta los siguientes tres criterios: la existencia o no de COMPAÑEROS, representado por el carácter “C” si hay presencia de compañeros, o por el mismo carácter subrayado “C” si hay ausencia de los mismos; la existencia o no de ADVERSARIOS, representado por el carácter “A” si hay presencia de adversarios, o por el mismo carácter subrayado “A” si hay ausencia de los mismos; y el criterio de existencia o no de INCERTIDUMBRE en el medio, representado por el carácter “I” si hay presencia de incertidumbre, o por el mismo carácter subrayado “I” si hay ausencia de la misma.
Por lo tanto, el voleibol pertenecería según el profesor Pierre Parlebas a la octava categoría “CAI”, en la cual habría presencia de compañeros (“C”), presencia de adversarios (“A”) y ausencia de incertidumbre en el medio al ser este deporte practicado en un espacio domesticado (“I”).
La clasificación planteada por Parlebas (1988) sería posible completarla si se tuviesen en cuenta dos tipos de relaciones planteadas por algunos de los autores citados, entre ellas la establecida con el espacio y la participación sobre el balón (Hernández-Moreno, 1988 y Hernández- Moreno, Castro, Cruz, Gil, Hernández-Melián, Quiroga y Rodríguez, 1999).
La relación con el Espacio estará en función de si es compartido por los equipos “E”, o no lo es “E”. Entre los deportes en los que el Espacio es compartido se encuentran el fútbol, el rugby o el baloncesto. Entre los que el Espacio no es compartido dada la existencia de una red, se encuentran el
tenis, el voleibol, el padel o el voley-playa. A estos deportes según Devís (1990) y Méndez-Giménez (2000) también se les puede denominar de cancha dividida.
Independientemente de la socialización del espacio compartido frente al no compartido, se nos plantea la posibilidad de distinguir los deportes de equipo en función de la participación sobre el balón, la cual puede ser simultánea, si los dos equipos pueden intervenir sobre el balón a la vez, o alternativa, si un equipo ha de esperar la intervención del equipo contrario para poder intervenir. En este caso distinguiremos el carácter “P = participación”. Si la participación es simultánea el carácter no aparecerá subrayado, frente al carácter “P” cuando la Participación sea alternativa.
Existe la posibilidad de establecer una última diferenciación al ser considerada la Relación entre compañeros, ya que es posible diferenciar un grupo de deportes en el cual los jugadores no tienen la posibilidad de pasarse la pelota, siendo su relación de menor “calidad” que la del grupo o familia de deportes en el que los jugadores si pueden relacionarse de manera directa a través de la existencia de los pases. Este hecho nos lleva a proponer una pequeña modificación de la clasificación primigenia de Parlebas (1988) y acomodada posteriormente por Hernández-Moreno (1988) (figura 7). En esta clasificación propuesta hace aparición el nuevo rasgo: el carácter “R” en el caso de que la Relación incluya la existencia o posibilidad de realizar pases entre compañeros, frente al carácter “R” cuando esta posibilidad no exista.
Tanto la participación como la relación o comunicación con el móvil, como así lo afirman Hernández-Moreno et al. (2002), son rasgos que podrían ser obviados, sin embargo, para la realización de la presente clasificación nosotros los tendremos en consideración, dado que estimamos que las diferencias que presentan son lo suficientemente importantes como para ser tratadas. En este mismo sentido Méndez-Giménez (2000:3) realiza la siguiente afirmación: “... siguiendo la clasificación de Ellis (1983) y de Almond (1986), en el grupo de juegos deportivos de red o de cancha dividida (...), encontramos los deportes que comparten una serie de características comunes, de intenciones básicas y de principios tácticos similares...”; y por lo tanto, pertinentes de un análisis que considere estas diferencias.
En esta nueva clasificación, el frontón por parejas, por poner un ejemplo, quedaría englobado dentro de la familia de los deportes en los que el espacio es compartido (“E”), con participación alternativa (“P”), pero con ausencia de pase entre compañeros (“R”),5 mientras que los deportes en los que existe una red pertenecerán a aquellos en los que el espacio no es compartido (“E”), y la participación de los equipos es alternativa (“P”). En este tipo de deportes es importante establecer la distinción en función del otro carácter antes citado, la relación, en función de la posibilidad de que los jugadores de un mismo equipo tengan la posibilidad de pasarse la pelota. Esta relación nos diferenciará estos dos grandes grupos: la familia del voleibol, con una relación más directa por la existencia del pase entre compañeros, y la familia del tenis, en la cual la relación entre compañeros podríamos considerarla como indirecta por la ausencia de pase entre compañeros.
Figura 7. Clasificación de los Deportes de Equipo a partir de la inclusión en el sistema propuesto por Parlebas (1988) de los caracteres participación (alternancia o simultaneidad en el uso del móvil) y relación (existencia o no de pase entre los compañeros “R”).
Respetando la intención de separar estas mismas categorías de deportes se encuentra Méndez-Giménez (2000), quien entre los juegos deportivos de cancha dividida (JDCD) separa los jugados sin implemento de aquéllos jugados con implemento, siendo el implemento la raqueta.
A partir de lo expuesto hasta ahora, se puede deducir que el voleibol pertenece a una familia de deportes de equipo de situación sociomotriz dada la existencia de compañeros y de adversarios, con espacio separado, uso alternativo del móvil y de relación directa entre compañeros dada la posibilidad de la realización de pases entre los jugadores de un mismo equipo, y cuya especificidad queda recogida en su propio reglamento:
“... El voleibol es un deporte de equipo jugado por dos equipos de seis jugadores, en una cancha de juego dividida por una red... El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al piso del contrario e impedir esta misma acción por parte del oponente. Cada equipo tiene la opción de golpear el balón tres veces para intentar devolverlo, además del golpeo del bloqueo. El balón se pone en juego mediante un saque: golpe del sacador por encima de la red hacia el campo del contrario. La jugada continúa hasta que el balón toca el suelo, va fuera, o uno de los equipos no logra devolverlo de forma correcta. Cada jugada supone un punto. Cuando el equipo que recibe gana la jugada, obtiene un punto y el derecho al saque y sus jugadores rotan una posición en el sentido de las agujas del reloj” (FIVB, 2001: 9).
Para Teodorescu (1977), Pittera y Riva (1980), Marsenach y Druenne (1981), Ivoilov (1986), Beal (1989), Chêne, Lamouche y Petit (1990), Bertucci (1992), Santos, Viciana y Delgado (1996), Mesquita (1997), Moutinho (1997), Ureña (1998) y Bonnefoy, Lahuppe y Né (2000), dicha especificidad queda resumida en varios aspectos, entre los que se repiten: el golpeo de volea; la limitación del número de contactos para preparar el objetivo; la imposibilidad de invadir el campo rival excepto durante la acción de bloqueo; el hecho de que el punto de partida de todas las jugadas es el saque; la ausencia del factor tiempo y la rotación de los jugadores. Aspectos a los que Beal (1989) añade la altura de la red, la inversión de roles ataque-defensa y el marcado desequilibrio en favor del ataque.
Agrupando todas y cada una de las características antes citadas en torno a dos factores o parámetros, podemos afirmar que el voleibol es un deporte de máxima exigencia: en cuanto a la tarea motriz que hay que resolver (golpear un balón que vuela); en cuanto a la velocidad del estímulo (un remate puede llegar a alcanzar más de 100 km/h); en cuanto a la exigencia de la tarea (cada uno de los errores cometidos representa un punto más en el marcador del equipo contrario, en ocasiones puede significar el set o el partido); el espacio en el que se ha de desarrollar dicha tarea presenta una serie de dificultades específicas añadidas que aumentan el nivel de exigencia para su realización (altura de la red, ancho de la zona de paso, prohibición de algunos tipos y formas de golpeo…). Por lo que si la táctica individual depende de la dificultad de la tarea, la velocidad y cantidad de estímulos y del peso o consecuencia del acto en el desarrollo del juego, es evidente que nos encontramos ante un deporte de una gran carga táctica.
1Información publicada por la Real Federación Española de Voleibol en su página Web el 18 de septiembre de 1998 (http://www.sportec.com).
2Información publicada en la página Web de la FIVB (http://www.ficbch/PressArea/main.htm).
3El reglamento a partir de su edición de 1992 (XXII Congreso Mundial de Voleibol) cambió su definición del voleibol de deporte colectivo por la de deporte de equipo (FIVB, 1992:7).
4“Los cuasi-juegos son actividades ludomotrices modificadas al gusto del participante (...). Por ejemplo, dos esquiadores trazando un descenso sobre una pista” (Parlebas, 1988, pág. 45).
5Deportes denominados por Méndez-Giménez (2002) como de muro o pared (JDMP).