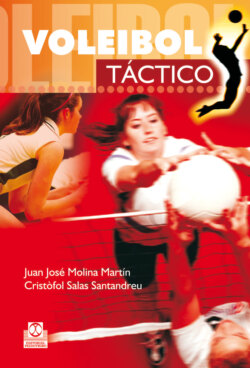Читать книгу Voleibol táctico - Cristòfol Salas Santandreu - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеL as características ya señaladas en las consideraciones taxonómicas en cuanto a la utilización del espacio, del móvil y de la posibilidad de realizar pases entre compañeros hacen que el voleibol responda de una manera especial a los principios de la dicotomía entre el ataque y la defensa. Principios propios de los deportes de equipo y que han sido expuestos y definidos entre otros por Bayer (1986 y 1993), Blázquez (1986), Mérand (1989), Fourquet (1990), Antón (1991), Grehaigne (1991), Metzler (1991), Portes (1991), Domínguez y Valverde (1993), Menaut (1993) y Bonnefoy, Lahuppe y Né (2000).
En todos los deportes o juegos en los que la utilización del móvil es alternativa, los principios de ataque y defensa, de posesión de la pelota, de recuperación de la misma, de avance, de obstaculización a dicho avance, son de difícil identificación (Bayer, 1986; Moutinho, 1997 y Sampedro, 1997), dado que se desarrollan a la vez a lo largo del desarrollo del juego, o incluso llegan a invertirse (Beal, 1989). Por ejemplo, en voleibol mientras un equipo está realizando la culminación de un ataque por un jugador determinado, es decir, mientras un jugador está efectuando un remate, el resto del equipo debe estar ocupando su posición dentro del sistema de cobertura o apoyo a dicho remate ante el posible bloqueo del equipo rival; el apoyo es una situación colectiva evidentemente defensiva que se está desarrollando a la vez que una acción evidentemente ofensiva: el remate. Los deportes de uso alternativo del móvil son deportes en los que existen un equipo o un jugador que saca y otro que recibe o resta, pero que a la vez está en disposición de puntuar a partir de esa primera acción que podríamos considerar, a priori, defensiva; tanto es así que tras el cambio de sistema de puntuación aplicado al voleibol, son muchos los equipos que prefieren comenzar el juego recibiendo antes que sacando, dadas las mayores posibilidades de éxito.
La solución a este problema conceptual estriba en entender el voleibol como constantes transiciones entre la defensa y el ataque (Beal, 1992). En el desarrollo de estas transiciones nos encontramos en primer lugar con la definición de las estructuras de juego en función de dos fases: la fase punto frente a la fase cambio. Esta conceptualización pierde sentido a partir de la aplicación del sistema de marcador acción-punto, ya que durante todas las fases del juego cualquiera de los dos equipos está en disposición de puntuar. Otra posible solución conceptual pasa por identificar el equipo en ataque o en defensa en función del equipo que tiene el balón, entendiendo que el equipo en ataque es el que está en el lado en el que está el balón, y el equipo en defensa es el equipo situado en el lado de la red en el que no está el balón (Santos, Delgado y Viciana, 1996). Esta propuesta, a partir de la imposición del sistema de acción-punto, cobra mayor sentido, pero pierde identidad al entender como atacante tanto al equipo que está al saque como al equipo que está en recepción, dependiendo del desarrollo de la jugada.
Queda entender el voleibol como un deporte de enfrentamiento de complejos estratégicos, tal y como lo hicieron Kleschtschevv, Tjurin y Furajev (1968), y no como enfrentamiento de dos equipos uno en ataque y otro en defensa. Propuesta seguida con posterioridad, entre otros, por Santos (1992 y 1992b), Herrera (1993), González (1993), Díaz-García (1996), Edelstein (1996), Muchaga (1998), Ureña (1998), Monge (2001) y Palao (2001).
La justificación del término complejo estratégico viene de la mano del propio significado de las palabras que lo componen:
Complejo: que se compone de elementos diversos o que resulta complicado. Conjunto o unión de dos o más cosas (Espasa, 2002: 419). En el caso que nos ocupa: compuesto de dos fases, una defensiva y otra ofensiva.
Estratégico: perteneciente a la estrategia, es decir, al producto de un acto creativo, innovador, lógico y aplicable, que genera un conjunto de objetivos, de recursos tácticos y técnicos, destinados a alcanzar la mejor clasificación posible, el mejor resultado posible, mediante el dominio y ocupación del espacio y uso del tiempo adecuados en cada momento.
Por lo tanto, entendemos que un complejo estratégico es un conjunto o unión de dos fases del juego: una defensiva y otra ofensiva; cada una de las cuales se manifiesta a través de los comportamientos o conductas de los jugadores, lo que se pone de manifiesto a través de la ejecución en forma de un golpeo, un desplazamiento, o un salto… de cada uno de los componentes de un equipo. Las fases necesitan una dirección, un orden espaciotemporal para su correcto desarrollo, que debe estar sujeto a tres tipos de reglas, de lógicas: la impuesta por el reglamento, la que emana del propio juego y la que deduce el entrenador.
Dichos complejos estratégicos van apareciendo de manera progresiva a lo largo del desarrollo de un partido, a partir del momento de inicio de la jugada, que no es otro que la puesta en juego del balón mediante el saque, y se van nombrando en función de su orden de aparición durante el desarrollo del juego: complejo estratégico I, complejo estratégico II. Sin embargo, el saque queda incluido por la mayoría de los autores antes citados dentro del segundo complejo.6
Cumpliendo con la propia definición del término complejo, en ellos se desarrollan simultáneamente situaciones de ataque: jugar para puntuar; y de defensa: jugar para evitar el punto. Si tenemos en cuenta que la influencia del saque se va perdiendo a lo largo de la jugada de manera rápida, parece más adecuado extraer el saque de cualquiera de los dos complejos y analizarlo como un momento anterior a los dos complejos propuestos, entendiéndolo, tal y como lo hacía Monge (2001), como un complejo aparte al que él bautizó como complejo estratégico 0 (K-0), entendiendo que durante la realización del mismo no sólo se efectúa una ejecución aislada de un golpeo, sino que además se realiza la planificación de la estructuración defensiva del ataque rival, y en el que en función del tipo de saque, se están desarrollando a la vez intenciones tácticas ofensivas y defensivas.
Monge (2001) propone el K-0 como punto de partida para analizar los patrones del juego, e interpreta que el mismo es como una macroestructura de complejos básicos, que van del K-0 hasta el K-IV, y de complejos específicos como combinación lógica de los anteriores, distinguiendo en su trabajo hasta un total de diez de estos complejos específicos.
La aparición de un mayor número de complejos, entre los que destaca el tercero, no está del todo consensuada. En primer lugar, éste puede ser entendido como el juego medio (Herrera, Ramos y Mireya, 1996), entendiendo por juego medio toda secuencia que realiza un equipo a partir de una posición defensiva ante el contraataque del equipo contrario, indistintamente que el saque lo tenga a favor o en contra (Monge, 2001). Sin embargo, también es definido como el complejo que desarrolla el equipo que interviene para recuperar el saque cuando se ve obligado a defender y con-traatacar el ataque del complejo II del adversario (Ureña, 1998; Palao, Santos y Ureña, 2002).
El replanteamiento de los complejos intermedios (Monge, 2001 y Hernández-Moreno, Benito, Lobato y Mejías, 2002) plantea una duda sobre un hecho al cual no se le había prestado mucha atención, ¿qué diferencia a un complejo de otro? Si somos capaces de contestar a esta pregunta seremos capaces de establecer la relación exacta del número de complejos y su definición.
La propuesta estructural aquí planteada a modo de contestación consiste en entender que si el saque queda excluido de los dos primeros complejos y es considerado como punto de partida del juego, o como complejo 0, y analizamos las situaciones originarias de cada uno de los siguientes complejos que van apareciendo en el desarrollo del juego, es fácil observar que ambos parten de situaciones defensivas diferentes: la defensa del saque como primera fase del K-I y la defensa del remate como primera fase del K-II. Es decir, ambos complejos surgen de dos fases defensivas ante dos acciones de finalización.7 Ambas situaciones se diferencian en dos aspectos, por un lado las posibilidades de éxito dada la distancia a la que se encuentra el balón de la red, aspecto éste que facilita enormemente la acción defensiva dado el mayor tiempo de preparación y análisis de la trayectoria del balón, y, por otro lado, la posibilidad o no de bloquear la acción del rival, según queda determinado por el reglamento. Estas dos diferencias inciden en el desarrollo estratégico de ambos complejos, sobre el que más tarde profundizaremos. Si ambas defensas cumplen con su objetivo, facilitar en la mayor medida posible la transición a la fase ofensiva, podríamos concluir que las únicas diferencias encontradas se establecen en la fase defensiva.
En el supuesto de que la secuencia de juego analizada recogiese solamente las acciones ocurridas desde el momento del saque incluido éste, hasta el primer remate, la estructura del juego quedaría representada por la interacción de dos equipos, uno que juega para puntuar a partir de ser el encargado de realizar el saque, para lo cual debe desarrollar en primer lugar el K-0 y a continuación el K-II, y otro equipo, que juega para puntuar a partir de la recepción de ese saque, para lo cual se apoya en el desarrollo del K-I (figura 8). La consecución del objetivo implica bien el mantenimiento del saque para el primer equipo, o bien la recuperación del saque para el segundo equipo.
Figura 8. Sinopsis de la estructura del voleibol a partir del saque.
Sin embargo, si la jugada continuase tras la culminación del ataque, nos encontraríamos con varias posibles secuencias. La primera posibilidad vendría determinada por la continuidad del juego en el campo del equipo que realizó el saque (figura 9). Esta continuidad estaría marcada por la intervención del bloqueo sobre el balón, acción que implicaría el regreso inmediato de la pelota al campo del equipo que realizó el remate tras el rebote del balón en el bloqueo. En ese momento el equipo que realizó el ataque se encuentra con la posibilidad de construir un nuevo ataque a partir del apoyo al propio remate. La segunda posibilidad de continuación consiste en que el rebote del remate sobre el bloqueo facilite la acción del posterior golpeo de la segunda línea y, por lo tanto, aumenten las posibilidades de éxito de la posterior fase de contraataque. Este complejo es de naturaleza parecida al que se produce cuando la intervención sobre el balón atacado es de un jugador de segunda línea. En ese momento es probable que el balón regrese al campo del equipo que realizó el ataque sin que el equipo adversario tenga la posibilidad de finalizar la construcción del ataque mediante un remate, dado que la velocidad que alcanzan los remates potentes es tal que las posibilidades de éxito del primer contacto quedan muy reducidas. En ambos casos la continuidad del juego es muy ventajosa para el equipo que mantiene el balón en su poder.
A continuación en la figura 9 podemos observar las posibles secuencias complejas que nos podemos encontrar durante el desarrollo del juego.
Profundizando en la estructura de los complejos y siempre que se tome como punto de inflexión o de cambio de complejo la naturaleza del último golpeo del equipo rival, tal y como hemos afirmado antes, es posible observar la aparición de, al menos, dos complejos estratégicos más:8
•En primer lugar, un tercer complejo (K-III), que hace su aparición en el momento del juego en el cual un equipo se ve en la necesidad de pasar el balón de campo, sin que la intención de este golpeo sea claramente la de puntuar, ya que la situación que ha de resolver el jugador no tiene garantías de éxito. Por ejemplo, ante una situación defensiva que no facilita la construcción del ataque, o bien ante una mala construcción del ataque por error directo del colocador. La consecuencia de este error es la obligatoriedad del jugador que va a realizar el tercer contacto del equipo de pasar el balón de campo mediante otro golpeo que no sea el remate. En esta situación, el equipo se ve en la necesidad de construir un ataque9 con pocas garantías de éxito dado que el último golpeo será realizado con dedos, antebrazos o con un golpeo parecido a un saque desde cualquier zona del campo; en este momento del juego se produce lo que en voleibol se conoce como free-ball, es decir, el balón pasa de campo libre de remate. La defensa de un free es
* El ataque entendido como última acción en ocasiones implica remate, pero en otras la última acción, dada la dificultad de la situación, tan sólo implica un golpeo de continuidad hacia el campo contrario, golpe que en voleibol es conocido por muchos técnicos como free-ball.
Figura 9. Esquema completo de las secuencias de las fases de juego en Voleibol. Adaptado de Beal (1989) y de Díaz-García (2000).
más parecida a la de un saque que a la de un remate, por la distancia a la que está el balón de la red y por la adecuada no utilización del bloqueo.10 El equipo que defiende este tipo de balones desarrollará el tercer complejo estratégico (K-III). Éste, tal y como puede apreciarse en el ejemplo propuesto, surge de una situación defensiva muy parecida a la defensa del saque mediante la recepción y con tantas posibilidades de éxito como el KI, e incluso más, dado que los jugadores al igual que en aquel momento tienen todas las posibilidades de comunicación y de desarrollo adecuado de los golpeos de pase,11 disponiendo además de un precioso tiempo para la elaboración y análisis de la toma de decisiones. Existe otro balón que cumple con ciertas características del free-ball, es el balón tocado defensivamente por el bloqueo propio, balón que en ocasiones queda tan alto y tan frenado que llega a permitir incluso la comunicación entre el colocador y el resto de jugadores. Este balón es considerado por algunos entrenadores como un free-ball.
•Y en segundo lugar, un cuarto complejo (K-IV). Coincidiendo con lo expuesto por Monge (2001), diremos que aparece a la vez que se produce la culminación con remate del ataque del K-I o del K-II y que tiene su inicio a partir de la situación de juego en la que un balón rematado rebota en el bloqueo y vuelve al campo del equipo del rematador, momento del juego en el que se desarrolla una nueva situación defensiva provocada por la necesidad de defender el bloqueo contrario mediante el apoyo12 al remate propio.
De cualquier forma se puede llegar a deducir que siguiendo las posibles secuencias de las fases de juego, nos encontramos que el voleibol está construido por una cadena de acciones defensivas y ofensivas (Lebeda,
1970), de ahí la utilización del término complejo como conjunto o unión de dos cosas o más, en este caso de dos fases (defensa – ataque), cada una de las cuales a su vez está compuesta por aspectos cognitivos y motrices que van apareciendo a lo largo de la propia jugada, en función de la naturaleza de la última acción del equipo contrario, y que se desarrollan en relación con la estrategia diseñada. De ahí la utilización del concepto complejo estratégico para referirse a todo lo que realiza un equipo para defender la acción de ataque del rival y la posterior preparación, desarrollo y culminación del ataque propio.
La cantidad de complejos que aparezcan en la jugada dependerá, entre otros factores, del número de veces que el balón cambie de campo, y los tipos de complejos que aparecen dependerán de las características del último golpeo.
De entre todos los caminos o secuencias posibles, siguiendo el esquema de las secuencias completas de juego (figura 9), existe una secuencia básica que es la que más se repite en voleibol: SAQUE - DEFENSA DEL SAQUE (RECEPCIÓN) - CONSTRUCCIÓN DEL ATAQUE A PARTIR DE RECEPCIÓN (COLOCACIÓN) - CULMINACIÓN DEL ATAQUE (RE-MATE). Es decir, la secuencia K0-KI. En este sentido existe cierta diferencia entre el voleibol masculino y el femenino. Primeramente Kaplan (1980) y posteriormente Santos (1992b) afirman que en voleibol masculino alrededor del 70% de los ataques de cambio o de K-I de los equipos de nivel es exitoso, mientras que Oraá (1998) afirma que las acciones completas en voleibol femenino, es decir, las jugadas que incluyen saque más una fase cambio completa (recepción del saque, pase de colocación, más remate) representan algo más del 64%. En este sentido, Palao et al. (2002), en un estudio realizado sobre Sydney00, afirman que el éxito del KI durante dicho campeonato alcanzó el 64% en categoría masculina y el 58,1% en femenina; estos datos concuerdan con los citados por Anastasi (2004) y por Hernández-González (2006).
Esta secuencia, saque–KI, denominada K0-KI por Monge (2001), además de ser la más repetida, a partir de los cambios establecidos en el sistema de puntuación, pasa a convertirse en la forma primordial de conseguir los puntos (Aartijk 2000 en Lozano et al., 2001), ya que en el voleibol masculino de alto rendimiento, el 45% de los puntos se consiguen durante esta fase del juego (Anastasi, 2001b). Sin embargo, hay que decir que esta importancia ya era considerada hace veintitrés años por Kaplan (1980), incluso mucho antes de que se produjesen los cambios. De ahí la gran duda que se plantean muchos entrenadores actuales: realmente, ¿qué ha cambiado desde 1999?
6El acrónimo utilizado para referirse a los complejos es KI y KII respectivamente.
7En voleibol las acciones de finalización pueden ser entendidas como aquellas que implican el fin intencionado de la jugada, siendo estas acciones: los saques, los remates y los bloqueos.
8Dado que, simplificando, las formas en las que un equipo de voleibol puede pasar el balón por encima de la red son básicamente cuatro: Los tres golpeos de finalización (saque, remate ofinta de remate y bloqueo) y mediante un golpeo que implique continuidad en el campo contrario.
9El reglamento considera que, exceptuando el bloqueo y el saque (sic.), todas las acciones de dirigir el balón al campo adversario pueden ser consideradas ataques (FIVB, 1988).
10No determinado por el reglamento y, por lo tanto, discutible desde la perspectiva tácticoes- tratégica.
11En voleibol las acciones de pase son la recepción del saque, la colocación o pase de construcción del ataque y en la defensa o recepción del free-ball, mientras que la defensa del remate se convertirá en un pase cuando su calidad permita una construcción del contraataque ventajosa, ya que de lo contrario el defensor no habrá realizado un pase sino un golpeo de continuidad en campo propio.
12Al apoyo también se le denomina cobertura.