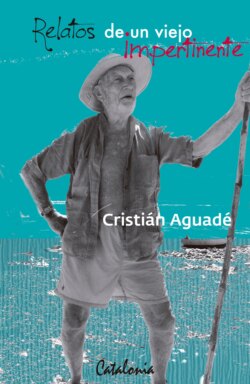Читать книгу Relatos de un viejo impertinente - Cristián Aguadé - Страница 6
El avión
ОглавлениеHacía tiempo que no viajaba. Después de enviudar me sentí totalmente incapaz, pues era mi esposa la interlocutora con este mundo cambiante y complejo. Para los ancianos, quienes hemos ido acumulando deficiencias físicas, los aeropuertos de tránsito son aterradores. Las piernas no permiten ir demasiado de prisa y siempre existe temor a perder el avión en el interminable lapso que media entre el que llega y el que parte. Es un suplicio trajinar el bolso de mano, andar sobre cintas transportadoras, si las hay y funcionan, subir y bajar escaleras mecánicas, ascensores y hasta trenes. Otro infierno son los altavoces de donde sale una voz resquebrajada que mis audífonos captan mal y no cesan de transmitir inutilidades en todos los idiomas. El caso es que, de pronto, comunican también cosas importantes: un cambio de puerta de embarque, un retraso considerable de la hora de partida, o simplemente la suspensión del vuelo, noticias todas que pueden alterar el futuro inmediato. Claro que hay pantallas informadoras, pero se pierde mucho tiempo en localizar el vuelo, entre los innumerables que llegan o parten desde y hacia los más remotos lugares del mundo.
Ahora los aeropuertos son grandes como ciudades. Añoro mis primeros viajes, cuando todo quedaba a mano y un personal, hoy inexistente, atendía respetuosamente brindando un trato amable y respetuoso, de caballero. Como tal, de cuello y corbata, se viajaba. No como ahora que los pasajeros andan desarrapados, con jeans y polleras estampadas con leyendas que no interesan a nadie. De la misma manera y como rebaños son atendidos: apiñados unos contra otros o alineados en largas colas. Esto si no tienen que esperar horas y hasta por días, tumbados en bancos o en el suelo, que se resuelva una de las innumerables huelgas o tempestades que han paralizado los vuelos.
No obstante todos estos inconvenientes, las ansias de salir del país, de cambiar de aires y de rutinas, de recibir impresiones nuevas y, cómo no, de degustar comidas diferentes, son para mí de una atracción irresistible. Por ello me atreví a viajar a mi natal Barcelona con transbordo en París, ya que también debía hacerlo en Madrid, a causa del centralismo español que no permite vuelos directos desde América a la capital catalana.
Para facilitar mi tránsito por el aeropuerto de París, encargué una silla de ruedas para trasladarme. Todo parecía estar bien planeado. Esa era la parte externa de este asunto. Debo decir que entre mis males, hay uno que requiere la ingestión de una gragea que tiñe la orina de un intenso color amarillo, lo que si bien sería bueno para pintar paredes, no lo es para mi ropa. Se trataba de un viaje largo y exigía varias idas al baño. Mi imaginación no se quedó atrás y evoqué aquel utensilio usado para contener fluidos muy distintos que utilizaba en tiempos pretéritos. Temí problemas de colocación, justamente debido a este cambio, diferente a los pasionales a los que estaba destinado. De todas formas seguí con mi empeño y me dirigí a una farmacia para adquirirlo. Recordando cierta vez cuando había sido reprendido por un farmacéutico, porque, al estar él ocupado, se lo había solicitado a su señora, quien, si bien también estaba atendiendo, no era para vender estos sugerentes implementos, lo que era una ofensa a su pudor. Aunque hoy día las damas de la Cruz Roja los reparten por las calles para prevenir el SIDA, esperé en el establecimiento a que se desocupara un vendedor masculino para solicitarlo. Displicentemente me dijo que era un artículo de autoservicio y que lo encontraría en la góndola de enfrente en el lugar de las gomas, junto a los biberones. Entre un variado surtido escogí los de mejor envase, esperando que respondieran a su cometido.
Poco antes de que vinieran a buscarme para ir al aeropuerto, me lo coloqué con las dificultades del caso, pero como venía preparado para deslizarse, lo conseguí sin mayores problemas. Las complicaciones se me presentarían a diez mil metros de altura, cuando, al ir al baño, comprobé que no tenía repuesto al haber dejado los otros en la maleta. Colocar el ya usado me fue sumamente difícil y si bien lo conseguí, no quedé demasiado satisfecho con la sujeción del utensilio. Pasado un buen tiempo, pues traté de contenerme, volví a aquel privado recinto, comprobando con sorpresa que había desaparecido, no teniendo la menor idea dónde. Me disponía a cerrar la puerta, cuando lo distinguí claramente en medio del pasillo. Lo grave era que estaba junto a los pies de una señora, quien no dejaba de perorar señalándolo y llamando la atención sobre su justificada queja. Apareció una aeromoza con guantes de goma y pinzas, y con toda delicadeza lo retiró de un lugar tan inapropiado.
Yo estaba quieto, sin moverme, al no querer despertar sospechas. La señora, habiéndose levantado, intentaba adivinar cuales de los pasajeros habría podido cometer tal inmoralidad. Seguramente no estarían juntos, pues una pareja bien constituida era difícil que tuviera tales apremios. O quizás sí, a lo mejor el contacto entre desconocidos les despertó una pasión fulminante. Otra alternativa era que estuvieran distanciados, junto a sus respectivas parejas, habiéndose puesto previamente de acuerdo para cometer la infidelidad… Todo cabía en la cabeza de aquella señora, quien, por su edad, seguramente habría visto Emmanuelle, aquella película francesa con escenas eróticas, que ya no llamaría la expectación que despertó en su tiempo, cuando hacían el amor en el reducido baño de un avión en condiciones muy difíciles. La señora, al decidir pasar por su lado, pretendió hacerme cómplice del reclamo que iba a hacer a la compañía aérea, lo que le iba a costar mucho dinero, por la tolerancia a tales inmoralidades.
Al fin llegamos a París. No había ninguna silla de ruedas esperándome. La tripulación no tenía noticias de ella, aunque me dijeron que sí podía encargarla, pero que iba a tardar, lo que no era recomendable por el atraso que llevábamos y el escaso tiempo para el trasbordo. Comencé a andar con esfuerzo, por los interminables pasillos. Crucé un centro comercial, donde la gente se entretenía comprando sin mayor apuro, lo cual no era mi caso. Perdido en medio de una confusa señalética, di con un funcionario a quien le mostré mi tarjeta de embarque. Me miró extrañado por cuanto en ella se indicaba que debía que andar en silla de ruedas. Le aclaré que ese cómodo sistema no había llegado a su destino. Seguí camino hasta volverme a perder en uno de esos desvíos que se producen cuando se efectúan obras, las que nunca se terminan. Por suerte encontré otro funcionario, quien me hizo la misma observación. Cada vez más irritado, me fui protestando contra la línea aérea, contra el aeropuerto de París y contra quien fuera responsable de las sillas de ruedas. Llegué a pie a la puerta de acceso al avión cuando quedaban pocos pasajeros en la cola para embarcar. Al pasar mi tarjeta, el encargado, levantando la vista, me pidió cuentas sobre la silla de ruedas que había que devolver. Mi indignación explotó No quedaba tiempo para discusiones, y me apresuré a abordar buscando mi asiento. El avión ya estaba en movimiento cuando me entró la preocupación de si al llegar a Barcelona, me estaría esperando la INTERPOL con una orden de captura por el robo de una silla de ruedas en el aeropuerto de París.
A mi arribo ningún policía me esperaba, pero sí una silla de ruedas. Me negué rotundamente a usarla por considerarlo una burla. Conocía el aeropuerto y no tenías prisa, por lo que me fui tranquilamente a recoger mi equipaje andando. Me puse frente a la cinta transportadora con el correspondiente carrito. Empezaron a desfilar ante mí los más variados modelos de maletas, bolsos, paquetes, esquís, palos de golf, etc., pero no mi maleta alemana, gris metálico, que aparentaba ser de este material, pero que era de un plástico especial, entre duro y blando, que se distinguía por su liviandad y que había adquirido en una tienda de diseño en un anterior viaje. Era tan especial, que no había visto otra igual en ninguna de las cintas transportadoras de los países latinos por donde había viajado, aunque era posible que abundaran donde tenía su origen. Al fin la veo asomarse por aquel agujero protegido de anchas gomas, que atrae las miradas ansiosas de todos los pasajeros. Antes de que llegara al sitio en donde yo la esperaba, vi que una poderosa mano la sacaba de la cinta. Corrí a atajar a quien se la llevaba, un inmenso hombre rubio con el cual hubiera sido imposible emplear la fuerza. Lo increpé diciéndole que aquella maleta era mía. El hombre rubio no entendía castellano y menos catalán, por lo que tuve que apelar a mi inglés básico, insistiéndole sobre la propiedad de la maleta. Sorprendido, empezó a buscar la tarjeta de embarque, el comprobante del equipaje, el pasaporte y cuanto papel tenía. No tuve más remedio que aceptar el equívoco y me apresuré a volver donde estaba, para que no se me escapara la que me correspondía. La cinta cesó de funcionar y la maleta no apareció. Volví a sospechar del hombre rubio, pero no me quedaba otra que acudir al mesón de reclamos y declarar la perdida. Describí dificultosamente las características de la maleta, pues no había ninguna parecida en el catálogo que me mostraron. Al mencionar que procedía de América y había llegado con retraso a París, me dijeron que seguramente no se había alcanzado a hacer el transbordo de los equipajes y que el mío me llegaría al día siguiente. La noticia no era alentadora, había salido con ropa de verano y tenía sólo un impermeable para abrigarme. Esperaba cambiarme a mi llegada al hotel, pero como la maleta tardó dos días no tuve más remedio que quedarme encerrado, pues el frío era intenso y no me atreví a asomarme al exterior. Al fin llegó la maleta. Al abrirla constaté que, entre otras cosas, mi ropa de invierno había sido robada…