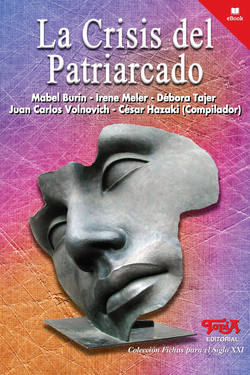Читать книгу La crisis del patriarcado - César Hazaki - Страница 8
ОглавлениеEl Hain
Un Mito Que Contradice El Dogma Paterno1
César Hazaki
Yo no sé indicar dónde se sitúan en este desarrollo las grandes divinidades maternas que quizá precedieron universalmente a los dioses paternos.
Sigmund Freud, Tótem y Tabú
¿Y si no fue así?
Este capítulo se pregunta sobre uno de los pilares de la teoría psicoanalítica: las ideas que Freud despliega en Tótem y Tabú. Allí fundamenta el surgimiento de la organización social -la alianza de los hermanos varones- como consecuencia del asesinato del padre de la horda. De esa alianza fraterna que surge en el mismo momento que acomete el parricidio, es decir que se constituye en el propio acto que realiza, Freud hilvana el inicio del sistema patriarcal, el sentimiento de culpa, el tabú del incesto y la manera en que se establece la exogamia. En éste planteo, como se observa, el inicio de la cultura y el patriarcado son indisolubles.
Para Sigmund Freud los descubrimientos que hallaba en sus pacientes, tanto él como sus primeros discípulos y compañeros de ruta, dio fundamento a las ideas que aparecen en Totem y Tabú, capítulo: “El retorno del totemismo en la infancia”. Esta articulación estableció innumerables desarrollos posteriores, dentro y fuera del psicoanálisis, que han ayudado a sostener la cuestión del padre a nivel de un dogma incuestionable –algo que la cultura patriarcal ya mantenía con variados fundamentos. No hay duda que el tratamiento freudiano de la horda primitiva y el asesinato del padre relanzó -una vez más- el tema del padre como el inicio de la cultura y se ha convertido en parte central del corpus psicoanalítico. Es decir dejó fuera de consideración cualquier perspectiva que pudiese establecer fisuras sobre la constitución y génesis del patriarcado.
Ante la gravedad de la transformación de estas hipótesis en una imposición dogmática, que insiste en repetirse sin cuestionamientos como piedra angular de toda la teoría psicoanalítica, muchos desarrollos teóricos nos alertan de las consecuencias gravosas de la misma; al respecto, por ejemplo Michel Tort avizora estas cuestiones sobre el Edipo: “Observemos con mayor detenimiento los procesos edípicos en Freud y su puesta en juego, la manera como presenta las posiciones de la madre y del padre edípicos, las transformaciones de la pareja parental freudiana. Se perfilan según dos aspectos que deben ser leídos en simultáneo: uno es la línea de las consideraciones sobre la travesía, por parte del individuo, del complejo de Edipo. El otro es el de las construcciones ‘históricas-prehistóricas’ que se despliegan desde Totem y tabú hasta Moisés y la religión monoteísta. Tienen puntos comunes pero también diferencias de acento importante. El punto en común es el borramiento sorprendente de la figura materna, la desvalorización de las mujeres, que ni siquiera son nombradas como tales en Tótem y tabú e, inversamente, la promoción del amor del padre y del amor entre hombres, fuente de los lazos sociales (…) Desde Tótem y tabú hasta Moisés y la religión monoteísta Freud intenta construir un esquema ‘histórico’ de la diferencia sexual que se ordena en el supuesto ‘pasaje histórico de la madre al padre’, giro capital, según él, de la cultura y el progreso de la `espiritualidad´”.2
Se comprenderá que la objeción, la puesta en duda sobre las hipótesis freudianas, tiene como eje el dogma patriarcal que las mismas ayudan a sostener. Este peso dogmático repetido y aggiornado por las ideas de Lacan -dentro del psicoanálisis- son la más clara expresión de cómo la solución paterna, como fundamento de la cultura, se recicla permanentemente. Pero no sólo dentro del psicoanálisis ha ocurrido esto, en la antropología, las investigaciones de Lévi-Strauss -con sus estudios sobre el intercambio de mujeres- tampoco escapa al efecto dominante de cómo la cultura se organiza y gira alrededor de los varones.
Sabemos que esta persistencia no es fortuita, que obedece a distintas formas en que la dominación masculina, como la denomina Pierre Bourdieu, se actualiza en cada momento histórico. Sin duda esta dominación es amplia y recorre todas las formas de la producción de bienes materiales, simbólicos y, lo que es más importante, la producción y reproducción de mujeres y hombres. Siendo un tema tan vasto retengamos lo que Pierre Bourdieu dice sobre la mujer en la economía de los bienes simbólicos: “El principio de la inferioridad y de exclusión de la mujer, que el sistema mítico-ritual ratifica y amplifica hasta el punto de convertirlo en el principio de división de todo el universo, no es más que la asimetría fundamental, la del sujeto y del objeto, del agente y del instrumento, que se establece entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, de las relaciones de producción y de reproducción del capital simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial, y que constituyen el fundamento de todo orden social o, mejor dicho, como símbolos cuyo sentido se constituye al margen de ellas y cuya función es contribuir a la perpetuación o al aumento del capital simbólico poseído por los hombres”.3
Por todo lo anterior y manteniendo la misma pregunta (¿Y si no fue así?) nos permitimos exponer la vida y los mitos de los selk´nam, más conocidos como Onas (pese a que esta palabra no pertenece a la lengua selk´nam, es un término de origen yánama, vecinos de los selk´nam, que significa Norte. Esta aclaración viene a cuento porque durante largos años en la escuela primaria argentina se denominó a los selk´nam: Onas. Una injuria más con esta desaparecida cultura originaria).
Anima esta mirada sobre los selk’nam una pregunta que deviene de la anterior que encabeza este apartado: ¿Existen posibilidades de encontrar en Argentina alguna cultura cuyos rastros nos permitan poner en cuestión esa hipótesis de Sigmund Freud, es decir, que muestre otra explicación de cómo se estableció el patriarcado? ¿Si así fuese podemos sacar otras conclusiones sobre la culpa, el incesto, y la constitución de un orden cultural?
En éste capítulo se tratará, entonces, de hacer inferencias sobre la cultura y forma de vida selk´nam. Pueblo originario deAmérica del Sur que existió hasta no hace mucho y cuyas costumbres y mitos se conocen por fuentes fidedignas y confialbes. Por ejemplo se tiene conocimiento que hasta el año 1933 se realizó el ritual de iniciación de los varones (El Hain) pese a que la población selk´nam estaba diezmada.
Nos alienta el haber dado con este pueblo originario de la Patagonia, enmarcado en los límites geográficos de una isla, que nos da otra versión de por qué se organizó el patriarcado, cómo se constituyó, contra quién se llevó a cabo, a qué poder se propuso derrotar, a causa de qué motivos se llevó adelante, cuál fue el asesinato original, dado que sus mitos cuentan que lo hubo y que el mismo no fue precisamente contra el padre primigenio.
Es por ello necesario iluminar, observar la cultura selk´nam, pueblo originario que ha dejado numerosas y ricas pruebas de primera mano (Martín Gusinde participó y fotografió el Hain de 1923 -es decir se recogieron testimonios de personas que fueron partícipes de los hechos por haber vivido y ser miembros de esa comunidad patagónica-). Entre los notables procesos culturales nos interesa destacar el ritual mencionado anteriormente: El Hain, un mito, que cuenta que en los inicios de la cultura selk’nam no hubo parricidio, sino que la alianza entre varones se inició, se constituyó, como rebelión ante el poder de las mujeres. Dominar a las mujeres, hacerse del poder de las mismas (a las que los varones selk´man temieron hasta su lamentable final en manos de los blancos. Consecuencia de la entrada de los mismos a la Isla Grande, de sus armas de fuego y de las enfermedades que traían y para las que los selk´nam no tenían defensa inmunológica) fue un objetivo primordial para los varones selk´nam. El rito ensalza el triunfo de los varones y la consecuente derrota del matriarcado. Festeja y reafirma el pasaje del matriarcado al patriarcado.
Trataremos de llegar a explicar cómo fue y por qué se dio esa unión de los varones para realizar el asesinato masivo de mujeres. Hacemos notar ya esta diferencia que consideramos central: en el mito freudiano muchos -la alianza entre varones- acometen el parricidio contra un uno omnipotente y poderoso, en El Hain se relata de modo mitológico un femicidio como fundamento del patriarcado: todos los varones se unen para matar a todas las mujeres, excepto las niñas. Así el Hain se abre ante nuestros ojos para dar a luz otra explicación de la constitución del patriarcado. Antes de avanzar con el mito de iniciación masculina -El Hain- debemos conocer algunos aspectos de la vida de esta comunidad ya extinguida.
Los selk´nam
Los selk´nam desaparecieron en el siglo XX víctimas del genocidio que los blancos realizaron cuando llegaron a la Isla Grande, Tierra del Fuego, en busca de oro y para establecer estancias para la cría de ovejas. Antes de que ese arrasamiento ocurriera construyeron y nos legaron una rica herencia cultural, de ella nos interesa el ritual de iniciación de los varones denominado Hain, que cuenta el supuesto pasaje de la cultura matrilineal a la patrilineal que, dentro de la cosmogonía selk’- nam, fundamentaba el patriarcado.4
Pese a vivir en una isla los selk´nam no eran navegantes, no deja de ser apasionante imaginar esta vida en una isla de la que no se interesaron, o no necesitaron, en salir. Era evidente que la Isla Grande los proveía de todos los elementos para desarrollarse. Claro que la propia geografía de la isla les jugó en contra cuando los conquistadores blancos comenzaron a perseguirlos: no podían salir de la isla la que, de alguna manera, se convirtió en su cárcel. Colaboró, además, que el caballo no formase parte de su mundo. Era una tecnología de transporte que desconocían, se comprenderá que huir a pie de hombres con armas de fuego, de a caballo y que traían enfermedades nuevas era una tarea imposible y desesperante.
Parientes de los tehuelches del continente, no se sabe cómo arribaron a la Isla Grande -lo más probable es que existió algún pasaje natural que unía el continente con la isla Grande y que el mismo se derrumbó producto de alguna catástrofe natural dejando a los habitantes de la Isla Grande aislados del continente- es importante señalar que al estar imposibilitados de contactar con el continente no fueron afectados por las transformaciones que otros pueblos del continente tuvieron con el uso del caballo y la agricultura. Los selk´nam eran recolectores y cazadores que andaban de a pie: “La cultura de estos cazadores-recolectores ocupa un lugar de privilegio en el registro antropológico por razones de peso. Primero por tratarse de una cultura prístina, es decir, que surge (…) de una sola fuente desde los tiempos más remotos, la de la tradición cazadora-recolectora, fuente primaria de todas las culturas humanas (…) tuvieron muy poco contactos con los blancos hasta 1880, cuando se inició la colonización de su isla de modo que la memoria e incluso la experiencia de los que sobrevivieron se remontaban a una época en que la cultura estaba casi intacta”.5 Se comprenderá entonces el valor, a los efectos de nuestros intereses sobre la génesis del patriarcado, que le otorgamos a la herencia cultural de un grupo con más de 11.000 años de antigüedad, que vivió como en el paleolítico hasta finales del siglo XIX.
Vivían en familias que podían tener entre treinta y cuarenta integrantes, en territorios claramente delimitados denominados haruwen, donde cada individuo pertenecía a un linaje patrilineal y a un territorio.
Anne Chapman sostiene que eran poblaciones que no pasaban hambre: “el hábitat de los selk´nam, aunque situado en el extremo austral del hemisferio, no era una región marginal, pobre en recursos, sino más bien favorable para este género de vida pues había sustentado poblaciones durante más de diez mil años (…) no era pues un lugar de refugio que limitara la expresión cultural de sus habitantes”.6 Lo que refuerza el interés por la misma, en su largo proceso de asentamiento y desarrollo, en Tierra del Fuego, tuvieron la posibilidad de desplegar su rica cultura por milenios.
Colaboró con lo anterior que el terreno favorecía la subsistencia de los selk´nam y sus vecinos -los haush muy emparentados culturalmente con los selk´nam- dado que la variedad de flora y fauna ofrecía los recursos para satisfacer sus necesidades alimenticias, todas las observaciones y relatos establecen que las hambrunas no eran frecuentes entre ellos. Hay que recordar que eran parte de su variada dieta: el guanaco, el zorro, el lobo marino, la grasa y carne de ballena, roedores tucu tucu, aves y peces, más diversos vegetales. No sólo existía una provisión regular de alimentos sino que habían desarrollado un método de conservación que permitía la conservación de los mismos durante cuatro semanas. Estas reservas alimenticias quedaban guardadas en los lugares que dejaban, al volver ya había unas provisiones que permitían montar el campamento sin estar compelidos por el hambre.
Organización social
Gusinde señalaba que los “... miembros de cada familia, más exactamente: hombre, mujer e hijos, constituyen en el sostenimiento de la casa una cerrada comunidad de trabajo, que existe y labora con independencia de las demás. No hay diferencias de clases bajo el punto de vista del trabajo, ni bajo otras consideraciones, así como tampoco se encuentran sometidos los miembros de la tribu a una autoridad superior común”.7
La sociedad selk’nam no habría contado con jefes u órganos de autoridad como consejo de ancianos, etc. Pese a ello existía una jerarquía -chamanes, sabios y profetas- que ocupaban los hombres, como no podía ser de otra manera dentro de este férreo dominio patriarcal, pese a ello hubo algunas excepciones: existieron mujeres que fueron chamanes.
Trabajo
Existía una división sexual del trabajo. Las mujeres estaban al cuidado de los hijos, realizar cestos, curtir cueros, recolectar raíces y huevos, cazar roedores, pescar con lanzas en lagunas pequeñas y cargar con todos los elementos del campamento cuando se trasladaban de un lugar a otro.
La actividad central de los hombres era la caza, para la misma era necesario saber construir y manejar el arco y la flecha, conocer las costumbres de las presas, aprender a adiestrar perros, seguir huellas y preparar emboscadas, eran los que trozaban y repartían la carne lo que seguramente, cotidianamente, reforzaba la supremacía del varón. Distribuir el producto de la caza, cuánto le correspondía a cada uno de la comida que se servía tenía la marca indiscutida de la autoridad masculina.
Pero esta dominación patriarcal no estaba exenta de lazos solidarios que debían sostenerse y respetarse, Gusinde hace notar que: “La ayuda mutua espontánea libera a todos de la preocupación por el futuro y del esfuerzo por conservar de una manera especial determinadas cantidades de alimentos”.8 Esta sociabilidad, donde cada familia se proveía a sí misma, no perdía de vista que su pertenencia al linaje establecía la colaboración entre sus integrantes. Todas las crónicas dan cuenta de una cultura altamente competitiva y guerrera, es decir que vivían bajo los ideales viriles propios de la dominación masculina.
El mito
En la cultura selk´nam un miedo permanente de los varones era la posibilidad de que las mujeres tomaran el poder. Lo consideraban un peligro inminente, este miedo los hacía estar convencidos de que debían sostener a toda costa la alianza entre hombres -la que siempre era reforzada en la vida conyugal y familiar, el ejemplo mencionado más arriba del reparto de lo conseguido en la caza lo demuestra- por eso los varones se obligaban a mantener el secreto de cómo habían logrado dominarlas. La fisura de esta alianza, miedo muy concreto de que un hombre le contara a su mujer el secreto del Hain, ponía en cuestión todo el sistema de creencias y valores patriarcales, lo que no podía permitirse de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia.
El mito da cuenta de por qué la posible rebelión de las mujeres los amenazaba, Anne Chapman nos da pistas claras al respecto: “En la época hoowin (tiempo mítico), las mujeres gobernaban sin piedad a los hombres. Los obligaban no sólo a cazar y a proveer lo necesario para la subsistencia, sino también a ocuparse de los niños y a desempeñar todas las tareas domésticas. Los hombres vivían en medio del terror y el sometimiento. (…) las mujeres se reunían solas (…) A ellos no les era permitido sentarse en el círculo de las mujeres cuando éstas deliberaban. (…) Las mujeres temían que (los hombres) se rebelaran y dejaran de obedecerles (…) se les ocurrió engañar y atemorizar a los hombres disfrazándose de espíritus: ‘inventaron’ la ceremonia del Hain”.9
Las mujeres, en el tiempo mítico, tenían clara conciencia de que los hombres eran más fuertes y estaban armados y que de comprender la situación se hubieran rebelado y asesinado a las mujeres. Era necesario que los varones aceptaran a estos espíritus caprichosos y tiránicos -que no eran otras que las propias mujeres de la comunidad disfrazadas muy elaboradamente- que supuestamente surgían desde el centro de la tierra o bajaban del cielo a la gran choza ritual.
Mientras los hombres creían en el Hain, proveían a los “espíritus” de la choza ritual toda la comida que se les pedía, dentro ella las mujeres se divertían y se burlaban de la ingenuidad masculina. Todo iba bien hasta que Sol (dios masculino) pasó por la choza y observó la verdad: que los espíritus eran las mujeres disfrazadas y que estaban ensayando las próximas escenas para atemorizar a los hombres. No hizo falta más para que el Sol comprendiera que todo era una farsa teatral para mantener sojuzgados a los hombres.
Los varones se organizaron y rebelaron. Organizaron la matanza de todas las mujeres, excepto las pequeñas. Conquistado el poder, muertas todas las mujeres adultas, había que construir un mito acorde -recordar que la historia la escriben los que triunfan- para ir moldeando a esas niñas en las futuras adultas selk´nam. Como vemos no se esforzaron mucho, no hubo un alarde de creatividad por partes de esos varones que tomaron el poder contra las mujeres, simplemente invirtieron el mito. A las pequeñas niñas las criaron hombres bajo el mismo mito del Hain que contaría la historia al revés, en ella los hombres encarnarían a los espíritus que de aquí en más sometería a las mujeres. A partir de ese momento los hombres disfrazados se recluirían en la choza grande para generar allí las representaciones teatrales que aterrorizarían a los niños y las mujeres.
La lógica de esta dominación masculina era que las mujeres -criadas bajo el terror a este relato mítico- creerían a pie juntillas en él y vivirían sometidas a estos espíritus crueles y caprichosos del Hain, que recordemos se trató sencillamente de invertir lo que contaba el Hain original inventado por las mujeres del tiempo mítico. Para ellas, esas niñas criadas por los varones, quedó así constituida la prohibición de conocer o averiguar cuál era la verdad del ritual y la identidad de esos seres disfrazados de espíritus atemorizantes -los hombres de su propia tribu-. Cualquier mujer que intentase hacerlo era asesinada sin dilación.
Una vez terminado todo el ritual al iniciado (klóketen) se le revelaba toda la verdad, al quitarse los disfraces, los mayores le mostraban que tales espíritus no existían. Que los disfrazados eran los propios conocidos de la tribu, pero además esta revelación venía cargada de amenazas: lo conminaban a guardar el secreto, de no hacerlo podía ser asesinado sin dudas ni remordimientos. El pacto entre varones era así sellado, los mismos que llevaron adelante la ceremonia de iniciación eran quienes velarían cotidianamente para que los jóvenes varones no lo traicionaran. “Al klóketen se le repetía con insistencia que no revelara nunca el ´secreto´ a las mujeres, como tampoco que aludiera a nada de lo ocurrido dentro de la choza del Hain. Le advertían que iban a vigilarlo cuando volviera a la vida normal y que cualquier seña, por leve que fuera, que provocase la menor sospecha entre las mujeres y los niños acerca del conocimiento prohibido, le costaría inmediatamente la vida, y también perderían la vida los demás personas involucradas”.10
El mito mostraba cómo y por qué los hombres se rebelaron contra las mujeres, fundamentaba el que la tierra se heredara por vía de los varones y el por qué nunca debía permitirse que las mujeres tomaran decisiones importantes. De lo anterior se desprende el profundo temor a las mujeres que tenían los varones selk´nam y cómo este miedo cohesionó a los varones.
Vemos así cómo, en esta cultura patriarcal, el ritual de pasaje de los varones es de central importancia, dado que sobre el mismo gira la condición de la dominación masculina, la salida exogámica, las condiciones de la herencia y el pacto contra las mujeres, parte del mismo era la habilitación para matar a la propia esposa si ésta sospechaba o quería averiguar sobre el Hain. El ritual soldaba al joven al poder masculino. Pero no era lo único, también ordenaba asuntos dentro de la alianza entre varones. El objetivo de la ceremonia llegaba a su conclusión central: pertenecer a la categoría de hombre adulto implicaba pactar con los varones el domino permanente sobre las mujeres.
Sexualidad y El Hain
El Hain marcaba el pasaje a la adultez, se trataba de dejar la infancia y ganar el derecho a tener una familia propia. Era la forma en que los mayores iban tolerando la inclusión y competencia de las nuevas camadas de varones. Así la sexualidad adulta estaba vinculada a obligaciones:
a) Se debía aprender a sostener como cazador a la familia, lo que implicaba el conocimiento de cómo producir las herramientas y las armas para tal efecto.
b) Era necesario preservar entre los hombres los secretos que se transmitían durante El Hain. Secreto que era reforzado en la vida cotidiana.
c) Era una obligación masculina mantener el dominio sobre las mujeres, empezando por la propia esposa.
d) Se establecía cómo elegir una esposa, es decir daba las pautas exogámicas.
e) Atravesar el ritual levantaba una amenaza de castración que pesaba sobre los jóvenes, durante su niñez les habían advertido que las relaciones sexuales prematuras impedirían su crecimiento. Siendo adulto, es decir habiendo sobrevivido al ritual de iniciación, esta amenaza desaparecía.
Conclusiones
El Hain era un tiempo de sociabilidad de características extraordinarias. Su organización y preparación demuestran que se trataba de una institución cultural importantísima, tanto desde el punto de vista social como de la transmisión ideológica que producía al servicio del patriarcado.
Como mito, el Hain, nos plantea un primer asunto: si efectivamente ese matriarcado existió o no. Nada de lo que conocemos hasta ahora permite afirmarlo. Lo que es evidente es que los hombres selk´nam proyectaron su terror en las mujeres y que el mismo fue la base de su alianza para mantener férreamente la dominación masculina.
Por lo anterior es necesario que nos detengamos en la hipótesis freudiana sobre el padre de la horda primitiva: “… un padre violento, celoso, que se reserva todas las hembras para sí y expulsa a los hijos varones cuando crecen (…) Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así pusieron fin a la horda primitiva”.11 En esta cultura del paleolítico no se observa un padre mítico cuyo asesinato unió a los varones. Sino que se temía el poder de las mujeres, en El Hain originario eran ellas las que disfrutan en grupo y se burlaban de los varones, los sometían. Es decir todos los temores de los varones se concentran en el grupo de mujeres. Es contra ese poder que los hombres se rebelan y fundan su alianza. Se unen por este asesinato masivo de mujeres. El odio es al género, contra el grupo, van contra todas -lo que nos permite hablar de femicidio- y esto será el secreto primordial que permitirá y fundamentará la dominación patriarcal.
El terror a las mujeres de los varones se expresa en el espíritu más temido: Xalpen (la luna) que tenía características terribles: insaciable, siempre con hambre, con capacidad de matar introduciendo enfermedades espirituales a sus enemigos, etc. Según Chapman hasta el final los selk´nam temían a dicho espíritu, es decir que nunca cedió el temor de los varones a las mujeres.
Incesto
En el tiempo mítico la venganza a la alianza secreta de mujeres requiere, para ser efectiva, la eliminación de todas ellas y establece un tiempo donde los hombres criaron a las niñas pequeñas para luego convertirlas en sus esposas, no es muy difícil allí inferir un momento incestuoso entre padres e hijas, el que sobrevendrá luego de una férrea disciplina impuesta por los varones. Esta situación también pone en cuestión una idea de Freud: “Es interesante poner de relieve que las primeras limitaciones producidas por la introducción de las clases matrimoniales afectaron la libertad sexual de la generación más joven, vale decir previnieron el incesto entre hermano y hermana, y entre hijos varones con su madre, mientras que el incesto entre padre e hija fue evitado sólo más tarde mediante una extensión”.12
Esta aseveración freudiana es refutada, siguiendo El Hain y como consecuencia del genocidio de las mujeres, las niñas pasan a manos de los hombres y se abre así un tiempo mítico incestuoso entre los padres y las hijas. Además ese tiempo mítico sella un secreto, un velo para las mujeres del grupo dado que los padres -esposos van a sostener esa alianza entre varones y la fundan en ese secreto que las niñas- esposas no deben bajo ningún concepto develar. Niñas que serán criadas bajo el terror, que funcionaba como una prohibición, que buscaba obturar la verdad.
No está demás señalar que el ritual femenino de iniciación era una consecuencia de lo anterior. Veamos: “Cuando una muchacha comenzaba a menstruar, era confinada en su vivienda durante cinco seis días, tras los cuales su aislamiento continuaba por tres o cuatro semanas de una manera menos reglamentada. Cada mañana de los primeros cinco días, la madre o una vecina trazaba finas líneas blancas sobre su cara (…) y le pintaba el cuerpo con pinturas rojas. Se le daba muy poco de comer y beber, y era obligada a mantenerse en silencio, sentada frente al fuego. Su madre o alguna otra pariente femenina la instruía y aconsejaba en detalle acerca de la conducta que se esperaba de ella como adulta. Se le advertía que debía evitar tener relaciones con muchachos de su edad y, sobre todo, no embarazarse antes del matrimonio. Gusinde enumeró veintidós reglas que toda mujer debía acatar, y que pueden resumirse así: realizar diligentemente todas las labores de su sexo, mantenerse atractiva en todo momento, ser trabajadora y silenciosa, obedecer a quien fuera su marido y evitar las discusiones con él. Es decir, las reglas de conducta le hacían comprender su condición de mujer sometida al régimen patriarcal”.13
Los selk´nam nos han dejado un sinnúmero de señales para seguir indagando, y habiendo estado “a la vuelta de la esquina” nos invitan a pensar sobre los orígenes, fundamento y reproducción del patriarcado. Nos señalan caminos para no caer en las versiones que pugnan por establecer el dogma paterno, en el caso puntual del psicoanálisis pone absolutamente en duda al padre de la horda freudiano. Nos hace poner el foco en otro posible inicio de la cultura patriarcal y, de haber existido, muestra que el asesinato primordial no fue contra el padre de la horda sino que se realizó un genocidio contra todo el grupo de las mujeres adultas y que su consecuencia es la justificación y fundamento del patriarcado entre los selk´man.
Creemos haber logrado en este recorrido poner en duda el valor universal -y su consecuente constitución de dogma que fundamenta todo el psicoanálisis- de las ideas freudianas sobre el inicio de la cultura- el asesinato del padre de la hora y la alianza entre hermanos. El valor de la cultura de los selk´nam y sus testimonios nos han permitido reconocer otra manera en que el patriarcado se constituyó, muy especialmente remarcar el femicidio de las mujeres que el mito relata.
1. Una versión abreviada de este capítulo apareció en Topía Revista, número 61, Buenos Aires, abril / julio 2011.
2. Tort, Michel, El Fin del Dogma Paterno. Editorial Paidós, Buenos Aires 2008.
3. Bourdieu, Pierre, La dominación masculina. Editorial Anagrama, Barcelona 2000.
4. Seguiremos las investigaciones de Anne Chapman y Martín Gusinde.
5. Chapman, Anne, Fin de un mundo, Editorial Zgier & Urruty Publications, Buenos Aires, 2008.
6. . Idem anterior.
7. Idem anterior.
8. Chapman, Anne, Hain, Editorial Zagier & Urruty Publications, Buenos Aires 2008.
9. Idem anterior.
10. Idem anterior.
11. Freud, Sigmund, Tótem y tabú, Obras completas, tomo XIII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1980.
12. Idem anterior
13. Chapman,Anne, Hain, Editorial Zagier & Urruty Publications, BuenosAires 2008.