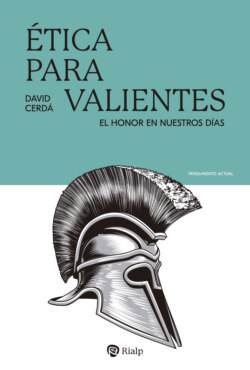Читать книгу Ética para valientes - David Cerdá García - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII.
UNA MORAL SENTIDA Y DE LA ACCIÓN
LOS USOS DEL CORAZÓN
POR MÁS QUE ESTÉ CIENTÍFICA Y filosóficamente superada, persiste la oposición de razón a emoción como modos de conocimiento y sensibilidad, respectivamente. Seguimos huérfanos de una educación sentimental competente. Contribuyen al desbarajuste la machacona persistencia del entretenimiento sentimentaloide (canciones baratas, concursos infumables, películas ñoñas), al que se han unido los magros y muy rimbombantes hallazgos de la «psicología positiva», la engañifa de la «educación emocional» en las escuelas y una pujante industria terapéutica en torno al fluido e inconsistente mundo de los coaches. Bajo la rúbrica de la mal llamada «inteligencia emocional», estas instancias han confundido más que aclarado lo que Pascal dijo: que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Por ser la del honor una ética asentada en los denominados sentimientos morales, conviene dedicar unos párrafos a aclarar algunas cuestiones básicas sobre nuestra vida sentimental.
En tanto órgano rector del organismo, el cerebro tiene el cometido esencial de mantenernos con vida. A tal fin ha desarrollado los más complejos mecanismos para analizar nuestro entorno. Entre sus principales tareas están hacer predicciones sobre el comportamiento ajeno y evaluar la importancia de nuestros empeños. Las emociones son señales que, unidas a las sensaciones, las ideas y a cuanto nuestra memoria atesora, conforman interpretaciones del mundo en función de las cuales decidimos qué haremos. Decidir es una tarea inabordable desde el puro intelecto y la mera percepción de los sentidos. El nuestro es un mundo social, y así pues intencional y sometido a los múltiples dilemas dimanantes del libre albedrío. Como ha explicado Antonio Damasio mediante su «teoría del marcador somático», nuestra toma de decisiones depende de cambios homeostáticos sutiles o evidentes que detectamos por la emoción o los sentidos y constituyen las entradas —en su mayoría inconscientes— para nuestro decisional sistema de ecuaciones.
Damasio sostiene que «presentamos» continuamente opciones o perspectivas a nuestro corazón, y que las emociones que siguen son predicciones sobre sus resultados futuros. Nuestro organismo crea relaciones entre situaciones del entorno y cómo nos sentimos —«casos de emociones»— en función de nuestros objetivos, motivaciones y proyectos. Cuando nuestra conducta logra un encaje adecuado con la situación planteada (cuando, digamos, estamos ante un «caso de éxito»), aquella queda registrada para ser repetida en el futuro. No podemos posicionarnos razonablemente en nuestro medio, plagado de otros sujetos con sus propias intenciones, deseos y objetivos, sin contar con un escáner emocional. Por este y otros motivos llama Damasio a las emociones «la joya de la corona de la regulación automatizada de la vida».
La emoción es un acontecimiento fisiológico; su evaluación es el sentimiento, cuyo alcance cognitivo puede apreciarse en cómo modifica o refuerza nuestras creencias. Robert Zajonc, uno de los psicólogos sociales más importantes del último medio siglo, llamaba a las emociones «cogniciones calientes»; asumimos esa definición cambiando «emoción» por «sentimiento». Si una idea es la cognición de una ocurrencia, un sentimiento es la cognición de una emoción. En La gaya ciencia, Nietzsche cuenta una anécdota del escritor y filósofo francés Fontenelle, una ocasión en la que alguien le puso la mano en el corazón y le dijo: «Lo que usted tiene aquí, amigo mío, también es cerebro». Lo sentido es información, significado y entendimiento, un juicio vivo y un ingrediente imprescindible para la acción.
Las emociones son tan inconscientes como las ocurrencias; ambas «nos ocurren», en el sentido psíquico más profundo de la expresión. Prívese el lector por un instante de estímulos externos y atienda al flujo de su conciencia: descubrirá un sinfín de «pensamientos impensados», tan aparentemente ajenos a su gobierno como las emociones. Cualquiera que haya vivido un «momento eureka», el instante en que emerge a la conciencia la solución a un problema previa e infructuosamente reflexionado durante un largo tiempo, sabrá a qué nos referimos. En cambio, nuestros sentimientos, como nuestros pensamientos en forma de argumentos, hipótesis o teorías, son conscientes. Las emociones «brotan» (aunque no aleatoria, sino causalmente); los sentimientos son una elaboración, más o menos hábil o acertada. Las emociones son hechos; sin embargo, son posibles, y hasta frecuentes, los sentimientos erróneos.
La idea de que hay sentimientos erróneos chirría tanto en el emotivista ambiente en el que hoy nos movemos («el corazón nunca engaña») que merece ser subrayada con un ejemplo. Sabemos que la confianza es un sentimiento, es decir, un conjunto de emociones inducidas por ciertos indicios e interpretadas de determinada manera. Sabemos también que cuando alguien confía en nosotros segregamos oxitocina, y que esa hormona contribuye a su vez a que confiemos nosotros. Ahora bien: un embaucador conoce los trucos, es decir, sabe generar los indicios para que la oxitocina y las emociones concomitantes se disparen, de modo que, si no estamos alerta, confiaremos en él —sentiremos confianza— equivocadamente.
Lo «inconsciente» del proceso emocional no conlleva, estrictamente hablando, involuntariedad, sino que ocurre «en proceso de fondo» (tal y como la creatividad opera, en buena medida). Si el lector considera discutible esta afirmación, le invito a que piense en cómo desarrollamos nuestros automatismos: decisiones pasadas, aprendizaje acumulado, experiencias, instancias todas que en mayor o menor medida dependen conscientemente de nosotros. Joseph LeDoux afirma en The Emotional Brain que tenemos un escaso control directo sobre nuestras reacciones emocionales; la clave está en el adjetivo «directo». Nuestras respuestas sentimentales se configuran en función de las circunstancias, la biología, la cultura y nuestras voluntades. Por lo demás, que algo no sea totalmente involuntario no significa que se pueda eludir en todos los casos. No puedo evitar sentir miedo en este instante; pero tengo algo que decir en la explicación de por qué he sentido miedo, y sobre todo en cuanto a cómo me conduzca en respuesta a esa emoción.
Lisa Feldman Barrett, investigadora de las emociones y directora del Interdisciplinary Affective Science Laboratory, tiene una tesis interesante: el alfabeto emocional es relativamente simple, y por lo tanto inespecífico, es decir, una misma emoción puede dar lugar a un amplio ramillete de sentimientos distintos; consecuentemente, el vocabulario sentimental es mucho más amplio. Hay una sola emoción de vergüenza —un solo patrón de respuesta fisiológica llamado «vergüenza», con distintas intensidades—, pero hay muchos sentimientos de vergüenza distintos. No es lo mismo avergonzarse por haber ofendido a alguien que hacerlo por haber sido ridiculizado, y nada tiene que ver la vergüenza que el xenófobo hace sentir al extranjero con la que siente quien ha fallado a un amigo.
Richard Lazarus, que investigó a militares que trataban de superar el miedo y el estrés postraumático, explica que las emociones son evaluaciones globales de la situación vital del sujeto. Las emociones no solo informan, también preparan para la acción; esa es una de las notas de su pujanza. Cuando siento ira, mi corazón se acelera y hay más riego sanguíneo; mi cuerpo se prepara para entrar en combate. Cuando estoy triste, mi cuerpo se ralentiza, me pongo a resguardo; me dispongo a la reflexión. Gracias a nuestra «maquinaria emocional» podemos también conocer las emociones, creencias e intenciones de los otros, y de ahí deducir sus proyectos vitales. Esta información es clave para la interrelación y la convivencia.
Es el sentimiento el que propicia todos los sentidos (vitales). Si solo tuviésemos lógica, «racionalidad» —o mejor: intelecto—, no nos levantaríamos de la cama ni sabríamos adónde ir luego; no tendríamos porqués, tan solo cómos. De modo que al sentir no solo reaccionamos al mundo, sino que lo creamos. Si el honor, como hemos dicho, asigna valor a las personas y los grupos, necesariamente dependerá del sentimiento, que es el que subraya la importancia de nuestros proyectos evaluando en consecuencia el entorno. Lo que cuenta, se siente. El honor incorpora creencias sobre los objetos del mundo y los tasa en función de un ideal del bien, generando comportamientos; y lo hace sintiendo.
No es casual que emociones y motivaciones compartan raíz léxica latina (motus, motio, términos relativos al movimiento); unas y otras nos mueven. Tanto las emociones como las motivaciones tienen intensidad, duración y dirección. La motivación puede sentirse, aunque, curiosamente, a «un motivo» lo llamamos también «una razón». El honor es igualmente una de las más poderosas «motivaciones intrínsecas» que existen; se denominan así a las que nacen en nosotros mismos y no las disponen otros. No hay lance social alguno que no tenga aspectos emocionales y motivacionales, y, por lo tanto, si quiere ser razonable, no hay ética que pueda desentenderse de ellos.
Hay en la razón una pretensión y una ilusión de dominio. En cambio, la emoción nos vincula a lo que no controlamos plenamente, y de este modo se nos muestra como una derivada de nuestra constitutiva vulnerabilidad. La razón pura puede llegar a establecerse como un caudillo insobornable, y por lo tanto inconmovible y eventualmente destructivo. No existe, en cualquier caso, enemistad natural ni de suyo efecto desplazamiento entre emoción e intelecto; si bien cualquier sobrestimación de uno y otro polo, como ocurre en la psicopatía y en los trastornos impulsivos, conduce a comportamientos indeseables.
¿Adónde apunta todo esto que sabemos sobre cómo funcionan nuestros vastos corazones? A que el comportamiento moral, que tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, y, por lo tanto, con las empresas vitales propias y ajenas, no es posible a espaldas de los sentimientos. Como sabía Pascal y han sancionado las modernas neurociencias, el corazón es nuestra brújula moral. Incluso Kant, quien, como enseguida veremos, apeló a la pura razón en su propuesta sobre lo que es justo, tuvo un momento para reconocerlo: esa propuesta nació y creció a la lumbre de un poderoso sentimiento, y así, en la Crítica de la razón práctica, leemos: «Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto, a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí».
SENTIMIENTOS MORALES
En el lapso entre las dos guerras más cruentas que el mundo ha visto, W. H. Auden escribía estos versos en memoria de otro poeta, W. B. Yeats:
La vergüenza intelectual
nos mira desde cada rostro humano
y los mares de la piedad
se encierran y se hielan en cada ojo[1].
Las éticas más exitosas de los últimos tiempos, en cuanto a su poderío cultural y su repercusión legal y académica, han sido las intelectualizadas, esto es, aquellas que han querido fundar la moral en la razón de un modo casi exclusivo, sea en su versión trascendental (Kant) o calculista (utilitarismo). No es de extrañar que estas éticas intelectualizadas hayan tenido dificultades para promover el bien en el mundo. Para empezar, han hecho excesivo hincapié en los juicios morales, en detrimento de las costumbres y los comportamientos; además, no han entendido suficientemente lo que va de esos juicios a las acciones, es decir, el papel que desempeñan las motivaciones y las emociones.
Esta preponderancia racional tiene orígenes muy venerables. En tiempos homéricos, todas las emociones eran pasiones: el ser humano padecía lo que los dioses proponían. Sentir era ser poseído, por las Erinias o por Zeus; digamos que había arrebatos, raptos emocionales, y solo en menor medida, sentimientos. Los estoicos combatieron contra este poder caótico de las emociones poniendo el corazón bajo el yugo del intelecto. Platón imaginó en Fedro que nuestra alma era tripartita, siendo su vértice racional el auriga que debía domeñar con el látigo los otros dos vértices, el corcel de la parte irascible y el de la concupiscible. El impacto de esta partición entre lo razonable y lo sentido aún perdura, a pesar de Pascal y de lo que su coetáneo, Baltasar Gracián, se pregunta en El héroe: «¿Qué importa que el entendimiento se adelante, si el corazón se queda?».
Si la deontología kantiana no ha tenido sobre el mundo todo el impacto que su profundidad y alcance merecían es precisamente por esta desmesura intelectualista, que cabe imputar, uno, a lo que su tiempo ignoraba sobre el cerebro, las emociones y los motivos, y dos, a su gélido puritanismo. Para Kant, solo es moral el comportamiento desprovisto de motivaciones sensibles. Escribe en Fundamentación de la metafísica de las costumbres: «Lo práctico de la capacidad judicativa solo comienza a mostrarse de manera convenientemente provechosa cuando el entendimiento común excluye de las leyes prácticas todos los móviles sensibles». No obstante, es lo que nos emociona y nos motiva lo que causa nuestras acciones; la razón, como se ha dicho, establece esencialmente el cómo. Una creencia que no es sentida es una creencia inerte, incapaz de engendrar actos. Por más que pueda y me ayude deducirla, he de sentir la «ley moral dentro de mí» para hacer lo correcto.
La visión omnímoda de la razón, que ignora que hay cognición en el sentimiento, es un modo pobre de concebir nuestra vida mental (y, por descontado, nuestra vida afectiva). Para Kant, como para los estoicos o los confucianos, la razón es un asunto de todo o nada, y el hombre sabio y el bueno siempre coinciden. Ni uno ni otros necesitan «fines» para las personas; pero nosotros sabemos de su importancia y que el humano es el ser que necesita motivos para iniciar cada nuevo día. Cuando en el segundo volumen de su Tratado de la naturaleza humana Hume dice que «la razón está, y solo debe estar al servicio de las pasiones», se adelanta al menos dos siglos a los hallazgos psicológicos y filosóficos en cuanto a que son los sentimientos los que determinan que vivir tenga sentido.
Kant afirma en la Fundamentación que «la razón manda por sí misma, e independientemente de todos los fenómenos, lo que debe suceder»; pero solo puede estar en lo cierto si con «razón» se refiere a «cognición» y por lo tanto al pensamiento y al sentimiento, y no puede estarlo si pretende excluir la incidencia en nuestra vida mental de lo emotivo. John Rawls, en cuya filosofía la influencia de Kant es muy notable, escribe en cambio en su Teoría de la justicia: «Por atractiva que una concepción de la justicia pueda ser en otros sentidos, es gravemente defectuosa si los principios de psicología moral son de tal carácter que no suscitan en los seres humanos el deseo indispensable de actuar de acuerdo con ella». Los deseos, tal y como dice Hume, no pueden ser racionales —todo lo más, incoherentes o razonables—; se sienten. «La razón» —añade— «es perfectamente inerte y no puede prevenir ni producir una acción o afecto», y de hecho «puede resultar racional preferir la destrucción del universo a sufrir un rasguño en la mano». Rawls entiende que su propuesta sobre la justicia se atiene a la índole deseante de nuestros comportamientos, al tiempo que apunta por qué el cálculo utilitarista (sumatorio de placeres menos sumatorio de dolores) no cumple tal requisito: la «ley psicológica» en la que se basa, según la cual nuestra vida sentimental entera puede reducirse a un esquema de motivaciones egoístas, es errónea.
No hay duda de que el honor se siente. Esta verdad sencilla y poderosa, universalmente constatable, constituye de por sí una enmienda a la totalidad de las morales intelectualizadas. De ahí que el bushido sea un código para guerreros transmitido por tradición oral y que, como dice Nitobe, esté «escrito sobre las frescas tablas del corazón». Para un samurái, el intelecto está subordinado a la emoción ética; el universo de los samuráis es moral por entero. Quien, enfrentado a una situación precisa, siente lo correcto, hace lo correcto, sin necesidad de intervención intelectiva. La propia reflexión moral, desvinculada de la acción, es poco más que un juego; valioso para los filósofos, inane para el común de los mortales.
Jonathan Haidt, que ha desarrollado una «teoría del intuicionismo social», habla incluso de un «estupor o un pálpito moral» al que sigue una racionalización más tardía. Primero sentimos lo que hay que hacer; después, si alguien lo pide o nosotros mismos nos lo exigimos, somos tal vez capaces de justificarlo. Con esto no quiere decirse que el intelecto sea irrelevante, ya que nuestras reflexiones también inciden en nuestras creencias y por lo tanto en nuestros sentimientos en el medio y largo plazo; decimos que por sí solo el intelecto no puede engendrar una vida moral, y que tampoco puede protagonizarla.
Destacar la sentimentalidad de la moral —que no su sentimentalismo— es también una manera de reconocer la profunda interconexión que existe entre corazón e intelecto en cuanto al comportamiento justo. El principio «las personas han de tener las mismas oportunidades» será fuente de actos morales si lo he hecho mío hasta el punto en que, enfrentado a una situación discriminatoria, yo sienta vergüenza e indignado me vea impelido a hacer algo al respecto. Mis experiencias pasadas, todas entreveradas de sentimiento, tendrán un efecto en esa respuesta, y también mis reflexiones y conversaciones, mis interpretaciones de esos hechos y mis teorías sobre la humanidad y el mundo.
Por supuesto, en nuestra vida sentimental también hay afectos e inclinaciones. Cuando Kant sostiene que lo subjetivo es «sumamente perjudicial para la pureza misma de las costumbres», cabe leerlo refiriéndose a lo que amamos u odiamos, lo que nos gusta o disgusta. Efectivamente, el emotivismo, la filosofía que sostiene que «robar está mal» no es una proposición que pueda ser verdadera o falsa y es por tanto la expresión de una «preferencia», es una ética sin fundamento. Aunque el honor se sienta, el juicio moral no proviene de los sentimientos como afectos, sino de los principios que emanan de la existencia de un bien objetivo. Actúo porque siento; pero sé por qué lo siento, y ese saber es universalmente accesible, además de sentimentalmente provechoso. No es que el honor consista sencillamente en actuar «porque siento que se hace un mal», sino más bien «cuando siento que se hace un mal», partiendo esta consideración de un juicio imparcial que, como se verá, no es complicado, pero tengo que haberlo interiorizado previamente. El sentimiento no valida el mandamiento moral; le da eficacia. Obrar honorablemente implica estar educado para sentir lo que corresponde, siendo tales sentimientos los resortes que propician la acción.
Sabemos, por experimentos realizados con niños de muy corta edad e incluso con recién nacidos, que no venimos al mundo moralmente como «lienzos en blanco». Pero a pesar de nuestro repertorio emocional y conductual innato, es absurdo pensar que nuestros sentimientos morales puedan ser solo el resultado de no haber sido «estropeados» por una infancia destructiva o algún fallo genético. Las potencialidades existen y son universales, pero compiten con otras, de forma que para que los sentimientos morales proliferen es necesario un esfuerzo formativo. Sobre la base de un talento heredado más o menos abundante, a sentir se aprende. La educación moral es una educación sentimental, es decir, de las emociones y sus interpretaciones (cogniciones). A este respecto y en Tras la virtud, MacIntyre refiere que las virtudes son disposiciones no solo para actuar de maneras particulares, sino para sentir de maneras particulares. Actuar virtuosamente no sería, como dijo Kant, actuar contra la inclinación, sino actuar desde una inclinación formada para cultivar las virtudes.
No se trata simplemente de sentir más, tampoco de sentir menos, sino de sentir mejor. No sobra emoción, sino sentimientos desencaminados; faltan corazones educados. Dice López-Aranguren en su Ética (y hoy son legión quienes piensan lo mismo) que «los sentimientos nos son dados, no dependen de nosotros». Ahora bien, podría decirse tal cosa, si acaso, sobre las emociones, y tan solo parcialmente y en el corto plazo, pues incluso estas en muchas ocasiones nos alcanzan según hayan sido nuestras decisiones, compañías y experiencias pasadas. Nuestros sentimientos, por ser cognición y emoción, se inscriben sin duda en el ámbito de nuestras responsabilidades morales; y más aún nuestros comportamientos, los cuales, impulsados por nuestros vientos emocionales, no se relacionan unívocamente con dichos sentimientos. Hay, en definitiva, cuatro «momentos» emocionales, en cuanto hace a nuestra intervención volitiva: uno, todo lo que nos predispone y enfrenta a determinadas emociones; dos, la experiencia misma de la emoción; tres, la elaboración cognitiva que supone el sentimiento; y cuatro, la respuesta conductual. El momento uno, como acaba de decirse, depende parcialmente de nuestras resoluciones. Los momentos dos a cuatro pueden sucederse a gran velocidad; en todo caso, la educación sentimental repercute decisivamente en si la respuesta es buena o mala, impulsiva o madura; no necesariamente «controlada» ni «meditada», sino «educada», y por lo tanto menos propensa a errores. «Controlar» suena un tanto a «refrenar», y «meditar» a que la razón es el auriga que toma las riendas, y por eso evitamos ambos verbos; estamos hablando de acertar con lo que interpretamos y subsiguientemente decidimos.
Como mencionamos al hablar de la confianza y la oxitocina, es un error muy extendido —muy romántico y posmoderno— considerar que el corazón nunca se equivoca. La ignorancia sentimental existe. Los estudios de la doctora Barrett indican que las personas cuyo sistema conceptual para las emociones es pobre no pueden sentir como aquellas en las que es rico. Existe incluso el analfabetismo sentimental, la alexitimia, que es un déficit cognitivo en el procesamiento y modulación de las emociones. Por razones neurológicas o psicológicas, la persona alexitímica no sabe lo que siente; experimenta emociones que no es capaz de interpretar y por lo tanto convertir en sentimientos adecuados. Por la misma razón, la persona alexitímica no es capaz de expresar lo que verdaderamente siente, y a veces somatiza esas emociones a las que no puede dar cauce; en consecuencia, le cuesta socializar y decidirse.
La segunda gran conexión entre ética, honor y sentimientos se refiere a la relevancia que estos tienen para que las personas determinemos nuestras prioridades y construyamos nuestros sentidos vitales. Lo explica Martha Nussbaum en Paisajes del pensamiento: «En lugar de concebir la moralidad como un sistema de principios que el intelecto imparcial ha de captar y las emociones como motivaciones que apoyan o bien socavan nuestra elección de actuar según esos principios, tendremos que considerar las emociones como parte esencial del sistema de razonamiento ético». Sentir es la manera —compleja, no calculista— que tenemos de responder a la pregunta: ¿qué es lo que de veras importa? A quienes prefieren los robots y los algoritmos a las personas suele decepcionarles enormemente que sea sentimental el método para tamaña empresa, pero lo cierto es que lo humano es varios órdenes de magnitud más complicado que la circuitería digital o la cibernética.
Esta relación sentimental con el mundo que la moral supone es específicamente humana; es una sofisticación necesaria para el más intensamente social de los seres vivos. El resto no alcanzan nuestras complejidades, y puedo programar un ordenador para que haga trampas al ajedrez, pero no para que se sienta culpable por hacerlo. De la densidad y el carácter de las relaciones que los Homo sapiens establecemos se sigue que para convivir necesitemos ética. Hay un nexo misterioso entre lo que un ser es capaz de sentir y su nivel de conciencia que está detrás de esta especificidad prodigiosa.
La trama sentimental del honor es rica y frondosa. No obstante, hay tres sentimientos morales que resultan capitales. Cada uno de ellos opera en una dirección precisa y necesaria: como sentimiento descendiente, la vergüenza, que es un malestar ante lo inferior; como sentimiento horizontal, la compasión, una especial proximidad ante lo igual; como sentimiento ascendente, la reverencia, la admiración ante lo superior. Tenemos que hablar de estos tres sentimientos, de los que dependen los comportamientos honorables.
VERGÜENZA
Platón cuenta en su diálogo Protágoras que en tiempos inmemoriales los seres humanos, pese a haber desarrollado multitud de artes tecnológicas, se seguían destruyendo entre sí. Zeus decidió entonces enviar a Hermes para que les llevase el pudor y el sentido de la justicia, aidós (αἰδώς) y diké (δίκη), «a fin de hacer posible el orden político y crear un lazo de amistad y unión». Platón creía que el pudor era una condición indispensable para una vida social sana, y que la sabiduría política era un feliz matrimonio entre diké y aidós.
En tanto emoción básica e inespecífica, la vergüenza puede experimentarse en muy distintas situaciones. Hay además vergüenzas erróneas, e incluso patológicas; sea como fuere, la importancia social de la vergüenza no puede exagerarse. En Sartor Resartorus, Thomas Carlyle dice que «la vergüenza es el suelo de todas las virtudes, de las buenas maneras y de la moral recta». Es posible que sea la más universal de todas las emociones; también es una de las más ostensibles. Aristóteles llamó al hombre «el animal de las mejillas rojas», a sabiendas de que somos el único ser vivo que se ruboriza. Es tal la importancia social de mostrar que nos avergonzamos, que esa innovación somática ha prevalecido genéticamente en la especie. El arrebol vergonzoso cumple la función de denotar contrición y poner de manifiesto que se entiende la falta, morigerando la respuesta, el eventual castigo que aplicarán quienes han sido ofendidos. En el dialecto ashanti del idioma twi, hablado por ancestrales tribus de Ghana, cuando alguien hace algo deshonorable se emplea una expresión que quiere decir «su cara se ha caído». Hay una locución idéntica en chino, y nosotros decimos que «se nos cae la cara de la vergüenza» porque agachar la vista es la reacción natural ante lo deshonroso. Como apuntaremos en su momento, hay para las personas de honor una mirada que compromete; ante ella bajamos los ojos cuando algo nos avergüenza.
El paisaje sentimental de la vergüenza honorable tiene tres campos principales: avergonzarse de la mala acción propia, de la mala ajena si impedir esa vileza está en nuestra mano y pudor o vergüenza autoprotectiva ante los ataques que nuestra propia dignidad recibe. Lo de menos, para una persona éticamente honorable, es que uno mismo sea el ofendido; nos repugna que se ataque al bien mismo y por fuerza quedamos concernidos. En De la evasión, Emmanuel Lévinas dice que la vergüenza es la representación que nos formamos de nosotros mismos como seres disminuidos con los que nos duele identificarnos. La intensidad de esta vergüenza «descansa precisamente en nuestra incapacidad para identificarnos con ese ser que se ha vuelto extraño para nosotros mismos y cuyos motivos para actuar hemos dejado de comprender». Es como si intentásemos escondernos de los demás, pero también de nosotros mismos. «Lo que aparece en la vergüenza» —dice Lévinas— «es entonces justamente el hecho de quedarse prendado de uno mismo, la radical imposibilidad de huir de uno mismo para esconderse de uno mismo».
Gomá habla en Dignidad del escándalo de lo indigno como motor de nuestras acciones. El asco ante la indignidad, dice el autor, indica a la humanidad el camino de su progreso moral. Lo apropiado, al contemplar lo indigno, es ciertamente indignarse, pero hay dos formas de hacerlo: desde el sentimiento de superioridad que nos alza en presencia de lo ínfimo y nos incita a su arrogante desprecio, o desde la corresponsabilidad que nos obliga a tomar cartas en el asunto, como el honor establece.
Esta vergüenza no es solo un sentimiento que genera respuestas honorables. También forja honor futuro; más que una reacción, es un bucle. Aristóteles fue el primero que supo ver estos dos «momentos», que deslindó con su fino escalpelo. En Retórica habla de la aischýne (αἰσχύνη), que es el pesar que sigue a la pérdida de reputación por cometer actos deshonrosos o no evitarlos. Homero había empleado el término aîschos para referirse a algo impúdico y repugnante que no debiera verse. En Ética a Nicómaco, Aristóteles habla de aidós, que es un escrúpulo inhibidor que opera antes de que el mal se cometa, el pudoroso temor al desprestigio. Aidoia, derivado de aidós, era la palabra que solían utilizar los griegos para designar los genitales. Para el filólogo W. K. C. Guthrie (Historia de la filosofía griega) tener aidós es tener «conciencia» (en sentido moral, social), un decoro de sí que nos abre al reconocimiento del otro y a lo que en justicia le debemos. Así pues, quien siente aischýne se arrepiente y se reforma o actúa para evitar un daño, y quien siente aidós se detiene antes de mancillarse. Interesa decir que la Retórica y la Ética se ocupan de cosas distintas: la primera, de la persuasión y por lo tanto de cómo inducir comportamientos; la segunda, de la adecuación de esos comportamientos a lo que es justo. Combinando aischýne y aidós inaugura Aristóteles el hoy fértil campo de la psicología moral.
Kant habla en Fundamentación de la metafísica de las costumbres del «autodesprecio que les hace aborrecerse a sí mismos en su fuero interno» a quienes obran inadecuadamente. Y en Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime liga la vergüenza al honor con estas palabras:
La Providencia ha puesto en nosotros cierto sentimiento delicado que puede empujarnos a la acción o servir de contrapeso al grosero egoísmo y al vulgar deseo de placeres. Es el sentimiento del honor, y su resultado, la vergüenza. La opinión que de nuestro valer tengan los demás y su juicio sobre nuestros actos, es un móvil de gran importancia, y nos lleva a muchos sacrificios. Lo que gran parte de los hombres no habría hecho por impulsos de espontánea bondad ni por principios, se hace bastante a menudo merced al prestigio aparente de una preocupación muy útil, aunque en sí muy superficial, como si el juicio de los demás determinase nuestro valor y el de nuestros actos.
Para el hiperracionalista Kant, esta virtud impulsada por la vergüenza es menos valiosa que la que incita el respeto a la ley por la ley misma, aunque «con todo, como el sentimiento del honor es delicado, puedo denominar resplandor de la virtud aquello análogo a lo virtuoso que por él es ocasionado». Además, reconoce poco después en ese mismo texto que esta pasión honorable está muy extendida en el corazón de los hombres, aunque en medida diferente, y dice que «presta al conjunto una encantadora belleza, rayana en lo maravilloso». Culmina Kant estas reflexiones con una advertencia y un guiño a la «utilidad» del honor: «Aunque el deseo de honor es una loca quimera cuando se convierte en regla a la cual se subordinan las demás inclinaciones, como impulso concomitante resulta muy útil».
Aristóteles distingue entre el akratés (ἀκρατής), el incontinente que a pesar de todo experimenta el conflicto interior, y el akolastós (ἀκόλαστος), el licencioso que no siente vergüenza y es por lo tanto incorregible. También advierte que este último es el más peligroso. No es casual la rotundidad del adjetivo «sinvergüenza», con el que designamos a quien es capaz de todas las inmoralidades, porque describe a quien carece de lo más elemental para una vida ética.
La culpa, la vergüenza y su derivado, el pecado, son sentimientos estrictamente necesarios para alcanzar la mayoría de edad moral. El pecado no es más que la constatación de un orden perturbado, junto a la conciencia de tener un papel en esa perturbación. La persona honorable asume el deber de restaurar ese orden siempre que esté en su mano. Hoy son muchos quienes creen que el pecado es un asunto exclusivamente religioso, y por lo tanto un tema cerrado; se equivocan. En su segunda acepción, el DRAE lo define como «cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido», lo cual remite de inmediato a la primera acepción del honor que recoge el mismo diccionario. Además de quien viola un tabú o infringe un mandato divino, peca quien atenta contra la dignidad propia o ajena, sea creyente, agnóstico o ateo.
En Teoría de la justicia, Rawls, exento de toda sospecha de necesitar precepto religioso alguno en el que sustentar su ética, se refiere al pecado sin nombrarlo. Dice que actuar injustamente es fracasar en la expresión de «nuestra naturaleza» en tanto seres racionales, libres e iguales. Semejantes acciones, dice, atentan contra nuestro autorrespeto y nuestra autoestima, siendo la vergüenza la experiencia de esa derrota. Pecar no es otra cosa que actuar «como si perteneciésemos a un orden inferior, como si fuésemos una criatura cuyos primeros principios son decididos por contingencias naturales». Matiza en la misma obra Rawls que el enojo, la indignación, la culpa y el remordimiento toman a menudo formas perversas y destructivas. Es innegable que hay una vergüenza tóxica, una impugnación punitiva del yo que puede tener consecuencias dramáticas. Cuando la vergüenza social es excesiva, puede llevar al individuo al incumplimiento de los deberes consigo mismo, incluso a acabar con su vida. Hay emociones que tornan injustas y demoledoras. Pero lo mismo cabe decir de prácticamente todas las emociones, y no habrá persona en sus cabales, ni profesional de la psicología o la psiquiatría que se precie, que proponga que hay una sola emoción que constituya un error evolutivo del que convenga, sin más, desembarazarse. Cabe, por supuesto, avergonzarse, compadecerse y venerar equivocadamente, pero no existen las emociones equivocadas de suyo. Tampoco la vergüenza moral conlleva ineludiblemente una respuesta positiva y reparatoria: puede dar pie a explosiones desproporcionadas. No obstante, en la vergüenza honorable, es su combinación con la compasión y la reverencia la que conforma un todo armónico y virtuoso; y es lo que nos debemos a nosotros mismos lo que nos protege de los efectos autolesivos e inaceptables de una vergüenza descaminada.
El pudor es la tercera acepción de la vergüenza honorable. La posmodernidad lo ha dejado tocado y casi hundido; a fuerza de combatir contra el recato opresivo hemos terminado por convalidar todas las impudicias como liberadoras. Sin embargo, el recato no es siempre una expresión forzada de obediencia. En Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza, Max Scheler afirma que es función del pudor corporal proteger al individuo vivo y, por así decirlo, envolverlo; y añade que la vergüenza es en general un sentimiento protector del individuo (y así el gesto, natural y espontáneo, de cubrirse los genitales, no se debe mayormente a un resabio timorato, sino a que se trata de una zona muy vulnerable). La desvergüenza es negación de la intimidad; el pudor, en cambio, individualiza, de ahí que los colectivismos suelan ser impúdicos. El pudor libre no es ridículo excesivo ni mojigatería, sino una forma de orgullo, un abrigo escogido para poner a salvo lo valioso y propio y una forma elemental de respetarse a sí mismo.
Se ha recurrido en el pasado a la diferencia entre vergüenza y culpa como criterio para distinguir las sociedades orientales y colectivistas de las individualistas y occidentales. Por lo que a nuestra ética respecta, la culpa no es más que una vergüenza sin testigos. Si la vergüenza es el mensaje de los demás de que no puedes vivir con ellos y la culpa la conclusión personal de que no serás capaz de vivir contigo mismo, no es posible para un ser que se sabe social e individual divorciar ambas cosas. En el honor no hay vergüenza sin culpa, porque hay dos frenos a la posibilidad de hacer lo malo o incluso verlo y no darse por aludido: el deber y el coraje.
La vergüenza, por lo tanto, es la conciencia de que hay algo que se valora menos de lo debido. Dice Bernard Williams, que le dedicó un libro a la materia, que tiene por fin crear una «comunidad de sentimiento». Dado que todo proyecto de convivencia se funda sobre la creencia en un bien común, es un sentimiento estrictamente necesario para la ciudadanía. Quien no tiene vergüenza y por lo tanto honor es un idiotés (ἰδιώτης), alguien que se niega a contribuir a la polis, una señora o un señor a quien no le importa nadie. Tanto la vergüenza moral como la culpa implican que nos interesamos por los demás, y ambas expresan que aceptamos ciertos principios sobre el bien y la justicia. El akolastós, el sinvergüenza, es asocial, un peligro público; su manifestación extrema es el sociópata.
La vergüenza, como el honor, no es solo una potencia ética, sino también un elemento de construcción personal insoslayable. En el bushido, antes de que apareciese la palabra «honor» propiamente dicha, los samuráis empleaban otras como na (nombre), men-moku (semblante) o ren-chi-sin (vergüenza). Avergonzarse es un modo emocionalmente muy poderoso de descubrir lo que aspira a ser uno. Puesto que somos ese filamento incandescente entre los hilos conductores de lo que hoy podemos y aquello de lo que somos capaces, la vergüenza nos constituye. Además, en nuestra identidad tienen un papel esencial el autorrespeto y la autoestima, que dependen, como veremos después, de lo que opinemos de nuestra valía y de lo que estemos dispuestos a hacer por defendernos de las agresiones ajenas.
COMPASIÓN
Dice Irene Vallejo en un bello artículo sobre la “Épica del cuidado”: «Nunca olvides que los primeros pasos de nuestra civilización fueron los de un hombre a punto de derrumbarse, con un anciano a las espaldas y un niño de la mano». La estampa de Eneas abandonando Troya fue inmortalizada por Bernini, que imaginó al viejo Anquises llevándose consigo los penates —los dioses domésticos— y al niño, Ascanio, guareciendo el fuego sagrado del hogar. La virtud que embarga al protagonista de la Eneida es la pietas; Virgilio lo concibió como el máximo representante de esta cualidad que remite al cumplimiento de los deberes con la familia y los dioses.
Mucho antes de que se descubrieran las «neuronas espejo», Hume sostuvo que la base de la simpatía es nuestra percepción de cómo los demás se nos asemejan. Advertirnos iguales nos une a otras personas en el sentimiento y el pensamiento; los llamados «estados empáticos» son tanto emotivos como cognitivos. Existe una gradación entre dichos estados, de tal modo que los más elementales, como la imitación y el contagio emocional, son accesibles incluso a muchos vertebrados, mientras que el más avanzado de ellos, el compasivo, es el que caracteriza a la persona de honor.
Fue Edward Titchener en 1909 quien, al traducir el término alemán Einfühlung, introdujo «empatía» al lenguaje anglosajón, un término que se extendería después por el mundo. La empatía es la capacidad de entender lo que otro siente y, en algunos casos, la de sentirlo a su vez a modo de réplica. El psicópata carece de ella (o, cuanto menos, su depredador deseo sobrepuja ese entendimiento); no así un torturador convencional, que entiende lo que le pasa a su víctima, pero prosigue. No tiene por qué deparar un afecto negativo; de hecho, puede hacernos sentir bien, si la empatía es sádica o masoquista. En la simpatía, en cambio, ya hay una preocupación, un quedar concernido. Sympatheia (συμπάθεια) es «sentir con», «lo mismo que otra persona». Coincide la valencia o sentido de lo que sentimos y lo que observamos que el otro siente: nos duele su dolor o nos alegra su alegría. Cuando simpatizo, siento por el otro, no siento en mí a causa del otro ni meramente lo comprendo.
La pietas es un sentimiento y un pensamiento reparador y por lo tanto solo opera en lo negativo. Llamamos compasión a aquella variante de la simpatía que, por su intensidad y en virtud del carácter de quien la siente, motiva a la acción. No entendemos la compasión sin que algo ocurra, de mayor o menor alcance, respecto al sufrimiento presenciado. Es inconcebible un torturador compasivo; compadecerse implica hacer algo o dejar de hacerlo.
La empatía es condición necesaria pero no suficiente para el comportamiento moral; la compasión lo es para el honorable. La compasión supera con creces a la empatía, porque no es la mera capacidad de reconstruir la experiencia mental del otro, sino que exige conductas. Como explica Leslie Jamison en un artículo en la Boston Review (“Forum: Against Empathy”):
[La empatía] también puede ofrecer la peligrosa sensación de haber terminado: de que algo se ha hecho porque se ha sentido algo. Es tentador pensar que sentir el dolor de alguien es necesariamente virtuoso por sí mismo. El peligro de la empatía no está solo en que nos haga sentir mal, sino en que también puede hacer que nos sintamos bien, lo que a su vez puede llevarnos a pensar en la empatía como un fin en sí mismo en vez de una parte de un proceso, un catalizador.
Es decir, la empatía puede ser recreativa y autista. Desgraciadamente, está creciendo una empatía-espectáculo a la sombra de las interacciones a distancia y las redes sociales. Veo a alguien que pasa un mal trago, me siento mal, clico en «me gusta», añado un #hashtag, comparto y me siento bien, he hecho justicia. Este ciclo de la telempatía se agota en lo individual y no es honorable, sino que amoraliza, al crear una bondad impostada y autosatisfecha que es perfectamente compatible con llevar una vida deshonrosa.
De la empatía a la simpatía hay desprendimiento, salida de sí; de la simpatía a la compasión, hay coraje. En Los dos problemas fundamentales de la ética, Schopenhauer dice que la compasión ilimitada hacia todos los seres vivos es la garantía más firme y fiel de moralidad de las acciones, y que está más allá de cualquier casuística. El honor, como se explicará en su momento, es moral sin casuística, y por eso su ética considera que con la empatía no basta. Honrar es compadecerse; es Antonio cubriendo a Bassanio frente a Shylock en El mercader de Venecia, es jugarse una libra de la carne de uno. «Quien está lleno de este sentimiento seguramente ya no ofenderá a nadie» —concluye Schopenhauer— «a nadie la causará sufrimiento, sino que todas sus acciones llevarán inevitablemente el sello de la justicia y la misericordia».
La compasión, como todo sentimiento, no es solo emoción, sino también cognición. Martha Nussbaum ha estudiado a fondo en Paisajes del pensamiento esos elementos cognitivos, encontrando que hay tres de ellos que son esenciales. El primero es la gravedad del sufrimiento ajeno, su magnitud. La sociedad de la información ha supuesto un gran paso a este respecto, logrando que cada vez sean más quienes conozcan lo que otros padecen; pero también propende a la saturación, por la que el dolor ajeno puede quedar psicológica y socialmente trivializado. El segundo es la medida en la que quien sufre no merece su sufrimiento. Aquí importan sobremanera las creencias, y por eso el honor incorpora las suyas y es capaz de acrecentar la compasión que sentimos. El tercero tiene que ver con lo posible que nos parezca que nosotros podamos pasar por lo mismo; con la igualdad en la vulnerabilidad. Aquí dependemos, de un lado, del cosmopolitismo verdadero, de un humanismo efectivo; cuanto más humanos nos sintamos, y menos ruandeses, ilerdenses o bávaros, tanto más nos compadeceremos. Tenemos que conseguir que quien sufre se integre en el propio «círculo de inclusión eudaimónico», en la expresión de Nussbaum, una circunferencia que engloba a las personas que son importantes para nuestro proyecto de vida. De otra parte, nos iguala a los demás padecer como ellos, tanto ejerciendo nuestra imaginación moral como pasando por situaciones reales. En la obra de Sófocles, Neoptólemo es ajeno a lo que sufre Filoctetes hasta que a él mismo lo hacen gemir de dolor, tras lo cual, declara: «Una profunda compasión por este hombre se ha apoderado de mí».
Nussbaum menciona como obstáculos principales a la compasión la percepción de una inferioridad en el otro, la envidia y el asco. Las grandes deshonras de nuestro pasado están ligadas a estos sentimientos minusvalorantes: la animalización del judío, la envidia revolucionaria hacia los burgueses (justificada o no), el asco ante los homosexuales o la aporofobia. Mirando hacia delante, constituyen una nueva amenaza las fantasías transhumanistas que postulan vidas infinitas e indoloras, esto es, inhumanas, quimeras que sin duda crearían, de materializarse, una élite transhumana a la que asquearían los prosaicos mortales. La compasión, como el respeto, por ser netamente horizontal es una cualidad íntegra, ética y extraña a honores ancestrales como el honorífico y el privilegiado.
Año 2002: la palestina Arin Ahmed, veinte años, estudiante de comunicaciones y programación en la universidad de Belén, ha sido captada por un grupo terrorista. Su vida no ha sido fácil: su padre murió siendo ella una niña, su madre la abandonó más tarde. Odia a los judíos israelíes, que mataron a su novio cuando preparaba una acción terrorista. Ha decidido Arin que será una shahida, una mártir. Se ciñe al cuerpo los explosivos, escribe una carta de despedida para su familia y se dirige a Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv, donde tendrá lugar la acción suicida. Está en la plaza en la que se dispone a atentar cuando repara en los jóvenes judíos, charlando, practicando skate, compartiendo bocados y bebidas. Permanece diez minutos observando y entiende de pronto que son jóvenes, antes que judíos, sus iguales, y que a pesar de lo que le suceda —el rechazo de los suyos, luego la cárcel— no va a matar a nadie.
REVERENCIA
La persona de honor no solo se desazona ante lo inferior y se conmueve ante lo igual: también experimenta la elevación. La común expresión «es un honor» nos remite precisamente a la reverencia. Digo que hacer algo es un honor cuando percibo que la tarea me eleva; cambia mi rostro y hasta mi disposición corporal mientras sinceramente lo afirmo. Y las muestras de honor ajeno «tiran de mí hacia arriba», fundiendo «el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí» en un todo que me gobierna.
Hay una acepción de aidós distinta de la que hemos visto. Walter Otto le dedicó algunas páginas de su obra Teofanía. El espíritu de la antigua religión griega, refiriéndose al «pudor» en estos términos alternativos:
Pero no es el pudor por algo de lo cual deberíamos sentir vergüenza sino el recato sagrado frente a lo intocable, la delicadeza del corazón y del espíritu, la consideración, el respeto […] lo venerado y lo que venera, lo puro y el sagrado recato frente a lo puro. La aidós está con los reyes, a quienes se les debe rendir honor; por eso se llaman los venerables (aidioí); pero también con el forastero, que necesita protección y hospitalidad; y con la esposa, a quien corresponde la consideración honrosa.
También Nietzsche encontró que el aidós es una emoción conectada con el temor de ofender a los dioses y las leyes eternas, el instinto de veneración convertido en hábito en el hombre noble, una suerte de disgusto ante la idea de ofender lo que es venerable. Lo esencial de este sentimiento es el reconocimiento de una excelencia que se nos impone y nos arrodilla precisamente desde lo opuesto a la sumisión y la violencia.
El agradecimiento y la reverencia son disposiciones sentimentales, es decir, cognitivas y emocionales. Surgen de lo que Pierre Hadot llamó en No te olvides de vivir «la mirada desde lo alto», la representación imaginativa de lo sublime, el vuelo que emprende el espíritu para contemplar lo absolutamente valioso. En el honor ético son dos las fuentes de ese sentimiento excelso: la conciencia de la dignidad del otro, que nos induce al respeto, y el heroísmo y otras manifestaciones intensas del honor ajeno, que nos llevan a admirar a los héroes, tratar de emularlos y superarnos hasta alcanzar la mejor de nuestras versiones. Los griegos reconocían dos fuerzas tras la reverencia: eros (ερως), o la propensión a lo bello, y alethéia (ἀλήθεια), o la propensión a la verdad.
En Crítica de la razón práctica, Kant explica que, nos guste o no, el respeto es un tributo que no podemos negarnos a entregar al mérito; podemos incluso negarnos a expresarlo, pero no a sentirlo interiormente. En la Fundamentación, concreta que es la representación de un valor que doblega nuestro amor propio. Para poder reverenciar hay que estar dispuesto, libremente, a inclinarse. Las personas que, por defender su magullada autoestima, elaboran imágenes magníficas de sí mismas, se niegan este respeto, y así pues el honor. Al miserable no lo conmueven ni la dignidad ajena ni los mejores ejemplos; jamás mira hacia arriba. Porque le humilla toda diferencia, agacha la vista, medra y conspira. No compite con los mejores; elige, si acaso, ser su némesis. En el documental Bowling for Columbine, Michael Moore entrevista a un chico al que la policía había interrogado a raíz del monstruoso tiroteo en el instituto de Colorado y a causa de su afición por los explosivos caseros (había fabricado un bidón de veinte litros de napalm), un chico que se enteró, con gran fastidio, que solamente era el número dos en el ranking policial de los estudiantes más problemáticos. Una parte importante del crimen que existe es fruto de una baja autoestima que aborta las vías ascendentes y busca las que descienden como forma de distinguirse.
Desechados los privilegios y los elitismos, seguimos teniendo muy poderosas razones, ahora éticas, para la reverencia. La primera, como se ha dicho, es nuestra común humanidad, y parte de la creencia en que con el otro se comparte aventura en el cosmos. Ese otro, se insistirá en ello, no es una entelequia, sino un tú concreto; podemos no conocerlo, tampoco hay que amarlo, pero saber que existe exige en nosotros determinada respuesta. Para ello tenemos que evitar quedar atrapados por lo que nos distingue, para poder sacralizar lo que nos une.
En segundo lugar, las grandes personas son un referente, y venerarlas es asumir el deber de estar a su altura cuando a nosotros nos toque hacer nuestra parte. Este sentimiento ascendente ha hecho malas migas con la vulgaridad que caracteriza al ideal democrático, a pesar de no existir incompatibilidad alguna, como sabrá todo aquel que haya visto el Monumento a Lincoln en Washington. Las personas honorables han sido educadas con el ejemplo y conocen la sensación de que el pecho se caliente y se dilate, a la que acompaña el ferviente deseo de convertirse en una mejor persona. Es difícil que la biografía de una heroína o un héroe no nos los muestre en su edad más temprana expuestos a algún patrón de bondad y valor extraordinarios. A la inversa, enseñar a no admirar, bajo la excusa que sea, es la mejor forma de contribuir a que menudeen los mezquinos y los cobardes. Como se verá en el próximo capítulo, la admiración es uno de los caminos que hay hacia la valentía.
PATROCLO, HÉCTOR, AQUILES Y PRÍAMO
Tenemos un primer caso literario de esta encrucijada de sentimientos honorables en el final de la Ilíada, en el que Homero, tras una vorágine sangrienta, nos habla de lo que se respeta y se protege.
Aquiles vela a su difunto y amado Patroclo después de que Zeus lo conmine, para cumplir el aidós, a recuperar el cadáver que dejó Héctor. La cuestión, para quien pierde a un ser querido, de tener un cuerpo que enterrar no atañe solamente al duelo psicológico, sino también al aidós, el oprobio que supone estar muerto sin que los restos permanezcan en un lugar en el que puedan honrarse. Tras completar ese empeño, Aquiles, roto de dolor y embriagado de ira, se dirige al encuentro de Héctor. Este sabe que si se enfrenta al Pélida le espera la muerte; pero entre la rendición y la gloria escoge esta última. Le ruega que al menos devuelva su cuerpo exánime a los suyos cuando concluya el desafío, y él mismo se compromete a hacer otro tanto si es quien vence. Pero Aquiles no atiende a razones —«los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo»—, clava su lanza en el estrecho hueco junto al cuello no cubierto por la armadura y da muerte al príncipe troyano.
Cada mañana arrastraba Aquiles el cadáver de Héctor tres veces alrededor del túmulo de Patroclo. «Pero Apolo, compadecido por Héctor aun después de su muerte, alejaba de su cuerpo todo lo que pudiera descomponerlo y lo cubría con su égida de oro, a fin de que no lo hiciese pedazos de tanto arrastrarlo». La integridad de un cadáver, una vez más, importa, porque no es carne y huesos y sangre muerta, sino la dignidad de un alguien. El comportamiento de Aquiles escandaliza a los dioses; dice Apolo: «Así ha perdido Aquiles la misericordia, y ni aun la vergüenza conserva».
Aconsejado por la diosa Iris, Príamo hace ofrendas para que le devuelvan el cuerpo sin vida de Héctor. Pero no hay respuesta en el campamento de los aqueos, así es que el viejo rey decide ir hasta ellos para hacer su petición en persona. Su esposa, Hécuba, le ruega que no lo haga, pues teme con razón por la vida de su esposo. Príamo le responde: «Que me mate Aquiles si me queda tiempo para abrazar el cadáver de mi hijo y agotar mis lágrimas». Cuando Príamo llega hasta la tienda de Aquiles, lo detienen sus hombres. Sale el Pélida al encuentro del anciano, que le dice: «Respeta [aideio] a los dioses y apiádate de mí recordando a tu padre». Le pide que piense en cómo a él, acabada la guerra, lo recibirá su padre jubiloso, porque aparecerá vivo y lleno de gloria, en tanto que Príamo no volverá a ver a su hijo; le pide, en definitiva, que se compadezca, y lo hace poniéndose de rodillas.
Aquiles, cuya rabia no se ha extinguido, experimenta la reverencia: un viejo rey desarmado se ha inclinado ante él en un acto de honor. Lo levanta del suelo, lo acoge en su tienda, lo alimenta, conversan: no es diké, la justicia, sino aidós, lo que los ha unido. Príamo el rey y Aquiles el héroe semidivino descienden y se igualan, cobijados a un tiempo por la fresca sombra del respeto, que aplaca la pena que los abrasa. Aquiles llora por Patroclo, Príamo por Héctor. «Es menester que sea de bronce tu magnánimo corazón», le dice Aquiles, conmovido. Manda entonces acicalar el cadáver, y él mismo lo sube al carro del anciano, que le pide descansar esa noche en el campamento aqueo y doce días de tregua para velar a su hijo. Aquiles se lo concede todo; y tras ello el fiero guerrero «estrechó por el puño la diestra del anciano para que no sintiera en su alma temor alguno».
LAS CREENCIAS ESENCIALES SOBRE UNO MISMO
En el acto III de la «comedia famosa» de Lope de Vega Los comendadores de Córdoba, se dice:
Honra es aquella que consiste en otro.
Ningún hombre es honrado por sí mismo,
que del otro recibe la honra un hombre…
Ser virtuoso un hombre y tener méritos
no es ser honrado… De donde es cierto,
que la honra está en otro y no en él mismo.
Por más que el honor ético no sea honra en tanto buen nombre, los demás siguen teniendo un papel indiscutible en cómo me evalúo y qué clase de conclusiones sentimentales saco sobre lo que soy y cómo me comporto. El honor, en términos sentimentales, implica también una serie de creencias sobre uno mismo. Dichas creencias, conscientes o no y expresadas con más vigor o con menos, tienen hechuras sociales, y por supuesto se sienten, es decir, producen eventos emocionales. Puesto que mis comportamientos dependen enormemente de lo que creo y siento respecto a mí mismo, nos hace falta entender los procesos psicológicos y sociales que fijan o modifican estas creencias fundamentales.
La primera de estas creencias es la autoestima, que es la evaluación de uno mismo. Cada vez que decido cuánto me estimo —el proceso es dinámico y continuo—, analizo cómo me veo y me califico. Cierta autoestima es un requisito para la vida psíquica sana. Es la valoración que más nos importa y tiene innumerables efectos en el modo en que nos conducimos. En sus Recuerdos de la Revolución de 1848, Alexis de Tocqueville escribe:
No hay hombre para quien la aprobación sea más saludable, ni que tenga más necesidad que yo de contar con la estimación y la confianza públicas para elevarse hasta las acciones de que es capaz. Esta extremada desconfianza en mis fuerzas, esta necesidad que yo siento constantemente de encontrar, de algún modo, las pruebas de mí mismo en el pensamiento de los otros, ¿nacen de una verdadera modestia? Yo creo más bien que proceden de un gran orgullo que se agita y se inquieta como el espíritu mismo.
Cuando es excesiva, la autoestima pierde su rostro para convertirse en pretenciosidad y egolatría. Hay un tope moral para la autoestima, ante todo, como se dijo, cuando esta es defensiva, una reacción compensatoria a la falta de estima ajena, en especial cuando esa carencia proviene de quienes supuestamente más deberían querernos.
Tener autoestima no es «quererse». «Amarse» es una expresión muy desafortunada, porque amar es salir de uno e ir al encuentro de otro ser, un acto transitivo. En el amor hay necesariamente un tú; y cuando ese tú es un yo, estamos ante una excentricidad o una patología, en función de la intensidad que tenga ese imposible movimiento del alma. Si esto nos parece una obviedad, pensemos que nuestro siglo ha inventado la sologamia, que significa lo que parece: la aberrante pretensión de casarse con uno mismo. Ya hay quienes la plantean como una alternativa al matrimonio de siempre, o, simplemente, como otra forma de compromiso. Lo cierto es que solo es posible comprometerse con alguien que no sea uno mismo, y que resulta perturbador y paródico un acto que pretende materializarse tras pronunciar estas palabras: «Sí, me quiero».
Para poder estimarme, he de creer en mi propia madurez, responsabilidad e independencia. También habré de conocerme, pues no puede evaluarse lo que se ignora; quien no emprende ese camino hacia el interior debe confiar, como un ciego sin bastón, en extraños que le crucen la calle. Lo que siento, quiero, necesito o deseo forma parte de ese diagnóstico, junto a mis culpas, y saber si son o no merecidas y en caso de serlo qué estoy haciendo al respecto. Hay una relación entre integridad y autoestima, velada por la avalancha de mensajes publicitarios que aseguran que la autoestima es solo aceptarse y mimarse. Además, la integridad entre nuestros pensamientos, sentimientos y conductas es un componente central de nuestra salud psicológica, del bienestar del espíritu. El estrés, los peligros y la adversidad son fuerzas disociativas; ahí es donde revela toda su fuerza el honor ético, es decir, íntegro, como constructor del carácter.
Justo al revés de quien está ocupado en «quererse», la persona de alta autoestima apenas pierde el tiempo en pensar lo maravillosa que es. Puede volcarse gozosamente en una tarea, sumergirse en el estudio o participar de una conversación enjundiosa; sin perder los atributos de una individualidad plena, puede zafarse de las trampas que la vanidad despliega a su paso. Lo hace «saliendo ahí afuera» y asumiendo un papel en el mundo. Y es que esta es la paradoja de la autoestima: que, puesto que somos animales sociales, ni esa estima nos la podemos dar a nosotros mismos. Este papel que los demás tienen no amenaza la propia independencia, tampoco nuestra valentía; sencillamente nos pone en relación con el prójimo. Además, quien se estima no escatima a los demás su aprecio, y contribuye así a que lo bueno destaque y atraiga, produciendo imitadores.
El papel de la autoestima respecto al honor es doble, y se revela cuando su falta es grave. De un lado, esta severa carencia nos desmoraliza, drenando cuantiosos recursos psíquicos que necesitamos para que nuestros comportamientos sean morales. De otra parte, genera una vergüenza lesiva (desprecio del yo) que puede, o bien concurrir con la vergüenza honorable y hundir al sujeto, o bien generar una reacción contraria que justifique conductas deshonorables con las que salvar la cara.
Para calibrar los efectos morales de la baja autoestima tenemos que entender que una de nuestras principales fuentes de acción es el deseo de sentirnos a gusto con cómo nos vemos, con lo que llamamos autoimagen. Como ha expuesto Claude Steele en su «teoría de la autoafirmación», disponemos de una especie de sistema homeostático encargado de preservar dicha autoimagen, un sistema que entra en acción cuando algún suceso la amenaza. Digamos que nos consideramos personas justas y protectoras del débil; y a la vuelta de un recado nos topamos en un callejón con una persona que está siendo agredida. Percibimos los riesgos que comporta actuar, que es lo que se compadecería con esa autoimagen. ¿Qué haremos? Los caminos que se abren son dos: acción o autojustificación; hacer lo que hay que hacer, refrendando cómo nos concebimos, o excusarnos —«seguro que la policía vendrá enseguida, empeoraré las cosas, tampoco sé qué ha pasado antes»—. Los trabajos de Steele y otros psicólogos han demostrado la flexibilidad del sistema de autoevaluación y la importancia de que haya coherencia entre esas dos imágenes. También han puesto de manifiesto que, a mayor autoestima, más capaces somos de admitir estas disonancias, dejando así que la duda nos enseñe, bloqueando la racionalización y abriendo espacios para una mejora personal genuina a medio y largo plazo.
Autoimagen y teoría de la autoafirmación vienen a explicar que existe una causalidad continua entre lo que sentimos, creemos, experimentamos y decidimos. Cuando estudia el poder que la situación tiene en nuestros comportamientos mediante el célebre experimento de la cárcel de Stanford, Philip Zimbardo concluye que la maldad es una pendiente muy resbaladiza: una justificación lleva a otra hasta que finalmente comulgamos con ruedas de molino. Pero lo mismo puede decirse de la bondad, porque la teoría de la autoafirmación funciona en ambos sentidos. El coraje, como Zimbardo descubrió en sus investigaciones, funciona como inhibidor de las excusas, vigía de la moralidad propia y garantía de que el deber se cumple.
Las personas con baja autoestima son más capaces de convivir con lo intolerable. Ya conviven, a fin de cuentas, con malas y hasta insoportables imágenes de sí mismas, y son en consecuencia menos valientes y tienden a exigirse menos. Y lo que es peor: en busca de una consistencia con esa mala autoimagen, suelen situarse por debajo de sus posibilidades (como el chico que fabricaba napalm). El efecto es extrapolable a la sociedad entera: una comunidad en la que abunda la baja autoestima, una comunidad cínica y autoparódica en la que la desconfianza reina, es proclive al deshonor. La autoestima nos proporciona una creencia sobre nuestra valía desde la que podemos desarrollar una firme convicción de que defender el bien merece la pena. En cambio, sin autoestima, desde el des-ánimo que nos eviscera el alma, es más probable que renunciemos a llevar ese ideal a cabo.
Ya decía Pascal que la decepción con uno mismo está en el origen de muchas inmoralidades. También José Ortega y Gasset asimiló al inmoral y al desmoralizado. En “Por qué he escrito ‘El hombre a la defensiva’”, Ortega dice que el vocablo «moral» le irrita «porque en su uso y abuso tradicionales se entiende no sé bien qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de un hombre o de un pueblo», cuando él prefiere entenderlo por lo que cree que significa, no contrapuesto a «inmoral», sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. «Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia», de modo que «un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida». El hombre desmoralizado es cobarde, es inmoral, es deshonroso. La raíz de la palabra virtud, vir, significa fuerza, y, como explica López-Aranguren en su Ética, «las virtudes arraigadas en el alma constituyen una “fuerza” de esta para el bien».
En segundo lugar, el autorrespeto. En la que hace la número cincuenta de las reglas de su Oráculo manual y arte de la prudencia, Gracián nos dice:
Nunca perderse el respeto a sí mismo. Ni se roce consigo a solas. Sea su misma entereza norma propia de su rectitud, y deba más a la severidad de su dictamen que a todos los preceptos extrínsecos. Deje de hacer lo indecente más por el temor de su cordura que por el rigor de la autoridad ajena.
El autorrespeto es la atención debida a la dignidad propia, es decir, la consideración de uno mismo como sujeto libre, responsable y capaz de defenderse. Es el «lugar» en el que yo entro, como beneficiario, en mi propio esquema ético; el contenido del autorrespeto es lo que me debo. Si la autoestima es la estimación de mi valía, el autorrespeto es su afirmación y su defensa activa en cuanto a lo que no depende de evaluación alguna.
La vida es honorable cuando se respeta. El término proviene del latín respicere, que significa «mirar atrás», y está relacionado con una disposición luminosa: «tener miramientos». El respeto, además de sentirse, puede verse en el rostro que me mira desde el espejo. También está en el nombre. El honor se opone a que se cometan ignominias, es decir, literalmente, a que se nos sustraiga el nombre. Por eso a priori anonimato y respeto se excluyen mutuamente. Perder el autorrespeto es asomarse al abismo de no ser; hay un buen número de suicidios detrás de autorrespetos dramáticamente quebrados.
Cuando de respetarme se trata, las formas importan, porque la dignidad las exige. En su Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith expone un par de casos. En cuanto a las condenas a los criminales, señala que no es lo mismo que el juez condene al patíbulo que a la argolla, pues esta última conlleva una deshonra. Y en el caso de un príncipe que apaleó a un general ante sus tropas, dice que con tal procedimiento «lo desacreditó de forma irrecuperable», y que hubiese sido una sanción mucho más leve matarlo de un tiro. «Según el código del honor» —concluye— «ser castigado con un palo es una ignominia, mientras que con una espada no lo es, por razones obvias».
Hay un vínculo muy estrecho entre vergüenza (pudor) y autorrespeto. Quien se respeta a sí mismo no permite que lo humillen, ni está dispuesto a humillarse para obtener favores. Se concibe como una persona moral dueña de una dignidad innegociable. Quiere solo los reconocimientos que merece y se le otorgan libremente. Respetarse implica igualmente tener un proyecto de rectitud, tener principios. Y sin tener por qué ser feliz ni que el hecho de no serlo sea culpa de nadie, también es saber que uno merece intentarlo.
Las amenazas al autorrespeto no son exclusivamente externas. Cabe perderse el respeto, tratarse desconsideradamente e incumplir los deberes para con uno mismo. Se puede renunciar a la libertad, puede uno irresponsabilizarse, desistir de protegerse, hacerse indigno. El propio comportamiento inmoral genera una vergüenza que atenta contra el autorrespeto, un daño que, entendido y afrontado, señala el camino de nuestra mejora.
Vivimos en la sociedad que ha encumbrado la autoestima, porque ha exorbitado los afectos; en la sociedad del quererse. Los programas de televisión, los espectáculos de los influencers y las mal llamadas revistas del corazón son algunas de sus manifestaciones. En cuanto a nuestra experiencia del amor, nace en la familia, y hoy consideramos, con buen criterio, que es dañino condicionar el amor familiar a la conducta. Sin embargo, si solo el amor cuenta y este corta todos sus vínculos con el merecimiento, nace la tentación de no aspirar a excelencia alguna. El respeto, en cambio, hay que ganárselo. Lo más virtuoso del amor incondicional (el estar más allá de todos los juicios) es también la fuente de sus mayores peligros, cuando la exigencia es nula. Se da lo mismo en las amistades, que cuando son livianas o las contraen personas inmaduras o lindan con los intereses espurios generan autoestima sin autorrespeto, mientras que las amistades excelentes producen ambas cosas y son inconfundiblemente morales.
No hay en principio oposición, sino mutuo reforzamiento, entre autoestima y autorrespeto, siempre y cuando supongan un empeño conjunto. Sin embargo, el desproporcionado énfasis que nuestro tiempo hace en la felicidad y la autoestima está desequilibrando la balanza. Resulta además que parte de esa estima de sí se está buscando mediante el desprestigio de la vergüenza, la responsabilidad y la culpa y mediante el encumbramiento de la autosuficiencia, bajo la excusa de la «liberación». Jean-Baptiste Clamence, el protagonista de La caída, de Albert Camus, es un buen ejemplo de ello. En la novela, Clamence explica a su interlocutor su modo de afrontar la vida, en la que hubo un evento revelador: cierta ocasión en la que en mitad de la noche oyó a una mujer ahogarse y pedir socorro y no hizo nada para salvarla.
A mí me gusta la vida, esa es mi verdadera felicidad. Me gusta tanto que no tengo ninguna imaginación para todo lo que no sea ella. Semejante avidez tiene algo de plebeyo, ¿no es cierto? La aristocracia no puede imaginarse sin algo de distancia respecto a uno mismo y a la propia vida. Si es necesario morir se muere, antes romperse que doblegarse. Yo, en cambio, me doblego, porque sigo queriéndome. Por ejemplo, después de todo lo que le he contado, ¿qué cree usted que me ocurrió? ¿Sentí repugnancia de mí mismo? Vamos, hombre, eran sobre todo los demás los que me repugnaban. Yo conocía mis fallos y los lamentaba, por supuesto. Sin embargo, continuaba olvidándolos con una obstinación bastante meritoria. Por el contrario, en mi corazón tenía lugar sin tregua el juicio contra los demás […] La cuestión es no quedar afectado y, sobre todo, ¡oh, sí!, sobre todo la cuestión es evitar ser juzgado. No digo evitar el castigo. Porque el castigo sin juicio resulta soportable. Además, hay un término que garantiza la inocencia: el infortunio. No, se trata por el contrario de atajar los juicios, de evitar ser siempre juzgado, y que nunca se pronuncie sentencia.
Dice Confucio en Analectas que el hombre vulgar necesita embellecer sus errores. Este es otro aspecto, mucho más oscuro, de «quererse», «perdonarse» y «aceptarse a uno mismo»: que fácilmente resultan en disculparse. La cultura plebeya de la felicidad ante todo, la que descarta todos los juicios, abjura de todos los ideales y cancela todas las responsabilidades, propicia el comportamiento inmoral y cobarde.
La autoestima es intensamente social; el autorrespeto descansa más en el individuo, y es indisociable de una vida íntegra. Walt Kowalski, el agrio protagonista de Gran Torino, de Clint Eastwood, conoce muy bien esta diferencia. Está mortalmente enfermo, ha perdido a su mujer, aún carga con horribles recuerdos de su experiencia bélica y malvive contrariado en un mundo y con una familia cuyos valores le espantan. Es algo así como lo opuesto a Clamence; no es feliz y no puede serlo. El joven padre Janovich, a instancias de su difunta esposa, pretende que confiese las espeluznantes cosas que le ordenaron hacer durante la guerra, para que su conciencia descanse. Kowalski le corrige: lo que realmente atormenta a un hombre es aquello que hizo sin que nadie se lo ordenase.
A pesar de su incalculable amargura, Kowalski vive de pie, es una persona honorable. Su joven vecino, Thao Vang Lor, intenta robar su Ford Gran Torino para ganarse el aprecio de la banda que lo acosa y lo humilla. Tras algunas peripecias, Kowalski termina tomándolo a su cargo. Supera su acendrada xenofobia —una fachada con la que poder alejar a otros seres humanos, estar a solas y regodearse en sus decepciones— y trata a Thao y su hermana Sue con humanidad y después con cariño. Kowalski sabe que Thao necesita respetarse. Observa cómo se relaciona con las chicas, y sabe de su baja autoestima; pero es más importante que se respete. Perdido entre generaciones y culturas, desubicado y solo, ha de aprender a defenderse, y para eso tendrá que hacerse digno, libre y responsable. Kowalski no se limita a quererlo, ni le entrega de inicio un respeto que todavía no merece; deja que compense su falta ayudándole con algunas tareas, le introduce en un oficio y le ayuda a encontrar un trabajo, es decir, le da oportunidades para que conquiste ese respeto.
Kowalski no se limita a despertar a Thao: también compromete a su comunidad, atrapada en una forma ancestral de honor. Para librar a Thao del acoso, Kowalski ataca a la banda a modo de aviso; esta responde tiroteando la casa de Thao y Sue y violando a esta última. La comunidad Hmong, entre los que hay varios que han visto lo sucedido, se niega a denunciar los hechos, imponiéndose la ley del silencio. Sabiendo el peligro y las consecuencias que Thao, ciego en su sed de venganza, tendría que sobrellevar, Kowalski planea su sacrificio final: hará que la banda lo mate asegurándose de que haya testigos, que en esta ocasión el honor tribal ceda ante el ético y que los Hmong denuncien y Thao y su familia puedan vivir en paz, como efectivamente sucede.
El honor, en cuanto al respeto y la estima, incorpora un peculiar sentimiento placentero que denominamos pundonor. Pariente de la gloria y del orgullo a veces insano y hasta ridículo de los hidalgos, el pundonor es el opuesto positivo de la vergüenza. Frente al orgullo-arrogancia y el amor propio excesivo, el pundonor es satisfacción por lo logrado y determinación futura a superarse. Procedente del point d’honneur caballeresco, es también la elevación sentida por los deberes cumplidos, y una especie de patrimonio sentimental devengado cada vez que se está a la altura de las circunstancias. Este sentimiento que acompaña a la acción correcta contrapesa la austeridad del deber y la entrega. Michael Mascolo y Kurt Fischer[2] se refieren al «orgullo moral» como una emoción generada al evaluar que se es responsable de un resultado socialmente valorado o una persona socialmente valorada. Para poder ser positivo, esta clase de orgullo ha de vivirse con naturalidad, debe huir de la ostentación. Para poder ser ético, implica además que se renuncia a toda superioridad de rango. Es un plus de energía y una barrera contra la desmoralización; cuando las fuerzas flaquean, el pundonor nos salva.
DEL SENTIMIENTO AL CARÁCTER Y DE AHÍ A LOS COMPORTAMIENTOS
Los sentimientos que posibilitan el honor propician a su vez la forja de un carácter honorable, propio de quien mira a los ojos, arrostra adversidades y no se humilla ante nadie. Las creencias sobre uno mismo, plasmadas en la autoestima y el autorrespeto y sentidas como pundonor, apuntalan el carácter. La firmeza en las creencias se traslada subsiguientemente a las conductas. La persona honorable es recia, íntegra. Cuando el honor era ancestral, el carácter era una horma que replicaba al grupo, un patrón impersonal e intercambiable; al hacerse ético, esta estructura heroica se hizo espíritu.
Que el honor tenga su sitial en el carácter no quiere decir que sea algo exclusivamente interno. El honor no es un cúmulo de «valores», sino de acciones, porque no consiste en tener una disposición ante la justicia, sino en hacerla. De ahí que las personas honorables desprecien las palabras que no están respaldadas por los actos. Hay muchas formas de apartarse del camino recto; pero al inicio de casi todas está la incoherencia. En su Ética, López-Aranguren se une a Scheler para sostener que la ética del deber conduce de por sí a la ética de los valores, y de ahí a la de las virtudes. Ese esquema es una recreación académica. En puridad, los valores no existen, es decir, no son más que una manera de conceptualizar lo que tienen en común determinados actos. No hay una estación de paso ni un filtro de valores previo a nuestras acciones, como parece deducirse de la extraña y contemporánea pretensión de «educar en valores», cuando lo único que tiene sentido es educar en comportamientos.
No «tenemos» valores, sino que somos lo que hacemos. Además, tratar de averiguar los valores de alguien es darse de bruces con la autoimagen, la distorsión en las percepciones y las carencias en el autoconocimiento, las convenciones sociales y otros obstáculos psicológicos que nos escamotean la verdad moral acerca de nuestras conductas. Los valores subsisten perfectamente en el terreno de las meras intenciones. Pretender que los «grandes valores» que uno «tiene» prueben la propia valía es una argucia ética específicamente posmoderna. Vale más hablar de ideales, puesto que en cuanto a ellos no hay duda de que son aspiracionales y no algo que uno pueda atribuirse como un triunfo moral en sí mismo. Cada vez que uno se topa con quien hace gala de superioridad moral, se encuentra con un baúl rebosante de excelsos valores que su supuesto poseedor abre una y otra vez para deslumbrar a propios y extraños.
Hay una prueba vulgar de que los valores, de por sí, no son nada: lo que está ocurriendo en las fraternidades de muchas universidades norteamericanas. Tomemos por ejemplo los valores de Sigma Alfa Épsilon (SAE), de la Northwestern University, que «se esfuerza para dar a los hombres jóvenes el liderazgo, los conocimientos, el servicio y las experiencias sociales que necesitan para sobresalir y para formar a sus miembros como caballeros, para que puedan establecer un ejemplo en la sociedad actual»; o Beta Theta Pi, una de las más antiguas de Norteamérica, con más de cien sucursales en Estados Unidos y Canadá, que pretende «desarrollar hombres de principios para una vida ejemplar». Pues bien: las estadísticas[3] dicen que los hombres que pertenecen a las fraternidades universitarias norteamericanas (todas las cuales tienen declaraciones de valores tan magníficas sobre el papel como las que hemos visto) muestran índices de abuso del alcohol y violaciones en los campus por encima de la media. Los valores sí pueden ser una pegatina en el brazo, como decía el teniente Kaffee, un honor como el que despreció Falstaff, quien en Enrique IV lanza esa andanada cuyo eco aún se escucha:
El honor, ¿puede unir una pierna? No. ¿O un brazo? No. ¿O quitar el dolor de una herida? No. Entonces el honor, ¿no sabe cirugía? No. ¿Qué es el honor? Una palabra. ¿Qué hay en la palabra honor? ¿Qué es ese honor? Aire. ¡Bonita cuenta! ¿Quién lo tiene? El que murió el otro día. ¿Lo siente? No. ¿Lo oye? No. ¿Es que es imperceptible? Para los muertos, sí. Pero, ¿no vive con los vivos? No. ¿Por qué? Porque no lo permite la calumnia. Entonces, yo con él no quiero nada. El honor es un blasón funerario, y aquí se acaba mi catecismo.
Nos hemos referido en diversas ocasiones al bushido, el código de honor de los samuráis. El término se construye a partir de tres monosílabos: bu (militar), shi (caballero) y do (camino, senda). Es do lo que aleja al código de ser una filosofía abstracta y la convierte en práctica viva; es un camino que no basta con pensar, sino que ha de andarse. Hay una expresión anglosajona que dice de la autenticidad y la integridad y apunta a lo mismo: walk the talk. Es por ello que el bushido apenas cuenta con algunas obras escritas, personales y enigmáticas, que nos digan en qué consiste. Es la creación orgánica de muchos, no la libresca doctrina de un gran maestro.
Cuando en El espíritu de las leyes Montesquieu trata de dilucidar qué es lo característico del honor, dice que es que se dé en el mundo real y no en las aulas. Al exponer las que a su juicio son sus tres reglas esenciales, todas atañen a los comportamientos: «Debemos exhibir cierta nobleza en nuestras virtudes, cierta franqueza en nuestra ética y una cierta cortesía en nuestra conducta». Añade Montesquieu que nos está permitido fijar un precio a nuestra fortuna, pero que nos está absolutamente prohibido fijar uno a nuestra vida; que asumir puestos de responsabilidad entraña no hacer ni permitir nada que denigre ese rango; y que «estas cosas que el honor prohíbe están más rigurosamente prohibidas cuando las leyes no concurren en esa prohibición, y las que ordena las exige con mayor intensidad cuando resulta que la ley no las ordena».
El modo en que las conductas honorables operan es también característico: como un resorte. Puesto que se aparta de las intelectualizaciones y debido a la fuerza de los sentimientos que lo impulsan, el honor es una matriz de respuestas automáticas. El honor no duda, porque se atiene a unos principios que no negocia y apenas sopesa. Es una moral interiorizada y garantizada por el valor. Para poder vencer grandes obstáculos y asumir vastas empresas, debemos reducir el coste psicológico de decidirnos. Sabemos que contamos con una memoria de trabajo —la encargada de las labores ejecutivas— que está sometida a las limitaciones de la carga cognitiva: reflexionar y deliberar consume abundantes recursos. La vía cerebral para solventar estas limitaciones es automatizar ciertas decisiones, que pasan a ser gestionadas simplificadamente por el inconsciente, en base a un modelo de estímulo-respuesta. Pensemos en la situación en que alguien, delante de nosotros, esté siendo mortificado, o en un soborno que se nos ofrece y que hemos de tomar o dejar ipso facto. Un extenso análisis de la situación (circunstancias, factores culturales, peligros implicados, consecuencias legales) nos aleja del honor, y por lo tanto de la acción justa. Solo hace lo que hay que hacer quien de inmediato pone manos a la obra; en tesituras agudas, hay que abaratar el coste mental de la rectitud para que esta se imponga. Claro que no todas las decisiones morales se ventilan en un marco temporal tan estrecho; pero es distintivo del honor que bastantes deliberaciones se abrevien. ¿Y qué es un hábito virtuoso, sino una buena conducta repetida en la que se reduce la intervención consciente?
La reflexión, el estudio y el diálogo contribuyen a construir creencias, y, subsiguientemente, sentimientos morales. Pero son nuestros automatismos los que sustentan nuestras excelencias éticas. Al abordar la virtud y en cuanto a esto, MacIntyre se equivoca. Cuando afirma que el agente moral debe saber lo que está haciendo cuando juzga o actúa virtuosamente, no cabe contradecirle. Pero sí cuando añade que el soldado puede hacer lo que el valor le exigiría solamente porque está bien entrenado o porque tiene más miedo a sus propios oficiales que al enemigo, y sobre todo cuando concluye que «el agente auténticamente virtuoso actúa sobre la base de un juicio verdadero y racional». ¿Qué hace pensar a MacIntyre que un soldado carece de un juicio previo sobre lo que hace? Hay soldados y soldados; y podemos, desde luego, con el miedo y como a los perros, condicionar a una persona para que mate. Pero es descabellado pensar que ningún soldado ha razonado primero lo que después cumple sin recurrir al neocórtex. Al entrar en combate, el mecanismo psicológico que opera en el soldado de honor y el que no es más que un asesino uniformado es el mismo: ambos actúan sin mediar una reflexión consciente. Como explica el sociólogo Morris Janowitz (The Professional Soldier: A Social and Political Portrait), «la efectividad del honor militar opera precisamente porque no depende de una justificación moral elaborada». Despreciar la valentía de un buen soldado aduciendo que falta «la base de un juicio verdadero y racional» es una baladronada de académico, y denota que se desconoce tanto lo que ocurre en un campo de batalla como aspectos esenciales sobre el funcionamiento del cerebro.
El 20 de julio de 2012, James Eagan Holmes irrumpió armado hasta los dientes en un cine de Aurora, Colorado. Lanzó granadas de gas lacrimógeno y disparó indiscriminadamente a los presentes. Sin pensarlo un segundo, cuatro hombres se echaron sobre los cuerpos de las mujeres que los acompañaban. Jonathan Blunk cubrió el cuerpo de Jansen Young con el suyo, y lo mismo hicieron Matt McQuinn con Samantha Yowler, Alex Teves con Amanda Lindgren y John Larimer con Crystal Lake. Por su parte, Gordon Cowden se interpuso entre las balas y sus dos hijas adolescentes. Los cinco murieron acribillados; ellas se salvaron. Fue un acto reflejo, un acto de honor.
Para su cumplimiento adecuado, el deber exige comportamientos automáticos, que en el ámbito civil y en situaciones no agudas llamamos costumbres. La honestidad está urdida a base de hábitos y otros automatismos. El honor mismo consiste en hacer de la defensa del bien un instinto. Es la neurobiología de la automaticidad, y no la falta de juicio, la que explica que nos baste un grito y una imagen fugaz para lanzarnos a un mar embravecido a salvar a un niño que se ahoga. Los imperativos morales, cuando han de aplicarse, no se razonan, y quedan desactivados si optamos por calcular costes y beneficios. Y que Dios ayude a quien pueda desentenderse de ese grito.
[1] Intellectual disgrace | Stares from every human face, | And the seas of pity lie | Locked and frozen in each eye.
[2] “Developmental Transformations in Appraisals for Pride, Shame, and Guilt”
[3] Véase, a modo de ejemplo, “2019 AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Misconduct”, que prepara la universidad de Stanford.