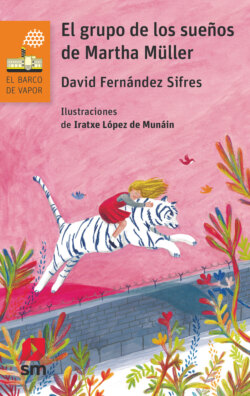Читать книгу El grupo de los sueños de Martha Müller - David Fernández Sifres - Страница 4
Оглавление•2
DESDE SIEMPRE, la clase de Martha se dividía en grupos. Estaba el grupo de los empollones, el de los deportistas, el de los empollones deportistas, el de las gafas, el de los que habían tocado un sapo... No eran grupos oficiales, por supuesto. Los componentes de cada uno de ellos constaban en listas que los propios niños actualizaban y mantenían ocultas, porque la señorita Siekmann, aunque conocía la existencia de dichos grupos, no estaba segura de aprobarlos. Pensaba que fomentaban el compañerismo y afianzaban los lazos entre los niños, pero, al mismo tiempo, provocaban enfrentamientos: los miembros de cada grupo a veces hacían piña y se distanciaban del resto. Sin duda, le habría gustado encontrar algún punto en común entre los niños de clase, algo de lo que pudieran sentirse orgullosos, pero no había sido capaz de hallarlo.
Por lo general, a todos les gustaba ver su nombre en los grupos secretos. Para evitar engaños, entrar en algunos exigía al menos dos testigos, como el grupo de los que habían tocado un sapo. El grupo que más hojas necesitaba era el de las personas que tenían novio: estaba lleno de nombres tachados, luego vueltos a escribir, vueltos a tachar... Todo en función de los vaivenes amorosos del curso.
Cuando Martha empezó a soñar, se formaron dos nuevos grupos: el de los que se lo creían y el de los que no, que era mucho más numeroso. En realidad, el grupo de los que se lo creían estaba compuesto únicamente por dos personas: Olga y Erich. Quizá no podía ser de otra manera: Olga era su mejor amiga y Erich Kühn estaba perdidamente enamorado de Martha. Y eso que sabía que la chica solo tenía ojos para Chris, el hermano de Olga, por mucho que fuera un amor imposible.
Chris Guefroy tenía 17 años, un uniforme verde de militar y un trabajo como controlador de los pasos fronterizos entre las zonas este y oeste de la ciudad. Al este, el Berlín de la República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética. Al oeste, el Berlín de la República Federal Alemana, formada por las regiones francesa, estadounidense y británica. Así se lo habían contado siempre en clase, desde que Martha recordaba. Por alguna razón, en las últimas semanas dichas explicaciones se habían hecho más frecuentes. De hecho, la señorita Ida se interesaba especialmente por los alumnos que vivían en la zona este, los que, como ella, tenían que cruzar cada día los puestos de control para alcanzar la otra zona y acudir al colegio. Se habían cerrado algunos de los puntos de paso y las comprobaciones de documentación antes de autorizarlo eran más exhaustivas, con lo que los niños, con frecuencia, llegaban tarde a clase.
En contra de sus propios principios, la profesora se había visto obligada a crear dos grupos: los que vivían en el este y los que vivían en el oeste. Había escrito los listados en dos hojas y las había colgado en la pared, por indicación del director, con la idea de verificar rápidamente si quien llegaba tarde a clase podía tener justificación –vivía en el este y debía pasar los controles– o no.
A Olga, la mejor amiga de Martha, le había tocado superar esos controles diarios hasta hacía tres meses, cuando se había mudado junto a su familia a un nuevo hogar en la zona occidental. La casa de Olga en el este era más grande, y Martha no entendía muy bien que hubieran preferido trasladarse. Tal vez era porque en el lado de Martha se podía comprar ropa más bonita y había muchos programas de radio.
Chris, el hermano de Olga, había optado por quedarse en su antigua casa. Estaba entusiasmado con su nuevo trabajo: llevaba uniforme y un fusil y, por primera vez, mandaba. Por lo menos, mandaba sobre la gente que quería pasar por el control que él vigilaba: les pedía la documentación, la miraba y daba el visto bueno o no. Por otro lado, entendía que, como miembro de la brigada fronteriza de Alemania del Este, debía vivir allí.
Y eso le había fastidiado mucho a Martha. Se había hecho ilusiones cuando supo que los Guefroy se iban a mudar. Se imaginaba yendo cada día a merendar a casa de Olga y encontrarse a Chris allí. Es cierto que nunca se hablaban más allá de un saludo y que el chico era mucho mayor que ella, pero cuando Chris le sonreía, ella sentía pequeñas explosiones en su estómago e imaginaba que seres diminutos se divertían lanzando fuegos artificiales en él.
–¿Mi hermano? ¡Cómo te va a gustar mi hermano! –Olga se había quedado de piedra la vez que Martha se lo confesó–. Pero si es... Si es... ¡Si es mi hermano! ¡No es un chico!
Claro que era un chico. Un chico guapísimo. O, al menos, eso pensaba Martha. Muchísimo más guapo que Erich, su «enamorado».
Pero, por otro lado, Erich sí había creído que la niña soñaba, y a Martha le había hecho ilusión. También lo de Olga. De hecho, se había extrañado muchísimo cuando supo que los demás no la creían. Los juntó a los dos en el recreo y hablaron de ello. Era cierto que también les había sorprendido, pero no había razón para que Martha mintiera. Si decía que había soñado, estaba claro que había soñado, aunque la arena en el pelo y los arañazos en la mejilla también les parecieran muy raros. Pero había soñado, seguro, porque la felicidad de Martha al contarlo era de verdad.
–¿Sabéis una cosa? –les anunció ese día–. Esta noche voy a intentar soñar con vosotros.
Soñó con ellos no esa noche, sino dos días después. Lothar Müller estaba preparando el desayuno cuando Martha entró en la cocina, aún con el pijama, exultante.
–¡Otra vez! ¡He soñado otra vez!
Le dio un beso a su padre y abandonó la estancia gritando igualmente:
–¡Mamá! ¡Mamá! ¡He soñado otra vez! ¡Con Olga y Erich! ¡Lo que os decía!
Así había sido. Dos días atrás, al volver del colegio, Martha les había dicho a sus padres que iba a intentar soñar con sus amigos; que estaba segura de que, si pensaba en ellos al acostarse, lo conseguiría. Y parecía haber funcionado, aunque con retraso.
Lo contó nada más llegar a clase. Olga y Erich le sonrieron y los tres se abrazaron. A casi todos los demás compañeros les pareció una exageración. ¡Abrazarse por soñar con alguien! Aunque, bien mirado, que una niña que llevaba tres años sin soñar, de repente soñara contigo podía resultar casi halagador.
Dejaron de comentar el tema cuando los que vivían en el este llegaron por fin y la profesora les pidió que se sentaran para poder empezar la clase.
Martha estaba feliz, y el día habría resultado perfecto si la señorita Ida Siekmann no hubiera castigado a Olga y a Erich sin recreo. Su delito: haberse quedado dormidos en clase poco después de sentarse.