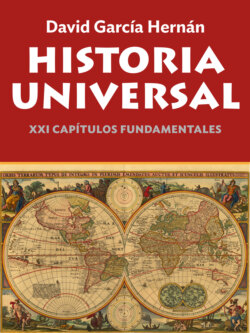Читать книгу Historia Universal - David García Hernán - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII. EL VALOR DEL PENSAMIENTO. Grecia y el mundo helenístico
“Grecia es la cuna de la civilización occidental”. Más allá de las ya casi tópicas frases como ésta, transmitidas de generación en generación por su verdad intrínseca, se ha dicho hace poco que la Historia de la Grecia Antigua es como una especie de cuento con final feliz. Un cuento protagonizado por un pequeño pueblo de los márgenes casi remotos de los grandes Imperios y civilizaciones milenarias (como las que acabamos de ver de Mesopotamia y Egipto) y que, sin embargo, llega a alcanzar cotas de cultura formidables. Sus contribuciones grandiosas en las artes y en las ciencias, pero también en la política y en la organización social, se convirtieron, además, en un legado a escala mundial en el espacio y en el tiempo, con un atractivo de difícil comparación con otras páginas de la Historia Universal. El de la Grecia Antigua es, sin duda, uno de los grandes temas de ésta28. Todavía hoy, después de miles de páginas escritas, resulta muy interesante reflexionar sobre el por qué de ese atractivo y de esa “buena prensa” historiográfica que ha cautivado, a lo largo de los siglos, a tantos espíritus. Y por qué, por ejemplo, hizo en su día que un multimillonario hombre de negocios alemán dedicara parte de su fortuna y de su tiempo a excavar los misterios de las antiguas ciudades homéricas, dando con ello una nueva dimensión al embrujo de este pueblo.
Quizás para Schliemann, el magnate aludido, su verdadero encanto descansaba en el carácter especial de esta civilización, en la que dominaba, sorprendentemente, la diversidad y la homogeneidad a un tiempo. Algo en apariencia tan contradictorio puede tener sentido, en los casi 2.000 años que abarcaría la Historia de la Grecia Antigua, si la consideramos, como lo vamos a hacer ahora nosotros, como una unidad, especialmente desde el punto de vista cultural. Y una unidad que, sin embargo, ofrece periodos muy bien diferenciados.
Los periodos más antiguos y la formación de lo griego
Un primer hecho importante de homogeneidad griega. El mar Egeo, testigo tan mudo, como extraordinariamente bello, de esta civilización milenaria, va a ser, con sus enormes posiblidades, un gran protagonista común. Estaba llamado a convertirse en el cauce por el que va a pasar a la Historia el primero (comienza aquí ya la diversidad) de los grandes pueblos griegos: el cretense, situado privilegiadamente en posición de acotar aquel mar por el sur. Es ésta, pues, nuestra primera etapa de periodización del mundo helénico. La que se ha llamado generalmente civilización cretense o minoica —o, incluso, propiamente egea—, cuya cronología podemos situar entre los años 2000 y 1450 a.C., más o menos. Cualquiera que haya visitado los palacios de Festos y, sobre todo, de Cnossos, ha podido darse cuenta, sin necesidad de mucha imaginación, de lo refinado y esplendoroso de esta civilización. Palacios y casas rematadas en terraza y unas gráciles columnas policromadas, acompañadas de una cerámica —como la de Camares— ya de gran relevancia artística, son más que suficientes testimonios de su importante grado de desarrollo y progreso material.
Los palacios juegan, además, un papel esencial. La autoridad del rey cretense (descendiente del legendario Minos, rey mítico de Cnossos que, según Homero, vivió tres generaciones antes de la Guerra de Troya) era importante; aunque no se sabe muy bien si dominaba toda la isla o sólo su región29. En torno a su poder, se llevaba a cabo una economía redistributiva, que tenía al rey y al palacio como centro que asignaba y controlaba el uso de las tierras circundantes, cuyos sufridos cultivadores tributaban para mayor gloria del palacio. La acumulación de bienes resultantes de estas actividades económicas permitió a esta monarquía llevar un modo de vida suntuoso, y, lo que era más importante, almacenar unos importantes excedentes de productos alimenticios con los que se alcanzaba una importante seguridad material. El trigo y el aceite de oliva ya eran una buena moneda de cambio, y, con otras materias primas, daban lugar a un productivo flujo comercial, siendo el mar, como decíamos, el gran escenario protagonista. Así fue como Creta llevó a cabo su llamado, tradicionalmente, Imperio marítimo; es decir, la talasocracia, que permitió, entre otras cosas, la posesión de algunas colonias en la Grecia continental. Este sistema se hizo especialmente importante a partir de 1600 a.C., una vez superada una crisis ocasionada por la destrucción de los palacios, provocada, seguramente, por importantes movimientos sísmicos. Por otro lado, a pesar de no conocer el hierro, los cretenses trabajaron muy bien metales como el cobre, el bronce e incluso el oro. Su escritura, utilizada para contabilizar aquellos excedentes y redistribuirlos, era ideográfica, y ha sido llamada por los arqueólogos Lineal A. Además, a los cretenses se les considera los inventores de instrumentos musicales antiguos, como la flauta y la cítara, e incluso del teatro.
A pesar de todo este esplendor, los cretenses no pudieron evitar que, desde el mar, un pueblo eminentemente terrestre acabara con su civilización. Se trataba de los aqueos (o lo que es lo mismo, Micenas), un pueblo situado en el centro de la península del Peloponeso caracterizado no por tanto refinamiento, pero sí por un fuerte poder militar capaz de ser exportado por gran parte de la Hélade. Aunque, bien es verdad que, en lo que se refiere a Creta, su influencia no llegó a ser total, ya que algunos aspectos de la civilización minoica fueron incorporados a las costumbres del nuevo dominio.
En esta ocasión, en un ambiente distinto, en la tierra, las grandes ciudades de los aqueos (Tirinto, Pilos y, sobre todo, la propia Micenas) aparecían como imponentes moles cuyas murallas se decía que habían sido contruidas por los cíclopes. Desde luego, legendaria había sido su irrupción en el Peloponeso, desde donde, a partir de 1600 y hasta aproximadamente 1200 a.C., van a dominar, como acabamos de decir, gran parte del mundo griego. Como en el caso de Creta, tampoco es seguro que formaran un poder político unificado con dominio sobre una misma gran área geográfica. Pero lo que está fuera de toda duda (ahí estan las imponentes ruinas de la propia Micenas para demostrarlo) es que constituían un poder fuerte con un mando real que habitaba en el palacio reciamente amurallado. Lo suficientemente fuerte como para vencer no sólo a los cretenses, sino a la lejanísima Troya, contemporánea suya y extraída de los límites de la literatura para insertarse, para siempre, dentro de la Historia, merced a los trabajos del propio Schliemann30.
El cultivo de la agricultura y las explotaciones ganaderas eran las principales fuentes de recursos de Micenas, que, por otra parte, llegó a conocer también la escritura, en este caso la llamada Lineal B. A pesar del aspecto sobrio de su civilización, observable en nuestros días en muestras tan significativas como esas imponentes murallas y los enterramientos en forma de falsa cúpula, dejaron también testimonios de sus evidentes adelantos artísticos. Entre ellos, el llamado Tesoro de Atreo, las máscaras reales realizadas en oro, que tanto asombran hoy a los visitantes del Museo Arqueológico Nacional en Atenas, y, cómo no, la famosa Puerta de los Leones; por cierto, considerada hoy como la escultura en relieve más antigua de Europa.
Tradicionalmente se ha venido diciendo, hasta hace bien poco, que es la invasión de los dorios quien acaba, desde el norte, con el poder de los aqueos, asentándose uniformemente en el sur de Grecia. Hoy, sin embargo, merced a las últimas investigaciones31, se contempla que ni era tan uniforme ni persistente ese poder de los dorios, ni fue la única causa de la caída de Micenas. Parece ser que razones como los cambios climáticos, devastadores terremotos, o una serie de subversiones sociales cobran, cada vez más, cuerpo de naturaleza. Incluso, lo que parece más real: simplemente, un agotamiento del sistema socio-económico. Pero, además, también se duda de que fuera una invasión propiamente dicha, sino más bien el paso heterogéneo de unos emigrantes, que, con discontinuidades en el espacio y en el tiempo, se fueron asentando en los territorios anteriormente dominados por la civilización micénica. Por si todo esto fuera poco, se ha llegado a decir que tampoco fueron exactamente los dorios los que acabaron con Micenas (los únicos signos materiales de los dorios se datan en la actualidad mucho después de la época de las destrucciones, en torno al 1000 a.C. o incluso más tarde) sino otros pueblos invasores. Entre ellos estarían los ya conocidos por nosotros Pueblos del Mar, que, viniendo originariamente del norte, arrasaron varias zonas de Europa y del Mediterráneo muy distantes entre sí, llegando incluso, como hemos visto, hasta el propio Egipto. En fin, la invasión de los dorios sigue siendo uno de los grandes misterios por resolver de la Historia de Grecia, aunque sí parece ser cierto que, muchas de las poblaciones jonias que huían de ellos, llegan a fundar algunas ciudades en Asia (Mileto, Halicarnaso, etc.). Unas ciudades que, como es sabido, y como veremos un poco más adelante, tantísima importancia tendrán en el aspecto cultural.
Sea como fuere, lo cierto es que la etapa que viene a continuación (entre el 1200 ó 1150 al 800 a.C.), se ha venido llamando hasta hoy los Siglos Oscuros. No en vano es una de las menos conocidas de la Historia de Grecia. Los historiadores, ayudados por los arqueólogos, han ido conociendo últimamente cada vez mejor este periodo, y ya es díficil hablar —como antes era práctica casi habitual— del “reino de la nada”; pero todavía faltan por concretar muchas grandes cuestiones y problemas históricos. Lo que es evidente, no obstante, es que la expresión de la cultura material de esta época es pobre, con una actividad semisedentaria, dedicada al pastoreo, una gran dispersión de comunidades rurales, y una organización política, como mucho, basada en jefes de tribus. No es de extrañar, por tanto, que los testimonios llegados hasta nosotros hayan sido mínimos. Aquí se hace verdad, como nunca, ese viejo principio de que, la falta de noticias para el historiador es, en sí misma también, una importante noticia.
Tanta diversidad basada en la dispersión (quizás el momento de mayor) parecía que podía llevar al final de la “aventura griega”. Y, sin embargo, hoy se acepta cada vez más que la Edad Oscura fue la cuna de la ciudad-Estado helénica, y de la cultura que vendría después, aportando una cierta base para el cambio de ritmo histórico, importantísimo, que se da en el siglo VIII a.C. En efecto, si en los Siglos Oscuros prevalecía lo heterogéneo, en lo que se ha venido en llamar el Renacimiento de la época homérica (básicamente aquel siglo VIII a.C. del que hablamos) se va a dar una de las mayores expresiones de la otra cara de la moneda, la homogeneidad. No es que se avanzara gran cosa en una centralización territorial y política, ni que se agotaran las vías de la diversidad en sus múltiples vertientes, pero Homero y el mundo que le rodeó no cabe duda de que van a dejar honda huella en los griegos. Como tampoco hay duda de que, a partir de entonces, se pueda hablar de una cultura, con sus singularidades, común. Es decir, de uno de los pilares más firmes para que este “cuento con final feliz” tenga también carácter de unidad.
“Lo griego”, como decía Heródoto, se plasma ya abiertamente en esta época en el empleo de un idioma, derivado del fenicio, de gran flexibilidad y dispuesto a ser el vehículo de exportación de la cultura. El propio Homero, considerado por los griegos como el más grande de los poetas, será quien dé, en sus grandiosas obras La Ilíada y La Odisea, la más clara muestra de las posibilidades de la lengua griega. Y, no sólo eso. Será —seguramente sin pretenderlo— el que haga creer a los griegos en una determinada mentalidad, en una escala de valores que irán acompañando al hombre griego a lo largo de los siglos. Paralelamente, con Homero lo legendario se hace, en cierta manera, al mismo tiempo Historia, al describir en sus obras no sólo el mundo de los griegos en la guerra de Troya, sino también en toda su propia época, según señalan la mayoría de los investigadores. Se transmite con sus escritos (que se enseñaban en las escuelas) toda una cultura de lo heroico, de la desigualdad, de los valores aristocráticos, del trabajo, del espíritu de sacrificio, y hasta de la apariencia física. Una cultura en la que creían firmemente los griegos de ese tiempo, y con una proyección hacia los tiempos posteriores realmente impresionante.
De momento, en la llamada Época Arcaica (periodo inmediatamente siguiente al homérico, y que comprende los siglos VII y VI a.C.), va desarrollándose el mundo de las ciudades-Estado. La famosa polis griega constituía un espacio político autónomo, con su autogobierno, y con un sentido de la participación ciudadana en los asuntos públicos nada común, que ha cautivado a todos los que se han acercado a este interesante tema. Unas 700 poleis salpicaban el espacio griego, una vez más con firme tendencia hacia la diversidad dentro de él. Muchas de estas ciudades no eran comparables ni en extensión, ni en riqueza, ni en número de habitantes y, ni siquiera, en actividades económicas. Pero lo cierto es que todas, con una gran conciencia aristocrática, eran muy celosas de su independencia frente a cualquier dominación extranjera. Estaban inmersas, cada una de ellas, en un amplio sentimiento de individualidad que podían más que la necesidad de la unión política; aunque tenían también las ideas muy claras en cuanto a la importancia de “lo griego”, que respetarán y harán valer en el transcurso de los siglos.
Buena prueba de esto último es la importancia de la religión, que guardaría siempre una estrecha relación con la política (se podía tener cualquier opinión, pero no se podía ser ateo). Paralelamente a la existencia de dioses locales, como la famosa Palas Atenea de Atenas, había una religión común. A ello contribuyó en gran medida la sistematización del panteón griego que había hecho otro gran poeta, Hesíodo (en su famosa Teogonía32) y que se desarrollará y extenderá en esta época. La gran familia de dioses que se reunían en el monte Olimpo (lugar sagrado para los griegos), transmitía la idea de una cierta dimensión humana (eran antropomórficos), al tiempo que reproducía el modelo de la sociedad aristocrática y familiar (Zeus era rey padre, casado con Hera, diosa de la Fecundidad, y con hijos como Apolo, dios del Sol). Era una forma de acercarse a la seguridad espiritual desde unos planteamientos cercanos a la propia existencia humana, y, por tanto, mucho más próximos a las posibilidades de superación del individuo. Ya sólo por esto (que no es poco), es fácil llegar a la conclusión de que el propio hombre, con sus facultades y aptitudes, es, revolucionariamente, el núcleo principal y recurrente del pensamiento griego. Con todas las implicaciones que esto va a traer consigo, sobre todo en cuanto a la obtención de algunas cotas de libertad, al menos en el terreno intelectual. Quizás no sea arriesgado afirmar que, con este pensamiento griego, del que hablaremos también un poco más abajo, había ya algún intento de soprepasar el nivel mínimo de seguridad en el que se estaban moviendo, desde siempre, los hombres. No deja de ser significativo que, con este apego a lo humano, el propio Hesíodo, diera una de las definiciones de la amistad más perfectas y que, casi tres milenios más tarde, no ha perdido ni un ápice de su valor: “un amigo es aquel que sabe todo de ti, y, a pesar de ello, te quiere”.
Los templos se fueron extendiendo por toda Grecia, y los Juegos Olímpicos (cuya primera celebración en 776 a.C. marca el comienzo de una era cronológica, la griega) constituían, al tiempo, una competición deportiva que despertaba pasiones, como hoy en día, pero también una celebración religiosa. Muy revelador es el hecho de que el impresionante templo de Zeus, en Olimpia, albergara la estatua crisoelefantina (de oro y marfil) del dios más rica y famosa de la Antigüedad33. Pero además, los juegos constituían un acontecimiento importante de socialización. Con este motivo se reunían los griegos cada cuatro años, y afluían a la todavía hoy enigmática y serena Olimpia, desde todos los rincones. Y, como es natural, se daba rienda suelta al intercambio de ideas y experiencias a través de este tipo de comunicaciones.
Por su parte, el oráculo de Delfos era otro de los santuarios sagrados para los griegos. Allí estaba el templo de Apolo, que recibía las ofrendas de las poleis, y al que se le consultaba sobre el futuro más próximo. La imagen de homogeneidad cultural que transmitía se comprueba con los severos castigos a que eran sometidos quienes osaran romper la secular tradición, o violar algunas de sus dependencias o bienes. Desde esta perspectiva, se ha dicho que, tanto Olimpia como Delfos, ejercían sobre la Grecia arcaica una influencia parecida a la que en el siglo XX han protagonizado los medios de comunicación. De hecho, en el caso de Delfos, esta hermosa y empinada ciudad se puede considerar como una especie de cerebro coordinador en lo que será luego el movimiento colonizador. Antes de emprender cualquier emigración, el oráculo de Apolo era consultado por todas las poleis34. No nos puede extrañar así, que la violación de estos recintos fuera causa de algún que otro conflicto militar de graves consecuencias.
Precisamente lo militar va a ser otra de las características esenciales que darán cierta homogeneidad a Grecia. No porque las poleis aunaran el mando militar (sólo lo hicieron, momentáneamente, para esquivar el peligro común de los persas), sino porque su forma de combatir, común a todos los griegos, era, significativamente, una expresión de su cultura y organización social. El famoso hoplita (del término hoplón, ese enorme escudo circular tan caracterísitico) era un soldado de infantería pesada. Pero era, al tiempo, algo mucho más que eso: un ciudadano que luchaba con sus armas por la polis, identificando los intereses de su ciudad con los suyos propios. La infantería de ciudadanos (el arma de los aristócratas será la caballería), organizada en cerradas líneas llamadas falanges, será el instrumento de guerra más poderoso de su tiempo. Con él van a instaurar los griegos un periodo de verdadera brillantez no sólo en su espacio, sino en buena parte de la Europa oriental y el Mediterráneo.
De momento, los griegos se abrirían al mundo a través de las llamadas colonizaciones (entre los siglos VIII y VI a.C.), símbolo, una vez más, de la homogeneidad (fue un fenómeno común a un gran número de poleis), y también de la diversidad. Cada una de ellas llevó a cabo su propio ámbito de expansión y su propia política. Entre los aspectos comunes, hay que destacar sus causas, que según las últimas investigaciones eran complejas y variadas. La presión demográfica en la ciudad colonizadora y la necesidad de mayor espacio cultivable han aparecido como las más evidentes. Pero, últimamente, también se destaca que quizás hubiera ciertas relaciones comerciales previas que pudieron preceder a los asentamientos estables. Sea como fuere, las colonias podían ser de carácter agrario (colonias típicas) o bien comercial (los emporios costeros, que tenían una especie de puerto adaptado para los movimientos comerciales). Los muy diferentes ámbitos de expansión, con miles de kilómetros entre ellos, contenían zonas ribereñas del Mar Negro (como las colonizaciones hechas aquí por Mileto o Argos), el Asia Menor (Nicea), el sur de Italia y Sicilia (la llamada Magna Grecia, colonizada por Corinto-Mégara), y el Mediterraneo occidental (Focea), incluida la propia España, con la famosa fundación de Ampurias. A pesar de que el grado de penetración en el interior continental de estos emporios costeros fue muy escaso, no cabe duda de que las colonizaciones supusieron, al menos, un puntal de la cultura griega en zonas tan alejadas de sus centros de acción.
La autoafirmación política y cultural griega
En los siglos VII y VI a.C. la política, como preocupación de los ciudadanos por el gobierno de su ciudad, estaba ya bastante desarrollada. En el espacio del ágora o plaza pública era donde se llevaban a cabo las discusiones políticas y, en general, la vida pública dentro de las poleis. Este espacio constituía el elemento simbólico de esa participación en los asuntos de todos. Por supuesto, ni ahora, ni en el posterior siglo esplendoroso de la democracia, se puede hablar de igualdad real entre todos los ciudadanos. En el fondo, siempre estaba la vieja constante de que unos pocos mandaban y todos los demás obedecían. No podía ser de otra forma en una civilización donde lo aristocrático (las familias antiguas y pudientes de la ciudad) seguía siendo no sólo el ideal homérico, sino la forma “natural”, en su cultura, de organización social. De hecho, se pueden observar en la Grecia Antigua unos presupuestos sobre el origen y la naturaleza de la nobleza increíblemente parecidos con los que se tenían que desarrollar en la Europa medieval o moderna. Por ejemplo, en la afición y casi veneración de las genealogías, que comienzan, tanto en uno como en el otro contexto histórico, y sin ningún tipo de pudor, en figuras heroicas y legendarias.
La aristocracia había controlado, de hecho y de derecho, el gobierno de las ciudades con sus intereses oligárquicos, dejando fuera de la participación activa en la toma de decisiones políticas al demos (el pueblo no noble). A partir del siglo VII a.C., no obstante, se va imponiendo en muchas poleis un sistema diferente de gobierno, llamado tiranía, basado en una acaparación de poder por un personaje que, en teoría, pretendía cuidar de los intereses del demos. Este sistema pretendía frenar las presiones aristocráticas y oligárquicas (por lo que, en principio, este vocablo no tenía una connotación negativa), pero acabó por convertirse, merced al abuso de poder de muchos tiranos, en una auténtica autocracia en la mayoría de las ocasiones. A pesar de ello (y de la poca simpatía que despiertan en la Historia, frente al deslumbrante momento de la democracia) los tiranos se interesaron algo por la disminución de los privilegios de la aristocracia (excepto los de sus propias familias, claro está…), y por ciertas obras de infraestructura que trajeron bastante prosperidad a las poleis. Tal fue el caso, por poner sólo un ejemplo, de Corinto, ciudad en la que, gracias al régimen de la tiranía se construyó un artilugio y una calzada que permitía llevar los barcos por tierra desde el golfo de Corinto al Sarónico. Esto benefició claramente al demos a partir del ahorro que suponía esa solución para las rutas navales, y, por ello, del impulso que se daba al comercio. Cípselo (en el propio Corinto), Polícrates de Samos, y Pisístrato (que llegó a ser tan amo de Atenas que pudo traspasar el poder a sus hijos Hipias e Hiparco) son algunos de los más significativos ejemplos de grandes tiranos.
Precisamente Atenas se estaba convirtiendo, ya por aquella época, en una de las más importantes ciudades de toda Grecia. Los atenienses pertenecían al pueblo de los jonios, que procedían de Beocia y se asentarón en el Ática, al sur de la península Helénica. El monte Acrópolis dominaba la zona, donde se encontraba también el famoso puerto de El Pireo. Los jonios se agrupaban en familias (genos), que se agrupaban, a su vez, en familias más extensas (fratrias). La nobleza y las clases privilegiadas se llamaban eupátridas, y formaban la aristocracia que participaba en el gobierno. El demos estaba constituido por los trabajadores, que, en su condición de hombres libres, consentían en ser gobernados por los eupátridas con tal de que no les perjudicasen en las leyes. A partir del siglo VII a.C. se desarrolló otra clase social, la de los demiurgos, que se dedicaban al comercio y pequeñas manufacturas. Durante la tiranía ateniense se aplicaron leyes duras, para prevenir los disturbios sociales, como las contenidas en la famosa legislación de Dracón (de ahí la expresión, como habrá intuido ya el lector, de “leyes draconianas”). Pero, al final del periodo, las no menos célebres leyes de Solón suavizaron las tensiones sociales que había generado el gobierno despótico, especialmente en lo que se refería a la anulación de la esclavitud por deudas; y, porque, al fin y al cabo, se abriría, con sus reformas, el camino hacia la democracia.
Por el contrario, Esparta, con su régimen singular de monarquía dual para la dirección de los asuntos políticos, tendrá un modelo y un camino diferente —mejor sería decir opuesto— en el devenir de Grecia en los próximos siglos. Esa monarquía tenía un origen plenamente aristocrático (a partir de las familias de los Agíadas y de los Euripóntidas), aunque también contaba con sus instituciones de participación y representación ciudadana. Entre sus asambleas se encontraba la Gerusia (Consejo de Ancianos), la Apella (Asamblea de los Ciudadanos de pleno derecho mayores de treinta años) y el Consejo de los Éforos (cinco ciudadanos elegidos por la asamblea, que controlaban nada menos que la conducta de los reyes o diarcas). Ahora bien, lo más característico de la sociedad espartana será su disciplina militar y su espíritu de sacrificio. Para convertirse en un buen hoplita, el entrenamiento militar y el servicio obligatorio en el Ejército duraba desde los siete a los veintiún años. Los espartanos estaban siempre dispuestos a combatir en cualquier circunstancia, según la costumbre, hecha norma, de estar siempre en guardia frente a una hipotética rebelión de ilotas (los famosos esclavos de los lacedemonios, o espartanos, que tanto aparecen en los crucigramas). Sus temores eran fundados, ya que su número superaba con creces al de los ciudadanos. Todo ello ha hecho que se perpetúe el nombre de este pueblo hasta nuestros días como sinónimo de exigencia y dureza.
Una vez más tenemos la diversidad, en este caso política y social, como nota característica griega y con una proyección en la cultura occidental bien perceptible a través de los siglos. Así, la de los griegos ha sido siempre una cultura con “buena prensa” para casi todos los análisis políticos posteriores. Para los gobiernos absolutistas y totalitarios, la capacidad de sacrificio y la rigidez de los espartanos, y, sobre todo, su estabilidad como gobierno, en pos de un único objetivo común constituían un modelo digno de imitar. Incluso algunos han considerado a Esparta como la precursora de los regímenes totalitarios, y, de hecho, algunos nazis se identificaron con esta paradigmática polis. Y no digamos del atractivo de los griegos para los regímenes democráticos, con la consideración que se ha tenido hacia la igualdad ateniense en los siglos XIX y XX de nuestra era por varios motivos. Entre ellos, sus códigos de leyes y tribunales de justicia, sus procedimientos para seleccionar a los funcionarios y garantizar su responsabilidad, y sus debates y votaciones públicas de los asuntos internos y de la política exterior. En definitiva, Esparta y Atenas son, desde esta perspectiva, mucho más que las poleis más importantes de Grecia durante varios siglos, sino, también, el reflejo de esa complejidad en la unidad que tanto ha caracterizado al mundo griego.
Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente social y económico, existen unas semejanzas que persisten en la idea de una única comunidad cultural. Tanto en Esparta como, incluso, en Atenas, una cosa eran los aristocrátas y los ciudadanos plebeyos (ganados para los derechos políticos, por otra parte, a partir de su funcionalidad como hoplitas en la defensa de la ciudad), y otra muy distinta, los otros grupos sociales. Entre éstos había que contar a los extranjeros (metecos), los habitantes de los suburbios (periecos), los pobres (en Atenas, hasta prácticamente el siglo V a.C., sólo se tenían derechos políticos a partir de la posesión de ciertos bienes o rentas), y los esclavos, que llevaban una vida mucho más dura y no tenían derechos políticos, como tampoco los tenían las mujeres, los niños ni los jovenes menores. Como se puede ver fácilmente, de verdadera democracia, nada, ni siquiera en la gloriosa Atenas. Aun así, con esta desigualdad social evidente, y con las tensiones y rencillas sociales que desencadenaba, estas dos ciudades no dejaron de prosperar, merced a una economía boyante y cada vez más compleja.
Por su puesto, era la famosa trilogía mediterránea la que alimentaba a los griegos. Se cultivaban la vid y el cereal, con el trigo, la cebada y la avena como protagonistas principales. El olivo completaba aquella trilogía con importantes rendimientos agrícolas para la época. Legumbres, verduras, queso, y algo de carne y pescado actuarán como suplementos. La actividad agrícola era también la principal ocupación económica de los griegos, y el pastoreo (que llegó a ser muy importante) no interfería en la agricultura, excepto en los grandes pastos que necesitaban vacas y caballos. Estos últimos se consideraban bienes de gran riqueza, que, en su alto valor y caro mantenimiento, eran símbolo de una alta condición social. Los rebaños de ovejas y cabras suministraban pieles, lana, queso y algo de carne, proporcionada también por cerdos y aves de corral. Los bueyes y las mulas se empleaban para arar los campos y como animales de carga.
La de los griegos fue, pues, una población de agricultores a pequeña escala. Existía una especie de devoción de los labradores-ciudadanos por sus pequeños campos de labranza y una disposición, como decía —una vez más— Homero, a morir defendiendo la tierra de sus antepasados. De hecho, pese a que la clase de los demiurgos fue aumentando con el tiempo, entre el siglo V y el III a.C., en los momentos de mayor volumen de población, casi el 90 por ciento de los habitantes de una polis se dedicaba a las actividades derivadas del campo, aunque bien es verdad que con unas diferencias en cuanto a la propiedad agrícola bastante notables.
Con estos presupuestos económicos y sociales, que permanecen con pocas variaciones a lo largo de los siglos, entramos ya en el llamado Periodo Clásico de la historia de Grecia; es decir, los siglos V y IV a.C. La primera de estas dos centurias es el llamado Siglo de Pericles o Época de la Democracia (aunque también denominado Siglo de Oro Griego). Los historiadores se han centrado claramente, cuando han abordado esta época, en el más glorioso de los poderes y las más significativas de las sociedades del momento: Atenas. Tanto, que se ha llegado a decir últimamente que el siglo V es esplendoroso no tanto por los supuestos importantísimos cambios que se suceden en las ciudades griegas (en realidad, fue mayor la continuidad), sino por el formidable impulso del documento escrito, como novedad fundamental, en esta época. El texto escrito produjo, entre otras cosas, el que se privilegiara una visión particular del mundo de las ciudades a través del modelo de Atenas, que había sido el centro de atención de la mayor parte de los textos. Y es tan importante el influjo para la posteridad de esta avalancha de información (tanto en su cantidad como en su calidad) que al historiador de todas las épocas, e incluso al de nuestros días, le ha sido —y le es— extraordinariamente difícil hablar con otra voz que no sea la de la propia Atenas, la ciudad que se consideraba a sí misma modelo del mundo griego. Hay que tener en cuenta, pues, para esta época, que, a pesar de su evidente atractivo, no hay que tomar la parte por el todo, sobre todo si queremos huir de viejos prejuicios y posibles malformaciones históricas.
En los primeros tiempos de este, de todos modos, extraordinario siglo V a.C., se va a dar algo tan excepcional como la unidad política, aunque sea de forma coyuntural. Una unidad que va a estar cimentada en la oposición común a las ambiciones expansivas del Imperio Persa. Ese formidable poder (sobre el que ya hemos escrito brevemente en el capítulo anterior) que se expresaba en una imponente extensión territorial y administrativa, creada por Ciro el Grande y continuada por sus dignos sucesores de la Dinastía Aqueménida. La Historia de los griegos en este momento es la de una resistencia humilde, pero efectiva, contra el todopoderoso invasor (otro de los grandes atractivos de la Historia de Grecia). Y es una historia de victoria mítica cimentada en el esfuerzo de todos en pos de un objetivo común, por salvaguardar la supuesta libertad griega frente al despotismo oriental, frente a los bárbaros. En ese tiempo, precisamente, se generaliza la expresión “bárbaro”, derivada del sonido “bar, bar, bar” con el que parecía que monótonamente hablaban los extranjeros invasores. Desde entonces, todo lo que no es griego es “el otro”, el bárbaro, con una cierta visión de intolerancia que se ha proyectado a través de los siglos en la civilización occidental, y que ha sido recalcada últimamente, con algunos matices políticos, por varios historiadores y pensadores en general.
En el plano de los hechos, lo cierto es que una autoridad descentralizada y diversa, como la de los griegos, se oponía a un poder imperialista y hegemónico. Tenía todas las de perder, pero venció. Con Darío, los persas van a llegar hasta el Helesponto (forma de denominar en la Antigüedad al estrecho de los Dardanelos), cruzan el Danubio y consiguen conquistar las ciudades jónicas del Asia Menor. Con un ejército muy potente intentan después invadir el Ática, pero son derrotados por Milcíades en la famosa llanura de Maratón en 490 a.C. Más adelante, se unieron contra los persas un buen número de poleis, con Atenas y Esparta a la cabeza, aunque otras permanecerían al margen o incluso a favor de los asiáticos. En estas mal llamadas Guerras Médicas (porque los protagonistas fueron los persas, no los medos, un pueblo incluido dentro del mismo Imperio) el sucesor de Darío, Jerjes, comenzó la segunda de ellas (480-478 a.C.) con todavía mayor potencial militar. Con los espartanos reconocidos como poseedores del mando conjunto militar, y con el fortalecimiento de la flota (debido al genio de un gran estratega, Temístocles, y, sobre todo, a la explotación de las ricas minas de plata recién decubiertas en Laurión), los griegos se enfrentaron al nuevo poder invasor. A pesar de no poder parar a los persas por tierra en el famoso desfiladero de las Termópilas (escenario del célebre episodio de extremo valor del general Leónidas y sus espartanos), y del posterior saqueo de Atenas, las cosas no llegarían a más. Con un potencial considerable de trirremes (el barco de guerra tan característico de la Edad Antigua en el Mediterráneo) se va a parar a los persas, esta vez por mar, en la famosa batalla de Salamina (480 a.C.).
Ahora bien, en aquella gloriosa época, ni las naves ni las flechas atenienses salían de circunstancias fortuitas. Había detrás de ellas toda una cultura de creatividad, versatilidad y flexibilidad increíble, y una organización realmente asombrosa para la época por su complejo grado de organización, lo que multiplica todavía más el atractivo de la civilización griega. Ya hemos hablado del interés de los ciudadanos por la política y de su plena asunción de compromisos para con los asuntos públicos de la ciudad. Quizás el ejemplo más significativo de esto es que, en determinadas votaciones trascedentales, no era permitida la abstención; o, también, que había que decantarse, por fuerza, por uno u otro bando en caso de contienda civil. Por otro lado, ya hemos avanzado que la democracia ateniense no era realmente tal, ya que, entre otras cosas, no existía el sufragio universal, y porque, en realidad, eran los aristócratas, pese a su continua pérdida de influencia a partir de finales del siglo VI a.C., los que seguían dominando, entre bastidores, el panorama político. No hay que olvidar que el propio Pericles, como otros muchos cargos de alta responsabilidad, era, a fin de cuentas, un aristócrata. Además, en realidad tan sólo una décima parte de los más de 300.000 habitantes del Ática tenía plenos derechos políticos. Y esta décima parte era la que periódicamente se repartía, más o menos, el poder. De esta forma, el concepto esencial de igualdad, y el de respeto objetivo a la libertad, quedaban excluidos claramente del sistema. Pero no es menos cierto que este tipo de gobierno, en unos tiempos tan duros e intolerantes como éstos, resultaba poco menos que ejemplar; sobre todo por lo que tenía en sus principios de garante de la libertad individual, de la igualdad ante la ley, y de cierta solidaridad hacia los pobres. Veamos algunos aspectos significativos para que juzgue adecuadamente el lector.
La democracia había sido fundada en sus principios básicos en 508 a.C. por Clístenes, que, aplicando la legislación de Solón, tuvo un papel muy importante en la creación del campesinado libre que formaría la base de la democracia. Como su nombre indica, democracia era el gobierno del pueblo, y, desde el punto de vista institucional, eso se materializaba en la existencia de la gran asamblea Ekklesia. Era ésta la reunión de todos los ciudadadanos, depositaria de la voluntad de la comunidad, que decidía en última instancia todos los asuntos de una forma directa (en Atenas no había partidos políticos, ni nada que se le pareciera)35. Tan directa que, de hecho, en Atenas había unos 700 cargos, y la mayoría de los ciudadanos varones (al ser de un año de duración) había accedido a alguno a lo largo de su vida, o incluso a varios. La Ekklesia estaba formada por todos los ciudadanos varones mayores de dieciocho años, y el quórum estaba cifrado en 6.000 personas, aproximadamente un octavo de todos los ciudadanos del Ática.
Clístenes había reformado también el sistema de representación de las tribus atenienses (que operaban, a través de las fidelidades debidas al parentesco, paralelamente a la autoridad institucional del Estado), y había conseguido el establecimiento de la Boulé, o Consejo de los Quinientos, elegido por aquéllas: cada una de las diez tribus elegía cincuenta representantes. Con ello se daba cabida a esa otra variedad de autoridad de los genos y las fratrias, que actuando también como contrapeso político, preparaba las leyes que se habían de votar en la Ekklesia. El panorama era completado con la Heliaia, o jueces, que actuaban también de jurados. Todo el edificio teórico estaba modelado para evitar el abuso de autoridad, que no obstante —como no es difícil suponer— se producía en el terreno, más real, de los hechos. Ahí está el caso de Pericles, cuyo poder e influencia se manifestaba en su capacidad para, con sus intervenciones (la oratoria era absolutamente fundamental) y, sobre todo, su red de partidarios, influir decisivamente en las decisiones de la Ekklesia. Y eso sin que ocupara ningún cargo excepcional entre los más altos del Estado, aparte del de estratego o general. Cierto es que, con su política, Atenas alcanzó un desarrollo material, un progreso de la cultura y el arte, y un impulso imperialista sobre todo el espacio griego, realmente asombrosos. Pero tampoco lo es menos que sabía manejar muy bien las ambiciones y expectativas de los ciudadanos, y que, en su figura, como en toda la Historia griega, hay luces, pero también sombras y espacios oscuros36. Sólo un detalle, aunque muy significativo, de cómo se movían los hilos del poder. Habiendo decretado que sólo podían ser ciudadanos los hijos de padre y madre ateniense, posteriormente él mismo, cuando se divorció de su primera mujer y murieron sus hijos legítimos, solicitó a la asamblea que concediera la ciudadanía al hijo que había tenido con Aspasia (emigrante de Mileto), a través de un decreto especial, que no le fue difícil conseguir.
No obstante, nadie le puede negar a Pericles ser uno de los principales impulsores del extraordinariamente rico mundo intelectual ateniense. Hasta el punto de que sería acusado de despilfarrar el dinero de la Liga de ciudades griegas, que, cada vez con mayor protagonismo, comandaba Atenas, en las impresionantes obras de arte de la Acrópolis. El famoso promontorio se va convertir, sin duda, en el símbolo de lo esplendoroso del siglo V, en que Atenas se va a erigir en el centro de irradiación de la cultura griega. Entre 447 y 438 a.C. Ictíneos y Calícrates construyen el Partenón, que será decorado por el mismísimo Fidias: realizará aquí la estatua de Atenea Parthenos y las famosas metopas del friso de las Panateneas37. Hacia finales de siglo todavía hay tiempo para construir los no menos prodigiosos, Propíleos, el templo del Erecteion y el templo de la Victoria (Niké).
En el terreno de la literatura, los logros no dejan de ser sorprendentes. Como es sabido, el drama cobra una inmortal forma bajo las obras de Eurípides, Sófocles y Esquilo, y la comedia, resaltando aspectos de la vida cotidiana de la polis, con Aristófanes. Y cómo no, la filosofía, con los sofistas, continuadores del espíritu especulativo del método científico de los filósofos presocráticos. Pero, sobre todo, la monumental figura de Sócrates, que, una vez más, pero ahora con mayor profundidad, centra la explicación del mundo a través del hombre. Las ramas del conocimiento, incluido el discurso político, van a ser objeto de reflexión sistemática por parte de su gran discípulo Platón. Tanto su célebre Academia, como sus Diálogos, de gran perfección, tanto en su contenido como en la forma, son claves para el conocimiento humano y de una influencia inmensa para la filosofía posterior. A través del mundo de las ideas, Platón nos explica el funcionamiento del mundo visible e invisible.
Y para dar mayor consistencia aún a todo este mundo enriquecedor de las más altas facultades del hombre, los encargados de transmitir este ambiente (y, en cierto sentido, de hacer propaganda de él) para la posteridad: los historiadores. En esta época la Historia cobra carta de naturaleza con Heródoto (el llamado por muchos Padre de la Historia), que traslada los relatos sobre el pasado del mito legendario a la realidad humana; y, sobre todo, Tucídides, que, con sus exposiciones sistemáticas y su interés por el contraste de fuentes, empieza a dar consistencia a la recurrente idea de la Historia como Magíster Vitae.
Por otro lado, en su prosperidad como ciudad, una vez dispersado —que no extinguido— el peligro persa, Esparta va a cobrar también un gran auge, a lo largo de lo que queda de siglo. La diversidad aquí se fundamenta en una clara distinción. Esparta, fiel a su tradición, se erige, cara a la política y al futuro eminentemente militar que se aproxima, en potencia terrestre, mientras que Atenas se convierte en la potencia marítima por excelencia. De hecho, buena parte de la razón de ser de la democracia se basa en la imperiosa necesidad de conseguir remeros para la creación de una poderosa flota. Atenas sabía muy bien de la trascendencia de ésta para el comercio, el control de los mares, el transporte, la seguridad del aprovisionamiento de la ciudad y, por supuesto, para la política y la seguridad física de sus habitantes. Y no dudó en acrecentar sin descanso tan estratégica arma. Este proceso va a ensanchar por su base el concepto de demos en cuanto a su participación política, si bien en sus formas de actuación y mentalidad se seguía con la adopción e imitación de esquemas mentales de las formas de vida aristocrática. Una vez más, vemos la relación entre la organización social, el empleo militar y la actividad política. Ya no sólo los hoplitas (que tenían un cierto nivel de ingresos para poder comprarse sus armas), sino también los no pocos remeros y tripulantes de las trirremes, tenían el derecho al voto. Su participación en las guerras les daba, pues, derecho a intervenir —aunque fuera poco más que nominalmente— en los asuntos de la ciudad, lo que redundaba en un acrecentamiento del régimen participativo de la democracia en contra del mucho más restringido de los espartanos.
Pero, evidentemente, no se les ofrecía ese sustancial cambio por nada. Los sufridos marineros atenienses van a tener sobradas ocasiones de intervenir en las luchas a favor de su ciudad. El fantasma del conflicto y de la guerra, como era fácil de prever, una vez desaparecido el enemigo común (persa), va a aparecer de nuevo. Una situación, por otra parte, repetida con demasiada asiduidad a lo largo de la Historia. Las dos ciudades, Esparta y Atenas, sin duda las más ricas y prósperas, se van a enfrentar cara a cara, y van a convertir a toda la Hélade, merced a sus respectivas y complicadas alianzas (la Confederación de Delos liderada por los atenienses y la Liga del Peloponeso por los espartanos) en escenario de cruentas luchas. Estas llamadas Guerras del Peloponeso comenzaron en 449 a.C., después de una larga y tensa espera, y abarcaron prácticamente todo el Mediterráneo oriental, hasta la victoria final de Esparta. Sólo un dato, un año después de su anhelado final, en 403 a.C., el número de varones adultos que había en Atenas era aproximadamente la mitad que el de treinta años antes, y algunas ciudades, como Melos y Escíones fueron, en la práctica, aniquiladas.
La guerra había triunfado una vez más en la Historia de la Humanidad, incluso ante las más altas expresiones culturales y sociales conocidas hasta entonces. Fue, de nuevo, el denominador común en el que se vertieron casi todos los esfuerzos. A su paso, sólo desolación y más guerra es lo que se podía esperar, y, con ello —como se ha dicho hace poco— la desaparición del eje polis-ciudadano en favor de la doctrina del fin que justifica todos los medios, con la seguridad como horizonte anhelado en un clima de extrema tensión. Una seguridad que pasaba por la victoria en la guerra al precio que fuera. No es casual que, hablando en términos de auge y preponderancia, el protagonismo se incline ahora, no a la participación política, ni al nivel artístico o las posibilidades de la economía, sino al mayor nivel técnico y organizativo adquirido para poder aniquilar al adversario. Entonces el conocimiento se aplicaba también, y, sobre todo, como haría Eneas Táctico en su Poliorcética, a perfeccionar los métodos de matar38.
Los filósofos tienen todavía —e incluso aún con mayor esplendor— su papel, pero ya no ejercerán ninguna influencia práctica en los mecanismos del poder. El arte sigue siendo igualmente esplendoroso, al igual que la literatura, pero nada podrá evitar que los derroteros de la convivencia común vayan en un sentido, en el terreno de la práctica, menos elevado moralmente. Aristóteles, fundador de El Liceo y de la escuela peripatética, abordó, en su voluntad de llegar al conocimiento del mundo concreto y físico, prácticamente todas las ramas del saber: la lógica, la metafísica, la ética, la política. Su figura, como es sabido, será clave para santo Tomás y, posteriormente, para el Renacimiento, pero parece que poco pudo influir en su real discípulo Alejandro. Por otro lado, las matemáticas progresan sobre todo con la figura de Euclides, y la Historia a través de Jenofonte. En el arte, hay en esta época grandes testimonios como el Mausoleo de Halicarnaso en arquitectura, la pintura costumbrista de Apeles o las tres figuras básicas de una escultura menos idealizada en esta época: Praxíteles, Scopas y Lisipo. Pero a la hora de trazar los caminos del poder, el reduccionismo militar imperante es en buena medida lo que hace que, frente a la preponderancia que había conseguido Esparta a raíz del conflicto del Peloponeso, le suceda ahora un nuevo poder militar (sin otra base que precisamente ésa) en la hegemonía de la Hélade: la ciudad de Tebas en Beocia. La supremacía tebana se fundamentaba en el buen hacer de su extraordinario general Epaminondas, que vencerá a los espartanos en Leuctra en 371 a.C. Pero no era fácil que sólo lo militar pudiera mantener por mucho tiempo la situación, especialmente cuando una nueva potencia militar saliera a la palestra. El panorama iba a cambiar muy significativamente cuando alguien con los suficientes recursos y las idóneas dotes de mando, supiera ver que el panorama estaba maduro para una nueva invasión. Y esta vez, con el objetivo de llevar a cabo lo que nunca se había hecho en la ya larga Historia de los griegos: la hegemonía a través de la unificación política, e incluso la expansión territorial imperialista.
Alejandro Magno y el helenismo
El imperialismo que va a llevar a cabo el nuevo poder que ahora asoma, Macedonia, va a hacer que el tan criticado imperialismo ateniense en la Confederación de Delos fuera, a su lado, un juego de niños. Los recursos ahí estaban: un pueblo en el norte de Grecia que no había sufrido demasiado por las guerras y con unos vastos recursos propiciados, en gran medida, por las minas de oro del Pangeo. Y el hombre que los dirigía era también, sin duda, el más adecuado: Filipo II de Macedonia. Realmente es difícil comprender cómo este hombre al que en su vida personal se ha tildado de borracho y mujeriego hasta el extremo (atributos que debía añadir a su apariencia personal de hombre cojo y tuerto), pudiera estar tan identificado con la cultura griega; toda vez que los propios macedonios eran considerados bárbaros. Parece que hay que comprender esta inclinación en términos de poder, que él llegó a manejar magistralmente, con amenazas y acciones militares. Su discurso era claro y directo: había que abatir por completo al Imperio Persa, y conseguir (aunque en esto tenía menos adeptos) la unidad entre los griegos. No en vano se le ha llegado a llamar el verdadero creador del Imperio Macedónico. Con su impetuoso y astuto planteamiento, se abrió entonces camino, no engañando a los inocentes —por otra parte, los griegos no lo eran—, sino jugando con la ambición y la codicia de aquellos que le igualaban en falta de escrúpulos, pero no en inteligencia39.
Para impedir el irrrefrenable ascenso de Macedonia, de nada sirvieron los graves y hermosos discursos premonitorios del gran orador Demóstenes, con sus famosas Filípicas. No se pudo evitar que, junto a los recursos y el hombre, la famosa falange macedónica decidiera en última instancia. Este sistema de combate se mostró, en aquel contexto, decisivo. De hecho, no va a tener competidor en los campos de batalla de Grecia, a partir de su empleo sistemático en la victoria de Queronea (339 a.C.), frente a los atenienses y tebanos. Sus seis batallones de 1.500 hombres cada uno, armados con espada corta, pequeño escudo redondo y, sobre todo, lanza de más de cinco metros de longitud (con sumo parecido en este aspecto con los tercios españoles) le daban un aspecto sólido e imponente, y, sobre todo, tremendamente práctico. Esta falange macedónica será, por lo menos hasta la irrupción de la nueva y más perfeccionada maquinaria bélica de la legión romana (casi siglo y medio más tarde), la que va a decidir todas las opciones políticas hasta ahora, y, con ellas, la evolución histórica de la Hélade.
Pero, para ello, contribuyó también muy especialmente la aparición en escena de un genio universal de la guerra, que va a transformar por completo los esquemas del espacio griego: el gran Alejandro. Los planes de su padre Filipo podían ahora verse cumplidos en su totalidad por éste su joven hijo, que accedió al poder a su muerte, no sin ciertas complicaciones, en 336 a.C. Era evidente que Grecia ya no era la misma. Pero, si bien se había transformado profundamente en lo político, en esencia mantenía muchos de sus principios más fundamentales. Quizás el que impregnaba su cultura con mayor persistencia, el del mundo homérico y de la estimación de las cualidades propiamente humanas, era el más importante, y se puede rastrear con claridad en la evolución de la propia figura de Alejandro Magno. Parece ser que el joven monarca macedonio llevaba siempre consigo las obras de Homero, y que le hubiera gustado tener otro gran poeta, como lo tuvo Aquiles con el autor de La Ilíada, que le hiciera inmortal ante los hombres. Así, sus propias cualidades, muy propicias para desarrollar la imagen del mito, serán un elemento importantísimo; aunque también su firme voluntad de sobrepasar límites incluso humanos. Sus hechos todavía hoy asombran por lo que tienen de formación de un Imperio de lo griego hasta entonces desconocido, y sin parangón a partir de aquel tiempo: desde la península Balcánica hasta la India, pasando por el norte de África, y todo ello en un espacio de tiempo sorprendentemente corto.
Los hechos son bien conocidos. Una vez conseguido el primer objetivo de unificación de los griegos —más bien habría, quizás, que hablar de sometimiento—, Alejandro pasa el Helesponto con la mente fija en abatir al enemigo persa comandado por Darío III. Asia Menor (con las antiguas ciudades griegas), Oriente Próximo, Egipto (donde funda la ciudad de Alejandría, gran foco cultural a partir de entonces del helenismo), Mesopotamia, y la meseta del Irán (con la rica ciudad de Persépolis), se rinden inexorablemente a su paso. Una vez muerto Darío llega hasta el Kurdistán, el Turkestán ruso, y hasta las propias puertas de India, en el río Indo. A su muerte, tan sólo con 33 años (en 323 a.C.), había recorrido con sus ejércitos 26.000 kilómétros en doce años. Con aquel referente homérico, y ante lo increíblemente sorprendente de sus actos, se fue originando un respeto casi divinal y generalizado en todos sus súbditos, entre los que se extendía ya el mito y la leyenda. Ante el éxito de sus campañas, se va poco a poco inclinando Alejandro al ejercicio orientalizante del poder, que le llevará, con ese intento tan característico de fusionar las culturas oriental y griega, a la idea de la monarquía universal. Y, con ella, a ir adquiriendo, crecientemente, una dimensión más del cielo que de la tierra. Aunque —no lo olvidemos— esto último parte sólo de hipótesis —eso sí, bien fundamentadas— que han hecho los historiadores a través de los siglos, al no existir ningún documento (como es lógico, no esperaba morir tan joven) que explicara sus planes de futuro y, sobre todo, de gobierno40.
El vastísimo Imperio conquistado por Alejandro no va a continuar después de su muerte, ya que su carácter era esencialmente personal, y no institucional. Es decir, era fruto más bien de un comportamiento, y no de un sistema de gobierno. Será dividido ese Imperio, no sin ciertas complicaciones también, entre sus generales. Con ellos se dará comienzo a la última etapa de nuestro recorrido por la Grecia Antigua, la llamada Época Helenística, que se puede encuadrar entre la muerte de Alejandro y la de Cleopatra VII de Egipto en el año 30 a.C., la última reina helenística (aunque hay autores que también incluyen la construcción del Imperio por Alejandro dentro de esta denominación).
El helenismo da lugar, grosso modo, a dos efectos harto diferentes en sus tres siglos de presencia. Por un lado, a la descomposición de la unidad política griega en la creación de los tres reinos: el de los Antigónidas (Grecia y Asia Menor, con capital en Salónica); el de los Seleúcidas (el más grande, ya que englobaba la parte oriental del antiguo Imperio Macedónico, con capital en Antioquía, es decir, Oriente Próximo y Medio); y el de los Lágidas (Egipto, con los Ptolomeos y Alejandría —prototipo de gran ciudad helenística— como capital, además de Palestina, Libia y Chipre). El poder estaba basado en la burocracia (la helenización se llevó a cabo, sobre todo, en los entornos urbanos), la administración de la hacienda, y, particularmente, en la extraordinaria importancia del Ejército, fuente fundamental de autoridad.
Por otra parte, la época del helenismo en el aspecto social y cultural no cabe duda de que vuelve a ser una etapa de gran florecimiento, sobre todo a partir del contacto cultural. Al fin y al cabo helenismo es un término moderno acuñado por J.G. Droysen, con el que se hace referencia a la penetración en Oriente de la cultura griega y de elementos culturales orientales en Europa. Con este amplio y fértil intercambio como telón de fondo, se van a fundar nuevas y grandes ciudades, y el comercio va a tener gran importancia, así como la economía en general. La mujer cobra un nuevo papel en la sociedad, y la cultura se propaga por liceos y academias. Las ciencias (con la unión de la filosofía a las ciencias experimentales de acuerdo con las teorías aristotélicas, y con la aparición de figuras de Arquímedes, Estrabón o Aristarco de Samos), la literatura (con los famosos versos alejandrinos, por ejemplo), el arte (con los grandes focos de Atenas, Rodas, Pérgamo, Antioquía y Alejandría a la cabeza) y la propia filosofía (con los estoicos y los epicúreos) van a tener un nuevo esplendor.
En definitiva, los griegos vuelven a estar desunidos y aparece nuevamente la diversidad, pero con una cultura helenística, como perpetuadora y exportadora de “lo griego”, que es el denominador común de estas regiones hasta la dominación romana. Una cultura helenística que, si lo observamos con detenimiento, por mucho que tuviera en su origen, sobre todo, las concepciones y los logros la Época Clásica Griega, es la que, en realidad, proyecta su legado más directamente hacia nosotros. Las ciudades, por mucho que llegaran a tener un gran esplendor como centros de la vida política y económica —y no digamos cultural— formaban parte de una entidad territorial mucho mayor, con un mando —los reyes helenísticos— que podían incluso dejar en herencia; algo ciertamente impensable en el mundo de las poleis. Como impensable era también que fuera crecientemente importante el dominio de la vida privada de los ciudadanos corrientes, que, en su inmensa mayoría, no participarán de manera directa en las grandes decisiones políticas. Los grandes imperios occidentales, a partir de entonces serán, sin duda, más afines a estos planteamientos. Pero también tendrán en su base, como tenía el mundo helenístico, la cosmovisión del hombre del mundo clásico griego. Algo que, por supuesto, influirá con vigor en la gran construcción política y cultural que le va a suceder ahora en la civilización occidental: el mundo clásico romano.
28 Entre las síntesis más relevantes del panorama historiográfico actual sobre la Historia de Grecia podemos destacar el sistemático manual de J.M. Blázquez, R. López Melero, y J.J. Sayas, Historia de la Grecia Antigua, Madrid, 1989; y el actualizado análisis global de todo el mundo griego de S.B. Pomeroy [et. al.], La antigua Grecia. Historia política, social y cultural, Barcelona, 2001. Este último contiene al final un glosario de términos muy interesante y, sobre todo, útil; así como, para quien quiera profundizar más, una bibliografía (con más de un centenar y medio de títulos) bastante completa.
29 Esta última cuestión está siendo debatida actualmente por los historiadores.
30 Una biografía muy interesante y amena sobre este nombre propio de la Historia de la Grecia Antigua es la de E. Ludwig, Schliemann, El descubridor de Troya, Barcelona, 1990.
31 S.B. Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, y J.T. Roberts, La antigua Grecia. Historia política, social y cultural, Barcelona, 2001, p. 67.
32 Una obra fundamental, también, para lo griego, escrita entre finales del siglo VIII y principios del VII a.C. Hesíodo, La teogonía, (trad. de Luis Segalá y Estalella), Barcelona, 1996.
33 Una estatua, hoy perdida, obra del que es considerado el mejor escultor de todos los tiempos: Fidias.
34 P. Barceló, Breve historia de Grecia y Roma, Madrid, 2001, p. 37.
35 La contemplación hoy de la Acrópolis, desde el llamado Pnyx, el lugar, muy acondicionado por la propia naturaleza, donde se reunía la Ekklesia, es una de las más hermosas sensaciones que puede quien estima en su justa medida el humanismo que nació con los griegos. Uno no puede menos que pensar que, desde el punto de vista de los progresos en la capacidad humana para organizarse políticamente, allí empezó todo…
36 Una obra clásica sobre esta época, también con numerosísimas ediciones, y que sigue siendo bastante recomendable, es la de C. M. Bowra, La Atenas de Pericles, Madrid, 2003.
37 Conservadas hoy, como es mundialmente sabido, y no sin ciertas espinas para los griegos actuales, en el Museo Británico, bajo el eufemístico nombre de Mármoles de lord Englin.
38 E incluso en este campo, los griegos también aportaron su descomunal inventiva y su densa cultura: su concepto de guerra y sus formas de lucha han sido, asimismo, uno de los ejes de la llamada, en sentido amplio, cultura occidental. V.D. Hanson, Le modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la Grèce classique, París, 2001.
39 M. Grant, El nacimiento de la civilización occidental, Barcelona, 1975.
40 Una visión actualizada de distintas facetas de la vida y los hechos del monarca macedónico en J. Alvar y J.M. Blázquez (eds.), Alejandro Magno: hombre y mito, Madrid, 2000.