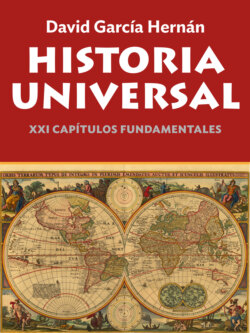Читать книгу Historia Universal - David García Hernán - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. EL TRIUNFO DE LA ACCIÓN. Roma
Los orígenes
Aunque parezca difícil, la de Roma es una historia que se nos presenta, si cabe, todavía más grandiosa y trascendental que la que acabamos de ver de la Grecia Antigua. Al menos en cuanto a su extensión en el tiempo (más de mil intensos años en un periodo crucial en la Historia de la Humanidad), y también, en cuanto a los efectos de su desarrollo como civilización: hay quien dice, como Claude Nicolet, que, en realidad, somos todos ciudadanos romanos41. Y es que, si los griegos tuvieron el genio del pensamiento, los romanos tuvieron la audacia de la acción subsiguiente, y extendieron el mundo y la cultura griega hasta límites insospechados. Construyeron un mundo a su propia medida, y dejaron huellas imborrables de todo ello; tanto, como ninguna otra civilización lo ha hecho hasta nuestros días. Por eso, los estudios sobre Roma no han dejado de ser uno de los nortes de la civilización occidental hasta la actualidad. Especialmente porque, en la enorme amplitud de este terreno histórico, las interpretaciones, en particular de los periodos y problemas históricos más oscuros, van cambiando a raíz de los nuevos datos que se ponen sobre la mesa, en la feliz conjunción de arqueología, epigrafía (estudio de las inscripciones en material duro) e Historia42.
Precisamente, uno de los grandes cambios que está ofreciendo a la comunidad científica el hecho de que estas disciplinas vayan tan de la mano, es el relativo al siempre controvertido problema de la fundación de Roma. Durante años —siglos, más bien— se creyó muy posible la legendaria fundación de la ciudad por Rómulo en el significativo año aportado por el más grande de los historiadores romanos, Tito Livio: el 753 a.C.43; año que llegó a ser considerado, incluso, como el punto de referencia de toda una era o cronología. Pero ni uno ni otro hecho pueden ser considerados hoy como fiables, según las investigaciones del último cuarto de siglo. Más bien, todo lo contrario. De la leyenda de los dos gemelos Rómulo y Remo, amamantados por una loba, y que dan origen a la Historia de la ciudad (Rómulo sería el primer rey romano), hoy nadie discute, según los descubrimientos arqueológicos, que todas estas circunstancias fueron prácticamente imposibles; excepto que hubo un fundador de la ciudad que tuvo el nombre del primero de ellos. Se sigue conservando aquella fecha como punto de referencia (más bien didáctico que otra cosa), pero lo cierto es que la metrópoli no pudo ser fundada antes del siglo VII a.C. Entre otras razones, porque previamente hubo de desecarse el lago donde posteriormente florecería la urbe. Así, de los reyes legendarios de Roma (por cierto, según la cronología tradicional se sucedían sólo un total de siete entre el casi cuarto de milenio que va desde 753 a 509, lo que ya de por sí parecía bastante sospechoso) únicamente los tres últimos se pueden considerar como verdaderamente históricos. Hay, pues, serias dudas, no ya sobre Rómulo, sino también sobre sus supuestos sucesores y los pretendidos logros de sus reinados: Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. El hecho de que, sin embargo, algunos historiadores todavía sigan considerando el siglo VIII como el comienzo de la gran historia de Roma se debe a que toman en consideración los poblamientos preurbanos, diseminados por las famosas siete colinas. Unos poblamientos que se dieron antes de que se estableciera, una vez desecado el paisaje lacustre, el núcleo de la ciudad en el valle —futuro foro— entre el Palatino (en esta ocasión sí es cierto, como dice la tradición, que fue el primer poblamiento de Roma) y el Capitolio. Por lo demás, en este ya largo, pero intenso debate, sobre el origen de Roma, cada vez va cobrando más adeptos la posición que han tomado los historiadores de aceptar los datos literarios, siempre que no estén en abierta contradicción con los aportados por la arqueología.
Los romanos pertenecían a la etnia de los latinos, que habitaban en la región del Lacio4, y se asentaron en aquellas colinas que suponían un marco geográfico idóneo en el valle del Tíber (en su margen izquierdo, en un vado que facilitaba la comunicación), en el centro de la península Itálica. Y, desde el comienzo, la ciudad dio muestras de una extensión muy superior a las de las otras ciudades del Lacio, con un gran desarrollo de elementos urbanos de los que carecían muchas de ellas. Tenían estos primeros romanos continuas relaciones con los etruscos, que, al igual que los habitantes de la Magna Grecia, poseían, por aquel entonces, sin embargo, un nivel de civilización superior. Precisamente el primer rey que podemos denominar como verdaderamente histórico, Tarquino Prisco, tenía un origen etrusco, dándose así una de la causas de la gran influencia de esta cultura en la ciudad. De hecho, los etruscos, cuyos dominios se extendían al norte del Lacio (entre el Arno y el Tíber) fueron la civilización dominante en Italia desde finales del siglo VII a.C. hasta bien entrado el siglo V a.C., a pesar de su carácter enigmático (su sistema lingüístico, por ejemplo, todavía no ha sido descifrado satisfactoriamente). Sabemos, sin embargo, bastante de ellos por la gran cantidad de restos arqueológicos que han resistido al tiempo, especialmente en lo que se refiere a los sepulcros, dentro de una cultura en la que la creencia en el Más Allá tiene gran importancia44. Además, la pintura mural y los bronces (la famosa Loba Capitolina, entre ellos) son muestras evidentes, por mucho que se las haya acusado de una cierta tosquedad, del grado de desarrollo de esta civilización.
Por otro lado, la cultura griega —que admiraban sinceramente— tuvo mucha importancia en el mundo etrusco. No sólo su alfabeto, sino su afición por la mitología, con una insospechada dedicación, incluso, al tema de la guerra de Troya, formaban parte de su filohelenismo. Y también el gusto por el refinamiento y la buena vida. Hasta su religión (de Etruria puede ser que proceda la famosa Tríada capitolina: Júpiter-Juno-Minerva) da muestras de esta proximidad del mundo griego. Y eso sin tener en cuenta que su propia organización política se asemejaba bastante a la de las poleis helenas. Su sistema político estaba basado en la confederación de las doce ciudades independientes etruscas, con Veyes como una de sus más representativas, así como Cerveteri, donde se encuentran, en sus tumbas, algunos de los vestigios culturales más impresionantes. No cabe duda de que esta admiración y contagio de la cultura de los griegos fue transmitida por los etruscos a los romanos. Y las representaciones teatrales o, por ejemplo, las luchas de gladiadores de Roma (palabra esta última que, por cierto, parece ser que proviene del etrusco ruma, río) tendrán su origen en aquellos habitantes de Etruria.
El mejor ejemplo de todo esto que estamos diciendo es el mestizaje cultural (etrusco-romano) llevado a cabo en el propio ejercicio del poder del primer rey romano, Tarquino Prisco. Fue el verdadero fundador y organizador de la ciudad. A él se le atribuyen hoy los supuestos logros de los monarcas legendarios, tales como las primeras reformas de la religión, o las antiguas guerras de expansión por el Lacio. Organizó, además, las primeras tres tribus romanas, así como las que serían cruciales instituciones del Senado y el Ejército. Y fue quien, desde el primer momento, puso de relieve las miras expansionistas de Roma con unas iniciales guerras de anexión por aquella región lacial. Llegó a controlar políticamente un tercio de su territorio, merced al dominio político sobre nueve ciudades y al control económico sobre pueblos vecinos como los etruscos, los ecuos o los sabinos.
Su sucesor, Servio Tulio (no se sabe si de origen también etrusco) llevó a cabo igualmente importantes reformas, como la edificación del muro de la ciudad, el establecimiento de cuatro tribus urbanas y dieciséis rústicas, la organización censitaria (que marcaba quiénes tenían derecho a intervenir en los asuntos públicos en función de sus rentas y posesiones), y el Ejército de la ciudad. En estas últimas cuestiones ya se demostraba, también desde los primeros momentos, la importancia que van a dar los romanos a los asuntos cívicos. Los habitantes de la ciudad se organizaban en centurias, a partir de sus distintas clases de ciudadanos, y de ahí se obtenía la cifra de los 6.000 combatientes que constituían la futura legión romana.
Por su parte, el último de los tradicionales reyes de Roma, Tarquino el Soberbio, a pesar de las lagunas de información que tenemos sobre su verdadera gestión de gobierno, no cabe duda de que llevó a cabo, entre otras cosas, una reforma del calendario. Ni de que fue el que precipitó la caída de la Monarquía (parece ser que, por su comportamiento despótico, basado en una tendencia populista), aunque no se conocen muy bien los pasos llevados a cabo. Es probable que esa caída de la Monarquía como régimen político se diera, tal y como dice la tradición, en el año 509 a.C., aunque también puede ser algunos años más tardía. Sea como fuere, lo cierto es que la República se empezó a afianzar en la ciudad a comienzos del siglo V, y será el régimen que hará grande a Roma hasta traspasar límites de desarrollo y de extensión territorial que nunca pudieron soñar los primeros pobladores de la ciudad. En este régimen es donde se cimenta, en su verdadera dimensión, el concepto de la ciudadanía romana.
La República romana
Como ya hemos avanzado, los romanos dieron siempre una extraordinaria importancia a los asuntos cívicos y colectivos. Y quizá por ello sobresalió la ciudad por encima de cualquier otro ente territorial del mundo antiguo. Con la asunción de la idea de ciudadano romano como un gran valor en sí mismo, y, sobre todo, por lo que aquello implicaba de ser miembro protagonista de un proyecto común, los romanos se sentían llamados, desde el principio, a realizar grandes empresas.
El sistema social y político de Roma, desde sus primeros tiempos, era extraordinariamante complejo, pero también muy singular e interesante. Para comprender en su verdadera dimensión esta vertiente cívica del pueblo romano hay que partir de la base de la vital importancia de la red de clientelas45. De hecho, toda la sociedad romana cae bajo la influencia de una serie de redes clientelares de dependencia. Los llamados clientes, establecen una relación de confianza y fidelidad con un personaje más importante que hace las veces de protector, el patrón, que dirige la clientela en cuestión. Este patrón vela por sus intereses a cambio de aquella fidelidad, y haciéndolos valer ante terceros. Estos cauces de autoridad poco definidos institucionalmente afectaban a todos los círculos de poder, ya sea económico, político o social, y en muy diversos niveles. Por ejemplo, en el nivel de la política, sólo se podían acaparar magistraturas o cargos, o se podía entrar dentro de determinada institución, a partir del apoyo de las familias nobles, que, a su vez, tenían una extensa clientela. Cuando se juntaban los apoyos necesarios, entonces se podía optar al protagonismo (en cualquier dimensión) en la vida política y pública de la ciudad. Y uno de los aspectos más significativos de este sistema es que los miembros de las élites dirigentes, en función de las circunstancias, normalmente siempre se apoyaban los unos a los otros, para dejar excluido al resto de la sociedad, con objeto de satisfacer sus ambiciones políticas46. Por eso, el sistema de clientelas era lo que, en última instancia, permitía la existencia de esa dualidad social, tan constante y característica de la sociedad romana, como eran las dos clases sociales: los patricios y los plebeyos, con unos círculos de actuación respectivos muy característicos de cada uno de ellos.
Los patricios constituían la clase social más elevada. Una auténtica élite cuyo número de componentes era muy reducido en comparación con los plebeyos. Se les consideraba descendientes de los fundadores de la ciudad, con unos privilegios y derechos reconocidos por la ley; mientras que los segundos estaban definidos socialmente por defecto: eran aquellos ciudadanos de la urbe que no tenían privilegios, aunque, en cuanto ciudadanos libres romanos, podían gozar de derechos civiles. A su vez, los patricios, la “auténtica” nobleza romana, se dividían en distintas clases: la nobleza más elevada, la senatorial, de transmisión hereditaria, y la nobleza inferior de los équites o caballeros, más numerosos, pero menos influyentes (aunque, como vamos a ver, en determinados contextos políticos jugarán bazas verdaderamente importantes).
Entre patricios y plebeyos había grandes discriminaciones, y la más importante era de índole política. Si bien teóricamente los plebeyos, en cuanto ciudadanos romanos, podían aspirar a desempeñar cargos públicos, en realidad eran los patricios quienes los acaparaban, en especial las magistraturas superiores, dominando el panorama político hasta el punto de que la situación se hizo explosiva en fecha ya tan temprana como el 485 a.C. En este año se produjo la llamada serrata del patriziato, situación política en la que los patricios, con un afán extraordinariamente corporativo, impusieron un régimen oligarqúico al acaparar, con su apoyo mutuo y recíproco, el monopolio de los cargos importantes de la vida pública. Lógicamente, el enfrentamiento era casi inevitable. La plebe quiso tener entonces protagonismo político para velar por sus propios intereses, y los plebeyos se organizaron para hacer mayor presión sobre sus reivindicaciones. De esta forma, llegaron a tener instituciones propias con las que intervenir activamente en la vida pública. Instituciones que serán muy importantes en toda la Historia de Roma, y a las que no podían acceder los patricios, a menos que, como ocurrió en alguna ocasión, renunciaran a su situación social de origen. Por lo demás, en los plebeyos vemos, de nuevo, ese extraordinario interés por la vida colectiva: asambleas propias (Concilia plebis), tribunos de la plebe, ediles de la plebe, y adopción de acuerdos propios (los plebiscitos). Y las pugnas entre patricios y plebeyos serán una constante en la Historia de la República Romana, donde ambas clases escriben algunas de las páginas más sangrientas.
La estructura política e institucional de Roma era bastante compleja, y seguro que agradecerá el lector que la resumamos aquí para recordar cuestiones básicas del funcionamiento de la vida pública. Los ciudadanos romanos, tanto plebeyos como patricios, ejercían su derecho al voto a través de cuatro asambleas o comicios: los Comicios Curiados (30 lictores con atributos de carácter religioso u honorífico); los Comicios Centuriados (ciudadanos, censados cada cinco años, repartidos en cinco clases censales y 195 centurias, cada una de ellas capaz de suministrar un contingente de cien hombres al Ejército); los Concilia plebis, asambleas de la plebe, aparentemente más democráticos, y que podían dictar plebiscitos o leyes válidas de cumplimiento entre los plebeyos; y las asambleas por tribus, que reunían a todos los ciudadanos (35 tribus) en el foro, no por su fortuna, sino en función de su domicilio. Estas asambleas elegían a los cargos de una de las dos instituciones más importantes de la política romana, las magistraturas. La otra institución de este nivel de importancia era el Senado, del que hablaremos más abajo, compuesto por los personajes que habían desempeñado en algún momento algún cargo de aquéllas.
Los diferentes puestos de las magistraturas, que podían tener o no imperium (el poder de mando y coercitivo de los magistrados superiores de Roma) eran elegidos por un relativamente corto espacio de tiempo; queriendo evitar con ello, (cosa que, a la postre, como veremos, no se conseguirá), los abusos de poder. Los magistrados más importantes eran los cónsules, las cabezas individuales visibles del poder político en Roma. Eran normalmente dos, y se elegían (por los Comicios Centuriados) para una gestión de un año. Disfrutaban del imperium, y tenían facultades amplias, como la convocatoria del Senado, el gobierno de las provincias, o la dirección del ejército (que acabará siendo, por sí mismo, otro poder —definitivo— en la vida política romana). Los pretores eran elegidos por un voto censitario que favorecía a los ciudadanos de primera clase. Sus funciones estaban relacionadas con el ámbito judicial y el Gobierno de las provincias. Por su parte, a los censores se les consideraba una magistratura superior, aunque no tenían imperium: los plebeyos llegaron incluso a tener acceso a esta magistratura relativamente pronto, en 339 a.C. Estos censores eran dos, y se elegían cada cinco años, para un mandato teórico de dos años, sobre cuestiones morales, la revisión del censo, y la renovación de las listas de senadores.
Además, de estos cargos superiores de carácter ordinario, había otros que se elegían en situaciones determinadas, como el dictador, que era nombrado para una situación de emergencia. Acaparaba amplias atribuciones de forma individual (el único cargo de la República con imperium ostentado por una sola persona), pero que no anulaba las competencias de otras magistraturas o asambleas. Por su parte, los decenviros constituían, dependiendo de las circunstancias políticas, un órgano colegiado, como su propio nombre indica, de diez miembros, que actuaban como una comisión conjunta de patricios y plebeyos, con la misión de redactar leyes y/o informar al Senado. Los tribunos militares, de número variable, tenían, extraordinariamente, atribuciones de cónsules, especialmente en el periodo 444-367 a.C.
Los demás cargos de magistrados eran de importancia inferior. En primer lugar estaban los cuestores, en distinto número dependiendo de las épocas, que se ocupaban de las finanzas; y los dos ediles curules, cuyas competenicias se basaban en el cuidado de las vías públicas, el orden público, y, en general, los servicios ordinarios de la ciudad. Por último, y también con un cierto carácter subalterno (no disponían ni de imperium, ni de poder administrativo, denominado potestas), estaban los cargos elegidos en las asambleas de la plebe. Eran los tribunos de la plebe y los ediles de la plebe. Esta clase de ediles, atendía a los asuntos de las relaciones laborales y del comercio concernientes a los plebeyos. Sin embargo, su carácter secundario era más bien ficticio, como va a demostrar la evolución de los acontecimientos. La condición de inviolabilidad de su persona de que disponían los tribunos de la plebe era el reflejo de su elección por las asambleas populares (Concilia plebis). En el fondo, se va a constituir en un poder de hecho en los acontecimientos políticos, como poder paralelo, incluso, a las magistraturas copadas por los patricios. Defender a los ciudadanos de los abusos del poder, incluyendo el derecho de veto a las decisiones de los cónsules, era su nada despreciable principal función competencial.
Como poder complementario a las magistraturas, se encontraba la otra institución básica de la política romana: el Senado. En principio, fue un órgano de trescientos miembros, que se elevaría con Sila a seiscientos, con Julio César a novecientos y, en la fase final de la república a mil, aunque luego disminuyó bastante durante el Imperio. Se encontraba fuertemente aristocratizado, ya que, según un complejo sistema oligárquico, se nutrían sus filas a partir de unas cien familias de la nobilitas : los patricios descendientes de familias aristocráticas de la ciudad y los plebeyos que tenían algún antepasado que hubiera ocupado el consulado. Sus componentes habían sido, normalmente, magistrados en alguna ocasión, y había una amplia mayoría, por tanto, de miembros patricios. En el Senado, las decisiones se tomaban a partir de la influencia que tenía la persona que planteaba las diversas mociones, ya fueran de los cónsules (casi siempre se aprobaban sus proposiciones cuando se presentaban para cuestiones de carácter inminente), de otros magistrados, o incluso de los propios senadores. La capacidad para influir sobre los demás a través de las propias proposiciones se denominaba auctoritas, y, en realidad, las decisiones se tomaban en función de esta autoridad de los hombres políticos, bien por unanimidad o por mayoría real. El Senado parecía así un órgano equilibrado que estaba, en teoría, en disposición de adoptar las mejores decisiones, por encima de cualquier otra institución, y por supuesto, de un individuo. De hecho, a lo largo de la República, el Senado tendrá gran importancia e influencia, y la política que se solía seguir era la que asentía esta alta institución. Pese a que los llamados, senado consultos, (dictámenes que partían de la institución) sólo tenían carácter indicativo para los magistrados, ninguno de ellos, aunque de derecho pudiera hacerlo, se atrevía a ir en contra de las opiniones de los senadores más respetables, por el amplio grado de auctoritas que tenían. En este caso, como en otros muchos de la Historia y de múltiples situaciones también de la vida corriente de nuestro tiempo, ésta última se situaba por encima de la potestas; es decir, del poder de derecho de un determinado cargo.
Entre las importantes funciones del Senado, había dos que sobresalían con claridad: era el depositario del erario público, y quien tomaba las decisiones en la política exterior. Además, proponía candidatos para las magistraturas, estudiaba la presentación de las leyes, y asesoraba a los magistrados en el ejercicio de su cargo. Al final del régimen republicano, no obstante, el Senado va a ceder influencia a favor de los personalismos de las grandes figuras del momento. Seguirá teniendo su importancia durante el Imperio, y con él debían contar los emperadores para su decisiones más trascendentes, por lo menos hasta el Imperio de Diocleciano. Pero en este último periodo, con la instauración del llamado régimen del Dominado, el Senado perderá, definitivamente, su influencia ante un régimen imperial ya absoluto.
En teoría, todo este edificio institucional estaba basado en un complejo, pero bello entramado, que pretendía el equilibrio de los distintos poderes para asegurar la estabilidad social y política. Así lo entendían muchos romanos, que tenían muy a gala su condición de ciudadados de la mayor urbe del mundo conocido, y exhibían por doquier esta condición de la civitas, como miembros de un proyecto común inigualable en la Antigüedad. Y así, Polibio, el historiador y político de origen griego, decía que el sistema podía parecer monárquico si un observador concentraba su atención sobre las funciones de los cónsules; aristócrático si lo hacía sobre el Senado; y democrático si lo hacía sobre los poderes e instituciones que representaban al pueblo47. Parecía la combinación perfecta para un Estado que pretendía ser el modelo de actividad cívica del mundo antiguo. Pero, como desgraciadamente suele pasar en estos casos en la Historia, era todo un espejismo. Los principios más básicos del sistema, la lex, fue quebrantada en numerosas ocasiones, y se pusieron de manifiesto, con excesiva asiduidad, las evidentes carencias del sistema. Un sistema que, precisamente, tenía en las ambiciones del poder, uno de sus principales condicionantes, hasta el punto de que, ante el complejo equilibro institucional ciudadano, un poder llegó a emerger por encima de todos: el de un ejército debidamente encauzado a unos objetivos políticos y que, en apariencia, ofrecía a los ciudadanos, como veremos, cotas de seguridad que, de otro modo, eran demasiado inestables. Las aspiraciones de libertad, sobre las que ya se habían puesto algunos buenos cimientos, se vieron así superadas por un anhelo generalizado y supremo de seguridad, cuando vinieran los tiempos convulsos.
Por todo ello, y, especialmente, por el antagonismo entre las clases sociales, surgieron graves problemas durante la República, pese a que todo quería ser controlado, en teoría, a partir de las normas que pretendían garantizar la libertad ciudadana; es decir a partir de la lex. La llamada Ley de las Doce Tablas, redactada entre los años 451-450 a.C. era la base del ius civile, regulaba las relaciones sociales entre los romanos como, según decía Tito Livio, “fuente de todo derecho público y privado”, y, durante siglos, fue aprendida de memoria en las escuelas. Era, en el fondo, un primer paso hacia la igualdad, aunque muy relativa, ante la ley, registrando y sistematizando el material legal existente. Pero los excesos de las guerras entre patricios y plebeyos de los años 134-123 a.C., con los hermanos Graco (Tiberio y Cayo) como protagonistas, serán el comienzo de las grandes adulteraciones del sistema. Con sus famosas leyes de reforma —moderada— agraria el primero, y de abaratamiento del trigo para la plebe (Ley Frumentaria y otras para mejorar la vida de amplias capas de la población) el segundo, se llegaron a utilizar poderes al margen de la ley. Tiberio, pasando por encima del Senado, se va a elevar a la condición de una especie de patrón todopoderoso de la plebe. Va a caer asesinado a partir de una traición de sus amigos, pero, ante la crisis desatada, el régimen senatorial ya no va a ser el mismo. Cayo, que va a protagonizar el resurgimiento del movimiento popular, va a dar paso a que el orden ecuestre, los équites, tengan su peso en la política romana, como preludio de su gran protagonismo en la época imperial. Pero sus proyectos también caerán en saco roto, y Cayo sufrirá igualmente una muerte violenta. Los optimates, aquella facción que apoyaba sin fisuras los planteamientos aristocráticos del Senado (enemigos por tanto de los poderes y representantes de la plebe) serán ahora los que van a cobrar el protagonismo en la política romana.
Asombrosa expansión
Para entonces, Roma ya se había ido convirtiendo en una potencia realmente temible en el ámbito mediterráneo, e incluso más allá. El asombroso proceso de expansión fue algo lento, pero increíblemente ambicioso. La primera parte de este proceso se corresponde tradicionalmente con la expansión de la Italia peninsular, y, contrariamente a lo que, por inercia, se tiende a pensar (que Roma estaba llamada por el destino desde sus primeros tiempos a ser lo que fue), sus orígenes fueron más bien humildes. En el afán de control de la Italia central se dio, después de mucho tiempo, un primer episodio importante con la toma de la ciudad etrusca de Veyes, y, pese al contratiempo de un ataque galo contra la propia Roma, se dominó después a todos los pueblos latinos en 338 a.C. En lucha ahora contra celtas, etruscos, y samnitas, los romanos se mostraron como los más perseverantes, de tal forma que, tras la batalla de Sentino (295 a.C.), contra sus más encarnizados enemigos, los samnitas (que previamente les habían hecho pasar por la humillación de las famosas Horcas Caudinas), la mayor parte de las ciudades itálicas tuvieron que reconocer la hegemonía de Roma. En el sur de la península, las también famosas guerras contra el rey Pirro de Epiro (aunque tan costosas como para que se hablara de una “victoria pírrica”) se saldaron con la expulsión de este rey, y el asentamiento del poder de Roma desde la llanura del Po hasta el estrecho de Mesina. La derrota de Pirro en Benevento (en 275 a.C.) significó, al mismo tiempo, la supremacía de Roma en toda la península Itálica.
Con estas bases territoriales, era evidente que los dos grandes poderes del Mediterráneo occidental de aquella época, Roma y Cartago, situados, incluso geográficamente, frente a frente, tuvieran que dirimir sus inevitables puntos de desencuentro en sus respectivos planes, tarde o temprano. Este largo y decisivo episodio es el que da comienzo a la expansión extrapeninsular de Italia, y es tradicionalmente conocido como el conflicto de las Guerras Púnicas (o cartaginesas). La primera de estas guerras tendrá como objetivo el control de Sicilia, en manos de la por entonces imperialista Cartago. Entre 264 y 241 a.C. se desarrolla una cruenta lucha (de las más intensas del mundo antiguo) a partir de las apetencias de Roma por esa estratégica isla, en una zona tradicional de influencia cartaginesa.
Mucho se ha hablado sobre la cronología que se ha de establecer para caracterizar los hechos más significativos de la política imperialista de Roma. Se considera, frecuentemente, la intervención de Sicilia como un acto de política exterior de gran ambición en el que, como en otros muchos, el Senado estuvo dispuesto a la guerra con la esperanza puesta en el botín. En realidad, cada vez va siendo más aceptada la interpretación de que, en realidad, Roma va a llevar a cabo una política imperialista y de expansión desde sus mismos inicios, incluso desde que la extensión de su área urbana superara con creces la de otros pueblos latinos, e hiciera valer su posición de superioridad. La guerra se había convertido en el principal factor de la política romana durante la República, ya que, en realidad, la mayor parte de los aspectos institucionales, sociales, económicos y, por supuesto, de política exterior, giraban en torno a los aspectos bélicos. Pero ahora, las cosas iban todavía mucho más allá. En el primer enfrentamiento con Cartago, Roma se va a imponer porque, volcándose de lleno en el conflicto, va a hacer valer su superioridad en recursos y, sobre todo, en potencial demográfico. Así, no sólo va a obtener lo que quedaba de la Magna Grecia, además de otras duras condiciones impuestas a los cartagineses, sino que saldrá extraordinariamente robustecida como una gran potencia en el Mediterráneo que ha cambiado, por sí misma, el mapa estratégico del mundo antiguo. Aparecía ahora Roma, con paso firme, en la escena internacional, y las monarquías helenísticas orientales la empezaron a considerar, por aquel entonces, como potencia de su nivel.
La Segunda Guerra Púnica tiene un primer escenario más lejano, España, donde los Bárquidas, jefes militares aristocráticos cartagineses, se habían establecido aprovechando las riquezas del país. Primero Amílcar, y luego Asdrúbal, pretenderán un estable asentamiento en estas tierras como compensación por la pérdida de Sicilia y Cerdeña, fundándose, en este contexto, por ejemplo, la ciudad de Cartago Nova (Cartagena). Se firmará entonces un tratado con Roma (Sagunto, 226 a.C.) por el que se pretendía limitar el expansionismo cartaginés hacia el Norte. Pero, ante las continuas provocaciones, el sucesor de ambos, Aníbal, que había jurado odio eterno a los romanos, va a emprender la lucha contra la gran potencia latina con una audacia que todavía hoy nos sorprende. Con un potente ejército en el que se incluían treinta elefantes, se planta en Italia después de atravesar los Alpes con semejantes paquidermos (nadie se explica todavía cómo). Una vez en Italia, vence a las legiones romanas en Cannas (216 a.C.), e infunde un gran terror a la ciudad porque se piensa que es la propia Roma su próximo objetivo militar (de ahí la expresión, tan repetida en las traducciones de latín de Bachillerato, Hannibal ad portas). El genio militar de Aníbal estaba ya fuera de toda duda, pero la capacidad de resistencia de los romanos (que sabían que, en el fondo, tenían más recursos) era proverbial. Y Aníbal no entró en Roma. Esperando refuerzos para mejor ocasión, se consumió su tiempo. Una tenaz estrategia conjunta de diferentes mandos romanos hizo que evacuara Italia, y, lo peor de todo, que fuera derrotado en toda regla por Publio Cornelio Escipión, el Africano, en la batalla de Zama (202 a.C.). Los cartagineses ya estaban arrinconados en su vieja Cartago, y los romanos incorporarían buena parte de España a su dominio sobre el Mediterráneo occidental.
Gracias a este nuevo salto en el control del futuro Mare Nostrum, los romanos empiezan a pensar en nuevos escenarios, esta vez en la dirección del otro lado del Adriático. El mundo griego, por mucho que ahora estuviera sumido en una profunda crisis, siempre había supuesto una especie de fascinación en lo cultural, y de admiración en lo político para los romanos. Y tal vez había llegado el momento de medirse a sí mismos en un enfrentamiento con los herederos de quienes habían expulsado a los persas, y quienes habían protagonizado las campañas del gran Alejandro. El año 197 a.C. es aquí fundamental al derrotar, en la batalla de Cinoscéfalos, el cónsul Flaminino a las tropas de Filipo V de Macedonia. Se estaba produciendo el relevo de la gran fuerza de choque de la falange macedónica por la ya suficientemente contrastada legión romana. Con ello, desde el punto de vista cultural se asistirá también a un todavía mucho más intenso e importante proceso de helenización. Y, por ejemplo, la lengua griega será ahora, con el latín, la lengua de la élite dominante romana.
Pero el año 146 a.C. es igualmente significativo. Es cuando se produce la victoria final contra Corinto, con lo que el mundo helenístico —salvo el Egipto de los Lágidas, que todavía resistirá un siglo más— caía por entero bajo el dominio de Roma. Y justo en el momento en que, con la Tercera y última Guerra Púnica (149-146 a.C.), Escipión Emiliano aniquiló toda una civilización tan floreciente como había sido la cartaginesa48. Tanto Oriente como Occidente, se ponían bajo el control de aquella ciudad del Lacio que nunca había dejado de crecer. De tal forma que, en el asombroso periodo de tan sólo tres generaciones, prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo llegaron a estar bajo el poder de Roma.
La descomposición del régimen republicano
Parecía que, con el innegable enriquecimiento que aportaban, en muchos sentidos, las riquezas de las anexiones territoriales, todo iba a ser un remanso de estabilidad ante las más que saludables perspectivas económicas. Además estaba la satisfacción de que la condición de ciudadano romano era respetada —y admirada— en todo el mundo civilizado. Pero nada más lejos. El ambiente social y político se irá emponzoñando progresivamente, hasta llegar a la denominada época tardía de la República. La guerra civil, la violencia generalizada, y las transgresiones de la ley se generalizan, y los conflictos internos, en última instancia, llevarán a un nuevo régimen, el Principado, dentro ya del llamado Imperio Romano.
Como hemos visto, con los enfrentamientos de los Graco ya se había traspasado de una forma clara el umbral de la legalidad política, constituyéndose un precedente que no tardará en repetirse. Las luchas entre Mario y Sila se pueden encuadrar también bajo este esquema de conflictividad interna, que llevará incluso a la guerra civil y a la dictadura. El cónsul Cayo Mario se estaba destacando como un gran general, sobre todo porque sus victorias sobre la amenaza de cimbrios y teutones lo hacían parecer algo así como un salvador del Estado. Además, se fue preocupando sinceramente por las condiciones de vida de sus soldados, a los que garantizaba, como su gran patrón (y, por tanto, dentro de unas relaciones también clientelísticas) un futuro. Con estos planteamientos, y gracias a los errores y descalabros de los optimates y los generales que les apoyaban, Mario revitalizó las pretensiones plebleyas, que habían quedado dormidas desde los Graco, y, entre otras cosas, se hizo elegir cónsul —ilegalmente— cinco veces seguidas (entre los años 105 y 100 a.C.), apoyado por los jefes populares. Aunque, con el tiempo, las intrigas políticas y su falta de determinación, hicieron que fuera una víctima de su oponente Sila, el partidario del Senado y de las tendencias propatricias.
Lucio Cornelio Sila había sido subordinado de Mario en el Ejército, y ahora, a la altura de 88 a.C., y con unas también excelentes dotes militares a sus espaldas, se va enfrentar a los partidarios del ya anciano Mario. Como si de una contradicción preconcebida se tratara, Sila marchó hacia Roma con su ejército, en abierta ilegalidad contra la República, precisamente para defender el papel legal del Senado. Apoyándose en su extensa clientela militar, llevará a cabo una intensa depuración de sus enemigos y la adquisición de sus bienes para repartirlos entre sus partidarios (las famosas proscripciones de Sila). Con este malísimo ejemplo, a partir de estos momentos había quedado establecido, al menos tácitamente, que, quien ostentara un mando supremo militar, y tuviera la aureola de gran general a partir de sus victorias, podía intervenir en política. Como tantas veces en la Historia, la dualidad de lo político y lo militar no era ya tal, y una simbiosis de las dos facetas adornaban ahora las cartas de presentación de los personajes más importantes e influyentes de Roma. Esto no podía ser otra cosa que el principio del fin de la República.
Por el momento, Sila llevó a cabo una clara dictadura (entre los años 82-79 a.C.), en la que, ciertamente, se hicieron cosas importantes en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se mantuvo la paz exterior, se luchó contra el encarecimiento de la vida y se contribuyó al embellecimiento de Roma; todo ello hasta su propia abdicación. Pero el precedente estaba creado, y, así, la revuelta de Lépido y la conjura de Catilina anunciaban, ante todo, que algo sustantivo contra la República tendría que pasar. Poco importó que se hubiera dado un paso hacia la libertad cívica en el contexto de esta última conjura; contra la que Cicerón no sólo inmortalizó sus famosas Catilinarias49, sino todo un programa de gobierno de consenso, denominado concordia ordinum, sobre la defensa de la legalidad civil frente a los militares en general. El hecho es que el Senado va a perder mucha fuerza en la etapa final de la República, hasta el punto que se ha llegado a decir —no sin cierta exageración— que se había convertido en un lugar de “verborrea”. Ante la pujanza de los poderes “extralegales”, el que los sobornos estuvieran a la orden del día, y que se fuera paulatinamente anquilosando en sus funciones, le hizo perder un crédito que, con el desarrollo de los acontecimientos, hubiera sido fundamental en un intento desesperado de conservar la legalidad. Los generales de fama iban a convertirse ahora, incluso con el apoyo del Senado, en los hombres fuertes de la República, y se responsabilizaban, haciendo especial llamada de atención en esto, de la defensa del Estado. Era una de las primeras veces de una Historia muy larga, como veremos en otros muchos capítulos de este libro, en que las dictaduras argumentan su papel en función de la necesidad de defender al Estado ante los múltiples peligros que le acechan. Una vez más, la seguridad se había asentado como ingrediente fundamental en el elenco de posibilidades políticas.
En la persona de Cneo Pompeyo, el Senado depositará un creciente poder que iba a desvirtuar también el propio sistema republicano. Pompeyo ha sido un hombre un tanto injustamente tratado en la Historiografía —a pesar del sobrenombre de Magno—, por cuanto su figura ha sido eclipsada por la del propio César. Sin embargo, su creciente poder había corrido paralelo al de su gloria militar, basada, sobre todo, en las represiones de Lépido y Sertorio (en Hispania), y haber participado en la derrota final de Espartaco. De tal forma que, a la altura del año 71 a.C., se temía que este augusto general volviera a restaurar la dictadura de Sila, sin licenciar al Ejército. Además, las guerras contra Mitrídates IV, rey del Ponto, contribuyeron a que se le otorgaran las omnipotentes Leyes Gabinia y Manilia. Y eso a pesar de la oposición de Catón y sus partidarios, que, junto con Cicerón, velaron siempre por la defensa del papel del Senado. Por aquellas leyes, se le ofrecía a Pompeyo un poder militar máximo, que le confería, al decir de Plutarco, “no el mando de la armada, sino una monarquía y un poder sin límites sobre todos los hombres”50. Pero, el gesto de licenciar sus tropas después de despejar el peligro no fue lo suficientemente valorado (al menos no tanto como él esperaba) por los sectores más oligárquicos del Senado, lo que le hizo aproximarse a los líderes populares. Se dio así lo que se conoce comúnmente, con una denominación en realidad errónea, puesto que no había por medio ninguna situación institucionalizada y oficial, como el “Primer Triunvirato”. Por este acuerdo, de naturaleza secreta, y con los nombramientos consulares en el bolsillo, Pompeyo se unía a César (seguramente por iniciativa de éste) y a Craso, que seguía teniendo una aureola de éxito desde su triunfo sobre los espartacos. El objetivo era unir sus fuerzas para controlar no sólo al Ejército, sino también la política frente a sus oponentes, los sectores conservadores del Senado.
Durante un tiempo, todo fue bastante bien, por cuanto mantenían equilibradamente sus funciones, y cada uno de ellos gobernaba una parte de las provincias del Imperio. Los tres tenían periódicas relaciones y, en la práctica, estaban desarrollando el programa de concordia de Cicerón, representando cada uno distintos pilares del poder y sus respectivos intereses: Pompeyo el de los senadores, Craso el de los équites, y César el de los sectores populares. Pero, como no podía ser menos entre dos personalidades tan fuertes, depués de la muerte de Craso en su lucha contra los partos en 51 a.C., Pompeyo y César enfrentaron con violencia sus respectivos proyectos políticos (aunque —parece ser— no así sus personas). César, que era sobrino de Mario, se hizo cada vez más famoso, y, lo que era más importante, más querido entre sus soldados, merced a los diez años de convivencia militar, en los que completaría la conquista de la Galia. Este rico y extenso territorio iría a formar parte de un Imperio ya de por sí extraordinariamente grande. Pero, además, proporcionó dinero a César (con el que pudo influir en la política cotidiana en Roma), prestigio, y soldados. De tal modo que el gran Julio se había convertido en el patrón de unos legionarios-clientes que valoraban sobremanera la dignitas de su comandante en jefe, y muy poco sus lazos con el Estado.
Pompeyo se empezó a acercar entonces, de nuevo, al Senado y al partido conservador, toda vez que iba viendo que, con la aureola de gloria que estaba captando su compañero de consulado, se desequilibraba cada vez más la influencia personal de cada uno de ellos. Cuando el Senado, a instancias de Pompeyo (que había sido nombrado cónsul único), elimina sus poderes a César, y éste, en defensa de su dignitas, cruza el Rubicón (con su famosa frase Alea jacta est) Se hizo inevitable el enfrentamiento. En realidad César estaba invadiendo con este acto la Italia central, ya que no se podía introducir, según la ley, ningún ejército a partir de ese punto. Dará así comienzo una nueva guerra civil que se preveía encarnizada. Y ahora ya se sabía que la solución iba a ser, o César o Pompeyo, con el régimen repúblicano, después de su continuo debilitamiento, en camino de extinción.
Los frentes, a lo largo de todos los dominios romanos, son diversos (entre ellos la propia Hispania, con Munda como protagonista), pero la superioridad militar de César era demasiado evidente y a Pompeyo se le ha achacado muchas veces no haber sido lo suficientemente hábil para ganar tiempo. En los campos de Farsalia, en Tesalia, en 49 a.C., la baza de Pompeyo queda extinguida ante el poder arrollador de César. Una vez en Roma, el vencedor inapelable de la guerra civil, con sus enemigos derrotados, huidos, o, simplemente, aniquilados, el poder máximo no hacía sino esperarle. Según algunos autores, en cierta forma César fue un adelantado de su tiempo, puesto que tan vastos y complejos dominios como los romanos sólo podían administrarse y gobernarse a través de una figura unitaria que fuera la depositaria del poder centralizado. Y, se le llegó a dar un cargo tan aparentemente contradictorio como la dictadura vitalicia (recuérdese que la dictadura era un cargo de naturaleza provisional).
Por otro lado, el problema que la República venía arrastrando desde hacía siglos sobre la repartición del Ager Publicus (el patrimonio público de Roma), y que no había sido resuelto en los tiempos de los hermanos Graco, va a ser encarado por César, lo que le valió también no pocas adhesiones, no sólo de los soldados, sino del amplio espectro de clases medias y desfavorecidas. En principio considerados una buena base para recompensar a los soldados por sus servicios, los lotes de tierra del Ager Publicus se fueron acaparando cada vez más no tanto por éstos, sino por los optimates, que se hicieron más y más fuertes y emplearon estos territorios (convertidos crecientemente en latifundia) en explotaciones ganaderas. Unas explotaciones que, por otra parte, perjudicaban a los agricultores, y obligaban a que se tuviera que importar, por ejemplo, trigo de fuera de Italia, y, con ello, que se perjudicara, también, a las clases medias por el encarecimiento de la vida. Hasta tal punto que, cuando los soldados volvían de sus conquistas y se dedicaban a explotar sus reducidos patrimonios, no se encontraron en una situación lo suficientemente competitiva al haber acaparado los optimates la mayor parte del Ager Publicus. Además habían adquirido, por su potencial económico, la mayor parte de la mano de obra esclava que, de forma tan abundante, estaban suministrando las conquistas. Los sufridos legionarios se vieron así desplazados, al igual que todos los demás sectores humildes, y encontraron en César y su determinación por estas cuestiones (que le hizo aprobar dos leyes sobre la detención del parcelamiento del Ager Publicus de Italia) un honesto defensor de sus intereses, pese a las acusaciones de “monarquismo” del personaje.
Después de todos estos condicionantes, al final, en los idus de marzo del 44 a.C., se termina con la vida del encumbrado César en defensa de los límites al poder personal excesivo51. Pero este hecho no es más que el desenlace violento de un régimen repúblicano que, desde hacía ya años —décadas, más bien— estaba condenado a su desaparición, por sus propias contradicciones internas.
El Alto Imperio Romano. El Principado
Cuando Octavio, hijo adoptivo de César, y Antonio prometen vengar el famoso magnicidio, detrás de aquella conjunta proposición se encontraba también la suerte que iban a correr los hilos del poder. La República, como hemos venido afirmando, no era precisamente, en aquellos convulsos momentos, un régimen en el que apoyar el futuro inmediato del más grande Imperio de su tiempo. Y, además, la personalidad de Cayo Octavio (del que se ha dicho que incluso, sin el asesinato de César, hubiera estado llamado a desempeñar los más altos honores) había que tenerla muy en cuenta. El que pronto se llamaría Augusto, había desempeñado ya puestos importantes en el Senado y en el Ejército Haciéndose depositario de la herencia política de su padre adoptivo, tomó la iniciativa de castigar a los asesinos del divino César. Abortaba así, al mismo tiempo, las pocas posibilidades de protagonismo político para entonces del régimen republicano, con un Senado y una plebe más bien expectante ante el devenir de los acontecimientos. Junto a Marco Antonio y Lépido, lugartenientes de César con los que forma —esta vez sí— un auténtico triunvirato, y después de haber depurado a diversos opositores como Cicerón52, se emprende la persecución de los asesinos Bruto y Casio Longinos. En Filipos (42 a. de C.) son vencidos estos últimos sin paliativos, y la República queda ya hecha añicos con el reparto del poder entre los generales victoriosos. En ese reparto, Marco Antonio se encargaría de Oriente, y Octavio, de las más importantes provincias occidentales de Italia. Esto último será muy importante para su propia carrera, porque el trato allí con los veteranos de las legiones, y las medidas que tomó en su beneficio, le harán también muy popular entre aquéllos. Todo ello redundaría en un grado de auctoritas que se iba a mostrar determinante desde los primeros momentos.
Como también era de prever ante personalidades tan fuertes, a la postre tampoco resultó positivo el reparto de poder en este triunvirato. Lépido fue pronto apartado de escena, y Antonio y Octavio, frente a frente, se iban a jugar a una carta el destino del mundo. Al primero se le reprochaba su tendencia política, con sus costumbres orientalizantes, y que era una marioneta al dictado de su amante Cleopatra, en el Egipto donde había ido a refugiarse del segundo. La célebre historia de amor duraría poco, porque en la batalla de Acctium (31 a.C.) las tropas de Octavio, comandadas por el genial Agripa, harían desaparecer del mapa a estos personajes, y permitieron, de hecho, la entrada en el escenario de un nuevo régimen, que duraría hasta el final de la propia Historia de Roma: una monarquía al principio encubierta.
Me explico. Ningún romano, ni, incluso, y pese a lo que pueda sorprender, ningún emperador, hubiera calificado nunca esta etapa política del denominado Alto Imperio como una monarquía. Ésta era una palabra que seguía siendo tabú entre los ciudadanos, además de que seguían en vigor venerables instituciones republicanas, como el Senado. Pero lo cierto es que, en la práctica, y más allá de toda propaganda dirigida magistralmente por el propio Augusto, la institución del Principado (reunión de máximos poderes en el primero de los ciudadanos romanos) era una monarquía. Los romanos, en la eterna dialéctica entre libertas y securitas se van a decantar, una vez más, por esta última. Consideraban ante todo, el grado de estabilidad que ofrecía el nuevo régimen edificado por Augusto, especialmente a partir de la gran fidelidad de su Ejército, asegurada por donaciones y asentamientos de veteranos. Este régimen llamado del Principado regirá los destinos de Roma hasta que le sustituirá, como veremos, el Dominado, en el que ya el poder estatal es todavía más centralizado y explícito, y el ceremonial, junto con los cauces institucionales, va a adoptar formas, ya sin ningún enmascaramiento, de auténtica autocracia. Pero, hasta entonces, los sucesivos emperadores (muchos de ellos rechazaron el título de imperator) prefirieron gobernar con la ficción legal de que gobernaban conjuntamente con el Senado y el pueblo de Roma, y de ahí las famosas siglas S.P.Q.R. Aunque el princeps, por supuesto, hubiera ido acumulando una auténtica catarata de cargos que le hacían, con mucho, el hombre más poderoso del mundo. A comienzos del año 27 a.C. Octavio recibió el título de Augusto (es decir, el Excelso), y se le encargó que llevara las riendas del Estado.
A Augusto se le puede considerar, al mismo tiempo, un restaurador (su acción política se basaba en buena medida en el entramado institucional republicano), y un innovador, ya que fue el principal actor de la lenta instauración del nuevo sistema imperial. Con el mando de todo el Ejército, tenía, desde luego, suficientes bases para desplegar su propia ingeniería de gobierno, en la que la prudencia y la observación de la experiencia de sus antecesores jugó un papel importante. A eso hay que añadir, naturalmente, una hábil propaganda que cantaba a los cuatro vientos cualquier episodio favorecedor, por nimio que fuera, de su reinado. La redacción por el propio Augusto de la famosa Res Gestae, por ejemplo, suponía la consignación por escrito, y detallada, de todo el conjunto de grandes obras de gobierno realizadas por él mismo. Pero, además, contó con notables y eficaces colaboradores, como Agripa y Mecenas en lo político, y nada menos que Horacio, Virgilio, y el ya mencionado historiador Tito Livio, en lo intelectual, dentro de un ambiente cultural en el que, por aquel entonces, ya estaba germinando una auténtica literatura nacional latina.
Promotor principal de la llamada Pax Romana, que daría paso, en su propio gobierno a lo que se llamó después el Siglo de Oro romano, Augusto reformó el Senado (lo redujo otra vez a 600 miembros) e impuso una trascendental reforma en las provincias que duraría por siglos. Estarían divididas en dos grandes grupos: las senatoriales, gobernadas por el Senado, y las imperiales, administradas por un legado designado directamente por el emperador. Va a realizar, además, diversas reformas que acabarán, soterradamente, con el esquema político-institucional tardorrepublicano, al ir acaparando progresivamente en su persona altas dignidades, a cual más importante, dentro de la vida romana. Adoptará el imperium proconsular de forma indefinida (imperium maius), por lo que se situaba en un grado superior a todos los gobernadores provinciales, con poder militar de comandante en jefe. También adopta la potestad tribunicia de forma vitalicia. Y, después de haber sido nombrado Pontífice Máximo en el 12 a.C., se hará denominar nada menos que Pater Patriae. Es decir, el padre de todos los romanos, igualándose así a la figura mítica de Rómulo (de hecho, se le llegó a considerar como el segundo fundador de la ciudad). Algo inconcebible dentro del esquema secular republicano, que superaba incluso la acumulación de poder que había llevado a cabo, en la recta final de su vida, Julio César.
Pero, en el fondo, y tal y como cualquier observador inteligente de finales de la República hubiera podido detectar, el hecho de que fuera comandante supremo del Ejército, con la adhesión, e incluso cariño, de los veteranos, era, en ultima instancia, el verdadero eje de su poder. Y es por eso que se ha dicho del régimen de Augusto que se podría denominar como Monarquía Militar. De hecho, su grado de auctoritas había llegado a ser tal que también se le va a conceder la potestad para designar un heredero, con lo que el nuevo régimen del Principado estaba proyectado, desde el primer momento, para que se pudiera perpetuar en el tiempo a través de la estabilidad política. Y eso fue, precisamente, y por encima de todas las cosas, lo que dio Augusto a Roma. Una estabilidad que le permitiría, durante un largo tiempo, no tener demasiados problemas en el exterior (la Pax Romana se situaba aquí como norma fundamental de gobierno, pese a la ingente cantidad de kilómetros por custodiar), y, en el interior, el ansiado sosiego derivado, esta vez, de la falta de alternativa al irreversible proceso de centralización del poder político. Augusto fue, pues, un gran servidor del Estado y el faro en que pusieron los ojos sus sucesores como obra de gobierno a la que debían aspirar y, si era posible, mejorar. Por supuesto, muy pocos lo consiguieron. Y eso, a pesar de contar con una potentísima infraestructura económica, cuyos principios fundamentales de organización se habían desarrollado, como los sociales, ya en la época de la República.
La sociedad romana
A comienzos del Imperio, la ciudad de Roma había crecido hasta alcanzar la fabulosa cifra, para la época, de entre ochocientos mil y un millón de habitantes. Este aumento era debido, sobre todo, a la inmigración, más que al crecimiento natural. Los grupos sociales eran heterogéneos, y, además de los patricios y plebeyos originarios de la propia ciudad, había un gran número de campesinos italianos, que habían ido afluyendo a la ciudad en los periodos de crisis de la época tardorrepublicana. Además, albergaba la gran urbe una gran cantidad de extranjeros (comerciantes, obreros, artistas, etc.), esclavos y libertos. Las diferencias de categoría eran diversas y profundas: diferencias entre mujeres y hombres, entre naturales y extranjeros, entre libres y esclavos… Estos últimos constituían, aproximadamente, nada menos que la mitad de la población romana. Por su parte, los libertos y los ciudadanos pobres formaban la mayoría de los ciudadanos libres. Los primeros se dedicaban más bien a las profesiones liberales, y los segundos, tradicionalmente, eran la capa de la población más ávida de juegos y distracciones (otra repetidísima expresión: panem et circenses).
Entre las clases altas se encontraban los honestiores: los caballeros (u orden ecuestre), que constituían la élite municipal y cuya mayoría eran hombres de negocios, además de una seminobleza al servicio de la burocracia imperial. En la cúspide se situaba la nobleza senatorial, con unos seiscientos miembros, que ahora veía entre sus filas a italianos de todos los lugares, e incluso a ciudadanos de las provincias extrapeninsulares. Los pobres no tenían una verdadera familia (una casa, domus), pero en las clases pudientes la institución familiar era fundamental, con la figura del pater familias como protector y amo absoluto de los destinos de la misma, y con el culto a los antepasados como una de sus principales reglas morales. Por su parte, los soldados dejarán de ser elegidos por censo y se convertirán en profesionales; y las legiones romanas, que habían tenido un extraordinario éxito en las guerras de expansión, se van a encargar ahora, en el Imperio, de guardar esa Pax Romana, tanto conteniendo a los posibles invasores, como sofocando las rebeliones internas allá donde se produzcan. Se componían de unos 6.000 hombres cada una, y cada legión se dividía a su vez en diez cohortes (con treinta manípulos), con mucha importancia de la infantería pesada. Las fronteras o limes eran guardadas sobre todo, por unas veintiocho legiones a lo largo de todo el Imperio, con nada menos que 6.500 kilómetros que custodiar. Por lo que el Ejército, que, como habrá concluido ya fácilmente el lector, había tenido siempre una gran importancia, va a jugar un papel fundamental, tanto en estas cuestiones de política exterior, como, según estamos viendo también repetidamente, en los asuntos políticos internos del Estado.
La religión, como en todos los pueblos del mundo antiguo, tenía también gran importancia en Roma. Para los romanos, estaba inextricablemente unida con la política. Era una forma de redoblar la seguridad, en este caso desde el terreno espiritual, que aportaban las legiones. Eran los dioses quienes velaban en este nivel por la prosperidad del Estado. Todo acto público era un acto religioso, y todo acto religioso (excepción hecha del culto privado) era un acto público, donde había una serie de ritos como el sacrificio y la adivinación. De hecho, grandes personalidades del Estado ocupaban al mismo tiempo cargos sacerdotales y, por supuesto, el emperador ostentaba el título de Pontifex Maximus, supervisando, entre sus variadas funciones como tal, todos los colegios religiosos reconocidos por el Estado. Ahora bien, este último normalmente, no se inmiscuía en las creencias de la vida privada de los individuos. Sólo lo hacía en la medida en que podían verse afectadas con esas prácticas las instituciones oficiales. Por ello, las persecuciones por creencias se realizaban bajo la idea de que los practicantes de esas religiones —especialmente en el caso del cristianismo— constituían un peligro para la seguridad del Estado, y con la voluntad de garantizar el orden público. ¿Hay alguna muestra más evidente de la importancia que tiene el concepto sociológico de seguridad, también en el terreno religioso?
Desde los primeros tiempos, esa Tríada Capitolina compuesta por los dioses tradicionales romanos, Júpiter, Juno y Minerva, simbolizaba, de hecho, la cohesión del Estado. Eran los protectores de la ciudad, y también de los latinos y de muchos pueblos italianos, así como, igualmente lo eran los emperadores divinizados. Por su lado, Apolo y Marte encarnaban la invencibilidad, y las virtudes divinizadas, como Virtus o Fortuna, reflejaban el sistema de valores más enaltecidos de la sociedad romana. Otros dioses eran Vesta (tan especial que tenía sólo un santuario, el templo redondo de la Tholos), Saturno (aunque su culto desapareció al final de la República), Cástor y Polux, el griego Asclepios, etc. Una vez aceptado el culto de los dioses protectores, cada comunidad romana era libre para componer el resto de su panteón. Una de las cosas que siempre se han subrayado de la religión romana es su gran flexibilidad, y su capacidad para integrar otros cultos, especialmente los introducidos desde Oriente. Estas religiones se van a ver amparadas dentro de la estructura tradicional de la religión romana.
Como no podía ser de otra forma, la agricultura fue, desde siempre, la principal fuente de riqueza de Roma. Una agricultura que tenía en la esclavitud un firme aliado, particularmente a partir de la ingente muchedumbre de aquellos pobres desgraciados que fueron capturados en las campañas de Oriente. Aunque también había medianas y pequeñas explotaciones, el latifundio de mano de obra esclavista se fue convirtiendo en la forma de propiedad más extendida en el espacio del Imperio. Estaba controlado por una élite romana que tendía a vivir de las rentas, antes que invertir grandes capitales y asumir riesgos financieros en una economía verdaderamente productiva. No obstante, el aumento de número de los trabajadores del campo, y el progreso de las técnicas de irrigación, desarrollaron, durante largo tiempo, la economía agraria, y facilitaron el aumento de población. Los territorios romanos ya superaban, a comienzos del Imperio, los cincuenta millones de habitantes, y las ciudades —particularmente, la propia Roma— tenían un papel especial, no sólo en el modelo de colonización, sino en el desarrollo de la propia civilización romana, basada en la vida de la urbs. Las aproximadamente 1.500 ciudades de que se componía el Imperio potenciaron, con su descentralización, la administración imperial. Sus élites propagaron el modo de vida romano por doquier. Pero cuando sobre las ciudades y sus estamentos dirigentes, a partir del siglo III, se estableció una aguda presión fiscal y económica, perdieron vigor, y, se debilitó, consecuentemente, la presencia del poder de Roma.
Ya en el Alto Imperio, Italia había dejado de ser la gran productora de trigo, vino y aceite de tiempos de la República, e incluso en Roma había una significativa carencia de estos productos, por lo que la dependencia agraria de las provincias —que, con el tiempo, se convertirá también en dependencia de los productos manufacturados— se fue haciendo cada vez más grande. De hecho, las provincias fueron prosperando de acuerdo con su importancia como productoras. Territorios fértiles, como la Galia y Egipto, aportaron un alto grado de producción a todo el Imperio; y especial mención merece la rica Hispania, donde el trigo, la vid y el olivar nutrían las casas romanas desde siglos. Había sido esta Hispania la primera provincia romana (desde 196 a.C.), pero la última en ser pacificada; cosa que sólo se consiguió después de las últimas luchas de Augusto con cántabros y astures (26 a 24 a.C.). Superando la vieja distinción entre Hispania Citerior y Ulterior, fue dividida en tiempos del Imperio en tres provincias administrativas que fueron de las más romanizadas: Tarraconense, Lusitania y Bética. En la primera época del Alto Imperio Hispania suministraba a Roma nada menos que las dos terceras partes de la producción de trigo. Y eso por no hablar de las generosas minas dispersas por distintos lugares de la geografía española. Como es natural, esta pérdida de la preeminencia económica de Italia en el conjunto del Imperio, acabaría por pasar factura, y, desde el punto de vista político, sería, con el tiempo, una de las causas de la progresiva pérdida de su hegemonía a favor de otras zonas del Imperio.
También en este terreno de la economía, el Ejército romano era fundamental. La demanda en tantos campos y sectores económicos que propiciaba, provocaba asimismo un fuerte impacto, tanto directa como indirectamente, en casi toda la población activa. Además de los múltiples efectos transversales de una producción dirigida en cantidades masivas hacia la guerra, muchos senadores y équites, se beneficiaron de las guerras de conquista (y también bastantes conflictos se entablarán, como en otras muchas civilizaciones anteriores y posteriores, en función de semejantes voluntades). Además, los puestos de comandantes del ejército ofrecían múltiples posibilidades de botín, así como, posteriormente, el gobierno de los territorios conquistados. Cuando, con los avatares políticos, las conquistas y el Ejército no contaron con el potencial suficiente dentro de esta espiral de economía expansiva basada en la guerra, otra sangrante herida se fue abriendo en el todopoderoso Imperio Romano.
Por otro lado, las ciudades —sobre todo Roma, otra vez— se habían ido convirtiendo en los centros neurálgicos de la economía redistributiva. En el fondo, se trataba de la creación de grandes mercados de consumo a partir de la urbanización, para una producción agrícola con excedentes; lo que condujo, además, al desarrollo de una agricultura especializada en torno a los núcleos urbanos, basada en el vino, las aceitunas, las aves, el ganado, y los productos hortofrutícolas, entre otros. Esta economía, como todas las de la Antigüedad, tenía también en la explotación de minerales, una gran baza. En el mundo romano, y a lo largo de un buen número de provincias (especialmente, las occidentales, una vez que se hubieron agotado los yacimientos de Tracia y Asia Menor), fueron especialmente importantes el cobre y el plomo. Por su parte, la industria, lógicamente, se movía en niveles artesanales, con dos grandes tipos de actividades: por un lado, las que confeccionaban artículos de la vida corriente (ánforas, tejidos, metalurgia, ladrillos, etc.), y, por otro, la artesanía de lujo, con la orfebrería, sedería, y otras ocupaciones de similares características como principales actividades. Había grandes empresas artesanales especializadas en algunos productos básicos de consumo, que eran propiedad del emperador, de senadores, de caballeros, o incluso de sociedades por accciones. Cuando la actividad en cuestión englobaba a un alto número de trabajadores, éstos se asociaban en corporaciones encargadas de proteger los intereses de sus actividades, con unos dirigentes elegidos por los trabajadores y un patrón.
El comercio, por supuesto, era una actividad económica de gran trascendencia, sobre todo para un periodo de la Historia con tantas limitaciones espaciales. Se han rastreado en nuestros días las rutas más utilizadas, a través de los restos arqueológicos de la cerámica esparcidos por todos los confines del mundo romano, e incluso hasta el sur de India. Los centros más importantes se situaban en los ejes viarios y fluviales (Londres, Córdoba, Tréveris, Burdeos, etc.), que normalmente convergían hacia los puertos más importantes del Mediterráneo (Cartago, Gades, Narbona, o Alejandría, que era considerada como el más grande emporio comercial del Imperio.). En las calzadas romanas se situaban, pues, las ciudades más importantes en lo que se refiere al intercambio de productos (Lyón, Winchester, Lutecia, El Jem, etc.), con ferias y mercados de todo tipo. Y la navegación tenía extraordinaria importancia, haciendo del Mare Nostrum una especie de lago latino donde se imponía el dominio político, pero también donde se controlaban las vías más rápidas de comunicación. Y, hablando de vías rápidas, las calzadas romanas se extendían, con inteligente funcionalidad, por todos los destinos donde había intereses romanos, tanto para el desarrrollo del comercio, como para los importantes fines militares de que las legiones romanas se pudieran mover con mayor rapidez.
La moneda, y la facilidad de intercambio que provocaban ases y denarios, reconocidos por todo el mundo antiguo, fue un factor de estabilización muy importante. Y las grandes obras de infraestructura de la ciudad, como reflejo del ideal cívico de todo un estilo de vida, constituyeron también un motor importante económico. El infinito sentido práctico de la vida que tenían los romanos se tradujo en una demanda interna impresionante de obras de higiene y saneamiento colectivas y de infraestructura; así como, en general, de edificios públicos que promovieron las grandes empresas económicas y evolucionaron extraordinariamente el empleo de mano de obra. Así, no sólo aquellos celebérrimos acueductos que hoy nos cautivan a todos, sino también las obras de los foros, baños, anfiteatros, circos y centros artísticos (que se desarrollaron con profusión a partir del expolio de los tesoros de Oriente) dieron un grado de avance y bienestar impropio para la dureza de los tiempos. Y todo ello bajo el influjo de tres adelantos técnicos tan cruciales como admirables: el generalizado mayor volumen de los barcos mercantes, la invención del hormigón, y el desarrollo de sistemas eficaces para suministrar gran cantidad de agua.
No obstante, muy lentamente fue llegando un momento en que la economía se iba sumiendo en una profunda crisis, a partir de los años treinta del siglo III; y, con ella, todo el Imperio. Una crisis que tendrá múltiples aristas: problemas económicos, demográficos, rebeliones de los pueblos vecinos, cambio de las condiciones económicas y políticas, etc. El principal problema económico (dejaremos para más tarde los demás) derivaba, no de la existencia de tantos y tan grandes latifundios (como tanto se ha dicho), sino, sencillamente, del momento en que dejó de ser rentable la mano de obra esclava en una economía precisamente esclavista. En los tiempos finales de la República, se estimaba que vivían en Italia casi tres millones de esclavos, para una población de siete millones y medio. Pero ahora la cosa era diferente. Al disminuir su número y aumentar el de los libertos, lógicamente creció la demanda, y, por lo tanto, el precio pagado por un esclavo empezaba a no ser demasiado rentable ya al final de la dinastía Julio-Claudia (mediados del siglo I). En las provincias, sin embargo, no predominaba la mano de obra esclava, por lo que sus precios llegaron a ser más competitivos. Las medidas proteccionistas imperiales, como las de Domiciano en 92 d.C., no pudieron evitar que se creara un gran mercado interregional, que superó la tradicional posición económica de Italia, con centros neurálgicos en ciudades de tanta proyección comercial como las ya citadas. Además, en el Bajo Imperio romano se abandonó paulatinamente el sistema de propiedad de la tierra de latifundios por la llamada gran propiedad bajoimperial, constituidas por varios fundi que eran de un mismo propietario, aunque dispersados por varias regiones e incluso provincias. La mediana propiedad tendió a desaparecer o convertirse en grande, y la pequeña se mantuvo en el régimen de explotación familiar dirigida hacia la mera subsistencia. En todo caso, los colonos fueron los más extendidos explotadores de la tierra, y por la herencia del usufructo de generación en generación, acabaron disputando la tierra a los propietarios (que ya se veían asfixiados, especialmente los medianos y pequeños, por la presión fiscal), con los problemas que eso traía consigo. Estaba claro que la ciudad de Roma había dejado de ser el centro del mundo, y eso repercutiría, innegablemente, en el desarrollo del propio Imperio. Pero, no adelantemos acontecimientos. Volvamos al siempre apasionante gobierno político romano.
La evolución del Imperio
La dinastía Julio-Claudia
Aunque fue Augusto la cabeza dinástica de los emperadores romanos sucesivos hasta la muerte de Nerón, es a partir de su hijo adoptivo, Tiberio, cuando se habla de dinastía Julio-Claudia para designar a este primer grupo de emperadores53. Ante una situación jurídico-política tan compleja para la sucesión de Augusto (la monarquía seguía siendo un régimen proscrito en Roma) la clave estuvo, sobre todo, en el juramento de lealtad personal que le prestaron a Tiberio (que había sido designado heredero por el propio Augusto, pero que fingió no querer para sí nada más que una parte del poder), en ese crucial año 14 d.C., los cónsules, los prefectos, el Senado, el Ejército y el pueblo. Así, rechazando honores, más que acaparándolos, pudo reforzar, sin embargo, la posición del príncipe, pudiendo seguir con la ficción legal de la República cuando él, ante los ruegos del Senado de que tomara cada vez más poder, se fue haciendo más fuerte políticamente.
El cínico y misántropo Tiberio (tal y como lo describen Tácito y otras fuentes) tuvo que atender diversos problemas graves que amenazaban el régimen político, y su propia situación. Especialmente, las rebeliones en el Ejército y en los pueblos vecinos germánicos, para lo que empleó a sus generales y parientes Druso y Germánico. A partir del año 23 d.C., su gobierno estuvo exageradamente influido por el prefecto pretoriano Elio Sejano. Éste tuvo el suficiente ascendiente sobre Tiberio como para convencerle de que abandonara Roma, primero retirándose a la campaña y luego (y de forma definitiva) a Capri. Así, Sejano se hizo en realidad dueño del escenario político. Pero en el año 31 d.C., el emperador se dio cuenta de sus ambiciosos planes (parece ser que contemplaba hasta la posibilidad de asentarse en el trono), y acabó con él y sus partidarios. Durante su gobierno se produjo, además, un hecho que, en principio, no fue demasiado importante para Roma, pero que luego se convertiría en el más trascendente de todos, como fue la muerte de Jesucristo en la cruz, allá en Palestina. Pero fueron otras muchas cosas —algunas las acabamos de mencionar— las que contribuyeron a que, al final, su gestión fuera tan poco popular como para que la muchedumbre, al paso de su cadáver (en 37 d.C.) gritara con furia “Tiberio al Tíber”.
Pero todavía fue peor el reinado de su sobrino-nieto Calígula, el hijo de Germánico. Como tal, inició su gobierno en aquel mismo año 37 d.C. con un alto grado de popularidad: como es sabido, el propio sobrenombre de Calígula le venía a este Cayo Julio César de su popularidad en los campamentos romanos en su niñez, y el apodo recibido por el calzado militar que utilizaba el querido hijo de Germánico. Al año del comienzo de su reinado cayó gravemente enfermo y, una vez recuperado, pero afectado psicológicamente por la enfermedad, mandó dar muerte a antiguos colaboradores, realzar pública y exageradamente el papel de sus hermanas, e instituir un culto a su persona, con un templo y una estatua de oro en la propia Roma. Gastó con derroche y lujo el tesoro que había dejado Tiberio a su muerte, lo que le indujo a cobrar nuevos impuestos que le hicieron, finalmente, muy impopular. Una conjura dirigida por un tribuno de los pretorianos, Casio Querea, acabó con su vida en 41 d.C.
Su propio tío Claudio, que fue encontrado detrás de una cortina en esos momentos tan convulsos en palacio, fue elegido emperador por los cada vez más importantes pretorianos, la guardia imperial que, con sus 5.000 hombres, constituía el único cuerpo de tropas en Roma y en toda Italia hasta los tiempos de Septimio Severo (de hecho, el jefe de los pretorianos se llegó a considerar la segunda persona del Imperio). Cojo y tartamudo, había sido relegado Claudio de las situaciones de protagonismo en la corte imperial y en la azarosa vida política, pero, por lo mismo, pudo sobrevivir a tantos vaivenes políticos, como describe maravillosamente la brillante novela de Robert Graves (Yo, Claudio), que inmortalizará al personaje. Durante mucho tiempo, se ha creído que hubo mucho de casualidad y de involuntariedad por parte de Claudio para aceptar el trono, pero en los últimos años va cobrando forma la tesis (enunciada por Levick54) de que, en realidad, Claudio, que pudo estar al tanto de la conjura contra Calígula, jugó sus propias bazas para la sucesión. Tenía cierto talento intelectual (escribió varias obras de Historia romana en griego) y su gobierno estuvo dotado de una cierta prosperidad, tanto en el exterior como en el interior. De hecho, su famosa conquista de Britania (llevada a cabo por Plaucio, con cuatro legiones experimentadas y unos 40.000 mil hombres) fue la única agregación territorial militar que se hizo en el Alto Imperio desde Augusto hasta Trajano. En el orden interno, Claudio llevó a cabo un programa reformista de gobierno en el que tomaron casi exclusivo protagonismo sus libertos. Se preocupó por los abastecimientos de la ciudad y, entre sus grandes obras de infraestructura destaca el comienzo de la inmensa obra de un puerto en la desembocadura del Tíber. De su libertina esposa Mesalina tuvo a Británico, unos años antes de ordenar la ejecución de aquélla por querer casarse con su amante, el cónsul Silio. En un posterior matrimonio, Claudio se unió a su sobrina Agripina la Menor (hermana de Calígula), quien ya tenía un hijo: Lucio Domicio Enobarbo. Apoyada ésta por Séneca, a quien convirtió en preceptor del muchacho, y por Burro, prefecto del pretorio, consiguió, en 50 d.C. que Claudio adoptara a su hijo, que se hizo llamar entonces Nerón, desplazando también del camino del trono a Británico. Cuando tuvo oportunidad, Agripina se deshizo del propio Claudio, envenenándole con aquel plato de setas en el año 54 d.C..
Una vez que Nerón se aseguró (con dinero, como lo había hecho, en su momento Claudio), la fidelidad de los guardias pretorianos, comenzó su reinado dando algo más de margen de actuación al Senado; y, parece ser que, hasta el asesinato de su madre Agripina en el 59 d.C., esos años fueron de buen gobierno. En aquella famosa acción, Nerón quiso acabar con la asfixiante influencia y la presión de su progenitora en los asuntos de gobierno, no sin antes intentar ésta, según se rumoreaba en la época, una última atracción sobre el emperador con relaciones incestuosas. En 64 d.C. se produjo el famoso incendió que destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Nerón aprovechó para edificar el enorme y lujoso palacio de la Domus aurea, cuyos restos hoy se pueden contemplar, en una de las visitas más apasionantes de las innumerables que se pueden hacer en la Ciudad Eterna, cerca del Coliseo. Este imponente anfiteatro tomó precisamente el nombre a partir de la estatua —coloso— de 35 metros del propio Nerón, que se hizo levantar en el vestíbulo del palacio. Fuera quien fuera el culpable de aquel terrible incendio, lo cierto es que se atribuyó a los cristianos, que muy probablemente fueron elegidos como chivo expiatorio de las iras de la plebe romana.
Hubo varias rebeliones en el reinado de Nerón. Además de una extendida conjuración para apartarle del trono, que se llevó la cabeza de cientos hombres acusados de conspiradores (entre ellos, la del propio Séneca), tuvieron importancia las rebeliones de Britania del año 61 d.C. y la de Judea del año 66 d.C. Pero el golpe de gracia se lo dio a Nerón la traición de los propios pretorianos, que aclamaron como nuevo emperador a Galba, gobernador de la provincia Tarraconense, en Hispania. Nerón tuvo que huir hacia Ostia y se suicidó en el camino, dando lugar a un periodo, aunque muy breve, de grandes convulsiones.
En efecto, en 68 d.C. dio comienzo una etapa que podríamos llamar de transición, dominada por el espectro de la guerra civil. Los primeros actos de gobierno de Galba no estuvieron, ni mucho menos, a la altura, enemistándose con demasiados poderes fácticos, entre ellos, los pretorianos. Un antiguo colaborador procedente también del Ejército, Otón, se hizo proclamar emperador en enero del 69 d.C., mandando ejecutar a Galba el mismo día de su acceso al trono. Su política fue totalmente contraria, intentando agradar a todos, pero Vitelio, aclamado emperador por las legiones de Germania se enfrentó contra sus tropas en el Po. La derrota de Otón llevó directamente a su suicidio, tan sólo tres meses después de haber tomado las riendas del Estado. Pero la posición de Vitelio era igualmente muy inestable. Vespasiano se había distinguido con sus legiones en la sublevación de Judea, en tiempos de Nerón, y ahora tenía fuertes apoyos, como el gobernador de Siria y el prefecto de Egipto. Además, las legiones del Danubio también le eran afectas, con lo que el asalto sobre Italia, con tan enorme potencial, era cuestión de días. Y así ocurrió. Primero se lanzó Vespasiano sobre la península, derrotando a las tropas vitelianas, que no pudieron contar con el apoyo esta vez de las legiones de Germania. Vespasiano se hizo dueño de la situación a finales de aquel terrible año de 69, y con él, a partir de una mayor estabilidad de gobierno, comenzó una nueva dinastía, la de los Flavios
La dinastía de los flavios
Las primeras acciones importantes de gobierno de Vespasiano se concentraron en dominar la complicada situación en Judea, donde se encontraba, al mando de las tropas romanas, su propio hijo Tito. Después de una cruenta lucha, se incendió el templo de Jerusalén y buena parte de la ciudad, y hubo una terrible represión en la que parece ser que murieron más de medio millón de judíos. Pero, a pesar del triunfo subsiguiente, y del buen comienzo en la política exterior, Vespasiano tuvo que hacer frente, desde el primer momento, a una difícil situación financiera motivada en buena parte por los costes de la guerra civil. Tuvo que recurrir a múltiples impuestos y tasas; aunque bien es cierto que, ante todo, logró imponer el orden, tan preciado para la sociedad romana. Costeó también importantes edificios, como aquel monumental anfiteatro flavio del que acabamos de hablar, el Coliseo, con capacidad para 50.000 espectadores, que terminaría su hijo Tito (Tito Flavio Vespasiano). Durante el gobierno de este último (al que había accedido en 79 d.C.) se produjo la espantosa erupción del Vesubio (el 24 de agosto de ese mismo año), sepultando las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabias.
Después del breve reinado de Tito (79-81 d.C.) llegó al poder su hermano Domiciano. Llevó a cabo una política de edificación todavía más extensa en Roma (que había sido afectada también por el incendio del año 80), construyendo el Odeón, el famoso arco de Tito y un gran palacio en el Palatino. Pero, sobre todo, llevó a cabo una ambiciosa política exterior, luchando contra los germanos, en Escocia, asentando las fronteras en el Danubio, y rechazando a los dacios. Tampoco lo hizo demasiado mal en el terreno de la administración, pero las relaciones con el Senado empezaron a enturbiarse, y Domiciano emprendió la persecución de cientos de supuestos conspiradores, entre los que se encontraban varios cónsules y algunos miembros de la familia imperial. Estos últimos años deterioraron sensiblemente su imagen, y fue tachado de tiránico y cruel. Murió asesinado en 96 d.C. en una conspiración en la que participaría su propia mujer.
Los emperadores adoptivos. La plenitud del Imperio
Se suele considerar que, a partir de la muerte de Domiciano, se estableció en Roma un periodo de esplendor que fue el más largo y lucido de su Historia. Y razones no faltan para esta aseveración; sobre todo por la estabilidad en el orden interno (no existió algo tan característico de la Historia de Roma como la guerra civil) y porque las fronteras disfrutaron de una larga y benefactora paz. Quizás influyó bastante para ello el hecho de que los comienzos fueron mucho menos convulsos de lo que nos tiene acostumbrados la Historia de la Roma imperial. Para empezar, antes de dar muerte al odiado Domiciano, los conjurados ya habían dejado todo atado y bien atado sobre el sucesor. El cual no era otro que un respetado senador, procedente de una antigua familia republicana, que había sido dos veces cónsul y que, por supuesto, contó con el beneplácito del Senado, y, poco depués, del Ejército. La enorme baza que suponía este último apoyo se debía a que este senador, llamado Nerva, se encargó de ajusticiar a los asesinos de Domiciano, quien todavía guardaba ciertas simpatías en las legiones.
Nerva, que gobernaría sólo hasta el año 98 d.C., adoptó como hijo y sucesor a Marco Ulpio Trajano, un español nacido en Itálica que, aunque era apreciado por las legiones, tampoco había destacado sobradamente en el Ejército55. Como los flavios, Trajano llevó a cabo un importante plan de edificaciones en Roma (sobre todo el foro y la columna de su nombre, aunque esta última tal vez fue posterior), y un segundo puerto de abastecimiento a Roma. Pero quizás su acto de gobierno más famoso fue la ampliación de las fronteras del Imperio hasta el límite máximo en toda la Historia de Roma. Derrotó, con un ejército enorme de nueve legiones, al rey de los dacios, Decébalo, en Tapae (101 d.C.), pero hubo de esperar hasta 106 d.C. para la victoria definitiva y la incorporación de Dacia como provincia romana. Más tarde, se anexionó Trajano la que sería la provincia de Arabia, coincidente con la actual Jordania y con la península del Sinaí, así como Armenia, Mesopotamia y Asiria (aunque éstas dos últimas se sublevaron poco después). Trajano murió al poco tiempo, en 117 d.C., cuando volvía a Roma de sus campañas56.
A Trajano le sucedió su pariente Publio Elio Adriano, también originario de Italia, inmortalizado también para “el gran público” en otra apasionante novela, esta vez de Marguerite Yourcenar (Memorias de Adriano). Acompañó éste a su amigo Trajano en varias de sus campañas, y fue adoptado por él, aunque en circunstancias todavía hoy bastante confusas. Como confusas fueron las explicaciones que dio al Senado por la muerte de cuatro consulares que le eran hostiles en puntos muy distintos del Imperio. Lo cierto es que las relaciones con el Senado no llegaron a ser nunca buenas. Pero eso no impidió que su reinado fuera de los más eficaces (algunos historiadores llegan a decir “felices”) de la Historia de Roma. Por de pronto, entre sus múltiples actos de gobierno, llevó a cabo un programa constructivo en Roma bastante importante. De su tiempo, por ejemplo, es ese impresionante testimonio del pasado que hoy podemos contemplar en el centro de la ciudad, que lleva por nombre el Panteón de Agripa, y que majestuosamente aparece entre las intrincadas calles que hoy llegan a él57.
Pero, Adriano fue, ante todo, el emperador viajero, que recorrió hasta el último rincón del Imperio para conocer y mejor administrar sus dominios, con la cultura, especialmente la civilización griega, como uno de los nortes de su gobierno. Y todo ello con el loable objetivo de defender lo ya conseguido a partir de una política esencialmente pacifista, diríamos hoy, que se concretaba en la fortificación de los limes para contener a los bárbaros. Para Adriano, al contrario de sus antecesores, el Imperio era concebido como una realidad terminada. De hecho, renunció a las conquistas de Trajano cuya defensa se mostraba difícil o poco rentable. Los 120 kilómetros del famoso muro de Adriano, que todavía hoy atraviesa el norte de Inglaterra de este a oeste, es el ejemplo más claro de ello. Ahora bien, esta política pacifista no impidió el hecho de que aplastara con dureza los levantamientos que se habían producido en la provincia de Judea, que a partir de entonces se llamará Siria o Palestina, ni que una estatua de su persona presidiera en adelante el templo de Yavhé en Jerusalén, llamado ahora también la colonia Aelia Capitolina.
Tras una penosa enfermedad, y después de varias controversias con el asunto de la sucesión, Adriano dejó el trono al morir, en 138 d.C., a su hijo adoptivo Antonino, llamado el Pío porque entre sus primeros actos de gobierno destacó la exaltación de la memoria de su padre. Pese a no ser un emperador con gran afán constructivo, levantó un templo al divino Adriano; precisamente ese templo del que hoy conservamos unas extrañas formas, por cuanto las columnas que han sobrevivido forman parte del perímetro del edificio de la actual Bolsa de Roma. Además, también tuvo como norma fundamental de gobierno el mantenimiento de la Pax Romana. No obstante, al contrario que su predecesor, Antonino gobernó su vasto Imperio desde su capital (no llegó a salir nunca de Italia), haciendo frente a diversas sublevaciones, entre las que destacó la de Britania, donde construyó una segunda línea defensiva, también de este a oeste, pero más al norte de la de Adriano, y con una longitud mucho menor, 59 kilómetros.
Antonino dejó el trono a su hijo adoptivo de mayor edad, Marco Aurelio, que era a todas luces su favorito. De todos es conocida la afición de este emperador a la filosofía, abrazando desde muy joven el estoicismo como modelo de vida. También desde muy temprano asoció Marco Aurelio al trono a Lucio Vero, a quien no sólo dio en matrimonio a su propia hija, sino también los títulos de Augusto, tribunicio y los restantes poderes y sacerdocios, excepto el de Pontífice Máximo. Se convertía así Vero en un auténtico coemperador (la primera vez en la Historia de Roma). Participó en la guerra contra los partos, y se puede decir que ayudó a contener la amenaza que suponían sobre Roma, aunque se hubiera de firmar una paz que no sancionaba, precisamente, el sometimiento de este pueblo. Después, varios pueblos de más allá de la frontera del Danubio atacaron muy seriamente el Imperio y los dos emperadores, sacando fondos hasta de las piedras, tuvieron que ir allí para neutralizar la amenaza. Pero un contratiempo muy duro se presentó con la inesperada muerte de Vero en 169 d.C. Fue Marco Aurelio quien tuvo que, una vez más como emperador en solitario, hacer frente a los agresivos pueblos del Danubio; cosa que, por el momento, consiguió, no sin dificultad. Poco más tarde, se desarrolló el desagradable incidente de la sublevación de Avidio Casio en Siria, al hacer oídos a un falso rumor de que Marco Aurelio había muerto y erigirse él mismo en su sucesor. La guerra civil sólo la evitó la muerte del primero, pero obligó a Marco Aurelio a recorrer prácticamente todo el Oriente, durante años, preocupado por el eco que había tenido allí esa usurpación.
El final de la vida de Marco Aurelio transcurre, una vez más, en cruenta lucha contra los pueblos del Danubio. Algo que ha contribuido a que, actualmente, modernas interpretaciones demuestran que su reinado no fue tan “dorado” como lo presentaron los primeros historiadores romanos que se acercaron al tema. El objetivo era enfrentarse contra marcomanos y sármatas con la intención de ampliar las fronteras por este limes y crear nuevas provincias; aunque bien es cierto que con un papel más bien diplomático y no tan militar (desde luego, no tanto como se desprende de las impresionantes primeras imágenes del film Gladiator, de Ridley Scott, con esa diposición táctica en el bosque de las legiones romanas). Metido de lleno en esta actividad, murió en 180 d.C., dejando el trono a Cómodo, su único hijo vivo (y no al mejor de los posibles, como habían hecho sus antecesores), de cuyo reinado siempre se ha dicho que fue el comienzo del fin del Imperio Romano de Occidente.
No obstante, los comienzos parecían ser favorables, ya que, en su intención de abandonar la política de su padre, Cómodo consiguió una paz bastante ventajosa con los pueblos del Danubio, a cambio de abandonar las hostilidades. Y, además, llevó a cabo, posteriormente, una política pacifista frente a los otros pueblos, aunque tuviera que emplearse con intensa violencia dentro de sus propias fronteras. Primero con la llamada Rebelión de los Desertores, que tuvo amedrentada a buena parte de la zona occidental del Imperio. Y, luego, con la conspiración contra su persona de su propia hermana Lucila, en conexión con miembros importantes del Senado. De ambas amenazas salió indemne pese a que no abandonaría nunca la idea de que el Senado le odiaba y conspiraba contra él. Además, en un primer momento mantuvo contento al pueblo (conocida era su afición, más allá del simple ocio, por los gladiadores) y a sus legiones, a las que subió sensiblemente el sueldo. Pero su reinado fue, ciertamente, de crueldad y terror. Hizo asesinar a muchos senadores, y sus extravagancias llegaron hasta la locura. Fue asesinado por su propia esposa, algo que iba siendo cada vez más común en la alta política romana.
Los severos y los emperadores soldados
Tras la muerte de Cómodo en 192 d.C., vuelve el fantasma de la guerra civil a Roma. El vencedor de las luchas subsiguientes será el afamado general Septimio Severo, quien dio comienzo a una nueva dinastía con su acceso al trono en 193 d.C.. Como en su día Octavio Augusto (aunque bien es cierto que en menor medida) Septimio Severo, gracias a su prestigio, logró dar estabilidad a Roma y al poder imperial, en el momento en que más se necesitaba, a la par que conseguía que las fronteras de Roma se mantuvieran intactas después de tanta inestabilidad. No obstante, en los reinados de sus sucesores, la inseguridad empieza a adueñarse de la mítica Pax Romana, debido, sobre todo, a la presión que hacían los pueblos bárbaros, que, por primera vez, empiezan a quebrar seriamente el sistema defensivo romano. La debilidad de los limes es ya patente: cuando se enviaban unas tropas para reforzar una zona sensible, otros invasores aprovechaban la ocasión que se les dejaba de vacío militar, adentrándose ampliamente en el interior del Imperio. Se suceden así dañinas correrías de pueblos como los alamanes y los francos en Galia e Italia, sentando un duro precedente sobre la caída de la imagen de inexpugnabilidad del Imperio Romano.
Durante el reinado de Caracalla (el de las famosas termas), que va de 211 a 217, se consigue la igualdad jurídica de todos los habitantes del Imperio, al decretar el emperador en 212 d.C. la llamada Constitutio Antoniniana, que permitía acceder a la ciudadanía romana a los hombres libres de provincias. Por su parte, el frívolo Heliogábalo (218-222 d.C.) procurará introducir el culto oriental en Roma, aunque este intento no sobrepasará su propia vida. Por último, el reinado de Severo Alejandro (222-235 d.C.), que volverá a la tradición romana en lo religioso, acabará, como el anterior, con la muerte violenta del emperador. Desde la desaparición del último de los Severos, Severo Alejandro, Roma va a caer en un estado de crisis generalizada (es la llamada Crisis del Siglo III), que empieza a cuestionar la propia viabilidad del Imperio Romano, especialmente en los años de anarquía que transcurren hasta el 260. Hay un descenso notorio de la población (merced, sobre todo, a las epidemias), así como un retroceso importante de las condiciones económicas, y una hostilidad manifiesta de las poblaciones vecinas. Todo ello hizo que los cauces políticos transcurrieran de una forma diferente a épocas anteriores.
Para empezar, el innegable carácter militar de la dinastía los emperadores que se suceden a partir de los Severos (de 235 a 284 d.C.) está muy relacionado con la importancia creciente de las regiones periféricas del Imperio, que, entre otras consecuencias, harán que Roma vaya paulatinamente perdiendo su función de capitalidad. Los emperadores, paralelamente, no se sostienen mucho tiempo en el poder, y el hecho de que se sucedan tan rápidamente hace que la política imperial pierda mucha solidez y continuidad. Además, el que el ejército fuera el organismo que, en última instancia, legitimara el acceso al trono imperial de un determinado candidato, ponía de manifiesto —ya de una forma clarísima— la debilidad de instituciones como el Senado. Éste ya había dejado de ser la venerable institución emblemática de la res publica romana, con todas las consecuencias que esto lleva consigo. Se debilitaba también todo el sistema político romano; toda vez que aquel acceso al trono se hacía casi siempre en condiciones bastante controvertidas.
Aunque desde siempre lo había tenido, este protagonismo ahora tan directo y explícito del Ejército, se debía a que, en esta situación de crisis tan aguda y generalizada, era la única institución romana capaz de garantizar la propia supervivencia del Estado y sus instituciones. Tanto es así, que muy lejos del otrora importante protagonismo senatorial, ahora las diferentes legiones de las provincias tenían su propio candidato al trono, y ponían todos los medios de presión a su alcance para lograr sus objetivos. Por ello, estos emperadores soldados tendrán en común, además de que van a morir casi todos de forma violenta, que ninguno de ellos fue capaz de ejercer un dominio duradero y, ni mucho menos, de transmitirlo a sus hijos. Evidentemente, las pugnas por el poder (que resurgirán más adelante, a partir de la muerte de Constantino) contribuirán a fomentar la debilidad de las estructuras económicas romanas.
Como ya sabemos, en este siglo III se da una crisis económica sin precedentes. Las constantes luchas civiles y la depresión económica habían hecho variar las estructuras materiales del Imperio y, por ejemplo, se dieron síntomas tan importantísimos como la depreciación del dinero y la vuelta a una economía de trueque y autoabastecimiento; lo que llevó consigo, a su vez, a un preocupante descenso de la actividad comercial. Esto afectó extraordinariamente a las ciudades, los puntos clave del poder y del dinero imperial. Las inevitables rencillas internas por estos motivos afectarán en el orden interno, y también en el externo, en cuanto a la conservación de las barreras de contención. Cuando la presión de los extranjeros las supera, estas consecuencias de las crisis se convierten, asimismo, en causas de nuevos conflictos.
Diocleciano y el Imperio Tardorromano
Con el acceso al trono de Diocleciano (284-305 d.C.), una nueva época comienza en la ya larga Historia del Imperio Romano, tradicionalmente denominada, por oposición al Alto, el Bajo Imperio Romano. Diocleciano va a llevar a cabo la pacificación en sus dominios y la reconquista de los territorios perdidos, poniendo orden en el immenso caos en que había caído el Imperio. Su papel se puede comparar incluso con el del propio Augusto, no sólo por su esfuerzo de estabilizador, sino por su carácter de alma de un nuevo régimen político. No obstante, en la historiografía tiene un lugar mucho menos destacado que aquél, debido, sobre todo, a que su actividad propagandística no fue tan grande ni tan efectiva, y también a que persiguió duramente a los cristianos.
Una vez restaurada la Pax Romana, el cambio más importante se va a dar en el marco político-institucional, ya que, del régimen del Principado, que había prevalecido casi sin fisuras desde Octavio Augusto, se va a pasar al llamado régimen del Dominado, caracterizado por una concentración de poder todavía más amplia por parte del emperador (éste se va a atener exclusivamente a su propio criterio). Esta nueva situación de poder incluía determinados ritos de sumisión que eran impensables en el régimen salido tras el ocaso de la República, como la postración ante la figura del emperador, el hecho de que viviera en un sacrum palatium, y que su persona se convirtiera en una especie de ser sobrenatural.
El régimen del Dominado se caracteriza, a su vez, por la llamada tetrarquía o gobierno de cuatro, inaugurada por Diocleciano. Básicamente consistía en el establecimiento en el gobierno de cuatro personas, dos augustos (el propio Diocleciano y Maximiano) y dos césares (Constancio y Galerio). Entre los cuatro se repartían sectorialmente, y por competencias, el Imperio, pero los augustos tenían mayor autoridad que los césares, quienes, a su vez, estaban destinados a sucederles. No había, aunque pueda parecer lo contrario, fragmentación de la autoridad, sino una distribución racional de las funciones de gobierno, basada en la colegialidad del poder. Los augustos gobernaban con funciones sobre todo ejecutivas y/o legislativas (tales como declarar la guerra o promulgar leyes), respectivamente en Oriente (Diocleciano) y Occidente (Maximiano). Eran apoyados en sus tareas por los césares, que se ocupaban de las cuestiones de administración de las provincias. Estos cambios tuvieron muchas consecuencias, pero quizás la fundamental fue que Roma va a ir perdiendo, en el conjunto del Imperio, cada vez más importancia a favor de Oriente.
Pronto se pondrán en evidencia los inconvenientes del sistema, sobre todo por la acumulación de emperadores en funciones, que se fue dando a partir de la aclamación por el Ejército de determinados candidatos. Se producen así, a principios del siglo IV, una serie de guerras civiles entre los pretendientes al trono. De ellas destaca la librada entre Constantino y Majencio. Al final de estos conflictos quedó claro que la causa ganadora era la de Constantino, que había vencido en todas las guerras en que había participado. El resultado más evidente fue que rompió con el sistema de la Tetrarquía diocleciana, dando vía libre al reinado de su propia dinastía. Para ello, no fue de poco valor la vinculación del cristianismo en su victoria sobre Majencio en Puente Milvio (312 d.C.); ya que va a tener la oportunidad de presentar a la religión cristiana como provechosa para el bien común, muy lejos de aquella tradicional consideración como perturbadora de la seguridad del Estado. Además, casaba bien el monoteísmo y la indivisivilidad del Dios cristiano con el carácter unitario que quería implantar en el Imperio.
Constantino es presentado por buena parte de los historiadores de hoy como un auténtico monarca revolucionario, que consolidó el proceso fundamental de cambios iniciado durante la Tetrarquía en todos los órdenes de Gobierno. Entre las circunstancias más importantes en este proceso de unidad y de cierta estabilidad durante su reinado (306-337 d.C.), se encuentra, no sólo el famoso Edicto de Milán de 313 d.C. (por el que se reconocía la libertad de culto del cristianismo), sino la fundación de la residencia imperial en el Bósforo, basculando todavía más la política del Imperio hacia Oriente. Esta nueva residencia imperial se llamaría, precisamente, Constantinopla, y llegará a tener las mismas competencias y altas instituciones que la vieja Roma, pero con una disposición estratégica mucho más favorable, por su situación de encrucijada entre Occidente y Oriente.
Sin embargo, contrariamente a su propia trayectoria vital de gobierno, Constantino dividió el trono entre sus hijos y sobrinos. Eso fue un obstáculo importante para la estabilidad, pero también lo sería la excesiva burocracia de la que estaba dotado el aparato del Imperio. Una burocracia a la que se tenían que destinar recursos cuya mera obtención significaba ya serios problemas financieros. Además, el progresivo cambio de residencia de las élites romanas de la ciudad (donde les abrumaban sus cargas y responsabilidades) al campo (las villae), cerca de sus tierras, viene a poner de manifiesto el agotamiento del prestigio de la urbe y su modelo político, pero también el ocaso de la propia civilización romana.
Ya durante Constantino, pero especialmente durante los emperadores subsiguientes (entre los que cabe destacar a Constancio II, que devolvió la unidad al Imperio, y Juliano el Apóstata que, en su corto reinado de dos años a partir de 361 d.C., protagonizó una vuelta al paganismo hasta el reinado de Valentiniano), Roma se encuentra en la política exterior claramente a la defensiva. Incluso se tienen que firmar pactos desventajosos con las poblaciones vecinas, al objeto de preservar la paz. En 378 d.C. se produce la tremenda derrota de Adrianópolis, en la que fallleció el propio emperador Valente en el campo de batalla, y que, sobre todo, preludiaba las futuras y, a la larga, mucho más graves, incursiones e infiltraciones de los godos y otros pueblos germánicos. Unas incursiones —la mayoría, no obstante, lentas y pacíficas— que poco a poco permitirían que se asentaran aquí decenas de miles de bárbaros, que estaban obligados a respetar la jurisdicción de Roma. Algo que sería una carga de profundidad para el propio futuro del Imperio.
No obstante, Teodosio (379-395 d.C.), el hábil general convertido en emperador, va a afirmar con solidez la ortodoxia cristiana, convirtiéndose el Imperio en una especie de teocracia moderada. Los obispos tienen cada vez más importancia en la política romana, y se erigían en los portavoces de la política eclesiástica oficial. De hecho Teodosio, llamado el Grande (como Constantino), va a acabar no sólo con el paganismo, sino también con la herejía arriana. Nombraría augustos a sus dos hijos Arcadio y Honorio, con lo que, al final, se dividiría, ya definitivamente, el Imperio entre Occidente y Oriente.
Los sucesores de Teodosio seguirán la política de tolerancia y compromiso con los bárbaros, ocupando éstos puestos de cada vez más importancia en la administración imperial. La caída del Imperio se fue fraguando desde una época, como hemos visto, bastante anterior, pero después de terribles acontecimientos como la invasión y destrucción de la propia Roma por los godos de Alarico en 410 d.C., al final, en 476 d.C., Odoacro, rey de los hérulos, domina la Ciudad Eterna. Mandó entonces los estandartes imperiales al emperador de Oriente, con lo que se da fin (aunque otras fechas no tan simbólicas, como la mencionada de 410 d.C., podrían ser perfectamente válidas) al Imperio Romano de Occidente. Una caída, la del Imperio Romano, que, por supuesto, no era obra de un día, ni de un año, sino de una serie de problemas estructurales cuyos síntomas más evidentes hemos estado viendo a lo largo de estas páginas. En la complejidad de causas de este gigantesco declive se han esgrimido razones de tipo cultural o ideológico: se socavaron los cimientos del Imperio cuando la vertebración que suponía el culto al emperador se cambió por una crisis moral y religiosa, y por la difusión del cristianismo. También de tipo político-militar (inestabilidad del poder imperial, frecuentes guerras civiles e invasiones de los bárbaros), sociales o económicas (el descenso de la población, el aumento de la burocracia y de la presión fiscal y el declive del esclavismo). Asimismo se ha esgrimido que, con la introducción de los pueblos extranjeros en el Imperio, se produjo la progresiva barbarización del mismo, lo que, en última instancia, va a ser la clave que explica el desmoronamiento final58. Problemas todos ellos que, de una forma larga, pero constante, acabaron en el plano político y militar —no así en el cultural— con el mayor empeño civilizador de la Historia de la Humanidad.
41 C. Nicolet, Roma y la conquista del mundo mediterráneo: 264-27 a.C., Barcelona, 1984.
42 Entre las obras generales más actualizadas, con abundantes datos e interpretaciones, cabe destacar las de J.M. Roldán Hervás [et alii.], Historia de Roma, Madrid, 1987-1991; y P. López Barja de Quiroga y F.J. Lomas Salmonte, Historia de Roma, Madrid, 2004.
43 En su extraordinarimante difundida obra T. Livio, Ab urbe condita. Liber I, Barcelona, 1974.
44 Entre los más famosos sepulcros etruscos se encuentra el de los Esposos de Cerveteri, que transmiten, con sus gestos, unas contagiosas ganas de vivir al asombrado espectador.
45 Es éste un aspecto histórico sobre el que están insistiendo mucho los historiadores en los últimos años; entendido como un prisma de interpretación histórica que se aplica, prácticamente, a todas las épocas. Hasta hace poco, sólo se tenían en cuenta los cauces de autoridad oficiales o, de un modo u otro, institucionalizados. Y eso era así, lógicamente, por ser los que más documentación han generado y que, con el tiempo han llegado hasta nosotros. Sin embargo, los lazos de dependencia y autoridad paralela “oficiosos”, como los mecanismos clientelares y los favoritismos, son muy importantes, y, en algunos casos, como ha escrito un historiador moderno, Imízcoz Beunza, el grado de corrupción que generaban no es que fuera una excepción al sistema, sino que eran el propio sistema.
46 Es la tradicional teoría de las élites, presente también en casi todos los momentos históricos. Para reproducirse a sí mismas, las élites rechazan por sistema cualquier ensanchamiento de su cuerpo numérico, ya que se alteraría, precisamente, su carácter elitista.
47 Polibio, Historia universal durante la República Romana, Barcelona, 1968.
48 Una aniquilación que, más allá de la consabida idea de no haber dejado allí piedra sobre piedra, y de la siembra de los campos de sal, es desagradablemente constatable para el viajero que, en la actual Cartago, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Túnez, espera ver allí algún resto de la atractiva civilización cartaginesa. Sólo lo romano puede ser objeto, en realidad de su atenta mirada.
49 Y con ellas, la frase, también recurrente en las citas latinas, Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? [¿Hasta cuándo, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia?].
50 Plutarco, Vidas paralelas, Madrid, 1998.
51 Sobre el asesinato de César ha habido valoraciones extraordinariamente dispares. No es lugar aquí de hacer una exhaustivo resumen historiográfico. Sólo decir que, durante mucho tiempo, fue considerado un héroe y un mártir en función de este crimen, y sus asesinos unos delincuentes. El propio Dante situó a Bruto en el infierno en su Divina Comedia. Aunque, después del Renacimiento, los papeles empezaron a trastocarse. Entre esas posturas se encuentra el incontrovertible punto de vista de que, una acción política que requiere la muerte obligada de un ser humano, tiene que ser por fuerza, rechazable a nuestros ojos de hoy. Respecto a su vida, los grandes historiadores no han coincidido en absoluto en sus juicios sobre César. Para T. Mommsen y su tradicional y clásica Historia de Roma (Barcelona, 2005), fue un político honrado, con unas facultades fuera de lo común. M. Grant, El nacimiento de la civilización occidental: Grecia y Roma, (Barcelona, 1975) se centra más bien en la astucia que siempre acompañó al personaje, y, sobre todo, en la propaganda que supo utilizar para ensalzar sus no escasas cualidades. Entre las numerosísimas biografías de César destacan, por supuesto, sus propios escritos (al igual que otros muchos, se le puede considerar dentro del género de soldados-historiadores), J. César, Comentario de la Guerra de las Galias, Madrid, 1982.
52 Se cuenta que, cuando escapó de Roma y sacó la cabeza de su litera para ver si le perseguían, un soldado se la cortó con su espada de un solo tajo.
53 El papel histórico de los emperadores romanos ha sido objeto de muchísima atención desde los mismos tiempos de la Roma Antigua. Como seguramente el lector conoce, la obra clásica, que sigue siendo un inexcusable punto de referencia, es la de C. Suetonio, Los doce césares, Madrid, 1995.
54 B. Levick, Claudius, Londres, 1990.
55 Las últimas investigaciones se han acercado al controvertido tema de la explicación de por qué fue precisamente Trajano el elegido, y la respuesta se acerca cada vez más al hecho de que fue una imposición del “clan hispano”, encabezado por Licinio Sura, quien impuso su nombre a Nerva.
56 Una visión actualizada de este carismático emperador, en la obra de autoría colectiva J. Alvar, J.M. Blázquez, y J.M. Roldán (eds.), Trajano, Madrid, 2003.
57 Como seguramente conocerá el lector, incluso in situ (nunca mejor empleada la expresión…), entre los muchísmos ejemplos de testimonios romanos del pasado que hoy se conservan prácticamente tal y como se encontraron en la Antigüedad destacan, además de la maravillosa y excesivamente desconocida Lepcis Magna, en la actual Libia, el no menos asombroso conjunto de Nîmes, con sus famosas “Arenas”, la Maison Carré, y el majestuoso Pont du Gard. Por no hablar, por supuesto, de los ejemplos de la propia Roma, o de los hispanos acueducto de Segovia y teatros y anfiteatros de Mérida e Itálica. Todo ello muestra, no sólo de la perfección contructiva a la que llegaron los romanos (se suele decir que cuando, actualmente, hay una inundación, se vienen abajo todos los puentes menos el romano…), sino de su impresionante influencia en un gigantesco espacio geográfico.
58 La obra clásica de Gibbon, sigue siendo un punto fundamental de referencia sobre el viejo tema de si fue “asesinado” (es decir, si cayó por influencias extrañas al mismo, como la invasión de los bárbaros) o no el Imperio Romano. E. Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Madrid, 2006.