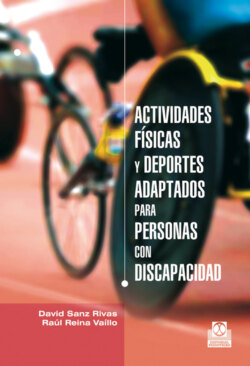Читать книгу Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad - David Sanz Rivas - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS DEL DEPORTE ADAPTADO
CONCEPTO Y TIPOS DE DEPORTE ADAPTADO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DEPORTES ADAPTADOS
GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO CONTEMPORÁNEO
EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO DENTRO DEL MOVIMIENTO PARALÍMPICO
ESTRUCTURA DEL DEPORTE ADAPTADO
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO
ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO
BASES ACERCA DE LAS CLASIFICACIONES DEPORTIVAS
CONCEPTO Y TIPOS DE DEPORTE ADAPTADO
Hasta ahora hemos hablado de Actividad Física Adaptada como un término que abarca diferentes ámbitos de intervención. Sin embargo, queremos hacer una mención especial al Deporte Adaptado, al prestarle una atención especial en los próximos capítulos cuando hablemos de las diferentes poblaciones especiales que son incluidas en esta obra.
El término “Deporte Adaptado” engloba todas aquellas modalidades deportivas que se adaptan al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad o condición especial, bien porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la práctica de ese colectivo, o porque la propia estructura del deporte permite su práctica sin “adaptaciones”. De esta forma, los deportes convencionales han adaptado una serie de parámetros para poder ajustarse a las necesidades del colectivo que lo va a practicar (por ejemplo, baloncesto en silla de ruedas o tenis en silla de ruedas para personas con discapacidad física), y, en otros casos, el deporte se ha diseñado a partir de las necesidades y especificidades de la discapacidad (goalball para personas con discapacidad sensorial visual o boccia para personas con parálisis cerebral) (figura 2.1).
Figura 2.1. Posibilidades de génesis de un deporte adaptado.
En algunos casos, las adaptaciones que se realizan suelen concretarse en los siguientes apartados, con el fin de ajustar la modalidad deportiva a las posibilidades funcionales del colectivo que la practica:
• Reglamento (p. ej., posibilidad de dos botes de la bola, el primero siempre dentro de las dimensio nes de la pista, en el tenis en silla de ruedas).
• Material (p. ej., balón sonoro en el goalball o fútbol sala para ciegos y personas con discapacidad sensorial visual).
• Instalación (p. ej., distintos tipos de superficies o sistema térmico en el tatami de judo para ciegos y personas con discapacidad sensorial visual).
• Adaptaciones técnicotácticas (p. ej., uso de un determinado tipo de apoyo para los golpeos en tenis en silla de ruedas).
La práctica del deporte adaptado integrará tres elementos básicos: la modificación de estructuras ajustadas a los practicantes, la individualización para cada necesidad y la socialización generada a través de prácticas grupales.
Como en cualquier otro colectivo, es indudable que la práctica deportiva de forma regular produce una serie de beneficios que contribuyen a un régimen de vida saludable y que, en muchos casos, favorecen los procesos de recupe ración, rehabilitación socialización, adqui sición de hábitos higiénicos, etc. (fi gu ra 2.2).
De igual forma que vimos para las Actividades Físicas Adaptadas, los ámbitos de aplicación del Deporte Adaptado se referirán a los objetivos que se persigan a través de su práctica, siendo éstos varios. Todos ellos están íntimamente ligados y no constituyen compartimientos estancos, aunque podríamos diferenciar nuevamente cuatro grandes ámbitos de aplicación (Sanz y Reina, 2002):
| OBJETIVOS FÍSICOS | OBJETIVOS PSÍQUICOS | OBJETIVOS SOCIALES |
| – Mejora o compensación de las alteraciones fisiológicasanatómicas.– Desarrollo de las cualidades perceptivomotrices.– Desarrollo de las habilidades motrices básicas.– Desarrollo de las cualidades físicas básicas.– Adquisición de experiencias motrices.– Evitar el sedentarismo y la atrofia consecuente.– Evitar la obesidad. | – Mejora del autoconcepto y autoestima.– Conocimiento de los límites personales.– Función hedonista.– Mejora de la capacidad de atención, memoria y concentración.– Control del estrés y ansiedad.– Mejora de la capacidad volitiva. | – Mejora de la socialización.– Respeto a normas y reglas.– Desarrollo de actitudes de colaboración.– Ocupación del tiempo de ocio.– Facilitar la integración y normalización.– Posibilitar la independencia y autonomía.– Desarrollar la capacidad de relación (aspectos afectivosociales). |
Figura 2.2. Beneficios de la práctica física y deportiva a nivel físico, psicológico y social (Sanz y Mendoza, 2001).
• Ámbito educativo: tales como escuelas de iniciación deportiva, donde se adquieren los conocimientos básicos de una modalidad deportiva en cuestión.
• Ámbito recreativo: aquel deporte realizado con el objetivo de ocupar el tiempo de ocio de los participantes y disfrutar mediante la prácti ca.
• Ámbito rehabilitador: circunscrito al ámbito hospitalario, formando parte de los programas de rehabilitación a través de deportes que faciliten, potencien y contribuyan a la recuperación de la persona. Un ejemplo de este ámbito de aplicación sería el programa HospiSport, del cual hablamos en el capítulo 1.
• Ámbito competitivo: la práctica deportiva está marcada por un objetivo de rendimiento, cobrando una mayor importancia el componente competitivo. Aquí deberíamos, no obstante, distinguir entre un deporte competitivo de alto rendimiento (que incluye incluso la profesionalización) y uno que se práctica por el mero placer de competir.
En este sentido, García de Mingo (1992) propone una serie de estadios o tipos de práctica de actividad física o deportiva por los que puede pasar una persona con discapacidad para lograr su máxima integración en el aspecto motor:
1) Primera fase de rehabilitación en los diferentes niveles motores, psíquicos y sociales.
2) Segunda fase de deporte terapéutico, donde se busca un perfeccionamiento de las cualidades desarrolladas en la anterior fase.
3) Tercera fase de deporte recreativo, en el cual se busca ocupar el tiempo de ocio mediante la práctica deportiva.
4) Cuarta fase de deporte de competición con el objetivo de conseguir beneficios en el ámbito personal, como su autonomía personal o su máximo desarrollo personal.
5) Quinta fase de deporte de riesgo y aventura, fase a la que llegan pocas personas, aunque cada vez son más las asociaciones y clubes que potencian este tipo de deporte con las máximas garantías de seguridad (p. ej., Fundación También o Fundación Deporte y Desafío).
Sobre el ámbito de intervención más deportivo o competitivo, encontramos un continuo de participación, que expresa las posibilidades de integración en el movimiento deportivo normalizado (figura 2.3). Este continuo se basa en la provisión de programas de actividad deportiva en entornos lo menos restrictivos, donde el deportista tendría más oportunidades de escoger qué práctica deportiva desea realizar en cualquiera de los cinco niveles indicados. Los niveles 1 y 2 son esencialmente entornos regulares de práctica deportiva distinguidos únicamente por la necesidad de acomodación. Un ejemplo lo podemos encontrar en un deportista con discapacidad intelectual que participa en una carrera de velocidad de los campeonatos escolares/universitarios (Paciorek, 2005). En cambio, un ejemplo del nivel 2 lo podemos encontrar en una persona con deficiencia visual que participa en una competición de bolos, con la acomodación única de que él puede participar con las guías laterales que impiden que la bola salga de la pista en un mal lanzamiento; o una persona en silla de ruedas que compite en una carrera de larga distancia con deportistas sin discapacidad. La problemática de la acomodación radica en que ésta no debe suponer una desventaja para las personas con discapacidad, y debe proporcionar las mismas oportunidades para obtener los mismos be neficios o resultados que los otros participantes en la actividad (Paciorek, 2005).
El nivel 3 incluye tanto deporte regular como adaptado, desarrollados en entornos que son parcialmente o totalmente integradores. Un ejemplo lo podríamos encontrar en un partido de tenis de dobles, en el que un miembro de una pareja va en silla de ruedas y el otro no, de manera que se permite el doble bote de la bola para el deportista en silla de ruedas. Pero un ejemplo claro de este nivel de participación lo hayamos en los Deportes Unificados de Special Olympics, donde participan conjuntamente personas con y sin discapacidad intelectual. Este nivel también recoge la posibilidad de participar parte del tiempo en deporte regular o deporte adaptado, como, por ejemplo, una persona ciega que compita en halterofi lia como deporte regular y en goalball como deporte adaptado (Paciorek, 2005).
En el nivel 4, los deportistas con y sin discapacidad participan en una versión modificada del deporte, como, por ejemplo, un partido de tenis en silla de ruedas, donde las personas sin discapacidad se sientan en una silla para el juego. Aunque a nivel competitivo esta situación no se da, valoramos mucho su utilidad como elemento sensibilizador hacia las personas con discapacidad. En última instancia, el nivel 5 representaría la situación más frecuente a nivel competitivo, donde los deportistas con discapacidad participan de forma segregada al movimiento del deporte en cuestión (en caso de que fuere una adaptación de éste: voleibol, baloncesto…).
Figura 2.3. Continuo de la participación en deporte adaptado (adaptado y traducido de Winnick, 1987; en Paciorek, 2005, pág. 40).
Además, la práctica de actividades deportivas va a reportar a la persona una serie de beneficios tales como conocer nuevas gentes, culturas, entablar comunicación e intercambios culturales, humanos y técnicos, amén de todos los beneficios a nivel biológico, psicológico y social ya expuestos. La mayoría de estos beneficios suelen alcanzarse a medida que las prácticas deportivas se van integrando en entornos lo más normalizados posible, en los que se igualen los derechos y oportunidades de participación. Así pues, ese continuo de participación del que acabamos de hablar se concreta en tres posibilidades de integración del deporte adaptado, con una serie de beneficios e inconvenientes de cada uno de ellos. Holland (1993) divide en tres los tipos de integración que se pueden producir en el deporte adaptado:
1) Integración en el deporte específico. Es la combinación de deportistas con diferentes discapacidades en un sistema de clasificación integral funcional. Las ventajas de esta integración son que un mayor número de deportistas pueden registrarse para cada evento, es más atractivo para los medios de comunicación y el público, la consolidación de recursos, y la logística de la organización de la competición será más fácil y proporcionará más oportunidades para competir. Los inconvenientes son la eliminación de deportistas con discapacidades graves en el deporte de elite y que cambiaría el sistema actual de clasificación en algunos deportes que no se adaptan a esta clasificación, aunque sobre la problemática de las clasificaciones deportivas profundizaremos en el siguiente epígrafe.
2) Integración recíproca. Este proceso consiste en la integración de las personas sin discapacidad en lo que tradicionalmente se han considerado programas específicos o segregados. Las consecuencias positivas pueden resumirse en la socialización de los participantes en un terreno común y el cambio actitudinal y la eliminación de barreras arquitectónicas en nuestra sociedad (Brasile, 1990). Por otro lado, puede reducir las oportunidades de competición para las personas con discapacidad, ya que, según Lindström (1992), la unión de deportistas de elite con deportistas con discapacidad en deportes adaptados no es integración y no deberían, por tanto, ser incluidos.
3) Integración en deportes normalizados. Para las personas con discapacidad que quieren formar parte de la sociedad, el deporte puede tener un importante papel en este proceso. La integración empieza en casa, en la escuela, en el club, etc. La principal influencia proviene de los padres, jueces, deportistas, así como de los agentes gubernamentales. A nivel internacional, los miembros de los diferentes cuerpos internacionales son quienes ejercen la mayor influencia, como, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional (COI) o el Comité Paralímpico Internacional (CPI). Los deportistas de eli te deberían poder participar con los de más deportistas para demostrar que, aun con su discapacidad, pueden realizar deportes al más alto nivel, siendo el caso del deportista sudafricano Oscar Pistorius un claro ejemplo de esta problemática.
En cualquiera de las formas en las que la práctica deportiva sea realizada, compartimos la visión que DePauw y Doll-Tepper (1989) expusieron en la Carta Europea del Deporte para Todos, cuyos puntos más relevantes en relación con el deporte adaptado resumimos a continuación:
1) Las personas con discapacidad son aquellas que no pueden participar en muchos deportes o actividades recreativas sin un ajuste de los equipamientos o formas de entrenamiento. Se incluye a las personas con retraso mental, discapacidad física o múltiple, enfermedades crónicas (diabetes, asma, cardíacas), ceguera, sordera o mudez.
2) El Deporte para Todos es comprensible e incluye cuatro tipos principales de deportes: deporte de elite, deporte organizado (clubes), deporte recreativo y deportesalud por razones médicas o de fitness. Por lo tanto, el deporte es beneficioso como terapia y/o rehabilitación para las personas con discapacidad.
3) El Deporte para Todos para personas con discapacidad debe ser promocionado porque: a) las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la práctica deportiva que el resto de ciudadanos; b) el deporte contribuye a la mejora de la calidad de vida de quienes lo practican; c) las personas con discapacidad pueden alcanzar el máximo nivel de competición, y d) las personas con discapacidad obtienen beneficios tanto psicológicos como sociales.
4) Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que cualquier persona, con discapacidad o no, pueda participar en el deporte y las actividades recreativas al nivel que desee. Los medios para el deporte y la recreación deben ser accesibles para las personas con discapacidad.
5) Las organizaciones deportivas nacionales, agencias públicas o semipúblicas y los clubes deben considerar las necesidades de las per sonas con discapacidad en relación con las decisiones y políticas deportivas.
6) En el deporte, como en otras áreas de la sociedad, la integración de las personas con y sin discapacidad es esencial. Debe proporcionarse un adecuado y suficiente abanico de oportunidades deportivas a las personas con discapacidad. Las federaciones deportivas deberían asu mir progresivamente más responsabilidades para las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, lo que incluye: a) educadores y entrenadores; b) organización y arbitraje de eventos deportivos; c) organización de eventos para personas con discapacidad; d) desarrollo de programas para los jóvenes; e) inclusión de eventos de deportes adaptados dentro de competiciones convencionales, y f) organización regular de actividades y eventos integradores.
7) El deporte para las personas con discapacidad requiere la coordinación y cooperación de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, profesores y maestros, profesores de educación especial y gestores deportivos. Un esfuerzo coordinado de todos estos activos debería incluir la provisión de programas deportivos, accesibilidad a los recursos deportivos, asistencia en el transporte y ayudas técnicas para la participación deportiva.
8) La Educación Física para los alumnos con discapacidades ha de impartirse en la escuela ordinaria.
9) La investigación en deporte para personas con discapacidad debería incluir; a) revisión del estado de la cuestión; b) beneficios de la participación; c) clasificación e integración; d) entrenamiento y dirección de equipos, y e) preparación profesional.
10) La formación y educación debe ser proporcionada por personal deportivo, incluyendo: a) conocimiento de la deficiencia o discapacidad; b) comprensión de las discapacidades específicas y las implicaciones para la vida diaria; c) conocimiento de las actividades físicas apropiadas para cada discapacidad; d) conocimiento de la investigación técnica y científica en actividad física adaptada, y e) habilidad para comunicarse con las personas con discapacidad.
11) El deporte para las personas con discapacidad debería recibir cobertura de los medios de comunicación para: a) influir positivamente en las actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad; b) reclutar nuevos deportistas, y c) crear para los deportistas con discapacidad un tratamiento similar al de quienes no la tengan.
12) Los gobiernos deberían asegurar que las personas con discapacidad reciban una dotación económica justa respecto al deporte en general.
13) Las personas con enfermedades crónicas o permanentes, o enfermedad mental, deben también poder acceder a programas deportivos organizados en su nombre.
En cualquier caso, el deporte adaptado puede asumir una serie de roles y funciones sociales que detallamos a continuación (Sanz y Reina, 2002):
• Sensibilizador, en la medida en que puede mostrar a la sociedad en general las posibilidades y rendimientos de las personas con discapacidad.
• Supresor de barreras, ya que la creación de competiciones deportivas conllevará la adaptación de instalaciones accesibles y seguras para los deportistas con discapacidad.
• Vehículo para la integración, en la medida en que las personas con discapacidad van a compartir espacios y actividades con otras personas, ya tengan discapacidad o no.
• Promotor de programas de actividad física y deporte. La tecnología y la mejora de los recursos profesionales han propiciado el desarrollo de una oferta de actividades variada y adaptada a las necesidades de cada colectivo.
• Generador de recursos materiales. La mejora de la oferta de actividades ha permitido el desarrollo de materiales deportivos y tecnologías aplicadas al deporte que hacen que éste sea más seguro y satisfactorio para el usuario.
• Favorecedor de valores como el fairplay.
• Potenciador de la autosuperación y autonomía personal, ya que la actividad física va a permitir que la persona con discapacidad aprenda a ser más autónomo, al salir de su entorno familiar próximo, y se esfuerce por alcanzar el máximo rendimiento en la modalidad deportiva escogida.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DEPORTES ADAPTADOS
GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO CONTEMPORÁNEO
La exclusión, el rechazo y la marginación de las personas con discapacidad han sido la reacción que hasta principios del siglo XX ha prevalecido y que lamentablemente sigue vigente en algunos casos. En la antigüedad clásica era habitual atribuir a fenómenos sobrenaturales las manifestaciones de la discapacidad que la “ciencia” del momento no podía explicar. Entre ellas, las derivadas de las limitaciones físicas, sensoriales y, especialmente, aquellos trastornos psíquicos que no tenían una manifestación física evidente. Sin embargo, en la figura 2.4 podemos hallar algunos momentos históricos de relevancia relacionados con la aplicación de actividades físicas y/o deportivas a personas con alguna discapacidad.
La primera referencia, ubicada en China hacia 2700 a.C., reside en la práctica de una serie de ejercicios llamados Cong Fu para evitar la degeneración y mantener un buen equilibrio psicofísico. Posteriormente, en Grecia, Herodico y su alumno Hipócrates postularon enseñanzas sobre la forma de prevenir y curar ciertos males. También Aristóteles y Platón continuaron escribiendo sobre la relación existente entre el ejercicio y la salud. Posteriormente, entre los romanos destaca Galeno con diversos tratados sobre la terapia aplicada a través del ejercicio físico.
A partir del siglo XV a las personas con discapacidad se las considera “sujetos de asistencia”; más tarde, en el siglo XIX, como “objetos de estudio psicomédicopedagógico”, y posteriormente como “sujetos de protección o tutela” y de “previsión sanitaria” (Mendoza, 2001). Así, en la Edad Media, Hieronymus Mercurilanis, en la obra De Arte Gimnastica, establece algunos principios sobre los que debe basarse una recuperación física a través del ejercicio, resaltando un principio de individualización para tratar a cada sujeto de acuerdo con sus deficiencias.
En el siglo XIX, en 1780, Joseph-Clement Tissot introduce los conocimientos anatómicos para establecer los postulados que sirvieron de base para plantear los deportes adaptados y la actividad recreativa, empleando por primera vez los términos “deporte adaptado” y “terapia ocupacional”. También en este siglo, Per Henrik Ling propone una categoría de ejercicios destinados a personas con discapacidad.
| Antigüedad | Fuerza y resistencia necesarias para sobrevivir |
| 2700 a.C. en China | – Período curativo para la prevención y alivio de los trastornos físicos |
| 500 a.C. en Grecia | – Desarrollo del cuerpo bello y armónico: equilibrio mental, social y entrenamiento físico |
| Siglos XVI y XVII en Europa | – Cuerpo sano y mente sana a través de la gimnasia médica |
| Años 1850 en EEUU | – Gimnasia médica empleada por los médicos |
| I y II Guerras Mundiales | – Revoluciones industrial y tecnológica– Rehabilitación a través de la actividad física– Educación física correctiva |
| Perspectiva educativa (años 1950) | – Desarrollo de la Educación Física– Entrenamiento perceptivo motor |
| Derechos civiles y reformas sociales (años 1960 y 1970) | – Educación física segregada pero igualitaria |
| Derechos para las personas con discapacidad y movimiento inclusivo | – Órdenes legislativas para la igualdad de oportunidades en Educación Física, recreación y deporte– Educación Física y deporte inclusivo– Deporte como rehabilitación– Deporte para todos– Deporte de competición |
Figura 2.4. Momentos históricos relacionados con la actividad física y el deporte (traducido y adaptado de DePauw y Gavron, 2005; pág. 30).
Ya en el siglo XX, realizando sesiones monótonas de terapia física o rehabilitación, se denominó “deporte terapéutico”, con un carácter más lúdico o motivante, a la vez que aparece el “deporte recreativo”, verdadero inicio del deporte para personas con discapacidad. Tras la Primera Guerra Mundial, en Alemania ese tipo de práctica recibe un gran impulso por parte de pequeños grupos de ciegos o amputados de guerra. Este deporte seguía teniendo un carácter recreativo para superar lo mejor posible el trauma psicológico que suponía su estancia en el hospital.
Si hacemos una revisión histórica del proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad, especialmente de las que han sufrido una lesión medular, se constata que el período que se extiende desde la Primera Guerra Mundial se caracteriza por una ausencia casi total de cuidados a estos pacientes, lo que dio como resultado que entre el 80% y el 90% de los sujetos que sufrían una lesión medular morían a las pocas semanas (Mendoza, 2001). Hacia 1918, Carl Diem y Mallwitz reavivan la idea del deporte, pero hasta el término de la Segunda Guerra Mundial no se adquiere una verdadera conciencia del problema y de su importancia.
Con el descubrimiento de las sulfamidas y antibióticos cambian las perspectivas de estos pacientes, de forma que los sujetos con lesiones medulares ocasionadas en la Segunda Guerra Mundial tienen un mejor pronóstico y mayores expectativas de vida. En este período, Munro en EEUU y Riddoch en Gran Bretaña, comienzan a establecer una normativa para el cuidado de estos pacientes. Pero es con la creación, por Sir Ludwig Guttmann, del centro especializado en Stoke-Mandeville, cuando la rehabilitación de estos pacientes comienza a especializarse, extendiéndose posteriormente a otros países. Y en ese contexto surge la idea de potenciar la práctica de actividad física y deportiva como una ayuda más en el proceso de rehabilitación.
Ante este panorama fue significativa la creación en 1944 del Centro de Lesionados Medulares del Hospital de Stoke Mandeville, en Aylesbury (Inglaterra). Decimos que fue significativo este hecho porque en ese entorno surge la figura de Sir Ludwing Guttmann, como padre del deporte adaptado, quien, como director de dicho centro, introdujo deportes competitivos como una parte integral en la rehabilitación de los veteranos de guerra con discapacidades. Los deportes incluidos en esos orígenes eran ejercicios de golpeo (punchball), escalada de cuerda y polo en silla de ruedas (Guttmann, 1976). Poco después, bajo la tutela de Guttmann, se celebraron los primeros Juegos de Stoke Mandeville para Parapléjicos en 1948, en los que 23 hombres y 3 mujeres compitieron en tiro con arco en silla de ruedas. Más tarde, en 1952, Guttmann organizó la primera competición internacional para deportistas en silla de ruedas, en la que deportistas ingleses y holandeses compitieron en un total de 6 deportes en silla de ruedas (tiro con arco, lawn bowling, tenis de mesa, tiro, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de club).
Por otra parte, en otro continente, Lipton creo la Fundación norteamericana para los deportes en silla de ruedas y fijó sus objetivos en (Mendoza, 2001): a) alentar a las personas impedidas a participar en actividades deportivas y estimular el deporte competitivo; b) fomentar y promover el entendimiento y las buenas relaciones entre Estados Unidos y otros países por el deporte en silla de ruedas, y c) solicitar y reunir fondos para estos fines.
Así pues, las guerras mundiales de la primera mitad de siglo XX ejercieron una influencia significativa desde el punto de vista de la sociedad y la rehabilitación de personas con discapacidad, pasando a ocupar un papel relevante en ese momento histórico (Huber, 1984). Antes de las citadas guerras, las personas con discapacidad vivían al margen de la sociedad, siendo consideradas en ocasiones un “peso” para ella. En todo el mundo, muchos veteranos de guerra regresaron a sus hogares con múltiples deficiencias físicas y necesidades psicológicas que no podían ser abordadas con técnicas tradicionales, de manera que los programas de rehabilitación fueron desarrollados para asistir a esas personas y permitir su reintegración en la sociedad.
Vemos como, con algunas excepciones, las personas con discapacidad han tenido limitadas oportunidades para la organización de competiciones deportivas hasta mediados del siglo XX (ver DePauw y Gavron, 2005; págs. 277-287). Aunque posteriormente veremos que los sordos participan al margen del International Paralympic Committee (IPC), éste fue el primer grupo que accedió al deporte de forma altamente organizada. En 1924 se fundó el Comité International des Sports des Sourds (CISS) con motivo de la celebración de los primeros Juegos Mundiales para Sordos celebrados en París. De esta manera, el CISS se convirtió en la primera organización internacional para organizar la participación deportiva de personas con un tipo de discapacidad determinado.
Volviendo a la figura de Guttmann, el deseo de éste era que, a finales de julio, conmemorando la creación del Centro de Stoke Mandeville, se celebraran unos juegos cada cuatro años en la misma ciudad donde se celebraran los Juegos Olímpicos. De esta manera, los Juegos Paralímpicos (término por el que los identificamos en la actualidad y que fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional [COI] en 1984) empezaron a celebrarse en Roma en 1960, limitándose la participación a deportistas con lesión medular y pospoliomielitis (Labanowich, 1989), es decir, que tuvieran afectadas las extremidades inferiores y, por lo tanto, la función locomotora. Ante esta tesitura, el denominador común de estos primeros juegos era que todos sus participantes iban en silla de ruedas, por lo que el término para referirse a tales juegos en ese momento era el de Juegos para Parapléjicos (Paraplegic Sports), ya que definía mejor el colectivo participante. Dicha terminología servía además para restringir la participación a aquellos que, a pesar de tener problemas locomotores, éstos no eran de origen medular, por lo que podrían tener alguna ventaja funcional indeterminada, como es el caso de los amputados de las extremidades inferiores (Labanowich, 1989).
El propio Sir Ludwig Guttmann definía el deporte como una fuerza impulsora para que las personas con discapacidad busquen o restablezcan el contacto con el mundo que les rodea y, por consiguiente, el reconocimiento como ciudadanos iguales y respetados, manifestando que: “en términos generales, los objetivos del deporte incluyen los mismos principios para los minusválidos que para los no minusválidos. Además, el deporte posee un enorme valor terapéutico y desempeña un papel fundamental en la rehabilitación física, psicológica y social de los minusválidos”.
La participación en tales eventos estaba regulada al amparo de un único ente organizativo, que hace referencia a esta génesis inicial del deporte adaptado. Nos referimos a la International Stoke Mandeville Wheelchair Sport Federation (ISMWSF). Pero el deseo de participación en este incipiente movimiento por parte de otros colectivos cuya discapacidad no era de origen medular o que afectara esas funciones locomotoras, amén de los comentados Juegos Mundiales para sordos, dio lugar a la génesis de otro movimiento independiente en 1964: ISOD (International Sports Organization for the Disabled). Dicha nueva organización pretendía proporcionar oportunidades de práctica deportiva a nivel internacional para los ciegos, amputados y personas con otras discapacidades locomotoras como parálisis cerebral (Lindstrom, 1984). Sin embargo, la evolución del Movimiento Paralímpico dio lugar a la creación de organizaciones independientes como CP-ISRA (Cerebral Palsy-International Sports and Recreation Association) para el colectivo de paralíticos cerebrales en 1978, aunque previamente, en 1968, se había creado la Cerebral Palsy Society para patrocinar los primeros juegos para paralíticos cerebrales en Francia debido a la insatisfacción de este colectivo con las competiciones existentes en ese momento. El otro gran ente surgido fue IBSA (Internacional Blind Sports Association), en 1981, para ciegos y deportistas con deficiencias visuales, el cual pretendía dar respuesta al creciente interés de dicho colectivo, ampliando sus oportunidades de participación.
La coexistencia de estas cuatro grandes organizaciones (ISMWSF, ISOD, CPISRA e IBSA) derivó en la constitución, en 1982, de una organización que aglutinara a todas ellas: el International Coordinating Committee (ICC), dentro de la International Organization of Sports for the Disabled (IOSD)7. El ICC se formó para coordinar el deporte adaptado y negociar con el COI en nombre de tales colectivos. Más tarde, en 1986, pasaron a formar parte del ICC el ente que organizaba el deporte para los sordos (CISS) y una nueva organización para los deportistas con discapacidades intelectuales (INAS-FMH en su origen e INAS-FID en la actualidad [International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability]). Sin embargo, éste no era un organismo democrático, puesto que la presidencia cambiaba cada 6 meses en cada comisión ejecutiva, y las decisiones eran tomadas de forma unánime (Stead-ward, 1996). Dentro del ICC, el International Fund for Sport for the Disabled (IFSD), que actuaba como Secretariado del ICC, y las naciones miembros del mismo determinaron la necesidad de crear una estructura democrática, con representación nacional y regional, y con representación para las organizaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad y los propios deportistas.
La andadura del ICC fue corta, ya que, en 1987, en Arhem (Holanda), se celebró un seminario en el que 39 países de las 6 federaciones indicadas decidieron que debía crearse una nueva organización internacional para representar a los deportistas con discapacidad en todo el mundo. En dicha organización debería estar representado cualquier país que tuviera un programa de deporte adaptado, y debía organizarse por sí misma a través de los respectivos comités nacionales. Además, esta nueva estructura tenía la responsabilidad de desarrollar actividades no sólo a nivel de deporte de elite o internacional, sino también de desarrollar actividades de tipo recreativo. Fue entonces cuando, el 21 y 22 de septiembre de 1989 en Dusseldorf (Alemania), se creó el Internacional Paralympic Committee (Comité Paralímpico Internacional) (CPI), el cual sustituiría oficialmente al ICC tras los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992. De esta manera, el CPI se convirtió en un potente interlocutor con el COI para la potenciación de la integración del movimiento paralímpico en el olímpico. Un acuerdo firmado en Sydney en el año 2000 entre el presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, y el del CPI, Robert Steadward, puso el énfasis en “un sentimiento común en el derecho de todos los seres humanos para alcanzar su desarrollo físico e intelectual” (DePauw y Gavron, 2005; pág. 44), y en él se identificaron áreas específicas de cooperación que incluían representación del CPI en las comisiones del COI y sus grupos de trabajo, o que el presidente del CPI pudiera ser miembro del COI (DePauw, 2001a). Una confirmación de esa nueva sólida relación fue la elección de Phil Craven, presidente actual del CPI, como el miembro número 123 del COI.
EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO DENTRO DEL MOVIMIENTO PARALÍMPICO
En la segunda parte de este apartado acerca de la génesis y evolución del deporte adaptado hasta nuestros días, queremos hacer una breve exposición de la evolución del movimiento paralímpico, reflejado en su máximo exponente deportivo: los Juegos Paralímpicos. Así pues, siguiendo las aportaciones de DePauw y Gavron (2005), Labanowich (1989) y Steadward (1996), hemos elaborado la figura 2.5, en la cual se recogen los aspectos más significativos (discapacidades participantes, países asistentes, atletas inscritos o deportes contemplados en el programa, entre otros) de tal evolución desde los primeros juegos de Roma en 1960.
Podemos observar como, en un principio, se celebraron dos ediciones de los juegos en la misma sede que los Juegos Olímpicos, retomándose dicho sistema en los Juegos de Seúl en 1988, una vez que se había constituido el CPI al amparo del COI. Observamos también cómo la participación en los Juegos se ha ido incrementando a lo largo de las distintas ediciones, amén de los grupos de discapacidad. De los distintos grupos contemplados, el de discapacidad intelectual es el que ha tenido una más tardía incorporación, en Madrid en 1992, y actualmente se está estudiando la posibilidad de incluirlo de alguna forma en los Paralímpicos de Londres 2012, puesto que lo hizo en la modalidad de exhibición en Atenas 2004, tras el fraude acaecido en los Juegos de Sydney del año 2000, en el que varios deportistas participaron sin tener discapacidad intelectual alguna.
Por lo que respecta a los Juegos Paralímpicos de invierno, la primera edición se realizó en 1976 en Omskoldsvik (Suecia), cuando los Juegos Olímpicos se celebraron en Innsbruck (Austria). En esos juegos participaron 250 deportistas ciegos y amputados de 14 países en tan sólo dos deportes. Al contrario que su homónimo de juegos de verano, las discapacidades participantes se vinieron agrupando en visuales y físicas, y así siguió ocurriendo en las siguientes tres ediciones en sedes distintas a las de los Juegos Olímpicos: Geilo (Noruega) e Innsbruck (Austria) en dos ocasiones consecutivas, 1884 y 1988. En 1992, en Tignes-Albertville (Francia), se empezaron a celebrar los juegos en la misma sede que los olímpicos, y en esta edición participaron deportistas con discapacidad intelectual como exhibición, hecho que también se repitió en Lillehammer (Noruega) en 1994, sede que también acogió los Juegos de Invierno de Special Olympics ese mismo año. En 1998, en Nagano (Japón), el programa oficial se amplió a 5 deportes, donde participaron 571 deportistas de 32 países. En esa edición de los juegos participaron, por primera vez en el programa oficial, los deportistas con discapacidad intelectual. El programa se redujo a 3 deportes en Salt Lake City (EEUU) en 2002 por la suspensión acarreada a INAS-FID tras el escándalo de Sydney 2000, por lo que sólo participaron los grupos de discapacidades físicas y visuales (416 deportistas de 36 países). En los juegos de Torino de 2006 (Italia), volvieron a participar los tres grupos en un total de 4 modalidades deportivas (esquí alpino, nórdico, biatlón y hockey en trineo), incluyéndose el curling como deporte de exhibición.
Hasta su inclusión en el programa paralímpico, los deportes para personas con discapacidad intelectual al amparo de INAS-FID vinieron celebrando una serie de competiciones desde 1985 que empezaron a marcar su diferenciación con Special Olympics. Este último organismo no seleccionaba a sus deportistas en función de una serie de estándares de rendimiento deportivo, de ahí el más notorio enfoque competitivo de INAS-FID. Para volver a tener pruebas con acceso a medalla dentro de los Juegos Paralímpicos, este organismo tuvo que patrocinar en 2004 los Juegos Globales, donde debían demostrar los seis deportes que serían susceptibles de ser incluidos en Pekín en 2008.
En cuanto a Special Olympics, és tos se empezaron a celebrar en 1968 (verano) y 1977 (invierno) bajo la denominación de International Special Olympics Summer Games para, a partir de 1991 (verano) en Minneapolis (EEUU) y 1993 (invierno) en Salzburgo (Austria), hacerlo bajo la denominación de Special Olympics World Summer/Winter Games, siendo estos últimos la primera edición en la que se celebraron fuera de los Estados Unidos. Los niveles de participación se han ido incrementando considerablemente a lo largo de los años, habiendo participado más de 7.500 deportistas de 164 países en las últimas ediciones de verano de Shanghai (China) de 2007 y 2.000 deportistas de 100 países en los de invierno de Idaho (EEUU) en 2009.
Por lo que se refiere al colectivo de sordos y personas con deficiencia auditiva, sus juegos vienen celebrándose al amparo de CISS (ahora denominada International Commission of Sports for the Deaf [ICSD], desde 1924 en París (Francia) hasta 1965 (verano) y 1967 (invierno) en Washington (EEUU) y Berchtesgaden (Alemania) respectivamente, bajo la denominación de International Silent Games. Hasta 1997 (verano) en Copenhage (Dinamarca) y 1999 en Davos (Suiza), estos juegos se denominaron World Games for the Deaf. Las ediciones celebradas en el nuevo milenio, tanto de verano como de invierno, han venido denominándose Deaflympics en un intento por proporcionar un foro para intercambiar información culturalmente relevante (Stewart y Ammons, 2001), siendo más que una competición deportiva.
Figura 2.5. Evolución histórica de los Juegos Paralímpicos (LM=lesión medular, DV=deficiencia visual, A=amputación, PC=parálisis cerebral, LA=les autres (otras), DI=discapacidad intelectual).
ESTRUCTURA DEL DEPORTE ADAPTADO
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO
Aunque en próximos capítulos abordaremos la organización internacional y nacional para cada uno de los grupos de personas con discapacidad que abarcaremos en esta obra, a continuación exponemos algunas directrices acerca de la organización global del deporte adaptado, tomando como referencia el máximo exponente internacional del deporte adaptado: los Juegos Paralímpicos.
Al contrario de lo que muchos piensan, el término “paralímpico” viene de la unión de la preposición griega “para”, que significa “junto a”, y “olympics”, por lo que su significado viene a ser “Juegos paralelos a las Olimpiadas”.
Como dijimos en el epígrafe anterior, el CPI es el organismo que engloba a distintas federaciones de deporte adaptado, concretamente ISMWSF e ISOD (en la actualidad, agrupadas bajo la denominación de IWAS), CP-ISRA, IBSA e INAS-FID. Por su parte, el CISS (también conocido como ICSD: International Committee of Sports for the Deaf) permanece como un ente autónomo al CPI, ya que sus deportistas no compiten en los Juegos Paralímpicos, y, aunque se ha venido debatiendo durante varios años su inclusión en el movimiento paralímpico, obtuvo el reconocimiento del COI como el único ente que debía velar por la organización de los Juegos Mundiales para Sordos (DePauw y Gavron, 2005).
Algo similar ha ocurrido con Special Olympics Internacional (SOI), que no es miembro del CPI y sus atletas no participan en las Paralimpiadas o eventos asociados, pero que también ha conseguido establecer un acuerdo con el COI, de quien obtuvo el permiso para usar el término “Olympics”, siempre que se usara junto con el término “Special”. Como veremos más adelante, ésta es una asociación que fomenta la práctica deportiva en personas con discapacidades intelectuales más graves (figura 2.6).
El CPI organiza, supervisa y coordina los Juegos Paralímpicos y otras competiciones multidiscapacidad al nivel del deporte de elite. Está formado y funciona mediante 161 Comités Paralímpicos Nacionales8 (incluido el Español) y las cuatro federaciones específicas de deporte adaptado que componen IOSD9. Debido a la complejidad del deporte adaptado en cuanto a las múltiples categorías que deben constituirse para la organización de la competición, su organigrama presenta notables diferencias con respecto al COI. Las principales estructuras de este organismo vienen reflejadas en la figura 2.7.
Figura 2.6. Estructura internacional del Deporte Adaptado (Menayo, Reina y Sanz, 2008).
Tras la elección de Phil Craven10 como nuevo presidente del CPI en 2001, se adoptó una nueva visión del CPI por parte de su Comité Ejecutivo para “permitir a los deportistas paralímpicos alcanzar la excelencia deportiva e inspirar y emocionar al mundo” (DePauw y Gavron, 2005; pág. 66). Ello dio lugar a la revisión de sus principios, los cuales resumimos a continuación:
• Garantizar y supervisar la organización de los Juegos Paralímpicos de forma satisfactoria.
• Asegurar el crecimiento y fortalecimiento del Movimiento Paralímpico a través del desarrollo de Comités Paralímpicos Nacionales de todas las naciones, y el apoyo a todas las actividades de todos los miembros del CPI.
• Promover y contribuir al desarrollo de las oportunidades deportivas y de competición, desde la iniciación hasta el alto nivel.
• Desarrollar oportunidades para las mujeres y los deportistas con discapacidades graves en deportes a todos los niveles y todas las estructuras.
• Apoyar y promover actividades educativas, culturales, de investigación y científicas que contribuyan al desarrollo y promoción del Movimiento Paralímpico.
• Buscar la promoción global continua y la cobertura mediática del Movimiento Paralímpico, su visión de inspiración y emoción a través del deporte, sus ideales y actividades.
• Promover el autogobierno de cada deporte paralímpico como una parte integral del movimiento deportivo internacional para deportistas sin discapacidad, o como una organización independiente, aunque siempre salvaguardando y preservando su propia identidad.
• Asegurar que prevalece el espíritu del juego limpio dentro de los deportes practicados en el Movimiento Paralímpico, prohibir la violencia, prevenir los riesgos para la salud de los deportistas y mantener los principios éticos fundamentales.
• Contribuir a la creación de un entorno deportivo libre de drogas para todos los deportistas paralímpicos en colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).
• Promover deportes paralímpicos sin discriminación por razones políticas, religiosas, económicas, por discapacidad, sexo o raza.
• Asegurar los medios necesarios para apoyar el futuro crecimiento del Movimiento Paralímpico.
A su vez, queremos indicar otra serie de organismos e instituciones que guardan una estrecha relación con el fomento y desarrollo de los deportes adaptados. Uno de los organismos que viene desempeñando una labor fundamental en la composición actual del deporte para personas con discapacidad es la Commission for the Inclusion of Athletes with Disabilities (CIAD [Comisión para la Inclusión de Atletas con Discapacidad]), que tiene como uno de sus grandes propósitos la organización de eventos deportivos para deportistas con discapacidad en el mayor número de competiciones internacionales, así como dentro del panorama deportivo social (Steadward, 1996). También persigue la integración de los deportistas con discapacidad en los Juegos Olímpicos, de manera que los deportistas paralímpicos tengan los mismos privilegios que los Olímpicos: disfruten de las mismas residencias y actividades, participación en la misma ceremonia de apertura y clausura y, en definitiva, que todos formen un Equipo Nacional sin distinciones (Mendoza, 2001).
Figura 2.7. Organigrama del Comité Paralímpico Internacional (traducido de Brittain, 2010).
La colaboración con el COI ha permitido que, desde 1984, sean varios los Juegos Olímpicos donde se han incluido algunos eventos deportivos con pleno derecho a obtener una medalla olímpica. Ejemplos de esta colaboración pueden hallarse en las conferencias impartidas por Silvana Mestre para esquí, Chris Cohen para atletismo o Mark Bullock para tenis en silla de ruedas, todas ellas en la Conferencia Internacional del Deporte Adaptado de Málaga (en Martínez, 2003).
Sin embargo, cabe indicar que han sido numerosas las iniciativas puestas en marcha que han tratado de crear un cuerpo de conocimientos y un conjunto de profesionales al servicio de la mejora de las condiciones de práctica deportiva para las personas con discapacidad. En primer lugar, dentro del propio CPI se constituye a finales de los años 1990 el Sports Science Commitee (SSC [Comité de Ciencias del Deporte]) con la finalidad de responder a las necesidades de los deportistas de una forma más eficaz. Este International Paralympic Sport Science Commitee (IPCSSC) aúna los esfuerzos de deportistas, entrenadores, gestores, personal médico e investigadores en pro de tres líneas prioritarias de trabajo (Doll-Tepper, 1999): a) iniciación y continuación en la práctica deportiva; b) rendimiento deportivo, y c) retiro de la práctica deportiva.
En este sentido, y al servicio de la investigación y formación de profesionales en actividad física y deporte adaptado, se constituyó en 1973 la International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA [Federación Internacional de Actividad Física Adaptada]), organización multidisciplinaria que sirve de punto de encuentro para todas las áreas de conocimiento que trabajan en torno a los colectivos con discapacidad o condiciones especiales. Por lo tanto, se trata de una asociación científica interdisciplinaria enfocada a la promoción, difusión e investigación de la actividad física adaptada en diferentes ámbitos. Esta entidad reúne a especialistas en las disciplinas de educación física adaptada, deporte para discapacitados, medicina del deporte y otras ciencias del deporte como psicología, educación especial, ciencias del movimiento humano, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia recreativa, terapia por la danza y otras terapias de movimiento, todos ellos con la finalidad de promocionar y desarrollar la actividad física adaptada (Berridge y Ward, 1987; Doll-Tepper y Dahms, 1990).
Esta asociación se ha concretado en diferentes áreas mundiales como Asia (Asian Society for Adapted Physical Education and Exercise [ASAPE]), Europa (European Association for Research into Adapted Physical Activity [EARAPA]) o Norteamérica (North American Fe deration of Adapted Physical Activity [NAFAPA]) (Doll-Tepper, 2001). Además, cabe indicar que IFAPA trabaja en colaboración con otras dos asociaciones mundiales relacionadas con la investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: el International Council in Sport Sciences and Physical Education (ICSSPE) y la AIESEP (Association Internationale des Ecoles Superieures d´Education Physique). Tampoco debemos olvidar la relación que ésta guarda con el Comité Científico del Comité Paralímpico Internacional (IPC-SSC).
Figura 2.8. Organizaciones Internacionales relacionadas con el desarrollo del deporte adaptado.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO
A nivel nacional, el Comité Paralímpico Español (CPE) es un fiel reflejo de la actual composición de su homónimo internacional. Se compone de una serie de grandes federaciones determinadas en función de la discapacidad a la que representan, y no por los distintos deportes que reconoce, tal y como ocurre en el ámbito deportivo para deportistas sin discapacidad. Creado en 1995, el CPE es un organismo sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, cuyos fines fundamentales son (Título I, Art. 3 de los Estatutos del CPE):
• El desarrollo y perfeccionamiento del movimiento paralímpico y del deporte.
• El estímulo y la orientación de la práctica deportiva.
• La promoción y preparación de las actividades que tengan representación en los Juegos Paralímpicos.
• El fortalecimiento del ideal paralímpico entre todas las personas mediante la adecuada divulgación de su espíritu y filosofía.
• La difusión de los principios fundamentales del deporte y del olimpismo como instrumento de paz y de solidaridad entre los seres humanos.
• La preservación de la ética deportiva, singularmente mediante la lucha contra el dopaje, de acuerdo con las normas del Código Antidopaje del movimiento paralímpico y el fomento de los valores de cooperación y justicia, obrando contra toda forma de discriminación en el deporte.
• El fomento de una práctica deportiva fundada en una consideración responsable del medio ambiente y de los recursos naturales.
• El fomento del voluntariado deportivo y otras fórmulas de cooperación altruista.
Son cinco las Federaciones al amparo del CPE: la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales (FEDPC), la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) y la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) (figura 2.9). Por otra parte, junto a estas federaciones existe la delegación nacional de Special Olympics Internacional. El CPE está compuesto por una Asamblea General, un Comité Ejec de Special Olympics Internacional. El CPE está compuesto por una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y sendas Comisiones de Garantía y otra Permanente. En la Asamblea General cuenta con la participación, además de las distintas federaciones de deportes para personas con discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español, de la Fundación ONCE y de la Asociación Española de Periodistas e Informadores Deportivos.
Figura 2.9. Estructura nacional del deporte adaptado.
Como hemos podido comprobar, la organización a nivel internacional y nacional del deporte adaptado acoge a organizaciones en función de la discapacidad de los deportistas, y no tanto por modalidades deportivas. Sin embargo, a nivel de campeonatos mundiales existen organismos propios como, por ejemplo, para baloncesto en silla de ruedas (International Wheelchair Basketball Federation), Rugby en silla de ruedas (International Wheelchair Rugby Federation), voleibol adaptado (World Organization Volleyball for the Disabled) o la de vela para discapacitados (International Foundation for Disabled Sailing), que están organizadas en función de la modalidad deportiva en cuestión, estando algunas de ellas amparadas por la Federación Internacional correspondiente de deportes practicados por personas sin discapacidad.
En el caso concreto de España encontramos, por un lado, comunidades autónomas como la Valenciana que tienen un modelo mediante el cual, bajo una misma organización (la Federació d´Esports Adaptats [FESA]), se organiza todo el deporte adaptado de esa comunidad autónoma (Jiménez, 2003). En cambio, el otro modelo, como el de Extremadura, es más similar al nacional, disponiendo tanto de una federación específica de deportes para personas con discapacidad física (Federación Extremeña de Deportes para Minusválidos Físicos [FExDMF]) como una para paralíticos cerebrales (Federación Extremeña de Deportes para Paralíticos Cerebrales [FExDPC]), entre otras. Ante esta organización del deporte adaptado a nivel nacional, sin ir más lejos, podemos poner como ejemplo la organización de los campeonatos nacionales de un deporte como el atletismo que se diferencia en tres campeonatos diferentes: uno para discapacitados intelectuales, otro para ciegos y otro para personas con discapacidad física y paralíticos cerebrales (Segarra, 2003) lo cual ha llevado a la participación conjunta, desde 2008, de los tres últimos colectivos en una misma edición. Por ello, en aras de incrementar la operatividad en su organización, tal vez podría valorarse la posibilidad de organizar un campeonato donde se acoja a las distintas discapacidades o tal vez incluir competiciones para deportistas con discapacidades en los campeonatos nacionales para atletas sin esta discapacidad, proceso que se ha iniciado ya para deportes como el zumo, la hípica o el ciclismo. Y es aquí donde entra en discusión el tema de las clasificaciones deportivas, el cual abordaremos en el último epígrafe de este capítulo.
Por ello, queremos finalizar apuntando lo siguiente, ¿qué ocurriría si fueran las Federaciones Deportivas las que tuvieran la sección correspondiente de ese deporte adaptado a personas con discapacidad? Esto ya ocurre a nivel internacional en algunos deportes como el tenis en silla de ruedas, cuya integración en la International Tennis Federation (ITF) ha permitido el establecimiento de una estructura que ha contribuido enormemente al desarrollo y establecimiento de un circuito profesional internacional de tenis en silla de ruedas. De igual forma, a nivel nacional señalamos el caso del tenis en silla de ruedas, que está regulado de forma simultánea por la FEDDF y la Real Federación Española de Tenis (RFET), lo que amplía las posibilidades de promoción y desarrollo de esta modalidad deportiva.
Según Craven (2003), las motivaciones que llevan a establecer colaboraciones entre ambas Federaciones (a nivel internacional y/o nacional) obedece a motivos tan diversos como pudiera ser el anhelo de prestigio (a veces político) de la Federaciones Deportivas por tener a su amparo a los deportistas con discapacidad, aunque existen otros motivos como el de colaboración, reciprocidad, apoyo, asociación y mejora del deporte en cuestión.
La discusión está servida en un panorama en el que uno de los principales deseos del Movimiento Paralímpico es su inclusión en el movimiento de deportes para deportistas sin discapacidad, donde la atención de los medios de comunicación al deporte adaptado dista mucho de lo que desearíamos los que estamos involucrados en este ámbito y donde los recursos económicos suelen tener, en muchísimas ocasiones, la última palabra a la hora de avanzar en el desarrollo del deporte adaptado. Además, la formación en habilidades profesionales de aquellas personas que trabajan en este ámbito es uno de los objetivos que nos planteamos con esta obra, de manera que puedan contribuir en un futuro al fomento, de sarrollo y evolución del deporte adaptado, así como de las actividades físicas adaptadas en cualquiera de sus ámbitos de aplicación.
BASES ACERCA DE LAS CLASIFICACIONES DEPORTIVAS
Cuando hablamos de clasificaciones deportivas, es inevitable referirnos a su vez al término de mínima discapacidad, en tanto en cuanto es el punto de partida de cualquier clasificación deportiva, si bien dicho término se ha encontrado frecuentemente en tela de juicio por todas las personas relacionas con el deporte adaptado (Biering-Sorensen, 1993). Para poder competir a nivel internacional y nacional, todos los participantes deben tener una mínima discapacidad definida por las diferentes organizaciones. Esta definición difiere de acuerdo con las discapacidades y los diferentes deportes. La aceptación general es que una persona puede participar en los deportes adaptados cuando sufre una desventaja, por causa de su discapacidad, que le impide participar en el deporte normalizado.
Así, la clasificación de deportistas con alguna discapacidad para la competición ha sido un tema de gran controversia en el contexto del deporte adaptado (DePauw y Gavron, 2005; Paciorek, 2005). Por un lado, el propósito de la clasificación parece ser permitir a cada competidor, independientemente de la gravedad de la discapacidad, el competir de forma justa con el resto de deportistas con una habilidad/discapacidad similar (Richter, Adams-Mushett, Ferrara y McCann, 1992). Esta concepción estaría más cercana a un proceso de clasificación médica. Así pues, se debe detectar una discapacidad mínima para que el sujeto sea apto para la práctica deportiva en una modalidad adaptada, no estando relacionado con la funcionalidad del deportista (Davis y Ferrara, 1996). Esta especie de valoración proporciona un punto de partida equitativo basado en parámetros médicos, por lo que el éxito o el fracaso en la competición dependerían de la habilidad o nivel de entrenamiento de los deportistas.
Por otro lado, el proceso de clasificación también debe centrarse en la habilidad funcional del deportista aplicada a ese deporte en cuestión, de manera que el rendimiento se base en la habilidad, no en la discapacidad, es decir, en la ejecución de las habilidades específicas para ese deporte (Davis y Ferrara, 1996). Nos encontramos entonces ante un proceso de clasificación funcional, que combina información médica con información sobre la ejecución técnica del deporte, pero siempre la funcionalidad prima sobre el aspecto médico (Paciorek, 2005). Sin embargo, este tipo de clasificación tiende a eliminar las grandes discapacidades de las competiciones deportivas de elite (DePauw y Gavron, 2005). Este modelo de clasificación ha surgido a raíz de los problemas logísticos y administrativos de las numerosas clases para la competición, ya que, por ejemplo, en una prueba de atletismo de 100 m la cantidad de pruebas sería ingente en función del sexo y el tipo de discapacidad: nueve para amputados, seis para les autres, tres para ciegos, ocho para parálisis cerebral y siete para usuarios de silla de ruedas (Higgs, Babstock, Buck, Parsons y Brewer, 1990). Además, debido a esa multitud de eventos para una misma prueba, podía darse el caso de que no hubiera suficientes deportistas para realizar la competición, lo que desvirtuaría en cierta medida la misma.
Así pues, a principios de la década de 1990 se comenzó a desarrollar sistemas de clasificación “integrados”, que hacen un gran énfasis en el rendimiento deportivo de grupos de discapacidad en vez de en la especificidad de ésta (DePauw y Gavron, 1995). Estos nuevos sistemas de clasificación funcionales hacen que los deportistas deban ser clasificados en términos de qué pueden hacer y qué no pueden hacer en un deporte en particular (Sherrill, 1993). Los deportistas son asignados en una clase basada en un perfil funcional. Podemos decir que los sistemas de clasificación médica hacen referencia a características de la discapacidad, mientras que los funcionales lo hacen a las características del deporte. De todos modos, desde el punto de vista del deportista, éste es un tema difícil de afrontar (Lorinez, 2001), ya que se asume que, dentro de un tipo específico de discapacidad, existe un amplio continuo en cuanto a habilidades y características físicas (Paciorek, 2005).
La tendencia actual en los deportes con un mayor número de practicantes y eventos internacionales es la confección de sistemas de clasificación específicos de las modalidades deportivas en los que se agrupe a diferentes discapacidades. En ese caso, las características de una clasificación integrada y funcional se pueden resumir en que (Mendoza, 2001):
• Se garantice la clasificación deportiva de cualquier deportista, sea cual fuere su discapacidad o minusvalía física.
• Sean específicas a cada actividad deportiva.
• Sean objetivas en su proceso y aplicación.
En esta línea, Vanlandewijck y Chappel (1996) consideran que las clasificaciones deportivas, además de la mencionada finalidad de proporcionar un punto igual de partida para la competición, también deben estimular la participación de personas con discapacidad en deporte competitivo y, al mismo tiempo, prevenir el abandono deportivo de deportistas con niveles de discapacidad elevados.
En todo caso, hoy en día siguen vigentes algunas de las dificultades para realizar una adecuada clasificación deportiva debido a aspectos como (Alonso, Relimpio y Sirera, 1996):
• Muchos sistemas de clasificación posibilitan una gran incidencia de la subjetividad del clasificador. En algunos casos, como en la parálisis cerebral, la ficha de clasificación únicamente recoge el resultado final de la clasificación y no pormenoriza el proceso, lo que hace más difícil el análisis posterior.
• Como consecuencia del punto anterior, son únicamente los clasificadores muy experimentados los que realizan una “clasificación fiable”.
• Las diferentes etiologías y características de la discapacidad, por ejemplo de la física, hacen más complejo definir un sistema válido para cualquier deportista.
• Los continuos cambios y modificaciones, a veces pequeños ajustes, en la clasificación deportiva no permiten el desarrollo y la estandarización de un sistema integral único.
Aunque en próximos capítulos veremos diferentes propuestas de clasificación en función de la discapacidad o del deporte a practicar, la discusión sobre la conveniencia de la utilización de clasificaciones médicas o funcionales ha estado presente en el mundo del deporte adaptado desde los orígenes del CPI (ver Lindstrom, 1985; Strohkendl, 2001; Weiss y Curtis, 1986). Los deportes de baloncesto en silla de ruedas, natación y atletismo (pruebas de pista y campo) fueron los primeros deportes en los que se plasmó una patente controversia (Brasile, 1990; Gehlsen y Karpuk, 1992). Sin embargo, los resultados de la investigación en esta área son muy variados, ya que los objetivos por los que tales investigaciones se han realizado han sido también diversos (Brasile, 2003). En todo caso, algunas de esas investigaciones van en la línea de la necesidad de reducir el número de clases resultantes de la propuesta médica (Gorton y Gavron, 1987; Higgs et al., 1990), ya que ello podría contribuir a un nuevo cambio social y a que resurgieran los valores del olimpismo, adquiriendo los eventos deportivos una mayor legitimidad (Landry, 1993). En este debate intenso estamos de acuerdo con Lindström (1992) en que tal vez sea necesario ese proceso de reducción de clases, pero “sólo si se salvaguarda y preserva la identidad de los deportes para las personas con discapacidad” (pág. 31), es decir, que no nos olvidemos de las discapacidades más graves o limitantes.
En cualquier caso, el proceso de clasificación, comparándolo con el deporte practicado por deportistas sin discapacidad, puede considerarse en ocasiones como un elemento segregador (clasificaciones médicas, competiciones diferenciadas…), a pesar de las finalidades que con él se persiguen. La labor de la CIAD va encaminada en este sentido, persiguiendo propósitos tales como (DePauw y Gavron, 1995):
• Desarrollar estrategias de inclusión de una serie de eventos con derecho a medalla para atletas con discapacidad, dentro de los Juegos Olímpicos o los Juegos de la Commonwealth.
• Incrementar la concienciación y comprensión de la inclusión en eventos con acceso a medalla para atletas con discapacidad dentro del mayor número de competiciones internacionales.
• Establecer colaboraciones con entidades deportivas ajenas al deporte adaptado.
• Conseguir fondos para la labor de la CIAD.
En cualquier caso, la organización futura del deporte adaptado pasará necesariamente por la revisión de los sistemas de clasificación, amén de la génesis de nuevas propuestas o la revisión de las ya existentes. Como las presiones recibidas para reducir el número de clases ha seguido vigente hasta los pasados Juegos Paralímpicos de Atenas, empiezan a surgir otras propuestas como la de Higgs (2003), quien defiende un sistema justo, transparente y fácil de comprender para que se celebren pruebas significativas. Un ejemplo que propone este autor es el de una carrera en la que compitieran todas las clases conjuntamente, pero con diferentes puntos de partida a lo largo de la carrera, lo que permitiría mantener un mayor número de clases en menos eventos.
Otra propuesta en este sentido se extrapola a otros deportes como el tenis de mesa, en el que una determinada clase podréa partir con una puntuación inicial para compensar la teórica diferencia debido a la discapacidad.