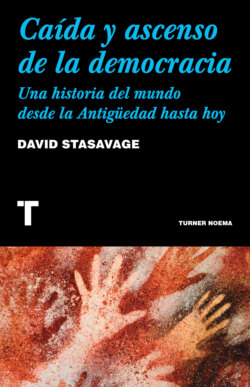Читать книгу Caída y ascenso de la democracia - David Stasavage - Страница 10
Оглавлениеii
La democracia temprana
Un fenómeno generalizado
Cuando hoy nos referimos a la democracia temprana, pensamos en un sistema político donde todos los adultos pueden votar a intervalos regulares en elecciones libres e imparciales en las que compiten múltiples candidatos. Esto es en su mayor parte un acontecimiento del siglo xx. Sin embargo, si pensamos en la definición original de demokratia –la de que el pueblo debería gobernarse a sí mismo o tener el poder–, se nos ocurren otras formas que la democracia podría adoptar. La democracia temprana tenía varias características comunes.
El elemento más esencial de la democracia temprana era que quienes gobernaban necesitaban que sus decisiones tuvieran el consentimiento de un consejo o una asamblea. Incluso en los regímenes más autocráticos, nadie gobierna nunca realmente por sí mismo: tiene que gobernar a través de subordinados a los que puede pedir consejo antes de tomar decisiones. Sin embargo, esto es fundamentalmente distinto de la necesidad de obtener el consentimiento de un consejo o una asamblea compuestos por personas independientes del gobernante, que pueden perfectamente ser sus iguales. Esto era la democracia temprana.
Un segundo elemento presente en muchas democracias tempranas –aunque no en todas– era que los gobernantes no heredaban simplemente su posición: existía algún modo de recabar el consentimiento de los demás para poder ascender al liderazgo. Podía haber algún elemento hereditario que proporcionara cierta ventaja, como la pertenencia a un linaje específico, pero aun así era necesario ser elegido y reconocido como gobernante. Cuando tenemos presente la importancia de la herencia, también debemos recordar el papel que hoy desempeña en nuestras sociedades. Al escribir acerca de lo que para él era el sistema democrático de los nativos americanos de las Grandes Llanuras, Robert Lowie observó que “al igual que el hijo de un Rockefeller o un Morgan tiene mayores posibilidades de llegar a ser un gran empresario que un muchacho del arroyo, también el hijo de un jefe de la tribu cree era más fácilmente aclamado como un hombre valiente de lo que sería un huérfano”.1
Hasta ahora no nos hemos referido al alcance de la participación política en la democracia temprana. En Atenas, hacia finales del siglo v a. C., la participación era muy amplia e involucraba a todos los hombres adultos libres; también era frecuente y activa. Este es un caso excepcional. Aunque hubo pocas sociedades con una participación igual de amplia, hubo otros casos donde la participación era aun así considerable. Al decir esto, hemos de recordar también que en Atenas las mujeres no desempeñaban ningún papel en la política y la población libre poseía esclavos.
El objetivo principal de este capítulo es describir, más que explicar. Detallaré, empezando por la historia democrática de Atenas, las características de cinco democracias tempranas, seguidas de las de cinco autocracias tempranas. Al final del capítulo tomaré en consideración los datos de un mayor conjunto de sociedades: las 186 sociedades de la muestra transcultural estándar (SCCS, por sus siglas en inglés). Dejaré la tarea de explicar por qué algunos de los Estados tempranos fueron democráticos y otros no para los capítulos iii y iv. No obstante, a veces mencionaré características que apuntan a una posible explicación. La democracia temprana era más propensa a prosperar en entornos de pequeña escala, en casos donde los gobernantes carecían del potencial coercitivo que proporciona una burocracia estatal y cuando les resultaba difícil estar al corriente de la producción económica y los movimientos de la población.
el precedente ateniense
Los académicos suelen decir que Atenas tuvo un sistema de gobierno democrático a partir del 508 a. C. gracias a un conjunto de reformas introducidas por un aristócrata llamado Clístenes.2 La palabra demokratia no apareció hasta un tiempo después de esa fecha, ya que Clístenes se refería a la isonomía: leyes iguales para todos.3 La democracia perduró en Atenas, aunque con interrupciones, hasta que Macedonia conquistó la ciudad en el 322 a. C.
Aunque las reformas de Clístenes corresponden a un momento determinado, la democracia ateniense fue el producto de una larga evolución, en las mismas circunstancias de fondo que veremos fuera de Grecia. También es cierto que hubo muchas democracias antiguas en Grecia, además de en Atenas. Aquí me centraré solo en Atenas de entre los casos griegos por la razón práctica de que su historia es la mejor documentada.4
La primera circunstancia de fondo de la democracia ateniense fue el colapso de un orden político centralizado y autocrático anterior. En la Grecia de la Edad del Bronce, los reyes gobernaban los Estados desde sus grandes palacios, a través de burocracias, junto con una élite militar, y estos reinos eran más sofisticados que cualquier otra cosa que hubiese existido en Grecia antes de esa fecha.5 Esta civilización colapsó en algún momento en torno al 1200 a. C. El impacto en Grecia, en el contexto de la desaparición general de la civilización de la Edad en Bronce en el Mediterráneo oriental, fue particularmente acusado. Se vinieron abajo los Estados, al igual que la economía; desapareció incluso la escritura.6 Los habitantes alfabetizados de la Grecia de la Edad del Bronce empleaban un sistema de escritura que hoy conocemos como “lineal B”. Se trataba de un lenguaje cuyo uso estaba restringido a unos pocos profesionales, y probablemente en la burocracia casi de forma exclusiva.7
En los nuevos Estados griegos que surgieron después del colapso de la Edad del Bronce, los gobernantes carecían de burocracias y, en su lugar, se vieron obligados a gobernar mediante la consulta. Podemos ver posibles indicios de esto tanto en la Ilíada como en la Odisea.8 Algunos sostienen que estos dos textos, escritos para narrar los acontecimientos de la Edad del Bronce, llevan la huella de la sociedad en la que fueron redactados, tal como era en torno al 700 a. C. En ellos se cuenta que los griegos pensaban que los cíclopes no estaban civilizados porque no celebraban reuniones, consejos o agorai. En otro ejemplo, los ancianos se reúnen, proponen decisiones y la gente común expresa sus opiniones.9
Atenas se convirtió en una polis que ocupaba toda la península del Ática (unos dos mil quinientos kilómetros cuadrados). Era un tamaño muy grande en comparación con el de la mayoría de las demás ciudades-Estado de Grecia, cuya superficie media era de cien kilómetros cuadrados, pero aun así el territorio gobernado por Atenas era pequeño comparado con otros Estados fuera de Grecia.10 Su geografía compacta favoreció el desarrollo de la democracia temprana en Grecia como lo haría más tarde en otros lugares: antes de la llegada del transporte moderno, el simple hecho de llegar a una reunión podía ser una tarea onerosa.11
Dentro de la polis ateniense, eran los aristócratas que ocupaban sus cargos por nacimiento quienes gobernaban. Había un ejecutivo, elegido de entre la aristocracia, con nueve arcontes que ejercían durante mandatos de un año, así como un consejo, conocido como el areópago, compuesto por los que antes habían sido arcontes.12
Hacia el año 594 a. C., Atenas se enfrentó a una grave crisis económica unida a una lucha de clases. Según la tradición, la élite ateniense nombró a Solón para proponer reformas. Solón abolió el sistema de esclavitud por deudas y creó un nuevo consejo, la bulé (el Consejo de Cuatrocientos), que rivalizaría con el areópago. La bulé preparaba el orden del día para una asamblea de ciudadanos más amplia, conocida como ekklesia. Después de las reformas de Solón, todos los ciudadanos varones y adultos podían participar en la ekklesia, pero solo los ricos podían ser miembros de la bulé.
Las reformas posteriores de Clístenes no solo representaron un cambio político, sino también una profunda reorganización de la sociedad ateniense. Clístenes reorganizó Atenas en 139 demos (divisiones de entre ciento cincuenta y doscientas cincuenta personas).13 Además de pertenecer a un demo, los ciudadanos se asociaban a una de las diez nuevas “tribus” creadas artificialmente, y cada una de ellas mandaba ahora a cincuenta personas, elegidas por sorteo, al Consejo de los Quinientos, que administraba los asuntos cotidianos de la ciudad. Los demos que componían una tribu determinada no procedían, a propósito, de la misma región geográfica del Ática. Esto creó lo que los politólogos llamarían un “clivaje transversal”.
La estructura de las tribus atenienses guarda un parecido asombroso con la estructura de los clanes hurones e iroqueses: uno podía ser miembro del mismo clan que otro sin vivir en la misma localidad. Este modelo transversal parece una buena estrategia para unir mejor a la sociedad.
Un aspecto por el que Atenas está en consonancia con algunas de las democracias tempranas, pero no con otras, era la completa ausencia de las mujeres en la política oficial, incluso al nivel del demo.14 Volveré a la cuestión de la participación política de las mujeres en otros puntos de este capítulo.
La evolución crítica y decisiva de la democracia ateniense tuvo lugar varias décadas después de las reformas de Clístenes. En el 462 a. C. un nuevo conjunto de reformas otorgó a las clases bajas atenienses una mayor influencia dentro de la ekklesia.15 Antes de esa fecha, los tetes, como se los conocía, podían participar de forma pasiva en la asamblea, pero no podían ocupar cargos públicos.16 Ahora su participación era mucho más directa, ya que podían intervenir y acceder a cargos públicos.
Las reformas del 462 a. C. se produjeron en un momento en que la élite de Atenas necesitaba a su pueblo. La lógica de conferir a los tetes una mayor voz política la expuso un observador ateniense que pasaría a la posteridad como “el Viejo Oligarca”. No era un defensor de la democracia, pero la veía necesaria por la siguiente razón:
Es justo que los pobres y la gente común allí [en Atenas] tenga más poder que los nobles y los ricos, porque es la gente común quien se encarga de la flota y da a la ciudad su poder; ellos proveen los timoneles, los contramaestres, los subalternos, los vigías y los carpinteros de ribera; son [todas] estas personas las que hacen que la ciudad sea mucho más poderosa que los hoplitas y los ciudadanos nobles y respetables. Siendo así, parece justo que todos compartan los cargos públicos por sorteo y por elección, y que cualquier ciudadano que lo desee pueda hablar en la asamblea.17
Antes de su enfrentamiento militar con Persia, los conflictos militares de Atenas requirieron en su mayor parte un pequeño número de soldados de infantería pesada, conocidos como los hoplitas. Desde los inicios del conflicto con Persia, la fuerza naval, compuesta por trirremes, cobró mucha más importancia. La armada ateniense requería abundantes recursos humanos: quince mil personas, según un cálculo.18 Aunque buena parte de los remeros eran esclavos, muchos otros procedían de la población libre del Ática.
Atenas pudo ser única, pero las condiciones que dieron lugar a la democracia ateniense no lo fueron: las veremos una y otra vez. La primera fue su pequeña escala. Atenas podía ser grande en relación con otras ciudades-Estado griegas, pero era pequeña comparada con otros vecinos de la región. Además, desde las guerras médicas en adelante, la élite de Atenas necesitó a la población general para el servicio militar, y esto condujo al quid pro quo por el que se ofrecieron derechos políticos a cambio de dicho servicio.19 Al final, la democracia ateniense surgió tras el colapso de un orden autocrático y burocrático anterior.
democracias tempranas fuera del mundo griego
Se dice habitualmente que, en las primeras sociedades cazadoras-recolectoras, el sistema político natural era una cierta forma de “democracia primitiva”. También es habitual decir que esta práctica desapareció con el invento de la agricultura; lo dijo Robert Dahl en su libro de 1998 La democracia, un texto canónico entre los politólogos.20 En realidad, Dahl se precipitó demasiado al declarar el declive de la democracia temprana: muchas sociedades humanas la mantuvieron mucho tiempo después de dejar de consistir en pequeños grupos de cazadores-recolectores. A continuación, me referiré brevemente a cinco ejemplos de democracia temprana, antes de pasar a los ejemplos de autocracia temprana, y después presentaré los datos de una muestra más amplia de sociedades.
El reino mesopotámico de Mari
Uno de los ejemplos más antiguos de democracia temprana pertenece a la Mesopotamia antigua en el tercer y segundo milenio antes de Cristo. En 1943, un asiriólogo danés llamado Thorkild Jacobsen aseveró que el gobierno por asamblea fue común en Mesopotamia hasta que los gobernantes centralizadores acabaron con ese modelo. Jacobsen no disponía de evidencia directa para respaldar esta afirmación, por lo que se remite a La Epopeya de Gilgamesh, en la cual tiene lugar una conversación entre el rey Gilgamesh y un consejo de ancianos. Se dice que Gilgamesh intentó recabar el apoyo popular en un conflicto con el rey Agga de Kish. Para conseguirlo, presentó su causa ante los ancianos de la ciudad de Uruk, quienes luego la sometieron a consideración en su asamblea. Ellos accedieron a brindarle su apoyo y, según se nos cuenta, el corazón de Gilgamesh “se llenó de alegría y su hígado se dilató”.21
Aunque no hubiera un referéndum popular sobre la resistencia contra Kish, la situación aquí descrita es considerablemente más democrática que si Gilgamesh hubiese intentado gobernar mediante el miedo y la fuerza. El gran problema es que no sabemos si las cosas ocurrieron en realidad de esta manera; puede que ni siquiera existiera el propio Gilgamesh.
Desde la época en que Jacobsen escribió esto ha surgido nueva evidencia que respalda su relato.22 Mari era un antiguo reino que en sus orígenes fue una ciudad, en la actual frontera de Siria con Irak, y que fue durante algún tiempo una posesión del Imperio acadio antes de recuperar su independencia tras la caída de este. Mari perduró como reino independiente hasta que Hammurabi de Babilonia lo invadió y lo destruyó en el 1761 a. C., pocos años antes de que promulgara el código jurídico por el que es famoso.
Aunque los gobernantes de Mari eran reyes, tenían que negociar con cada localidad para recaudar ingresos, y los consejos de la ciudad tenían la responsabilidad colectiva sobre estos impuestos. Estos consejos se limitaban probablemente a la élite, pero, en algunos casos, es obvio que había una participación más amplia.23 Una de las principales formas que adoptaba esta participación eran las ocasiones en que la población de una localidad se congregaba para escuchar un decreto real. El simple hecho de que los llamaran para escucharlo no constituye una democracia temprana, pero hay un segundo ejemplo que se le acerca mucho más. En algunos casos, se convocaba a un gran número de personas de una ciudad para que dijeran con cuánto podían contribuir a las finanzas del Estado central, un modelo de autoridad política real que se entremezclaba con las tradiciones locales de gobernanza colectiva.24
Existe más evidencia de la democracia temprana en Mari procedente de los regímenes que le sucedieron. Un patrón general en Mesopotamia era que, cuando decayó el poder burocrático del Estado central, los gobernantes recurrían cada vez más a los consejos locales para que los ayudaran a recaudar ingresos. Desde el 423 hasta el 404 a. C., durante el reinado de Darío II, hubo lo que se llamó simplemente la “asamblea”, en las zonas urbanas, y la “asamblea de ancianos”, en las zonas rurales.25 Volveremos a ver las fluctuaciones entre la autocracia y la democracia tempranas en el capítulo vii, a propósito de la conquista islámica de Mesopotamia. Los musulmanes conquistaron Irak inmediatamente después de una serie de reformas centralizadoras que habían promulgado los reyes sasánidas, lo cual tuvo importantes consecuencias, ya que los invasores heredaron una burocracia estatal.
La ubicación geográfica y el entorno natural de Mari también favorecieron la democracia temprana, según un modelo al que podríamos llamar “suizo”, donde la democracia sobrevive en lugares apartados. Lo veremos más adelante, en el capítulo dedicado a las antiguas repúblicas en las laderas del Himalaya y las tierras altas de México. En el caso de Mari, no era solo la distancia de las áreas densamente pobladas del sur de Mesopotamia; además se ubicaba en una zona inhóspita para la agricultura. Se ha señalado que, con un suelo pobre, pocas lluvias y escasas posibilidades de riego, se ignora por qué se fundó la ciudad de Mari en primera instancia.26
Las repúblicas de la India antigua
En el 326 a. C., Alejandro Magno intentó conquistar la India y, a medida que avanzó, los miembros de su séquito guardaron testimonio de las diferentes sociedades que se encontraron y cómo se gobernaban a sí mismas. En numerosas ocasiones se encontraron con instituciones que se asemejaban a las ciudades-Estado republicanas que habían existido en Grecia, pero la idea de las antiguas repúblicas indias no duró mucho en la mente de los europeos. Los estudiosos posteriores ignoraron estos relatos al considerar que se trataba de unos forasteros que proyectaban la imagen de las instituciones de su lugar de origen sobre las sociedades extranjeras. El despotismo debió de ser la norma, pensaron.27
No se volvió a hablar mucho más sobre las antiguas repúblicas indias hasta el siglo xx, y esta vez el debate se vio influido por el contexto colonial. Si los indios solo se hubiesen gobernado a sí mismos por medio de la tiranía, esto podría legitimar en cierto modo el dominio británico; si, en su lugar, era la historia de varias repúblicas indias, esto podría justificar la independencia.28
En 1902, un estudioso inglés llamado Thomas Rhys Davids se dio cuenta de que algunos de los primeros textos budistas presentaban la imagen de una sociedad donde las monarquías y las repúblicas convivían codo con codo. Se retrataba el periodo de los siglos vi y vii a. C., es decir, dos o tres siglos antes de lo que vio el séquito de Alejandro Magno. Davids se encontraba en la misma tesitura que Thorkild Jacobsen en su relato sobre Mesopotamia: disponía de un texto posiblemente mítico con tentadores indicios de una democracia temprana, pero no había pruebas.
Davids destacó el ejemplo del Sakia, el clan del Buda. Los asuntos del clan se trataban en una asamblea con la presencia de jóvenes y mayores, y debió de incluir el de los impuestos.29 El clan elegía a un único líder, el rajá, para dirigir las sesiones de la asamblea y presidir sobre los asuntos de Estado. Davids pensó que el rajá debía de ocupar una posición similar a la de un cónsul romano: un oficial presidente, pero no un verdadero superior.30 Los mismos textos describen también la gobernanza por asamblea en la aldea, compuesta por todos los cabezas de familia.31 Sin duda, esto se parecía mucho a una democracia temprana.
Desde que Davids lo escribió por primera vez, han salido a la luz otros textos que corroboran sus afirmaciones iniciales, y en 1968 J. P. Sharma llegó a la conclusión de que la idea de la existencia de repúblicas en la India antigua estaba bien fundada.32 Existieron principalmente en las laderas del Himalaya, en el extremo oriental de lo que hoy son Uttar Pradesh y Bihar. Una vez más, la democracia temprana sobrevivió en lugares apartados.
También deberíamos preguntarnos si las mujeres de la India antigua tenían derechos de participación política. Una hipotética asamblea, la vidátha, pudo haber sido una reunión de la aldea que incluía tanto a hombres como a mujeres. Algunos se han referido a esto como “la asamblea popular más antigua” de los pueblos indoarios.33 El problema es que esta afirmación se basa estrictamente en la evidencia escrituraria del Rigveda, y un erudito señaló que había más interpretaciones de la vidátha que estudiosos que hubiesen trabajado en el problema.34 Romila Thapar, una destacada historiadora de la India antigua, planteó que, en lugar de una asamblea, la vidátha era una ocasión ritual para la distribución de obsequios, por lo que no permitía ninguna participación significativa de las mujeres en la política.35
Los hurones de los bosques del noreste americano
Consideremos ahora un caso de democracia temprana en una región del mundo muy distinta y sobre la cual disponemos de mucha mejor evidencia etnográfica. En el año 1609, durante un viaje por el río San Lorenzo, el explorador francés Samuel de Champlain se encontró con un pueblo nativo que sería después conocido por los franceses como los “hurones”, un término que, en el francés de la época, se utilizaba referido a los rufianes. Los hurones se llamaban a sí mismos “wyandotes”. En los años siguientes, los misioneros jesuitas franceses viajaron al territorio de los hurones para intentar convertir a la población al cristianismo. Como resultado dejaron un extenso testimonio que describe a la sociedad hurona, incluido el modo en que se gobernaba a sí misma.36 Gracias a ello, sabemos más sobre la sociedad hurona en el momento del contacto europeo que sobre los iroqueses, sus vecinos del sur, más famosos. Respecto a los iroqueses –que se llamaban a sí mismos haudenosaunee, o ‘gente de la casa larga’–, los mejores relatos etnográficos datan de una época posterior a la introducción de las enfermedades y las armas de fuego europeas.
FIGURA 2.1. Un mapa de Huronia
Los hurones vivían en un territorio compacto en la parte sur del actual Ontario, de unos cincuenta y seis kilómetros de este a oeste y treinta y dos de norte a sur.37 La población estaba dividida en veinte aldeas, aproximadamente, y un mapa antiguo elaborado por los misioneros franceses, mostrado en la figura 2.1, sugiere que a menudo estas aldeas se ubicaban cerca de los ríos, de tal modo que se podía llegar de una aldea a otra en tres o cuatro días.38 Las aldeas no estaban dispuestas de forma centralizada, lo cual es una importante diferencia respecto a los patrones de asentamiento de varias de las autocracias que veremos.
El maíz era la principal fuente de alimento para los hurones, y el resto de las calorías las obtenían mediante la caza y la recolección. Su tipo de agricultura requería trasladar las aldeas cada veinte años, aproximadamente. La sociedad hurona se dividía en cuatro tribus distintas, con ocho clanes diferentes; cada aldea pertenecía a una sola tribu, pero en ella estaban representados múltiples clanes: es el mismo modelo transversal que vimos en las tribus de Atenas.
Las instituciones políticas huronas ejercían la gobernanza colectiva en tres niveles. Para empezar, en cada aldea había varios jefes hurones para los asuntos civiles, uno para cada clan. Estos cargos eran hereditarios, en el sentido de que, por lo general, se derivaban de un linaje concreto. Sin embargo, los miembros del clan decidían a qué miembro del linaje se le otorgaba el puesto y, en la sociedad matrilineal y matrilocal de los hurones, eran las mujeres las que tenían la última palabra. Se entendía que los clanes podían destituir a un jefe en cualquier momento si se consideraba que su desempeño era deficiente. Según todos los indicios, a los visitantes jesuitas les sorprendió la ausencia de un gobierno jerárquico en la sociedad hurona al compararla con Francia, su país de origen. A diferencia del delfín de Francia, los jefes hurones solo accedían a sus cargos si su comunidad los consideraba lo suficientemente cualificados.39
Cada aldea hurona era gobernada por un consejo donde los jefes y un grupo al que los jesuitas llamaban “los Viejos” desempeñaban las funciones más importantes, pero también observaron que “todo el que lo desee puede estar presente, y tiene derecho a expresar su opinión”.40 El consejo de la aldea era responsable de organizar la prestación de servicios públicos, como el mantenimiento de la empalizada que protegía a los habitantes. También organizaba la redistribución de alimentos en tiempos de escasez y resolvía las disputas legales entre los miembros de los distintos clanes.
Por encima del nivel de la aldea, cada tribu hurona tenía también un consejo compuesto por el jefe de una tribu y los de los clanes. Aunque el jefe de la tribu era el supuesto responsable, tenía poco poder coercitivo; no contaba en realidad con subordinados que utilizar con esa finalidad, y los jefes de los clanes mantenían un alto grado de independencia.
El último nivel de la gobernanza hurona era el consejo de la confederación. Aquí también la autoridad central era débil y la norma era tomar las decisiones de forma consensuada. Cada tribu tenía derecho a acatar o no una decisión de la confederación, un principio de unanimidad que veremos en las democracias tempranas europeas, como la República Holandesa. La realidad subyacente era que el centro no disponía de medios de coerción independientes. El establecimiento de los hurones en una región relativamente compacta puede explicar que lograran mantener un sistema de democracia temprana no solo al nivel de las aldeas y las tribus, sino también al de toda la confederación. Habrían bastado varios días de viaje para asistir a las reuniones del consejo.
Muchas personas han sostenido que las mujeres desempeñaron un papel destacado en la política de los hurones, y se cree que también era así en el caso de sus vecinos del sur, los iroqueses. Tanto en la sociedad hurona como en la iroquesa, la madre de un clan nombraba a un jefe que luego era confirmado por los hombres del consejo.41 Bruce Trigger, el estudioso más destacado de los hurones, explicó que este poder de nombramiento no era solo un ritual: las mujeres podían elegir y destituir a los jefes, y lo hacían. Los observadores jesuitas aludieron a las mujeres que rechazaban a un nuevo jefe porque “no esperaban ver más que cabezas rotas” debajo de él.42 En opinión de Trigger, fue el carácter matrilocal de la sociedad hurona lo que hizo esto posible: al vivir desde que nacen hasta que mueren en el seno de la misma familia extensa, las mujeres estaban en una posición más fuerte cuando los hombres se emparentaban con las familias de sus esposas.43 También tenemos indicios claros de la participación política de las mujeres entre los iroqueses. En su clásico relato etnográfico, Lewis Henry Morgan señaló la misma capacidad de las iroquesas para nombrar y destituir jefes, y en otros documentos se alude a las mujeres que celebraban consejos para asesorar a los jefes.44
Entonces, ¿de dónde vino la matrilocalidad, si fue tan trascendental para la participación femenina en la política? En 1884, Friedrich Engels conjeturó que todas las sociedades empezaron siendo matrilineales y matrilocales y evolucionaron de forma gradual en una dirección patrilineal, donde las mujeres estaban subordinadas. Sabemos cómo llegó Engels a este argumento porque se había topado con la obra de Lewis Henry Morgan después de descubrir las notas etnográficas de Karl Marx tras su muerte.45 La hipótesis de Engels sobre el origen matrilocal va en paralelo a lo que otros han afirmado respecto a las deidades en las sociedades primitivas: al principio eran todas femeninas, y poco a poco fueron reemplazadas por las masculinas.46
Algunos antropólogos modernos sostienen que la matrilocalidad surge cuando las mujeres desempeñan un papel importante en la producción de los alimentos y, en el caso de los iroqueses y los hurones, esto ocurrió a través de la agricultura del maíz.47 También hay otra hipótesis: la matrilocalidad es la estrategia de un grupo dominante que se está expandiendo a un territorio con grupos subordinados. En este caso, la matrilocalidad se habría convertido por primera vez en una práctica hace mil años, cuando los hurones y los iroqueses entraron en la región.48
A diferencia de lo relativo a la selección de los jefes, la participación en el consejo oficial, tanto en la sociedad hurona como en la iroquesa, siguió siendo exclusivamente masculina. Lo era en los consejos de la confederación, de la tribu e incluso de la aldea. Los jesuitas franceses dijeron que las huronas tenían la responsabilidad de encender el fuego alrededor del cual se celebraba un consejo, pero, una vez hecho esto, salían y los hombres ocupaban sus lugares.49 Elisabeth Tooker, una destacada especialista en los grupos iroqueses, observó que, todavía en 1961, las mujeres no intervenían en las reuniones del consejo.50 Sin embargo, se dice que en épocas anteriores las mujeres mayores transmitían sus opiniones a la reunión del consejo a través de los asistentes masculinos.51
La república mesoamericana de Tlaxcala
La autocrática Triple Alianza azteca es el sistema de gobierno más conocido de la Mesoamérica del siglo xvi, pero no el único. Al lado de la capital azteca de Tenochtitlán se encontraba una sociedad organizada sobre los principios de la democracia temprana. Los europeos descubrieron Tlaxcala cuando Hernán Cortés entró en su territorio en 1519 y lo describió así:
Tiene en torno la provincia noventa leguas y más. La orden que hasta ahora se ha alcanzado que la gente de ella tiene en gobernarse es casi como las señorías de Venecia y Génova o Pisa, porque no hay señor general de todos. Hay muchos señores y todos residen en esta ciudad, y los pueblos de la tierra son labradores y son vasallos de estos señores, y cada uno tiene su tierra por sí; tienen unos más que otros, y para sus guerras que han de ordenar se juntan todos, y todos juntos las ordenan y conciertan.52
En la sociedad que vio Cortés las personas tenían diferentes estatus políticos, pero también estaba bastante lejos de ser una autocracia. Unas décadas más tarde, mientras redactaba un informe encargado por la Corona española, Diego Camargo acuñó el término “República de Tlaxcala”.
Los estudiosos han podido saber más sobre el sistema político de Tlaxcala gracias a los relatos de la época de la conquista española y los datos arqueológicos.53 Ambas fuentes apuntan a que Cortés tenía razón en términos generales: un consejo de entre cincuenta y cien miembros de la nobleza gobernaba la república, con cuatro gobernantes principales.54 La pertenencia a la nobleza no era estrictamente hereditaria, porque podían ascender a ella personas de cualquier categoría social si proporcionaban un servicio excepcional, y en particular en la guerra. Los tlaxcaltecas sí tenían burocracia, pero también había cierto grado de descentralización en sus acuerdos fiscales. Cada miembro del consejo era responsable de un distrito administrativo llamado teccalli.
Hay otro rasgo de la República tlaxcalteca que la diferencia de los otros ejemplos de democracia temprana considerados aquí. En muchos casos, la democracia temprana surgió cuando varias comunidades locales se unieron para formar una sola entidad, pero precisamente porque el proceso de centralización no se había completado, las autoridades locales pudieron seguir teniendo bastante voz en la toma de decisiones. En Tlaxcala fue distinto: las estructuras tradicionales fueron rediseñadas por completo y, sin embargo, la democracia temprana se mantuvo.55 Esto recuerda al modo en que Clístenes reformó la sociedad ateniense.
El estilo de agricultura que practicaban sus habitantes puede ser una de las razones de la supervivencia de la democracia temprana en Tlaxcala. Los aztecas del valle de México practicaban una forma de agricultura intensiva, con la ayuda del riego, que facilitaba a los gobernantes seguir la pista de cuánto podía producir el pueblo. Las descripciones de la agricultura tlaxcalteca sugieren que esta era más primitiva.56 La severidad y variabilidad de las lluvias pudieron dificultar que los gobernantes conocieran el volumen de producción del pueblo.
El republicanismo en África central
La democracia temprana también existió en muchas sociedades africanas precoloniales, pero a menudo los europeos tardaron mucho en reconocerlo. En 1940, dos antropólogos llamados Meyer Fortes y Edward Evan Evans-Pritchard describieron dos formas de sistema político en el África precolonial: sociedades sin Estado o Estados centralizados.57 En la primera categoría había poca autoridad por encima del nivel de la aldea. La segunda categoría era la autocracia: un gobernante supremo que no era sometido a ningún control sobre sus acciones y que gobernaba por medio de la burocracia.
Antes de Fortes y Evans-Pritchard, un administrador colonial británico, Frederick Lugard, había presentado una imagen aún más descarnada de las autocracias africanas. Parecían haberse convertido en regímenes despóticos caracterizados por un despiadado desprecio por la vida humana. Las víctimas de los holocaustos eran sacrificadas para apaciguar a la deidad o por capricho del déspota. Estos eran los reinos de Uganda y Bunyoro en el este, y los de Dahomey, Ashanti y Benín en el oeste.58
Fortes, Evans-Pritchard y Lugard ignoraban que la democracia temprana pudo haber existido en el África precolonial. Podemos utilizar el trabajo pionero de Jan Vansina, que extrajo lecciones de la tradición oral y llegó a una conclusión distinta sobre los pueblos de la región.59 En toda África central –una región cuyo centro es hoy la República Democrática del Congo–, cada comunidad local era gobernada por una sola persona –un hombre– que, en algunos casos, gobernaba con la ayuda de un consejo de aldea. Los jefes, por lo general, alcanzaban sus puestos mediante la acumulación de riqueza, no por herencia. Los antropólogos se refieren a esto como sociedades del “gran hombre”.60
Una vez que empezaron a formar entidades mayores por encima del nivel de las aldeas, las organizaciones políticas de África central adoptaron dos formas distintas. Algunas evolucionaron en una dirección autocrática, donde una persona gobernaba a través de subordinados elegidos por ella. En otras, los jefes locales lograron resistir a la centralización: estas fueron las democracias tempranas.
Los hablantes de la lengua chiluba, en Kasai –una región al sur de la actual República Democrática del Congo– establecieron un sistema de gobierno llamado lwaba. En este sistema de gobierno republicano, un “gran hombre” era elegido como jefe por sus pares para un mandato de dos o tres años. Se esperaba que, a cambio, él les pagara generosamente.61
El pueblo luimbi, ubicado en la actual Angola, también resistió a la centralización de sus jefes. Los líderes por encima del nivel de las aldeas eran nombrados por un consejo y para un mandato inicial de dos años que podía prorrogarse, pero no más de ocho años.62
Ya en el siglo xv, el pueblo songye, también de Kasai, estableció una “república aristocrática” basada en el sistema de la eata. La población se dividía en dos clases; los de la clase alta elegían a un presidente por un periodo de cinco años. Como en el caso de los hablantes del chiluba, el jefe electo pagaba a sus pares con valiosos objetos. El presidente, que no podía ser reelegido, se iba a vivir cerca de una arboleda sagrada, conocida como eata. Puesto que aún sobreviven varias de estas arboledas, es posible datar la institución, que habría surgido en el siglo xv o xvi.63
La ironía de los tres casos anteriores es que parte de la evidencia etnográfica que los respalda procede de un funcionario colonial que se lamentaba de que el Estado belga hubiese impuesto un sistema de jefes hereditarios en todo el Congo. Auguste Verbeken sostuvo en 1933 que esta ignorancia sobre las instituciones locales ayudaba a explicar por qué los pueblos africanos eran hostiles al control externo, y que tenía más sentido adaptar las normas a las realidades de cada lugar. La costumbre de los colonizadores europeos de convertir en hereditarios los principales cargos públicos no se limitaba a esta parte del Congo, en realidad, ni a este colonizador en concreto.64
Algunas sociedades de África central desarrollaron un sistema donde la autoridad central era hereditaria y pertenecía a un solo clan o linaje, pero incluso en estos casos sobrevivió la democracia temprana. En el reino de Kuba, los jefes centrales disfrutaban de muchos atributos reales, incluidas las ceremonias funerarias que duraban un año entero. No obstante, estaban obligados a que sus propuestas fuesen consideradas por un consejo de nobles que pudiera opinar sobre ellas, y lo hacían agitando sus cinturones arriba y abajo.65 Si bien el consejo central del reino de Kuba era de las élites, dentro de cada aldea la participación era más amplia y contaba con un cacique o kubol, un portavoz y un consejo.66
Hemos visto cinco ejemplos de democracia temprana en regiones tan diversas como Mesopotamia, la India antigua, los bosques del noreste americano, Mesoamérica y África central. Dada esta gran variedad, es difícil sostener el argumento de que la práctica de la democracia fue inventada en un lugar y un momento determinados: en realidad es algo que surge de forma natural entre los seres humanos. Sin embargo, que la democracia temprana surgiera de forma natural no significa que fuese inevitable, y en la sección siguiente veremos que la autocracia también estuvo presente en muchas regiones.
ejemplos de autocracia temprana
En su sentido literal –el gobierno de una sola persona–, el término autocracia resulta inadecuado, ya que, salvo en los grupos humanos más pequeños, nadie gobierna verdaderamente solo. Lo que distinguió a la autocracia temprana de la democracia temprana fue que los gobernantes no tenían que compartir el poder con un consejo o asamblea. En las autocracias tempranas, quienes gobernaban lo hacían por medio de subordinados dirigidos por ellos mismos.
La tercera dinastía de Ur
Comencé la exposición sobre la democracia temprana con el reino de Mari en el norte de Mesopotamia. Aquí me referiré a un reino en el sur de Mesopotamia que se organizó de una manera muy distinta. Si en Mari vimos que el entorno natural dificultaba a los autócratas la imposición de un régimen burocrático, el entorno del sur de Mesopotamia, más propicio, tuvo el efecto contrario.
Al igual que otros reinos de la región, los gobernantes de la tercera dinastía de Ur (2112-2004 a. C.) empezaron con una ciudad y después construyeron un reino más grande. Con él también desarrollaron el Estado más centralizado que ha existido en la región, según lo expresó un académico.67 Los gobernantes de Ur controlaban un territorio dividido en diferentes provincias, con un sistema de administración doble: en cada provincia había un gobernador que respondía ante el monarca y que provenía de una familia dominante en el lugar. Esto, por sí solo, podría haber supuesto un alto grado de autonomía local, pero en cada provincia de Ur había también un general que era un forastero y solo leal al rey.68
La mayoría de las reformas institucionales durante la tercera dinastía de Ur fueron llevadas a cabo por un gobernante llamado Shulgi. Reinó durante cuarenta y ocho años, y su lista de reformas sirve de prototipo de lo que habría que hacer para lograr transformar una sociedad en una autocracia temprana:
1 Crear un ejército permanente.
2 Crear un sistema administrativo unificado.
3 Introducir un sistema tributario para la redistribución.
4 Crear escuelas de escribas para burócratas.
5 Reformar el sistema de escritura.
6 Introducir nuevos procedimientos contables.
7 Reorganizar los pesos y las medidas.
8 Introducir un nuevo calendario.
9 Convertirte en una deidad.69
La ironía de estas reformas es que, si bien comportan un control vertical de arriba abajo, en muchos aspectos también conllevaron el avance de la civilización. La reforma de un sistema de escritura, los nuevos métodos de contabilidad, la capacitación general para los burócratas y un sistema reorganizado de pesos y medidas parecen cosas positivas. Sin embargo, al hacer más legible la sociedad, estas innovaciones también pudieron facilitar el control autocrático.
La Triple Alianza azteca
Consideremos a continuación el caso de los aztecas, donde la autocracia suplantó a la democracia temprana. La Triple Alianza azteca consistía en una confederación de tres ciudades, Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan, que dominaban lo que antes habían sido una serie de ciudades Estado independientes.70
Cada ciudad-Estado del Imperio azteca se denominó altépetl. En su forma inicial, estas ciudades eran gobernadas por un rey, el tlatoani, seleccionado por un consejo de nobles compuesto por los familiares del gobernante fallecido. Los tlatoanis ocupaban un gran palacio y disfrutaban de un estatus exaltado, aunque también había elementos de la democracia temprana. Un consejo de nobles ayudaba a los tlatoanis, y hay quien afirma que el gobierno, en el nivel de la ciudad, conllevaba un proceso de negociación entre el rey, la nobleza y grupos de plebeyos. Es posible que esta tradición de gobierno con consejos fuese heredada de otras sociedades anteriores en la región, pero no existe ningún registro histórico que pueda confirmar esta interesante idea.71
El principal impuesto municipal que cobraban los aztecas era de carácter territorial, tasado por hogares, y los plebeyos también estaban sujetos a impuestos laborales. Las comunidades aztecas practicaban una forma de agricultura intensiva con abundante riego. Las mejoras agrícolas como esta ayudaron a mantener una densidad de población que, según se estima, era de entre cien y ciento cincuenta personas por kilómetro cuadrado en la época de la conquista española.72 En este entorno, la salida era más difícil y, en consecuencia, facilitaba la capacidad de los gobernantes para controlar a su pueblo. La Triple Alianza también recaudaba impuestos de cada una de sus ciudades constituyentes. Un documento conocido como el Códice Mendoza (figura 2.2) muestra los impuestos correspondientes a la provincia de Huaxtepec. Las filas de símbolos en la parte izquierda e inferior son las ciudades constituyentes, mientras que en la parte central se representan los tipos y cantidades de bienes recaudados.
FIGURA 2.2. Una sección del Códice Mendoza. Fuente: Smith, 2015, p. 77, publicado originalmente en Berdan y Rieff Anawalt, 1992, vol. IV, pp. 54 y 55
Cuando la Triple Alianza conquistó otras ciudades, el modelo de gobierno se volvió más autocrático a medida que la población local perdía la mayor parte del control sobre sus propios asuntos. Un tlatoani conquistado que mostrara una actitud hostil podía ser sustituido por medio de una intervención externa a favor de otros nobles del lugar que fueran más obedientes. La alianza también estableció un nuevo sistema de provincias tributarias –aparte de los gobiernos municipales existentes– que administraba una burocracia de recaudadores de impuestos imperiales. Según algunas fuentes, esta burocracia consistía en un funcionario en cada cabecera de provincia y uno por cada provincia en la capital imperial de Tenochtitlán. Otras indican que había un recaudador de impuestos imperial en cada pueblo de provincia.73 En cualquier caso, esta burocracia era eficaz, porque, con la ayuda de unos extensos registros fiscales, la recaudación de impuestos no era solo anual, sino que a veces era semestral e incluso trimestral.74
En cada una de las tres principales ciudades aztecas (Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan) también había un tlatoani y, en principio, cada uno tenía el derecho de aprobar o rechazar la elección de un nuevo gobernante para las otras dos ciudades.75 En la práctica, Tenochtitlán acabó siendo la dominante.
Ha habido cierto debate sobre la naturaleza del Estado imperial azteca. La tradición más antigua de los estudios aztecas hacía hincapié en una forma de gobierno estrictamente autocrática. Los académicos más recientes sostienen que siguieron existiendo ciertas limitaciones al poder de un gobernante.76 La autoridad suprema del imperio era un órgano compuesto por un consejo interno que incluía a los gobernantes de las tres ciudades principales y a cuatro primeros ministros. Este consejo interno formaba parte a su vez de un consejo externo, al igual que “todos los señores del imperio”. Este tipo de consejo no se caracterizaba por una democracia temprana, porque se refería principalmente a los subordinados burocráticos.
¿Por qué el Imperio azteca evolucionó hacia una autocracia cada vez mayor? La experiencia azteca plantea dos posibilidades a las que dedicarnos en capítulos posteriores. La primera es que la presencia de la burocracia central redujo la ventaja informativa de los productores respecto a los gobernantes centrales de Tenochtitlán. La segunda es que el aumento de las presiones demográficas hizo menos factible la opción de salida.
La experiencia azteca también apunta a otra característica de la democracia temprana que veremos una y otra vez. Antes de la era moderna, cuando las democracias tempranas de pequeña escala sufrieron la conquista externa y se integraron en un Estado mayor, se produjo a menudo una transición hacia un régimen autocrático ayudado por una burocracia. Por alguna razón, la burocracia resultó más fácil de manejar a escala que en la democracia temprana.
Los incas
En el apogeo de su poder, los incas dominaban un área mayor incluso que los aztecas con entre diez y doce millones de habitantes en alrededor de un millón de kilómetros cuadrados.77 En muchos sentidos, el ejemplo inca contradice lo que hemos explicado hasta ahora sobre los orígenes de la democracia y la autocracia tempranas. Aunque la democracia temprana tendía a sobrevivir en los lugares apartados, muchos de esos lugares fueron conquistados por los incas; si bien la imprevisibilidad de los rendimientos agrícolas favorecía a la democracia temprana, los incas dominaban una región donde esos rendimientos variaban mucho de un lugar a otro, debido sobre todo las diferentes altitudes. La autocracia inca prosperó en última instancia porque una burocracia estatal superó estos obstáculos.
Para comprender cómo pasaron los incas de ser un pequeño grupo de agricultores de maíz a gobernar el mayor imperio de América, primero debemos considerar la institución del lugar, llamada ayllu, sobre la cual fue construido su imperio.78 En la época de la conquista española, el ayllu era la estructura comunitaria básica en todos los Andes: una agrupación de alrededor de mil personas que poseían la tierra de manera comunitaria y contraían una serie de obligaciones recíprocas. Los miembros de un ayllu podían estar emparentados o no: lo esencial era que, tuvieran lazos de sangre o no, actuaban como una familia donde todos cooperaban y se protegían mutuamente de los riesgos. Algunos dicen que el ayllu surgió hace miles de años como parte de una adaptación humana a un entorno natural incierto, pero, según otros, surgió durante el periodo preinca a raíz de la formación del Estado.79 En cualquier caso, el ayllu constituyó la piedra angular del Estado inca.
El gobierno del ayllu era la administración central inca, y nos quedaríamos cortos si la calificáramos de organizada. El imperio estaba dividido en cuatro partes administradas por un apu, o señor, y cada una de ellas comprendía provincias de veinte mil hogares administradas por un gobernador de etnia inca nombrado por el centro. Los burócratas ayudaban al gobernador, a los cuales se les habían enseñado el sistema de nudos quipu para llevar un registro de los acontecimientos, las transacciones y otros mensajes.80
El concepto más común sobre la obtención de ingresos en la economía inca es que los gobernantes se servían de una ideología donde la obligación mutua dentro de cada ayllu se aplicaba a todo el imperio. En la práctica, esto significaba que eran las personas las que se trasladaban, en vez de los bienes, para cumplir con sus obligaciones derivadas del sistema de corveas. Más tarde, esto ayudaría a formar la base de los sistemas de mita y encomienda de trabajo forzoso utilizados por los conquistadores españoles. Los incas también reubicaron a un gran número de habitantes: entre tres y cinco millones, según un cálculo.81 Es una cifra asombrosa si se tiene en cuenta que hablamos de una sociedad sin medios de transporte y comunicación modernos, ni siquiera la rueda.
Aunque sabemos que el Estado central inca era autocrático, sabemos menos respecto a cómo el control imperial afectaba a lo que ocurría en cada ayllu. ¿Fue como el caso azteca, donde las ciudades originalmente autogobernadas al estilo de la democracia temprana perdieron este rasgo? El ayllu sigue siendo una destacada institución social en las comunidades andinas hoy en día, y muchos lo señalan como un ejemplo de igualitarismo. Sabemos que el ayllu, en la época preinca, estaba organizado en torno a una figura prominente a la que se veneraba después de su muerte, pero esto, por sí solo, no nos dice gran cosa sobre la gobernanza.
Los cacicazgos del Misisipi
Entre las comunidades de América, la autocracia no existió solo al sur del río Bravo. A principios del siglo xvi, los conquistadores españoles entraron en lo que hoy es el sureste de Estados Unidos. Al hacerlo vieron ejemplos de sociedades misisipianas que diferían radicalmente de los hurones o los iroqueses: se trataba de las sociedades del Misisipi que existían desde alrededor del año 1000 d. C. Los misisipianos construyeron los túmulos que, tras su desaparición, dejaron la huella en el paisaje que tanto impresionó a los posteriores conquistadores europeos. Sus sociedades se caracterizaban por poblaciones sedentarias que practicaban formas de agricultura intensiva, por lo general basadas en el maíz y a menudo ubicadas en valles fluviales densamente poblados. El mayor asentamiento misisipiano conocido, Cahokia, emplazado al este de lo que hoy es San Luis, tenía una población de unos quince mil habitantes.82 Las sociedades misisipianas eran más avanzadas, según los parámetros normales, que los pueblos nativos de los bosques del noreste americano, como los hurones. Su agricultura era más intensiva, sus poblaciones eran mayores y nos han dejado evidencia de un mejor desarrollo artístico. Las sociedades misisipianas también resultaban ser considerablemente más autocráticas.
Los arqueólogos han excavado los túmulos que dejaron los misisipianos para entender mejor cómo estaban organizadas sus sociedades. Desafortunadamente, debido a que los misisipianos no tenían un sistema de escritura, no dejaron ningún rastro directo sobre cómo se gobernaban. Algunas personas quizá infieran que la construcción de túmulos conllevaba una autocracia. Sin duda esto lo motiva el ejemplo del Egipto antiguo, cuando pensamos en el trabajo esclavo utilizado para construir las tumbas faraónicas. Otros sugieren que no nos apresuremos a asumir esta interpretación negativa. Tal vez la población quiso participar en una gran iniciativa, de modo similar a cómo la población de París construyó voluntariamente los Campos de Marte durante la Revolución francesa.83
El problema de esta idea es que la evidencia arqueológica apunta a que los jefes de Cahokia tenían un tipo de estatus exaltado muy desagradable. En un yacimiento que hoy recibe la anodina denominación de “Túmulo 72” se ve a una serie de individuos selectos enterrados con una gran cantidad de abalorios; junto a ellos se encuentran los restos de muchas jóvenes ejecutadas por estrangulamiento o degollamiento.84
Podemos reunir una evidencia más directa sobre las sociedades misisipianas a partir de los relatos de la expedición de Hernando de Soto. Entre 1539 y 1541, durante sus viajes por América del Norte, De Soto y sus acompañantes se encontraron con una poderosa tribu conocida como los coosa. Se cree comúnmente que los coosa vivieron en lo que ahora es el norte de Georgia, en un lugar conocido como el “Pequeño Egipto”.85 Como en el caso de los hurones y los iroqueses, los coosa eran una sociedad agrícola que cultivaba sobre todo maíz. Aparte de esa similitud, todo lo demás era distinto.
Nuestro relato de la expedición de De Soto proviene de un compañero de viaje que pasó a la posteridad como “el caballero de Elvas”. A su llegada, la expedición de De Soto fue recibida por el cacique coosa, llevado en litera por sus varios de sus hombres y rodeado de gente que tocaba la flauta y cantaba.86 Esto, por sí solo, no prueba nada, pero sin duda la exaltación del jefe coosa sugiere que no era un simple primus inter pares. En otros cacicazgos del sureste también era habitual que los gobernantes fuesen llevados de esta manera.
La evidencia arqueológica posterior corrobora la idea de que los jefes coosa tenían un estatus exaltado. En el yacimiento del Pequeño Egipto se encontraron rastros de varios túmulos de plataforma que datan de diferentes épocas. En general se cree que estos túmulos servían para poner de relieve el poder de los gobernantes de los cacicazgos misisipianos. La residencia del cacique se ubicaba en el túmulo, donde llevaba a cabo sus deberes ceremoniales.87
El jefe coosa gobernaba de forma directa un área relativamente pequeña, pero De Soto y sus acompañantes viajaron durante veinticuatro días y se encontraron varias aldeas cuyas poblaciones, se decía, le habían declarado su lealtad mediante el pago de tributos, como maíz y otros bienes. Desafortunadamente, tenemos poca evidencia directa de cómo se gobernaban los coosa porque, a diferencia de los jesuitas franceses en el territorio hurón, Hernando de Soto no tenía interés en escribir relatos de carácter erudito.
El pueblo natchez nos proporciona un último ejemplo que apunta a un régimen autocrático entre los pueblos misisipianos. Los natchez era un pueblo misisipiano tardío, ubicado en el territorio de la actual ciudad homónima, que sobrevivió con su cultura intacta durante algún tiempo después del contacto europeo. Un viajero francés llamado Antoine-Simon le Page du Pratz vivió varios años entre los natchez en la década de 1720, aprendiendo su lengua. Dejó un extenso relato etnográfico de estos viajes en su Histoire de la Louisiane. Le Page du Pratz cuenta lo que sucedió cuando un jefe natchez llamado Stung Serpent cayó enfermo y murió. En su funeral, dos de sus esposas fueron estranguladas y enterradas con él, al igual que su médico, su principal sirviente, su portador de pipa y otros criados.88 Le Page du Pratz no se mordió la lengua al calificar el sistema político de los natchez de despótico.89
Deberíamos considerar la posibilidad de que Le Page du Pratz tuviera una visión sesgada para favorecer los intereses franceses. Algunos observadores han cuestionado esta descripción de la autocracia natchez y dicen que, sobre todo, pretendía impresionar: es posible que los natchez tuvieran unas “maneras autocráticas”, pero no un “régimen autocrático”.90 Es cierto que Le Page du Pratz se refiere en su crónica a un consejo de guerra convocado en una ocasión, pero no hay indicios de que se mantuvieran reuniones periódicas.91 El funeral de Stung Serpent sugiere que las maneras autocráticas de los natchez podían ser a veces muy desagradables.
FIGURA 2.3. El reino de los azande. Fuente: Evans-Pritchard, 1971, p. 170. Reproducido con permiso del propietario de los derechos de autor a través de PLSclear
Los azande de África central
El reino del pueblo zande en África proporciona un claro ejemplo de régimen autocrático en el África central precolonial.92 Al igual que vimos en Mesoamérica, en el África central precolonial convivieron las democracias y autocracias tempranas. Un rey zande elegía a los administradores de su territorio y no estaba sujeto a ningún principio o práctica de consentimiento. Por lo general, los reyes nombraban a sus primogénitos gobernadores de una provincia, y también había una considerable corte central que incluía a burócratas y guerreros.93 Esta corte subsistía con los alimentos que la población entregaba como tributo. Los reyes azande celebraban audiencias públicas, pero su fin era transmitir el poder real, no obtener el consentimiento. Los reyes no eran estrictamente hereditarios, pero tampoco eran elegidos mediante ningún tipo de proceso consensual: cuando un rey moría, los gobernantes de cada provincia se convertían en reyes por derecho propio, lo que solía provocar una lucha violenta entre ellos.
Podemos saber más sobre los azande echando un vistazo al diagrama de la figura 2.3. El trazado geográfico del reino –dibujado por Edward Evan Evans-Pritchard– refuerza la idea de autocracia. La “R” en el centro representa la corte real, mientras que las “G” señalan las cortes de los gobernadores regionales nombrados por el rey. Los vínculos entre las distintas cortes representan caminos despejados en el bosque. La responsabilidad de que los caminos estuviesen siempre despejados era responsabilidad de los gobernadores regionales, y para su mantenimiento se utilizaban postes manejados con los pies para apisonar la hierba alta. En la situación representada en la figura, todos los caminos conducen al rey, de modo que, a menudo, los gobernadores tenían que pasar por la corte del rey para poder visitar a otros gobernadores.
una visión más amplia de la democracia y la autocracia tempranas
Para ir más allá de las democracias y autocracias tempranas vistas hasta ahora, podemos servirnos de los datos etnográficos de la muestra transcultural estándar. En las décadas de 1960 y 1970, un grupo de antropólogos dirigido por George Peter Murdock desarrolló dos grandes bases de datos de las culturas del mundo. Emplearon los relatos etnográficos existentes para crear un registro de las prácticas culturales, económicas y políticas de las diferentes sociedades. La política no era el interés principal de este grupo, pero le dedicó cierta atención al tema. Codificaron un pequeño conjunto de prácticas políticas que representaban a más de mil sociedades en el Atlas etnográfico de Murdock, así como otro más extenso para las otras 186 sociedades. Este segundo grupo es el denominado muestra transcultural estándar o SCCS.94 Cada sociedad incluida en ella es representativa de una microrregión concreta, y el propósito es comparar las sociedades que evolucionaron de forma independiente. La correcta codificación de las prácticas de un número tan grande de sociedades diferentes es una tarea abrumadora incluso para un grupo de investigadores expertos, por lo que deberemos tener en cuenta que puede haber errores de medición en la SCCS, pero aun así es muy útil como indicador de las tendencias generales.
Para cada sociedad, los antropólogos establecieron un punto específico en el tiempo, en función del año en que se había llevado a cabo el principal trabajo etnográfico. Las fechas señaladas varían mucho: desde los relatos españoles del siglo xvi sobre los incas y los aztecas hasta una descripción del pueblo yanomami en el Amazonas a partir de 1965. La mayor parte de la evidencia data de finales del siglo xix y las primeras décadas del xx, por lo que no deberíamos pensar que este conjunto de datos solo tiene en cuenta las sociedades “tempranas”.
Debido a que muchas de las sociedades de la SCCS fueron estudiadas después del contacto europeo, algunas personas podrían preguntarse si las prácticas democráticas observadas fueron importadas por los europeos o desde Europa. La evidencia lingüística no lo corrobora: las sociedades que habían adoptado más palabras extranjeras en su idioma no eran más propensas a tener un gobierno por consejo.95 Otra forma de enfocar este problema es centrarse solo en las sociedades con fechas señaladas más tempranas, y me referiré a esto a continuación.
Una primera cosa que nos pueden decir los datos es cuándo y dónde existió alguna forma de gobernanza. En el 6% de las sociedades no había gobernanza por encima del nivel del hogar: cada familia se defendía por sí misma. En el 38% de las sociedades había gobernanza al nivel de la comunidad, pero no por encima. En la práctica, esto significaba que los grupos de entre unos pocos centenares y unos pocos millares funcionaban de forma independiente. Por último, en las sociedades restantes –poco más de la mitad– existía alguna forma de Estado central que unía a las distintas comunidades.
FIGURA 2.4. Gobierno por consejo en todas las regiones. Basado en los datos de la muestra transcultural estándar, como se explica en el texto. En las sociedades marcadas con un aspa había un gobierno por consejo de ámbito local o central. En las marcadas con un círculo, no había gobierno por consejo. Se muestran las fronteras de país modernas para ayudar a identificar la ubicación
Los datos también pueden decirnos si el gobierno consistía en una persona que gobernaba por su cuenta a través de subordinados o si lo hacía, en cambio, por medio de un consejo. En las sociedades con distintas comunidades y un Estado central, los consejos podían ser de ámbito municipal, central o ambos.96 Recordemos que en la democracia temprana de los hurones había consejos para cada comunidad y también para toda la confederación. En la democracia temprana del reino de Mari había consejos para cada ciudad, pero no de carácter central. Estas eran dos variantes distintas de la democracia temprana.
La figura 2.4 es una muestra visual de la democracia y la autocracia tempranas en todo el mundo. Las aspas señalan aquellas sociedades donde había gobierno por consejo de ámbito comunitario, central o ambos: estas son las democracias tempranas. Las otras sociedades son aquellas donde no había consejo: las autocracias. Estos hallazgos refuerzan las conclusiones del resto de este capítulo. La democracia temprana estaba muy extendida en las sociedades humanas.
El otro patrón claro del gobierno por consejo, que no se muestra en la figura 2.4, es que era más común en el nivel comunitario. El gobierno por consejo estuvo presente en poco más de la mitad de los casos en el nivel comunitario, pero solo en el tercio de los casos en el nivel central.97 Una vez más, vemos que la democracia temprana era más común en los entornos de pequeña escala.
Los investigadores que recopilaron la muestra transcultural estándar no dedicaron mucho tiempo a analizar lo que habían descubierto sobre la organización política. Uno de los posibles motivos es que su principal interés era establecer que las diferentes sociedades se podían organizar a lo largo de una única vía evolutiva, desde las más simples hasta las más complejas. La historia de la democracia y la autocracia tempranas se alejan de una única vía evolutiva, y presenta dos trayectorias de desarrollo político muy distintas, como posteriormente pusieron de relieve los antropólogos Richard Blanton y Lane Fargher.98
Participación política
Eran pocos los consejos de las sociedades de la SCCS donde la participación fuese tan amplia como en la ekklesia ateniense, pero distaban de ser un mero asunto de la élite, en particular en el ámbito local, donde, según una estimación, en dos tercios de los consejos había una base amplia de participación comunitaria.99 Los datos también proporcionan evidencia sobre cómo eran elegidos los gobernantes, pero codificar esto es una empresa complicada.100 En lugar de clasificarse con claridad en dos grupos –uno basado en las elecciones y el otro en la herencia–, las prácticas de muchas sociedades se situaban entre los dos casos: las decisiones se tomaban sobre la base de un consenso informal.
Merece la pena dedicar más tiempo a la cuestión de la participación política de las mujeres en las sociedades de la SCCS, porque sabemos mucho menos de ella que respecto a los hombres. El sesgo puede haber llevado a quienes escribieron los primeros relatos etnográficos a no interesarse por ella. La participación política femenina también pudo ser de carácter informal y, por tanto, ser más difícil de distinguir para los forasteros. Aquí debemos recordar que entre los hurones y los iroqueses las mujeres desempeñaban un importante papel indirecto en la política, pero no participaban de forma directa en las deliberaciones del consejo. La evidencia de la SCCS aporta cierto fundamento a esta idea: si se amplía la definición de participación política femenina de modo que incluya su influencia indirecta, son más las sociedades que presentan esta característica.101
Un argumento de toda la vida es que, cuando las mujeres desempeñaban un papel destacado en la producción de alimentos, era menos probable que las marginaran en los acuerdos sociales generales. Los antropólogos han sostenido que el control femenino de la producción de alimentos fue un factor importante en los orígenes de la matrilocalidad (el traslado del esposo al lugar de la familia de la esposa) y el matrilinaje (la herencia por la línea femenina).102 Como vimos antes, esto concuerda con el caso de los hurones y los iroqueses, pero estas sociedades también fueron una de las inspiraciones originales de este argumento. Para valorarlo debidamente, necesitamos una evidencia más amplia, y aquí hay menos apoyo: la contribución promedio de las mujeres a la subsistencia en las sociedades de la SCCS era solo ligeramente mayor en los casos donde las mujeres participaban en la política.103
Aparte de la producción de alimentos, otra forma en que las mujeres pudieron haber adquirido influencia política fue luchando en las guerras. Sabemos que en escenarios tan diversos como la Atenas antigua y la Europa del siglo xix la participación militar tuvo ese efecto para los hombres, por lo que quizá pudo ser igual para las mujeres. Consideremos el caso de las amazonas, las guerreras que los griegos pensaban que vivían al norte del mar Negro. Heródoto narró un enfrentamiento donde un grupo liderado por hombres, los escitas, quisieron desposar a las amazonas, pero ellas respondieron en los siguientes términos:
Nosotras no podríamos convivir con las mujeres de vuestro país, pues no tenemos las mismas costumbres que ellas. Nosotras manejamos arcos, lanzamos venablos y montamos a caballo, y no hemos aprendido las labores propias del sexo femenino.104
Aunque a menudo ha sido criticado por sus historias fantasiosas, Heródoto no se equivocaba aquí. La evidencia arqueológica moderna indica que las mujeres participaron en la guerra en la estepa centroasiática. Lo sabemos por los restos de mujeres que fueron enterradas con numerosas armas y cuyos esqueletos presentan a menudo señales de heridas de guerra. La prevalencia de piernas arqueadas en estas sepulturas apunta a que se pasaron toda su vida sobre la silla de montar, y las mujeres enterradas con armas constituyen más del tercio en algunos yacimientos específicos.105
También tenemos evidencia procedente de las sagas centroasiáticas de que las mujeres guerreras desempeñaron un papel directo –e incluso dominante– en el gobierno. Según una de las sagas de los nartas acerca de un pueblo conocido hoy como los circasianos, la organización original de la sociedad era matriarcal antes de convertirse en patriarcal:
En los viejos tiempos, existía el Consejo de las Matriarcas, formado por mujeres maduras, sabias y con visión de futuro. El consejo trataba los problemas cotidianos de los jóvenes nartas y promulgaba leyes y costumbres que los jóvenes debían cumplir en su vida mundana. Los miembros del consejo se servían de su dilatada experiencia y su perspicacia para la formulación de los edictos pertinentes.106
Se dice que el Estado matriarcal de los circasianos terminó cuando la reina de las amazonas puso fin al conflicto con los hombres circasianos al casarse con el príncipe de estos. Después, aconsejó a sus seguidoras que hicieran lo mismo.
La evidencia funeraria no nos ayuda mucho a saber si alguna vez existió tal Consejo de Matriarcas, pero aunque no hubiese existido nada parecido deberíamos preguntarnos por qué el autor de la saga sintió la necesidad de inventarse esa parte de la historia. Del mismo modo que antaño se creía, erróneamente, que los cuentos griegos sobre las amazonas eran puros mitos, no deberíamos precipitarnos al juzgar este caso.
Hay otra conclusión fundamental que podemos extraer de la SCCS: al igual que la propia democracia temprana, la participación política femenina era mucho más destacada en las sociedades de menor escala. Con cada uno de los sucesivos peldaños de la gobernanza –desde los hogares que se defendían por sí mismos hasta la gobernanza de la comunidad local y la aparición de un Estado central– la participación femenina en el gobierno se hizo menos visible.107 Casi parece que la invención de la política supuso la exclusión de las mujeres.
Desigualdad
Una última pregunta que tal vez debamos hacernos es si la democracia temprana tenía unos niveles de desigualdad económica más bajos que las autocracias. Hasta ahora, los escritores que trabajan en los Estados tempranos se han centrado, por lo general, en la pregunta previa: si la existencia de alguna forma de Estado determina el nivel de desigualdad de una sociedad. El punto de vista recibido es que el establecimiento de un orden central produce estratificación social. Algunos señalan que la creación de un orden político entre los seres humanos es, inevitablemente, una historia de desigualdad y sometimiento: una imagen bastante deprimente.108
Un primer enfoque sobre la desigualdad es consultar las medidas de “estratificación social” que los antropólogos han elaborado. Los datos de la SCCS respaldan el punto de vista recibido sobre la relación entre la gobernanza central y una mayor estratificación, y los resultados son sorprendentes. Entre las sociedades sin ningún tipo de gobernanza por encima del nivel comunitario, el 63% no tenía estratificación social, frente a solo el 13% de las sociedades con gobernanza central. Esta es una gran diferencia. En cambio, si consideramos la estratificación social en sociedades con y sin consejos, vemos que la diferencia entre estos dos subgrupos es mucho menor.109 Se desprende que los Estados centrales se asociaban a la estratificación, pero su forma de gobierno –democrática o autocrática– influyó mucho menos.
Para entender mejor la conclusión sobre la gobernanza central, debemos observar más de cerca cómo se construyó la medida SCCS de estratificación social.110 En el conjunto de datos, las sociedades son codificadas como estratificadas cuando tienen una “amplia diferenciación de estatus ocupacional” o, dicho con otras palabras, gente que trabaja en cosas distintas. La existencia de múltiples tipos de trabajo apunta a una sociedad más compleja, pero no nos dice nada sobre cuánto variaba en realidad el estatus de las personas con diferentes ocupaciones. Tampoco nos dice nada acerca de si era posible que una persona cambiara de ocupación. Cabe recordar aquí que la República de Tlaxcala estaba estratificada, pero también había una importante movilidad social.
Para tener una mejor visión sobre la desigualdad es posible que debamos mirar más allá del SCCS. Un grupo de antropólogos y arqueólogos propuso recientemente una nueva e ingeniosa medida de desigualdad de la riqueza. Al carecer de mediciones directas de la riqueza, utilizan las medidas de dispersión de los planos de planta de las casas.111 El coeficiente de Gini para esta distribución –que adquiere un valor de cero cuando hay una igualdad perfecta y de uno cuando hay una desigualdad perfecta– sirve, por tanto, como medida indirecta de la desigualdad de la riqueza.112
Los datos de los planos de planta de las casas apuntan a una enorme variabilidad en la desigualdad de la riqueza en las sociedades antiguas. En el yacimiento de Teotihuacán, en Mesoamérica –una sociedad que vivió aproximadamente un milenio antes que los aztecas– el coeficiente de Gini para la dispersión del tamaño de las casas era de 0,12, un valor sumamente bajo. Si el coeficiente de Gini para el tamaño de las casas se traduce directamente en la riqueza, esto supondría un nivel de desigualdad muy inferior al observado en cualquier economía de mercado moderna. La situación no podría haber sido más distinta en el Imperio Medio del Egipto antiguo, donde, en un yacimiento, el coeficiente de Gini para la dispersión del tamaño de las casas era de 0,68, una cifra más cercana a los niveles de desigualdad de la riqueza en las actuales sociedades europea y estadounidense. Esto es extraordinario, dado el nivel de desarrollo del Egipto antiguo; en una sociedad muy pobre, la desigualdad tendrá un techo natural siempre y cuando no se cobre a la población unos impuestos que la sitúen por debajo del umbral de subsistencia.113 A medida que se enriquece una sociedad, aumenta el nivel máximo posible de impuestos.
La comparación entre el Egipto antiguo y Teotihuacán también plantea la pregunta de si el modelo de gobernanza influyó en el nivel de desigualdad de la riqueza. El Egipto antiguo era una autocracia, y aunque los arqueólogos no saben con exactitud cómo se gobernaba Teotihuacán, muchos piensan que no era una autocracia.114 Los arqueólogos que han recopilado los datos de los planos de planta de las casas también han codificado las diferentes sociedades en función de si su régimen era colectivo o autocrático. En el conjunto de sociedades mesoamericanas, la gobernanza colectiva se asoció nítidamente con una menor desigualdad de la riqueza.115 Por tanto, esto es un indicio de la clara relación entre la democracia temprana y una menor desigualdad, pero debemos considerarlo parcial y preliminar.
conclusión
Hemos visto que la democracia temprana estaba muy extendida en las sociedades humanas; de hecho, era tan común como la autocracia. Que los seres humanos fuesen gobernados de estas dos formas tan distintas a lo largo de varios milenios y en múltiples regiones del mundo debería llevarnos a una conclusión clara: no había un único camino común de desarrollo político. También deberíamos prescindir de la idea de que la democracia fue inventada en un lugar y un momento concretos antes de extenderse a otras partes. Más bien, la democracia parece ser algo natural entre los seres humanos, aunque no sea ni mucho menos inevitable. Hasta ahora hemos visto indicios de que la democracia temprana tenía más probabilidades de sobrevivir en entornos de pequeña escala, en ausencia de burocracias estatales fuertes y, por último, en ausencia de muchos desarrollos tecnológicos que solemos asociar con la civilización. Ahora podemos explorar a fondo lo que llevó a las sociedades por el camino de la democracia temprana o por el de la autocracia.
1 Véase Lowie, 1954, p. 112.
2 Véase en Hansen, 1986, el debate sobre cuándo apareció por primera vez la palabra demokratia. Véase en Hansen, 2006 un enfoque más general de la polis griega.
3 Véase Raaflaub, 2007, p. 112.
4 Véase un estudio en Robinson, 2011 y 1997.
5 Véase en Ober, 2015, p. 125 una descripción concisa de estos Estados y su ascenso y caída.
6 Ibíd., pp. 126 y 127. Véase en Cline, 2014 el contexto más general en todo el Mediterráneo y Oriente Próximo.
7 Véase Carpenter, 1957.
8 Aquí me baso en los puntos de vista de Raaflaub (2013, pp. 85 y 86). Véanse también Raaflaub, 2004 y Ober, 1989, p. 55.
9 Citado en Raaflaub, 2013, p. 85.
10 Véase Hansen, 1991, pp. 55-58.
11 Deberíamos tener en cuenta también que, en términos de población total, Atenas era varias veces mayor que cualquier otra polis de Grecia, con una población máxima de alrededor de trescientos mil habitantes en el 431 a. C. Véase Hansen y Nielsen, 2004.
12 Los clasicistas han discrepado sobre la importancia relativa de estos dos órganos. Véase Ober, 1989, p. 57 a propósito del debate.
13 Sobre los demos del Ática, véase Whitehead, 1986.
14 Ibíd., p. 77.
15 Véase una explicación detallada en Raaflaub, 2007.
16 Ibíd., p. 149.
17 La cita (en inglés) es de Raaflaub (ibíd., p. 123). Aristóteles adoptaría más tarde un punto de vista similar. Véase en Andreski, 1968 un argumento más general sobre la organización militar y la desigualdad social. Él argumenta a favor de un vínculo entre estos dos rasgos en muchas sociedades, al igual que Ferejohn y Rosenbluth (2017), que se centran en la participación en la guerra y la democratización.
18 Garland, 1987, p. 68.
19 Ferejohn y Rosenbluth (2017) han hecho hincapié en la importancia de este caso.
20 Véase Dahl, 1998, pp. 10 y 11.
21 Anónimo, 1994. Véase Jacobsen, 1943.
22 Véanse más detalles en Durand, 2003; Fleming, 2004; Seri, 2004; Evans, 1958, y Yoffee, 1995. Véanse también Bailkey, 1967 y Barjamovic, 2004.
23 Véase Fleming, 2004, p. 233.
24 Véase ibíd., en particular las pp. 60, 138 y 165-171.
25 Véase el extenso análisis en Kleber, 2017. Esta observación particular sobre las asambleas corresponde a la p. 704 de su contribución.
26 Véase Fleming, 2004, p. 6.
27 Véase en Thapar, 1984 un recuento de las diferentes formas en que ha sido retratada la historia india temprana. Muhlberger (2008) aporta un repaso de la democracia en la India antigua.
28 En su libro de 1968 sobre el tema, J. P. Sharma observó que el contexto político impidió a veces la objetividad académica.
29 Davids, 1922, p. 199.
30 Ibíd., pp. 17-19.
31 Ibíd., p. 20.
32 Romila Thapar (1984) llegó a las mismas conclusiones sobre la importancia de las asambleas, basándose en parte en la evidencia de Sharma.
33 Sharma, 1952.
34 Sharma, 1965.
35 Thapar, 1984, p. 55.
36 Jesuit Relations. Véase también Gendron, 1660 y las referencias en Heidenreich, 1978.
37 Este cálculo es de Trigger (2002, p. 15).
38 Ibíd., pp. 15 y 16. El mapa está disponible en https://www.oashuroniachapter.com/p/archaeologists-in-huronia.html [consultado el 11/05/21].
39 Relaciones jesuitas, vol. X, parte II, cap. 6, pp. 231-233.
40 Ibíd. Elisabeth Tooker (1991, p. 48) afirma que los jóvenes de entre veinticinco y treinta años no participaban, a menos que fuese un consejo general, en cuyo caso se hacía un anuncio especial.
41 Tooker, 1991. Véase también Tooker, 1984.
42 Véase Relaciones jesuitas, 17, p. 161.
43 Véase Trigger, 2002, pp. 141 y 142.
44 Morgan, 1851. Véase también Morgan, 1985 y Tooker, 1978.
45 Véase Engels, 2010, cap. 2. Véase también Marx, 1974.
46 Véase Stone, 1976.
47 Véanse Trigger, 1978a-b y Hart, 2001.
48 Véase el caso iroqués en Snow, 1994, p. 15 y el argumento más general en Divale, 1974 y 1984.
49 Véase Relaciones jesuitas, 10, p. 175.
50 Tooker, 1991, p. 48, que cita a Shimony (1961, p. 89).
51 Trigger (2002, p. 87) hace hincapié en esta cuestión, y dice que, por su posición dentro de la familia, las mujeres mayores podían asegurarse de que los asistentes masculinos al consejo transmitieran sus opiniones.
52 Cortés, 1978.
53 Aquí me basaré en el trabajo de Fargher, Blanton y Heredia Espinoza (2017a) y Fargher, Heredia Espinoza y Blanton (2011), que han hecho un gran trabajo para defender que Tlaxcala era gobernada de manera colectiva. Véase también el trabajo anterior de Gibson (1952).
54 Fargher, Blanton y Heredia Espinoza, 2010, p. 238. El grupo que llegó a ver Cortés era de cincuenta personas, pero quizá era solo una parte del consejo.
55 Véase Fargher, Blanton y Heredia Espinoza, 2017a.
56 Gibson (1952, p. 148), que trabajó con evidencia posterior a la conquista, apunta que “una agricultura simple y doméstica, con pocos cultivos y las herramientas más rudimentarias, constituía la economía de subsistencia para la mayor parte de la población india durante el siglo xvi”.
57 Fortes y Evans-Pritchard, 2016.
58 Lugard, 1922, pp. 75 y 76.
59 Al decir esto, debo señalar que los elementos de la democracia temprana no eran específicos de África central. También existían en el este de África (véase Legesse, 2000), así como en el sur (Olivier, 1969) y el oeste. Véanse Wilks, 1975 y McCaskie, 1995 a propósito de la gobernanza mediante consejos entre los asantes.
60 Vansina, 1990, p. 75. La formulación clásica sobre las sociedades del “gran hombre” sigue siendo la de Sahlins (1963).
61 Esto se explica en Vansina, 2004, p. 234. La fuente original de esta observación es el relato coetáneo de Auguste Verbeken (1933). A propósito de la evolución política de Kasai, véase Vansina, 1998.
62 Véase Vansina, 2004, p. 247. Él conjetura que la periodicidad observada aquí dependía del momento de iniciación en el grupo de varones adultos.
63 Esto se plantea en Vansina, 1990, p. 182, donde se señala que el sistema de la eata fue suplantado por un modelo alternativo a partir de 1820.
64 Véase este punto de vista y evidencia al respecto en Baldwin, 2015, p. 30 y también en Mamdani, 1996.
65 Véase Vansina, 1978, pp. 129-131.
66 Ibíd., pp. 111 y 112.
67 Véase Steinkeller, 1991.
68 Ibíd.
69 Esta lista la proporciona Steinkeller (ibíd.). Él también incluyó la reorganización de los templos en la lista de reformas, pero yo no lo hago porque no se adapta bien a muchas otras sociedades.
70 Esta explicación se basa principalmente en Smith, 2012, cap. 7; Blanton, Fargher y Heredia Espinoza, 2017b, y Berdan, 2017.
71 Sin embargo, hay restos arqueológicos que muestran un patrón de asentamiento similar. Esto ha sido señalado por Fargher, Blanton y Heredia Espinoza (2017b, p. 146).
72 Smith, 2012, pp. 69-77; Smith, 2015, p. 74.
73 Smith, 2015, pp. 78 y 79.
74 Smith, 2012, pp. 164 y 165; Smith, 2014.
75 Véase una descripción de este proceso en Berdan, 2017, p. 444.
76 Véase el argumento en Blanton y Fargher, 2008.
77 Cálculos reportados por D’Altroy (2015b).
78 Véase la evidencia arqueológica sobre los orígenes incas en Covey, 2008.
79 Véase el debate en Isbell, 2010.
80 Véase D’Altroy, 2015a y 2015b.
81 Véase D’Altroy, 2015a y 2015b.
82 Basándose en la evidencia arqueológica, Pauketat (2004, p. 79) señala que el crecimiento de la población también fue muy rápido, y que creció en una o dos generaciones: de entre 1.400 y 2.800 habitantes pasó a tener entre 10.200 y 15.300. El cálculo más bajo ya representaba una población mayor que la de los asentamientos iroqués y hurón. El cálculo más alto supondría que Cahokia era mayor por más de un orden de magnitud que los asentamientos hurón e iroqués.
83 Esta interpretación ha sido propuesta por Dalan et al. (2003, pp. 173 y 174). Los autores hacen hincapié en esto, aunque también admiten la posibilidad de que la construcción de túmulos pudiera haber reflejado tanto un cierto grado de coerción como una expresión celebratoria. Su interpretación sobre los Campos de Marte deriva de Schama, 1989.
84 Véase el contexto en Pauketat, 2004. Véanse más detalles sobre el sacrificio humano como medio para mantener la estratificación social en Watts et al., 2016.
85 Véanse los detalles completos en Boyd y Schroedl, 1987.
86 Elvas, 1993, p. 93.
87 Hally, 1994, pp. 241 y 245. Véase también el artículo de revisión de Cobb (2003) sobre los cacicazgos misisipianos.
88 Véase Le Page du Pratz, 1774, pp. 335-340.
89 Según sus palabras: “Los natchez son educados para la completa sumisión a su soberano; la autoridad que ejercen sus príncipes sobre ellos es absolutamente despótica, y no se puede comparar sino con la de los primeros emperadores otomanos”. Esto reflejaba el incorrecto punto de vista europeo de la época sobre el despotismo de los emperadores otomanos. Véase ibíd., p. 318.
90 Esta afirmación es de Muller (1997, p. 173).
91 Muller (ibíd.) presenta, de nuevo, un punto de vista discrepante.
92 Para este relato me basaré en la extensa etnografía proporcionada por Evans-Pritchard (1971). Él mismo utilizó varios relatos etnográficos anteriores.
93 Evans-Pritchard (ibíd., p. 234) se refiere a “los gobernantes y diputados visitantes, los miembros de las compañías de reclutas, los pajes, los interlocutores de los oráculos, los demandantes, las partes implicadas en una disputa legal, etcétera”.
94 Antes de publicar el Atlas etnográfico (Murdock, 1967) y la muestra transcultural estándar (Murdock y White, 1969), Murdock había puesto en marcha el proyecto de Archivos del Área de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale.
95 Ahmed y Stasavage, 2020.
96 El gobierno por consejo en ámbitos superiores a la comunidad fue codificado por Tuden y Marshall (1972). Definieron dos casos de gobierno por consejo. El primero era donde “la autoridad suprema para tomar decisiones recae en un consejo, asamblea u otro órgano deliberativo sin ningún ejecutivo salvo un oficial presidente, como máximo”. El segundo era donde “la autoridad suprema para tomar decisiones es compartida de forma más o menos igualitaria por un ejecutivo (en solitario o colectivo) y un órgano deliberativo”. El caso alternativo clave era cuando “la autoridad suprema para tomar decisiones se concentra en un único líder autoritario”. El gobierno por consejo en el ámbito de la comunidad fue codificado por Murdock y Wilson (1972). Definieron dos casos de gobierno por consejo. El primero era cuando “la comunidad carece de un único líder político, pero es gobernada colectivamente por un comité, un consejo, una organización basada en la edad y el rango o similares”. El segundo era cuando “la comunidad tiene un único líder o jefe con uno o más asistentes operativos y/o un consejo oficial o asamblea, pero carece de una organización política desarrollada o jerárquica”. El caso alternativo clave cuando había gobierno al nivel comunitario era donde gobernaba un único líder.
97 Los porcentajes precisos son el 55 y el 34%. El contraste es aún mayor si solo consideramos las sociedades observadas en fechas más tempranas. Entre las sociedades observadas antes de 1900, vemos consejos de ámbito local en el 54% de los casos, pero los de ámbito superior representan solo el 23% de los casos.
98 Véase Blanton y Fargher, 2016 y 2008.
99 Marc Howard Ross (1983) codificó un conjunto de sociedades de la SCCS y llegó a la conclusión de que en aquellas donde la toma de decisiones era de carácter colectivo había una amplia participación en el consejo en el 67% de los casos. Ember, Russett y Ember (1993) reconsideraron y ampliaron la muestra de Ross y llegaron a una conclusión muy similar.
100 Véase en Bentzen et al., 2019 un intento de utilizar la codificación de la SCCS para analizar si las sociedades que antes de la colonización habían tenido la tradición de elegir a sus gobernantes eran más propensas a ser democráticas hoy. Sus resultados indican que así es. Véanse también Giuliano y Nunn, 2013 y Sanday, 1981.
101 Véanse las diferentes frecuencias de la participación política femenina proporcionadas por Ross (1983) y Sanday (1981). Sanday descubrió que en el 57% de las sociedades que codificó había una participación política femenina, al menos como influencia informal. Ross descubrió que la participación política de las mujeres era igual o mayor a la de los hombres en el 10% de los casos; una participación significativa, pero no tan alta como la de los hombres, en el 34% de los casos; una influencia pequeña en el 24% de los casos, y, finalmente, las mujeres eran excluidas en el 32% restante de las sociedades.
102 Véase un exponente temprano de este punto de vista en Lippert, 1931, p. 237.
103 La contribución promedio de las mujeres a la subsistencia era del 35% en las sociedades con una participación política femenina moderada o alta, según como la definió Ross (1983). En las sociedades con una participación política femenina baja o nula, era del 32%. Esta diferencia no es estadísticamente significativa. Tampoco se encuentran diferencias significativas cuando se utiliza la medida de participación política femenina elaborada por Sanday (1981).
104 El relato sobre las amazonas se puede leer en Heródoto, 2000, libro IV, p. 387.
105 Mayor, 2014, p. 63.
106 Relato citado en Jaimoukha, 2001, p. 165.
107 Véase Whyte, 1978, pp. 36 y 135.
108 Véase en Flannery y Marcus, 2012 una fascinante exposición de este punto de vista.
109 En los datos brutos, las sociedades con consejos están estratificadas en el 72% de las veces, y las sociedades sin consejos, el 57% de las veces. Esta diferencia no es estadísticamente significativa en ninguna regresión que incluya controles para detectar efectos regionales no observados.
110 La estratificación social de las sociedades de la SCCS fue codificada por Murdock y Provost (1971). En su artículo afirman que trabajaron a partir del anterior esquema de clasificación de Murdock (1967).
111 Estos datos son los reportados en Kohler et al., 2017 y Smith et al., 2014. Véase también Kohler y Smith, 2018 y las colaboraciones incluidas.
112 Esto se aplica solo a las estructuras que sobreviven, por lo que aquí podría haber una fuente de sesgos.
113 La limitación a la que se refieren Milanovic, Lindert y Williamson (2011) tiene que ver estrictamente con los impuestos sobre la renta. Sin embargo, esto también debería extenderse, lógicamente, a una limitación a la desigualdad de la riqueza.
114 Cowgill (2015) señala que una forma de gobernanza colectiva temprana que pudo ser desbancada por una pauta despótica posterior.
115 Véase Kohler y Smith, 2018, cap. 11.