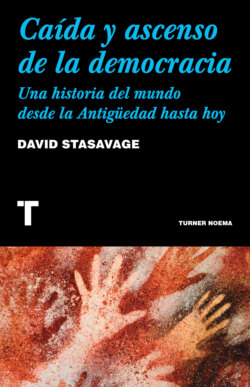Читать книгу Caída y ascenso de la democracia - David Stasavage - Страница 9
Оглавлениеi
Los orígenes del gobierno democrático
Se nos enseña que los europeos inventaron la democracia. Nos enteramos de que la inventaron los griegos, que nos dieron la propia palabra, y también de que en Grecia la democracia desapareció al cabo del mismo tiempo que lleva existiendo la república de Estados Unidos. Después, la democracia resurgió de forma gradual en Europa durante una larga evolución iniciada con acontecimientos como la redacción de la Carta Magna y el nacimiento de las ciudades-república italianas. Este proceso culminó con el establecimiento de sistemas políticos basados en las elecciones competitivas y el sufragio universal. La práctica de la democracia se extendió finalmente a otros continentes.
Un problema de este relato es que, cuando los europeos empezaron a conquistar pueblos en otros continentes, a veces se encontraron con que los lugareños tenían instituciones políticas más democráticas que las de sus países de origen. En América del Norte, cuando los misioneros jesuitas franceses entraron en el territorio del pueblo al que llamaron “hurón”, descubrieron un sistema político basado en consejos centrales y locales con una amplia participación, también de las mujeres. En 1636, un misionero afirmó que el consejo central de los hurones era como “los Estados Generales” de la región.1 En su país de origen, Francia, también había unos Estados Generales, pero llevaban más de veinte años sin reunirse y no volverían a hacerlo hasta 1789. En Mesoamérica, los conquistadores españoles se encontraron con sociedades que se gobernaban mediante sistemas políticos jerárquicos, aunque no todas. En 1519, cuando Hernán Cortés entró en el territorio de Tlaxcala, observó que, hasta donde él podía juzgar, la forma de gobierno era “casi como las señorías de Venecia y Génova, o Pisa, porque allí no hay señor general de todos”.2 En su país de origen, España, solo había un gobernante supremo, el rey Carlos I.
Los ejemplos de los hurones y Tlaxcala no eran casos aislados. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades de varios continentes han desarrollado de forma independiente sistemas políticos donde los gobernantes se han visto obligados a recabar el consentimiento de los gobernados. Si consideramos que esa búsqueda del consentimiento es un ingrediente básico de la democracia, entonces podemos decir que la democracia surge de forma natural entre los seres humanos, aunque no sea ni mucho menos inevitable. Por tanto, la pregunta es cuándo y por qué sobreviven y prosperan las costumbres democráticas, y por qué lo hicieron incluso en lugares donde no se había leído a Aristóteles.
La otra pregunta que debemos hacernos es: si existió alguna forma de democracia temprana en muchas regiones, ¿por qué, entonces, la democracia moderna –la selección de representantes mediante el sufragio universal– surgió primero en Europa y Estados Unidos? A este respecto sostendré que la respuesta tiene que ver con la trayectoria particular que siguió Europa en comparación con regiones como China y Oriente Próximo. Irónicamente, fue el atraso de Europa lo que sentó las bases para el surgimiento de la democracia moderna.
democracia temprana y democracia moderna
En su sentido original, como la utilizaban los griegos, la palabra democracia significaba solo que gobierna el pueblo o, más literalmente, que el pueblo tiene el poder. Participan en ella los ciudadanos a título individual y el pueblo como gobierno colectivo.3 A mediados del siglo xx, un académico señaló que las sociedades indígenas del sur de África tenían “un tipo peculiar de democracia”.4 Allí eran ajenos a la libre elección de los gobernantes, pero los caciques tribales tenían que gobernar de forma colectiva con las asambleas y los consejos, que limitaban sus acciones: el pueblo, o un subconjunto de él, participaba en el gobierno. En vez de referirme a este sistema como “peculiar”, lo llamaré “democracia temprana”. Este término es útil porque la democracia temprana difería de la forma moderna que hoy conocemos.
La democracia temprana ocupaba el lugar de la burocracia estatal. Era un sistema donde el gobernante gobernaba de forma conjunta con un consejo o asamblea compuesta por miembros de la sociedad, independientes del gobernante y no sujetos a sus caprichos. Proporcionaban información y ayudaban con la gobernanza. En algunas democracias tempranas, los gobernantes eran elegidos mediante un consejo; en otras, el factor principal era la herencia. Algunos consejos de las democracias tempranas contaban con una amplia participación de la comunidad, pero en otras ocasiones eran reuniones más elitistas. La participación, para quienes tenían derecho a ella, era profunda y frecuente.
La democracia temprana era tan común en todas las regiones del mundo que deberíamos considerarla una circunstancia que se produce de forma natural en las sociedades humanas. No soy el primero que dice algo así, pero intentaré aportar una visión nueva y más completa de esta idea, y explicar también cuándo y por qué prevaleció la democracia temprana.5 Atenas, al igual que muchas otras democracias de la Grecia antigua, nos presenta el ejemplo más extenso de democracia temprana, pero ha habido muchas sociedades en otros lugares donde la democracia temprana también estaba a la orden del día, aunque la participación no fuese tan amplia como en Atenas. Entre los ejemplos de democracia temprana se encuentran el de los hurones y el de Tlaxcala, a los que ya me he referido, pero también veremos otros en la Mesopotamia antigua, el Central precolonial, la India antigua y otros lugares.
La democracia moderna se diferencia de la temprana en varios aspectos importantes. Es un sistema político donde los representantes son elegidos mediante elecciones competitivas por sufragio universal. Con el sufragio universal adulto, la participación política es muy amplia, pero en la democracia moderna la participación popular en el gobierno también es más episódica que en la democracia temprana. Los representantes se reúnen con frecuencia para tomar parte de la gobernanza, pero la población general no participa de forma directa, salvo en el momento de las elecciones. La participación episódica es el primer punto de rotura de la democracia moderna, porque puede generar desconfianza y desvinculación entre los ciudadanos, y se deben realizar esfuerzos constantes para atajar este problema. El segundo punto de rotura de la democracia moderna es que convive con una burocracia estatal que se ocupa de los asuntos cotidianos, y esto comporta el riesgo de que los ciudadanos dejen de creer que son ellos los que gobiernan. Será menos probable que esto ocurra si las prácticas democráticas surgen antes de la creación de una burocracia estatal; entonces, los gobernantes y el pueblo podrán construir una burocracia de manera conjunta. Pero si surge antes la burocracia, será menos probable que esto suceda, lo cual significa que la burocracia puede sustituir o complementar la democracia moderna. Todo depende del orden de los acontecimientos.
Si bien la democracia temprana surgió de forma independiente en muchas sociedades humanas, la democracia moderna es un invento más específicamente europeo. La democracia temprana fue una forma de gobierno que perduró durante miles de años. La democracia moderna es mucho más reciente y deberíamos considerarla un experimento en curso. Para saber cuándo y por qué este experimento saldrá bien, primero debemos tener en cuenta cómo surgieron las democracias temprana y moderna.
los orígenes de la democracia temprana
La democracia temprana surgió cuando los gobernantes necesitaron el consentimiento y la cooperación de su pueblo porque no podían gobernar por sí mismos. El pueblo tuvo la oportunidad de expresar su consentimiento o su oposición en alguna forma de asamblea o consejo. Todos los gobernantes –tanto los democráticos como los autocráticos– necesitan al menos el consentimiento tácito de su pueblo para este no se rebele; sin embargo, en la democracia temprana no era un consentimiento tácito, sino activo.6 En la democracia temprana, incluso cuando un consejo formado por los gobernados no tenía la prerrogativa oficial para vetar las decisiones tomadas por un gobernante, aún podía ejercer el poder cuando sus miembros poseían información que este no tenía.7
Tres factores subyacentes ayudaron al surgimiento de la democracia temprana. En primer lugar, fue más frecuente en entornos de pequeña escala. Vemos que es así, ya hablemos de Europa, del África precolonial o de América del Norte antes de la conquista europea. Esa pequeña escala hizo posible que los miembros de una sociedad asistieran con regularidad a los consejos y asambleas, que eran la savia de la democracia temprana. En algunas democracias tempranas, contar con un sistema de representación ayudó a atajar el problema de la escala: en lugar de que asistieran todos, se elegía a una persona. Aun así, esos representantes tenían que viajar a la asamblea, y los electores necesitaban seguir supervisándolos, lo cual resultaba más difícil si la población se dispersaba en un territorio grande. La representación fue una adaptación para el problema de la escala, pero no una solución.8
El segundo factor que condujo a la democracia temprana fue el desconocimiento de los gobernantes sobre la producción del pueblo.9 Esto les dio un incentivo para compartir el poder y, de ese modo, saber con más precisión qué impuestos podían recaudar. Aquí deberíamos pensar en los “impuestos” en un sentido amplio: era un problema para cualquier gobernante que quisiera apropiarse de los recursos económicos o redistribuirlos. Las características del entorno natural generaban a veces incertidumbre, ya que podían dificultar la predicción de la producción agrícola.10 En otros casos, los gobernantes tuvieron el problema de la incertidumbre al carecer de una burocracia estatal que pudiera medir y tasar la producción. Este tipo de incertidumbre ha sido un gran problema tributario para los gobernantes a lo largo de la historia: si eres demasiado pesimista al juzgar cuánto puedes gravar, estarás renunciando a unos potenciales ingresos; si eres demasiado optimista, te arriesgas a provocar una rebelión o a que la población opte por otras alternativas.
El tercer factor que condujo a la democracia temprana tenía que ver con el equilibrio entre cuánto necesitaban los gobernantes a su pueblo y cuánto podía hacer el pueblo sin sus gobernantes. Cuando los gobernantes tenían una mayor necesidad de ingresos era más probable que aceptaran gobernar de forma colaborativa, en especial si necesitaban al pueblo para librar guerras. Al no contar con unos medios adecuados para obligar a la gente a luchar sin más, los gobernantes les ofrecieron derechos políticos. El reverso de todo esto era que, siempre que al pueblo le resultaba más fácil prescindir de un gobernante en particular –por ejemplo, marchándose a otro lugar–, el gobernante se veía obligado a gobernar de forma más consensuada. De hecho, la idea de que contar con opciones de salida influye en la jerarquía es tan general que también está presente en otras especies, aparte de la humana. En especies tan diversas como las hormigas, las aves y las avispas, la organización social tiende a ser menos jerárquica cuando los costes de “dispersión”, como lo llaman los biólogos, son bajos.11
Con el tiempo, la democracia temprana persistió en algunas sociedades, pero desapareció en muchas otras. Lo hizo a medida que creció la escala de las sociedades, cuando los gobernantes adquirieron nuevas formas de controlar la producción y, finalmente, cuando a la población le resultó difícil marcharse a otros lugares. Por todas estas razones, el título de este libro alude primero a la caída de la democracia temprana y después al ascenso de la democracia moderna.
¿es “democracia temprana” un término apropiado?
Quienes estén familiarizados con el pensamiento griego clásico tal vez teman que mi definición de la democracia temprana sea demasiado amplia. Los griegos distinguían entre el gobierno del uno, de los pocos y de los muchos, y, para ellos, la palabra demokratia solo se asociaba con el gobierno de los muchos, por lo general en una gran asamblea.12 El gobierno de los pocos era la oligarquía, y se llevaba a cabo mediante un consejo con una participación limitada. Aunque en una oligarquía la gobernanza tuviera cierto carácter colectivo, no era una democracia según la entendían los griegos. Los académicos se han basado en la diferencia entre asamblea y consejo para distinguir empíricamente las democracias de las oligarquías.13
Entonces, ¿por qué adopto una definición de democracia temprana que, para los griegos, habría incluido tanto a las democracias como a las oligarquías? Lo hago porque muchas sociedades humanas que, a simple vista, parecieron tener gobiernos de los pocos, también contaron con la participación de los muchos. En algunas de las democracias que describiré hubo una pequeña cantidad de personas que participaron de forma directa en la gobernanza, pero que después tuvieron que enfrentarse a una asamblea o a un consejo en su localidad de residencia. En el caso de los hurones, solo los caciques asistían a los consejos centrales, pero se enfrentaban a otro consejo en su aldea de origen. En otras sociedades modernas, por lo general eran solo los pocos los que tomaban las decisiones, pero otras veces se celebraban debates y consultas mucho más amplios.14 Este fue el caso en las ciudades del reino mesopotámico de Mari.15 El fenómeno también era conocido en el mundo griego, y se lo denominó “constitución mixta”. Quienes han catalogado los regímenes de las ciudades griegas han encontrado muchos ejemplos de constituciones mixtas, y también han atestiguado que, a menudo, es difícil clasificar una polis como claramente oligárquica o democrática: casi todas las polis griegas tenían elementos de ambos tipos de gobierno.16 El propio Aristóteles habló de ciudades que mezclaban la oligarquía y la democracia.17 A mi juicio, todo esto hace pensar que la barrera entre la oligarquía y la democracia era muy porosa.
Por todas estas razones, resulta lógico adoptar una definición amplia de la democracia temprana. Al hacerlo, tendré el cuidado de recalcar la diversidad dentro del grupo de las democracias tempranas: en algunas la participación popular fue muy extensa, mientras que en otras fue más limitada.
la alternativa autocrática
La autocracia fue la alternativa a la democracia temprana. Puesto que es imposible, en casi cualquier sociedad, que alguien gobierne realmente por sí mismo, la autocracia se vio ayudada por el desarrollo de una burocracia estatal. En lugar de depender de la ayuda de los miembros de la sociedad para recabar información y recaudar ingresos, los autócratas crearon burocracias con subordinados que ellos mismos seleccionaban y dirigían. Esto, en esencia, era distinto de depender de un consejo o una asamblea compuesta por miembros de la sociedad no sujetos al capricho del gobernante. Se podía mandar a los burócratas a tasar la producción del pueblo y calcular qué gravamen aplicarle, y también a recaudar impuestos. También se los podía utilizar para imponer el servicio militar sin tener que otorgar derechos políticos al pueblo. Detrás de todo esto se esconde la realidad de la fuerza militar: los autócratas necesitaban contratar y pagar a especialistas de la violencia. Algunas de las autocracias a las que me referiré fueron muy eficientes, y otras lo fueron mucho menos, pero en todos los casos representaron una clara alternativa a la democracia temprana.
Que se optara por la alternativa autocrática también dependía del dominio de las técnicas generalmente asociadas con la civilización. Lo más importante era contar con un sistema de escritura que permitiera a los burócratas comunicarse a través de tiempos y distancias. En el capítulo iii aportaré evidencia sobre el origen de la escritura y señalaré la existencia de algunos elementos de oferta y demanda en esta historia. Era más probable que la escritura surgiera cuando las sociedades la necesitaban; por ejemplo, cuando cultivaron cosechas almacenables que podían ser inventariadas. Pero también hubo un importante elemento de oferta, porque inventar un sistema de escritura desde cero no es una tarea fácil. Era más probable que la escritura fuese adoptada por aquellas sociedades que eran vecinas de otras que ya la habían desarrollado.
La decantación por la alternativa autocrática no solo dependió de la presencia de la escritura, sino también de otros elementos de la civilización. Entender la geometría ayudó a medir los campos con fines fiscales, y el conocimiento del suelo permitió a los funcionarios estatales clasificar la tierra de acuerdo con su fertilidad y basarse en ello para aplicar tasas impositivas diferenciales. La paradoja del avance de la civilización es que hizo que la autocracia funcionara con mayor eficacia.
La práctica de la agricultura intensiva fue otro factor que ayudó a facilitar la alternativa burocrática al hacer más legible el paisaje. Aquí, la palabra intensiva se refiere a tratar de obtener un mayor rendimiento de la misma cantidad de tierra mediante un mayor esfuerzo humano y un aumento de capital.18 Si consideramos que los burócratas, por lo general, dispondrán de menos información que la población residente acerca de la producción, cualquier proceso que haga esa producción más legible –por utilizar el término preferido por James Scott– para los forasteros facilitará la actividad de los burócratas.19 En la agricultura intensiva esto se suele hacer reordenando el paisaje de modo que la producción sea más sistemática y, a menudo, también más compacta. Esto era más factible en algunos tipos de terreno que en otros, pero la agricultura intensiva no dependía solo del medio natural, sino también del avance de la civilización, que se tradujo en las nuevas tecnologías para la rotación de cultivos, el arado, el riego y el abancalado. Esto nos lleva de vuelta a la paradoja de que el avance de la civilización pudo favorecer la causa de la autocracia.
En última instancia, si muchos autócratas que ejercieron la alternativa burocrática pudieron hacerlo fue porque no crearon una burocracia estatal, sino que la heredaron de sus predecesores. Max Weber escribió que la burocracia se encuentra “entre las estructuras sociales más difíciles de destruir”.20 En China y Oriente Próximo veremos casos donde la burocracia resistió incluso frente a grandes revoluciones. También puede ser un corolario para la afirmación de Weber: una vez que se destruye una democracia, es difícil reconstruirla desde cero. Este es el problema al que se enfrentaron los carolingios y otros gobernantes en Europa a raíz de la caída de Roma, y es una muestra de por qué Europa siguió una trayectoria distinta de desarrollo político.
por qué europa fue diferente
El desarrollo de la democracia temprana no fue ni mucho menos exclusivo de Europa. Las asambleas de la Grecia clásica, las reuniones de las tribus germánicas y los consejos de las ciudades-Estado medievales guardan cierta semejanza con la gobernanza colectiva existente en otras regiones del mundo. Sin embargo, Europa fue diferente en varios aspectos fundamentales. A diferencia de lo que ocurrió en China y Oriente Próximo, la democracia temprana continuó sobreviviendo y prosperando en Europa, en vez de ser totalmente suplantada por un Estado autocrático y burocrático. Este es el primer devenir de los acontecimientos que hemos de considerar. Los europeos también se diferenciaron en que al final lograron extender la práctica de la democracia temprana a sociedades que abarcaban grandes territorios. Por último, la democracia temprana en Europa evolucionó después, a través de una serie de pasos, hacia la democracia moderna. Hemos de preguntarnos cómo los europeos medievales desarrollaron la práctica de la representación política y cómo esta acabó dando paso a la elección de los gobernantes mediante los comicios libres y el sufragio universal adulto.
La ironía de la democracia temprana en Europa es que se desarrolló y prosperó por la precisa razón de que los gobernantes europeos fueron, durante mucho tiempo, notablemente débiles.21 A lo largo de más de un milenio tras la caída de Roma, los gobernantes europeos carecieron de la capacidad de tasar la producción de su pueblo y basarse en ello para aplicar unos impuestos significativos.22 El ejemplo más elocuente de la debilidad europea son los escasos ingresos que recaudaron. Los europeos acabarían desarrollando unos sólidos sistemas de recaudación de ingresos, pero les llevó muchísimo tiempo. En la época medieval y durante parte de la era moderna temprana, los emperadores chinos y los califas musulmanes pudieron extraer mucho más de la producción económica que cualquier gobernante europeo, con la excepción de las pequeñas ciudades-Estado.
Para ver cuál era la debilidad inicial de Europa, fijémonos en los datos de la figura 1.1, que muestra una estimación de los ingresos estatales como parte de la producción económica total en cuatro sociedades: China con la dinastía Song en el 1086 d. C., Irak con el califato abasí en el 850 d. C. y, por último, Inglaterra y Francia sobre 1300 d. C.23 Los emperadores Song y los califas abasíes pudieron extraer unos ingresos en relación con el PIB diez veces mayores que los gobernantes europeos. Estas cifras corresponden a los impuestos centrales; la cuestión de los impuestos locales europeos, y en particular la de los diezmos que fueron destinados a la Iglesia, se abordará en el capítulo v y no afectará a mi conclusión general.
FIGURA 1.1. Extracción fiscal en tres regiones (véase el texto para conocer las fuentes)
Una de las lecciones adicionales de la figura 1.1 es que, si bien la democracia temprana y la autocracia fueron vías alternativas de desarrollo político, no condujeron necesariamente al mismo resultado. Incluso después de que los monarcas ingleses hubiesen aceptado la Carta Magna, se vieron obligados a conformarse con una tasa impositiva muy inferior a la de los emperadores chinos o los califas musulmanes.
Durante mucho tiempo, los gobernantes de Europa estuvieron en una posición débil porque carecían de burocracias estatales. No disponían de muchas de las tecnologías que hacen funcionar una burocracia, y los romanos no les legaron dicha institución. La consecuencia fue que aquellos que deseaban una burocracia tenían que empezar desde cero. A todo ello contribuyó que la forma de agricultura practicada en Europa –más extensiva que intensiva– dificultaba el funcionamiento de la burocracia. Con el tiempo, los Estados europeos desarrollarían burocracias estatales fuertes, en gran parte debido a las amenazas externas. Sin embargo, cuando esto ocurrió, las prácticas democráticas ya habían arraigado con fuerza, y también se habían ampliado para poder funcionar en sistemas de gobierno grandes. En este orden de los acontecimientos, la burocracia no fue una sustituta de la democracia, sino que –al igual que en la alternativa autocrática– se convirtió en su complemento.
Una muestra de la debilidad fundamental de los Estados europeos medievales es el caso de Felipe el Hermoso de Francia, que reinó entre 1285 y 1314.24 A menudo se le atribuye la creación de una administración real centralizada, pero a pesar de sus extenuados esfuerzos, Felipe siguió teniendo una burocracia central permanente compuesta por solo unas decenas de personas y careció de una fuerza militar permanente. Joseph Strayer, biógrafo de Felipe, argumentó que, por esa razón, Felipe tuvo que lograr sus objetivos por medios alternativos a la amenaza de la fuerza, ya que “tenía poca fuerza en la que apoyarse”.25 El reinado de Felipe se caracterizó por sus sucesivas negociaciones con los colectivos de cada lugar –en orden disperso– para obtener su consentimiento y su ayuda para recaudar ingresos.26
La ironía final del desarrollo político de Europa fue que el lento progreso de la ciencia y la civilización favoreció la supervivencia de la democracia temprana. Pongamos el ejemplo del efecto del conocimiento del suelo. Los gobernantes de China y Oriente Próximo desarrollaron muy pronto su conocimiento sobre la contribución de los diferentes tipos de suelo a la producción agrícola. Dotados de esta sabiduría, estaban en mejores condiciones para calcular los impuestos requeridos a sus súbditos, en lugar de tener que iniciar un proceso de negociación y acuerdo. En China, la leyenda conocida como “El tributo de Yu”, o “Yu Gong”, cuenta que Yu el Grande, el primer emperador de la dinastía Xia, inspeccionó cada una de sus nueve provincias y estableció diferentes tasas impositivas en función de la calidad del suelo. Aunque la historia de Yu es apócrifa, el conocimiento pionero del suelo entre los chinos no lo es, y no existe ningún equivalente europeo para la leyenda de Yu el Grande.
el estado llegó antes a china
El curso del desarrollo político chino se parece al europeo, pero a la inversa. Para entender sus orígenes, debemos remontarnos al segundo milenio antes de Cristo. La primera dinastía histórica de China, la Shang, surgió en la meseta de Loess, en el noroeste de China, en una región llamada así por su tipo de suelo. Una dinastía anterior, la Xia, que pudo o no ser mítica, se habría ubicado en la misma zona.
El sello distintivo de la sociedad Shang fue que, desde una fecha muy temprana, el Estado adoptó una forma autocrática. Según la costumbre Shang, los reyes debían ser elegidos de acuerdo con una estricta regla dictada por la herencia; no había referencias a ningún consejo o asamblea que tuviera voz en el asunto ni a ninguna influencia posterior. Es posible que los Shang tuvieran una protoburocracia, pero sabemos con mayor certeza que los reyes Shang movilizaron grandes fuerzas militares compuestas por decenas de miles de personas. Los Shang también tenían una capital central dominante mucho mayor que cualquiera de los asentamientos circundantes.
El entorno natural empujó claramente a la sociedad china hacia una dirección autocrática. Todas las dinastías chinas tempranas surgieron en la meseta de Loess. El loess es un tipo de suelo blando, lo que hace más fácil trabajarlo incluso con herramientas simples, y también es muy poroso, lo que asegura que el agua llegue a las plantas en crecimiento. En aquellos lugares donde también había una fuente de agua, el suelo loéssico proporcionó una excelente base para la agricultura temprana. El suelo loéssico también está presente en Europa y fue cultivado por los primeros agricultores de la Europa occidental, la cultura Linearbandkeramik (LBK). Sin embargo, en la Europa occidental, el loess tendía a depositarse en pequeñas áreas muy esparcidas, en lugar de en una llanura gigante, lo que produjo un patrón de asentamiento temprano más disperso. Esto también pudo provocar una tendencia a largo plazo hacia la autoridad política dispersa.
El desarrollo precoz de la burocracia estatal también empujó a China hacia una dirección autocrática. Por lo general, los observadores occidentales se refieren a los Qin (221-206 a. C.) como la primera dinastía que instauró un Estado burocrático en China. En realidad, las raíces de la burocracia china se remontan mucho más atrás. Nuestro primer indicio inequívoco del Estado burocrático proviene de la dinastía Zhou Occidental, que duró desde el año 1047 hasta el 772 a. C. La burocracia Zhou consistía en divisiones administrativas paralelas que contaban con un Gran Secretariado, los ejércitos Sexto y Octavo, un Ministerio y la Casa Real.27 Muchos de los cargos en esta burocracia eran hereditarios, en particular en los periodos iniciales, pero con el tiempo la promoción meritocrática se convertiría en la norma.
En la evolución posterior del Estado chino, el reclutamiento y la administración burocrática se volvieron cada vez más rutinarios en detrimento de los linajes hereditarios. En la Europa occidental los gobernantes adoptaron tras la caída de Roma una política de concesión de tierras a cambio del servicio militar. Estas concesiones solían ser transacciones unidireccionales. Con el tiempo, esto condujo a la creación de una categoría de miembros de la sociedad que disfrutaban de una considerable autonomía. La presencia de este grupo desempeñaría un papel destacado en el desarrollo inicial de las asambleas medievales. En China, las cosas iban en la dirección contraria. Con la perfección de un sistema de examen imperial durante las dinastías Tang y Song, los gobernantes chinos tenían a su disposición un medio de reclutamiento burocrático que no dependía de ninguna red ajena a su control. Ser miembro de la élite significaba entonces ser parte del propio Estado.
los gobernantes islámicos heredaron un estado
Oriente Próximo tomó un camino distinto a la autocracia de China, el cual da muestra de cómo heredar un Estado puede ser perjudicial para la democracia. La democracia temprana prevaleció como principal forma de gobierno en Arabia en el periodo preislámico: los gobernantes gobernaban de forma consensuada por medio de los consejos. Una de sus explicaciones es que, en una sociedad nómada, las personas descontentas con las decisiones de un gobernante podían marcharse a otro lugar. El otro hecho importante es que los gobernantes no tenían nada que se pareciese siquiera ligeramente a un Estado: no tenían burocracia ni fuerza militar permanente. Este es un patrón que veremos también en otras regiones tan diversas como las llanuras de América del Norte y los bosques de África central.
Una forma de interpretar lo que sucedió después en Arabia es que la llegada del islam socavó fatalmente las perspectivas democráticas, pero este punto de vista no encaja muy bien con la historia. Las pistas que tenemos sobre la gobernanza con el mismísimo Mahoma sugieren que operó de forma consultiva por las mismas razones que otros gobernantes árabes: era la única forma de hacer que las cosas funcionaran. Esto lo podemos ver en el texto comúnmente conocido como la “Carta de Medina”. En el islam también existe una tradición según la cual los cuatro primeros califas “justos” fueron elegidos de forma colectiva, en lugar de por herencia, y el propio Corán se refiere en dos ocasiones a la necesidad de que los gobernantes gobiernen por medio de la shura, que en árabe significa ‘consulta’.
Fue la rápida herencia de un Estado preexistente –y no el islam– lo que produjo la desaparición de la democracia temprana en Oriente Próximo. A medida que los conquistadores islámicos se expandieron desde Arabia, se encontraron con tierras más densamente pobladas donde la gente practicaba una agricultura intensiva y asentada, un entorno que difería radicalmente del de Arabia. Estas tierras, ubicadas en lo que hoy es Irak, eran parte del Imperio sasánida y, en el siglo previo a las conquistas islámicas, los sasánidas habían logrado crear una burocracia centralizada para recaudar impuestos en una fértil región agrícola que acabaría siendo conocida como Sawad, la ‘tierra negra’. Con esta herencia, y habiendo depuesto al liderato sasánida, los conquistadores árabes cooptaron su burocracia. El resultado fue que, a pesar de las protestas, los califas podían gobernar ahora de manera autocrática sin demasiada necesidad de consultar. La sucesión al califato se convirtió en hereditaria.
La rápida expansión geográfica fue el otro factor que socavó la democracia en Oriente Próximo. La democracia temprana en la Arabia preislámica, como en muchas otras sociedades humanas, tuvo un carácter reducido y presencial, donde los ancianos de los distintos grupos tribales se reunían, hablaban y llegaban a algún tipo de conclusión. El proceso era informal, por la precisa razón de que las circunstancias lo permitían. Con las conquistas islámicas, se planteó la cuestión de cómo gobernar, no en un entorno presencial, sino a través de cientos e incluso miles de kilómetros. Algunos académicos han planteado que, en esta coyuntura, lo que se necesitaba era la práctica que acabaron adoptando los europeos: una forma de representación política que permitiera la gobernanza democrática desde grandes distancias.28 Sin embargo, los europeos necesitaron siglos de ensayo y error para llegar a esta solución; los habitantes del mundo islámico habrían necesitado resolver esto en cuestión de décadas.
Lo último que se debe destacar de la desaparición de la democracia en Oriente Próximo es el importante factor de la contingencia. Los conquistadores musulmanes pudieron heredar un Estado burocrático porque los gobernantes sasánidas de Irak habían desarrollado uno recientemente. Si la expansión islámica se hubiese producido cien años antes –en el siglo vi, en vez de en el vii–, no habría existido ninguna burocracia que heredar. La historia posterior de la democracia en Oriente Próximo podría haber sido muy distinta.
la llegada de la democracia moderna
La democracia moderna evolucionó a partir de la democracia temprana, un proceso que comenzó en Inglaterra antes de alcanzar una mayor extensión –para los hombres blancos libres– en Estados Unidos. La democracia moderna es una forma de Estado donde la participación política es amplia pero episódica: los ciudadanos participan votando a sus representantes, pero solo cada cierto tiempo, y hay pocos medios de control aparte del voto, ya que los representantes no pueden estar sujetos a mandatos o instrucciones.29 Todo esto contrasta con la democracia temprana. En las democracias tempranas, la participación a menudo se limitaba a un pequeño grupo de personas, pero para quienes disfrutaban de ese derecho la frecuencia de esa participación era mucho mayor. También se daba el caso de que aquellos que elegían representantes podían vincularlos a mandatos, y las ciudades podían vetar decisiones centrales o excluirse de ellas. Esto generó un considerable poder de veto y, por tanto, la necesidad del consenso. Por esta razón, había menos problemas con la “tiranía de la mayoría”, mientras que todas las democracias modernas deben lidiar con ellos.
Que la democracia adopte una forma particular se explica en gran parte por las peculiaridades de la historia angloestadounidense. Inglaterra y después Estados Unidos se desviaron del modelo europeo común, y será importante que comprendamos cómo y por qué sucedió esto. También nos ayudará a entender los posibles puntos de fractura de la democracia moderna.
La gobernanza del consejo y la asamblea existió en Europa en los periodos medieval y moderno. En la Europa continental, las asambleas funcionaban del mismo modo observado en las democracias tempranas de otros lugares: los diputados solían estar sujetos a mandatos estrictos y los electores de cada lugar tenían la libertad de rechazar las decisiones centrales. Esto no difiere mucho de la forma en que los hurones de los bosques del noreste americano se gobernaban a sí mismos, y los gobernantes de la Europa continental que intentaron desviarse de este patrón lo consiguieron con limitaciones.
Ya en el siglo xiv, el gobierno por consejo de Inglaterra empezó a parecer muy diferente. Si bien los monarcas ingleses gobernaban de forma conjunta con el Parlamento, también lograron imponer el requisito de que los diputados fueran enviados sin el mandato de sus electores y que las decisiones de la mayoría fuesen vinculantes. La única restricción que los electores podían imponer a los diputados era no reelegirlos. Este modelo británico de diputados sin mandatos se acabaría convirtiendo en la norma para todas las democracias modernas. Ninguna democracia representativa desde finales del siglo xviii ha permitido mandatos explícitos –lo único que se puede intentar son iniciativas informales, como el “Contrato con Estados Unidos” del Partido Republicano en 1994–, y la ausencia de mandatos tiene consecuencias importantes para el futuro de la democracia.30
La ironía de Inglaterra es que fue el poder monárquico el que ayudó a impulsar el alejamiento de la democracia temprana, motivo por el cual la democracia moderna incorpora un elemento de autocracia. Fue por esta razón por la que, cuando el Parlamento hubo asumido la supremacía a partir de 1688, el famoso jurista William Blackstone escribió que tenía “un poder despótico absoluto”.31
Si bien Inglaterra inició el desarrollo de la democracia moderna, tardó más en avanzar en el proceso. Incluso después de lo que se conoce comúnmente como la Ley de Reforma de 1832, solo podía votar una pequeñísima parte de la población total.32 Aquí nos enfrentamos a un enigma: aunque los radicales ingleses del siglo xvii, como los niveladores, concibieron por primera vez el sufragio universal masculino como forma de gobernar una sociedad, sus ideas se implantaron primero en América del Norte y no en Inglaterra. Aunque solemos pensar en 1776 o 1787 como el comienzo de la democracia estadounidense, fue a partir del siglo xvii cuando un sufragio muy amplio –para los hombres blancos libres– se convirtió en la norma en las colonias de Inglaterra en América del Norte.
En la parte británica de la América del Norte colonial arraigó un amplio sufragio masculino, no por unas ideas distintivas, sino por la simple razón de que, en un entorno donde abundaba la tierra y escaseaba la mano de obra, la gente común tenía buenas opciones de salida. Este era el mismo factor fundamental que había favorecido la democracia en otras sociedades. La concesión de derechos políticos y el gobierno compartido fueron consecuencias necesarias, a causa de la débil posición de quienes estaban en el poder. Las empresas mercantiles y otras encargadas del desarrollo de las colonias intentaron, al principio, gobernar de manera jerárquica, pero no duró mucho. Al carecer de capacidad coercitiva y administrativa, fueron enseguida conscientes de que necesitaban gobernar de forma conjunta con las asambleas de colonos. La primera se celebró en Jamestown (Virginia) en 1619.
En la historia sobre la influencia de la escasez de la mano de obra en la gobernanza de América del Norte hay una segunda y trágica derivada que también comenzó en 1619. Las mismas condiciones ambientales que empujaron a los regímenes coloniales a ofrecer derechos políticos a los blancos crearon incentivos para establecer un sistema de esclavitud para los africanos. Que uno disfrutara de derechos políticos o fuese esclavizado dependía de la calidad de tu “opción externa”, como la llaman los economistas. Aparte de aquellos que fueron tomados contra su voluntad –y veremos que estos casos existieron–, los inmigrantes británicos tenían la opción de no ir al Nuevo Mundo. Los africanos que llegaban al Nuevo Mundo no tenían esta opción. Una vez allí, los inmigrantes británicos descontentos con las condiciones que se les ofrecían podían a menudo mudarse a otro lugar, pero los esclavos africanos que intentaban escapar difícilmente podían esperar fusionarse con la población general, y sabemos que, ya en el periodo isabelino, los africanos eran considerados y caracterizados de forma negativa por los ingleses.33 Los derechos políticos para los blancos y la esclavitud para los africanos se derivaron de la misma condición ambiental subyacente a la escasez de la mano de obra. Pasarían trescientos cincuenta años desde 1619 hasta que los afroestadounidenses disfrutaran de forma duradera de los mismos derechos de voto que los demás. Que los afroestadounidenses lograran votar al fin apunta a otra característica de la democracia moderna: precisamente porque se basa en la idea de una amplia participación, los excluidos tienen un argumento muy potente para exigir el voto.
La Constitución de Estados Unidos de 1787 ayudó a avanzar en la transición a la democracia moderna. Lo hizo de un modo sorprendente, ya que purgó muchos elementos de la democracia temprana presentes en las constituciones estatales hasta la década de 1780. A partir de 1787, los representantes ya no pudieron estar sujetos a mandatos o instrucciones, como había sido común en las asambleas coloniales y también en las primeras asambleas estatales. Asimismo, se celebrarían elecciones con menos frecuencia, cuando lo más habitual era celebrarlas cada año, incluso después de 1776. Cada estado, además, estaría obligado a aceptar decisiones centrales en materia de impuestos y de defensa. A diferencia de la democracia temprana, la Constitución permitió la creación de una poderosa burocracia estatal central y brindó una forma de participación política amplia pero solo episódica, y que conllevaba la gobernanza de un territorio muy grande. Todavía seguimos en el proceso de averiguar si este experimento puede funcionar.
puntos de vista alternativos sobre la democracia
Hasta ahora he aportado un relato concreto de la expansión de la democracia temprana y su transformación en la democracia moderna. Sin embargo, hay otros puntos de vista relacionados con el papel de las ideas políticas, la desigualdad y el desarrollo económico.
Ideas políticas
La explicación más directa posible del surgimiento de la democracia es que alguien necesitó inventar la práctica, y los griegos fueron los primeros. Aunque al final la democracia desapareciera en Grecia, su recuerdo no lo hizo y, desde la era medieval en adelante, los europeos occidentales pudieron recurrir a esta tradición griega, así como a una posterior romana. Este argumento tiene dos grandes problemas.
El primero es que algunos pueblos, como los hurones o los tlaxcaltecas, no habían leído nunca a Aristóteles, pero pudieron idear formas de gobierno que a los europeos les parecieron sorprendentemente democráticas. Los miembros de las asambleas germánicas descritas por Tácito tampoco habían leído a Aristóteles.
El segundo problema es que, incluso para Europa, la interpretación de las ideas políticas no funciona igual de bien. Pondré un ejemplo aquí antes de abundar en ello en el capítulo v. Sabemos que las ideas griegas sobre el Estado fueron desconocidas por los europeos occidentales desde algún determinado momento tras la caída de Roma hasta su primera reaparición en las traducciones latinas de la época medieval. El teórico político J. G. A. Pollock sostuvo que el redescubrimiento de las ideas griegas sobre las polis tuvo un profundo efecto en las ciudades-repúblicas independientes del norte de Italia, pero esto no nos ayuda mucho a entender cómo estas surgieron en primera instancia. Sabemos que la primera traducción al latín de la Política de Aristóteles apareció en torno a 1260 d. C., pero la gran mayoría de las comunas italianas se hicieron autónomas mucho antes de esa fecha. Parecería que los ciudadanos medievales tuvieron que reinventar la gobernanza democrática por su cuenta, y es sorprendente que esto sucediera primero en Europa y no en el Oriente Próximo islámico, porque las obras de Aristóteles nunca fueron desconocidas en esa región.
Las ideas sobre la democracia importan y haré hincapié en ello a lo largo de este libro. Pero la simple idea de que los europeos tenían democracia debido a la tradición clásica no resulta convincente. Los europeos promovieron la causa de la democracia incluso en aquellos momentos en que la tradición clásica había sido olvidada, como lo hicieron otros pueblos sin haber descubierto nunca dicha tradición.
Desigualdad
La idea de que la desigualdad es perjudicial para la democracia está profundamente arraigada: en una sociedad dividida entre ricos y pobres, habrá envidias que socavarán la gobernabilidad democrática pacífica. Además, los desposeídos pueden ser más susceptibles a los llamamientos de los demagogos, de modo que la democracia no sobrevivirá mucho tiempo ante una gran desigualdad.
También es lógico pensar que habrá fuerzas poderosas que fomenten la igualdad en una democracia. Puesto que los pobres son más numerosos que los ricos, pueden votar a aquellos candidatos que propongan tomar medidas contra la desigualdad. Esto podría consistir en unos impuestos o políticas de gasto progresivos, como una educación subvencionada por el Estado.
El punto de vista común sobre la desigualdad y la democracia cuenta con menos apoyos de lo que uno podría pensar. La principal prueba de esta afirmación es la Europa occidental durante los siglos xix y xx. En muchos países, la democracia moderna surgió y se mantuvo a pesar de la alta y creciente desigualdad. Al mismo tiempo, la democracia no solía contribuir demasiado, por sí sola, a atajar esa desigualdad y, con el tiempo, las élites fueron conscientes de ello. Mientras que los autores de los “Federalist Papers” estaban obsesionados con el peligro que una república podía entrañar para la propiedad a finales del siglo xix, las élites de la Europa occidental aprendieron a adoptar una actitud más indiferente: ¿por qué preocuparse por el sufragio universal, si eso no se traducía en unos fuertes impuestos o en expropiaciones? Esta conclusión tiene connotaciones positivas y negativas: la democracia puede ser más estable de lo que pensamos frente a una gran desigualdad, pero si lo que preocupa es la desigualdad, la democracia no va a proporcionar, por sí sola, una solución.
Desarrollo económico
Una de las ideas más obstinadas sobre la democracia es que solo puede existir en los países ricos. No es difícil ver de dónde surge esta idea, ya que en la actualidad los países más ricos del mundo son casi siempre democracias. La principal razón que se aduce es que cuando hay menos gente pobre, los demagogos autocráticos tendrán menos público. Los pobres pueden sentir que tienen menos que perder con las alternativas a la democracia, y también pueden estar menos informados sobre el proceso político, o al menos ese es el razonamiento.34
La idea de que el desarrollo económico fue un requisito previo para la democracia la reforzó en gran medida Seymour Martin Lipset, uno de los politólogos más destacados del siglo xx. En 1959, Lipset escribió sobre su investigación de varios indicadores de desarrollo: la renta per cápita, el número de personas por vehículo motorizado y por médico y la cantidad de radios, teléfonos y periódicos. Los datos de Lipset mostraban que a los países que puntuaban más bajo en estos indicadores les resultaba más difícil mantener una democracia estable. Desde que lo escribió ha habido mucho debate en torno a esta conclusión. Algunos creen que el desarrollo sí causa la democracia;35 otros creen que son otros factores subyacentes los que causan la democracia y también el desarrollo.36
El problema de la hipótesis del desarrollo económico es que, si consideramos el surgimiento de la democracia en Europa como un proceso muy largo que se remonta a la época medieval, e incluso antes, entonces debemos recordar que en esos siglos previos Europa no estaba más desarrollada que el resto del mundo; de hecho, a menudo era al revés. Incluso cuando hicieron la transición a la democracia moderna, muchos países eran bastante pobres, según nuestros estándares actuales. Cuando se produjo el advenimiento de la Tercera República Francesa en 1870, Francia tenía el mismo nivel de PIB per cápita que tiene hoy Tanzania.
Extraemos conclusiones con unos matices similares cuando invertimos la relación y preguntamos qué efecto tiene la democracia en el desarrollo económico. El argumento habitual es que la democracia será más favorable al crecimiento porque en una democracia la gente sentirá que su propiedad está más segura. Profundizaré en este tema en el capítulo viii. La evidencia muestra que, cuando comparamos la democracia temprana y la autocracia, cada uno de estos sistemas tenía fortalezas y debilidades en lo relativo al desarrollo económico. Precisamente porque en el gobierno democrático temprano el poder estaba descentralizado, había poco riesgo de que un gobernante central pisoteara los derechos de propiedad. Sin embargo, el poder descentralizado también puede generar barreras de entrada para los nuevos participantes en el mercado y, por esta razón, la democracia temprana pudo ser un freno a la innovación. La República Holandesa es un ejemplo de esto. Si miramos a las autocracias, vemos un patrón inverso: en China y Oriente Próximo, ayudó a crear un mercado muy amplio, a través del cual podían viajar las ideas y las innovaciones, pero el talón de Aquiles de la autocracia fue la inestabilidad. Con un poder centralizado y un Estado burocrático, el riesgo era que los gobernantes pudieran cambiar de pronto las reglas hacia direcciones no deseables.
El enfoque optimista sobre la democracia moderna es que tiene todas las ventajas para el crecimiento de la democracia temprana sin sus inconvenientes. Los gobernantes estarán sujetos a útiles limitaciones, pero hay un gran mercado nacional con menos barreras de entrada. En el capítulo ix, compararé Reino Unido y la República Holandesa para mostrar cómo se podría formular este argumento. Pero si esta comparación nos permite ser optimistas sobre la democracia moderna, la historia de Estados Unidos podría hacernos reflexionar. Estados Unidos, como primera auténtica democracia moderna, ha tenido un mercado nacional integrado y, sin embargo, no han dejado de surgir barreras de entrada como resultado del poder monopolista. En este aspecto, uno piensa tanto en la transición al siglo xx como al xxi.37
el futuro de la democracia
La democracia temprana existió durante miles de años en un amplio conjunto de sociedades humanas: era una institución muy sólida. Una de mis principales motivaciones para contar esta historia ha sido intentar arrojar una nueva luz sobre la democracia moderna. En términos comparativos, la democracia moderna solo lleva existiendo un breve periodo de tiempo. Deberíamos considerarla un experimento en curso y, tal vez, incluso sorprendernos de que haya logrado sobrevivir siquiera. A lo largo de la extensa trayectoria de la historia de la humanidad, las sociedades han estado gobernadas de manera autocrática por alguien que dispuso de una burocracia estatal, o han tenido algo parecido a la democracia temprana allí donde no había Estado, el poder estaba descentralizado y su escala general tendía a ser pequeña. La idea de que se pudiera sostener una democracia en un sistema de gobierno tan grande como las trece colonias estadounidenses, unido a un Estado central, no tenía precedentes. Podemos utilizar las lecciones de la historia para extraer tres conclusiones sobre el futuro de la democracia.
Las nuevas democracias
La primera conclusión está relacionada con las numerosas democracias nuevas que han surgido desde 1989. Existe un gran temor justificado sobre la retracción o el “retroceso” de la democracia hoy en todo el mundo, y las noticias nos brindan un ejemplo tras otro de países que se están deslizando hacia la autocracia. Los politólogos incluso han inventado una nueva categoría para los países que ya no se clasifican como democracias, pero aún celebran elecciones: a estos casos los llaman “autoritarismo competitivo”.38
Para comprender mejor lo que está sucediendo, deberíamos dar un paso atrás. En lugar de centrarnos en los acontecimientos de los últimos años, consideremos el presente desde la perspectiva de 1988, el año anterior a la caída del muro de Berlín. Si dispusiéramos de la mejor investigación politológica del momento y alguien nos preguntara por las posibilidades de que un país como Ghana fuese una dinámica democracia al cabo de treinta años, habríamos dicho que es poco probable. Ghana era demasiado pobre y estaba demasiado dividida étnicamente para sobrevivir como democracia.
Entonces, ¿por qué las predicciones de 1988 resultaron tan equivocadas? La inesperada caída del muro de Berlín sería un gran motivo, pero la reciente ola de democratización no puede atribuirse solo a la desaparición de la rivalidad entre las superpotencias. La lección, más profunda, que ofrece la historia es que, en determinadas condiciones –que ni mucho menos son raras–, la gobernanza democrática surge de forma natural entre los seres humanos. Muchas de las sociedades que hicieron la transición a la democracia después de 1989 habían practicado formas de democracia temprana mucho antes de su encuentro con los europeos. La tecnología de la democracia moderna, con elecciones y partidos, es algo nuevo, pero el principio de la demokratia –que el pueblo debe tener el poder– no lo es.
Hay otra posible lección más en los países que se están democratizando últimamente: así como existió una democracia temprana en lugar del Estado, la democratización desde 1989 ha tenido más probabilidad de sobrevivir cuando el poder inicial del Estado central era débil. Los países africanos cuyas estructuras estatales eran más débiles en torno a 1989 tuvieron más probabilidad de ser democracias en la actualidad, mientras que en Oriente Próximo la persistencia durante siglos de las estructuras estatales coercitivas ha pesado contra la democracia.39
Una última cosa que debemos señalar sobre la expansión de la democracia moderna es que, en muchos casos, las instituciones responsables de la rendición de cuentas electoral se han superpuesto a las instituciones preexistentes de la democracia temprana. Hay motivos para pensar, como ha demostrado la politóloga Kate Baldwin, que, incluso en este nuevo contexto, las instituciones de la democracia temprana pueden seguir proporcionando importantes medios de rendición de cuentas.40
La persistencia de la autocracia
La segunda predicción que hicieron algunas personas sobre la democracia en 1989 afecta a China, y también resultó ser errónea. Algunos se preguntaron si el desarrollo económico impulsado por el mercado conduciría necesariamente a la liberalización política y a que China empezara a parecerse más a Occidente. Se pensaba que, a medida que la sociedad se enriqueciera, el pueblo estaría en una posición más fuerte para exigir la democracia. También se pensaba que el crecimiento solo podría mantenerse con la liberalización política. Ninguna de estas predicciones ha resultado cierta, al menos hasta ahora.
Las lecciones de la historia nos ayudan a entender por qué ha persistido la autocracia en China. Durante el largo periodo de los dos últimos milenios, China fue más rica que Europa, a pesar de que su Estado era autocrático y burocrático, mientras que los gobernantes europeos tenían que gobernar por medio de asambleas. A menudo se le atribuye a la Revolución Comercial de la Edad Media el mérito de impulsar el avance de la democracia temprana, pero veremos que China también tuvo su propia revolución comercial medieval. Esto se asoció con unos niveles más altos de renta per cápita que en la Europa occidental, pero no sirvió para alejar a China de la autocracia, por tanto, ¿por qué deberíamos esperar que el crecimiento chino, en épocas más recientes, vaya a producir un resultado distinto?
El otro hecho clave para comprender el caso de China tiene que ver con el orden de los acontecimientos. La autocracia es una forma muy sólida de desarrollo político si surge antes el Estado. Con esto no estoy diciendo que la experiencia previa con una burocracia estatal haga imposible un cambio posterior a la democracia moderna, ni que la ausencia del desarrollo estatal garantice el de la democracia moderna, solo que es mucho más probable.41 En Europa, el patrón fue muy distinto, ya que las formas de gobierno de la democracia temprana habían existido durante siglos antes de que se desarrollaran las burocracias.42 Al final, en vez de considerar China como una desviación de una vía estándar para el desarrollo político establecida por los europeos, hemos de verla como una vía alternativa para la gobernanza que, además, es muy estable.
El futuro de la democracia estadounidense
Las lecciones de la historia pueden, por último, decirnos algo sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. Según cierto punto de vista, Estados Unidos ha sido una democracia dinámica gracias a la Constitución que nos proporcionaron los padres fundadores, pero, de repente, hemos perdido el rumbo. Lo que pensábamos que eran unas normas inviolables de decoro y decencia han sido quebrantadas de pronto. Al mismo tiempo, la confianza en muchas de nuestras instituciones se encuentra en sus mínimos históricos o los roza. La trayectoria de otras democracias fallidas hace pensar que este es el punto en el que se producen las transiciones a la autocracia. Una mirada más profunda a la historia de la democracia nos revela que aún podemos tener motivos para el optimismo, pero solo si comprendemos lo que ha permitido sobrevivir a la democracia estadounidense: las inversiones continuas para mantener a los ciudadanos conectados con un Estado distante.
La Constitución de 1787 estableció el Estado en un gran territorio, mucho mayor de lo que era habitual en las democracias tempranas, y esto fue parejo a una forma de participación amplia, pero también episódica. Sin embargo, la Constitución no resolvió por arte de magia el problema de la escala. Apenas tres años después de la adopción de la Constitución, el propio James Madison, en un ensayo titulado “Opinión pública”, haría hincapié en que en cualquier república que abarque un vasto territorio es preciso realizar inversiones concretas para garantizar que la opinión pública pueda informarse sobre la administración del Estado. Por tanto, apoyó las iniciativas del Congreso para subvencionar la distribución de los periódicos. Algunos consideran que esto ayudó a estabilizar la república en sus inicios por los mismos motivos, lo cual dio origen al movimiento common school (‘escuela común’).
La lección más general del ensayo de Madison sobre la opinión pública es que en una gran democracia no hay que dar por sentada la idea de que la opinión pública puede mantenerse correctamente informada para confiar en el Estado. Lo estamos viendo hoy en que las democracias más grandes tienden a presentar unos niveles más bajos de confianza en el Estado que las democracias más pequeñas. Lo vemos también en que, en Estados Unidos y otros lugares, los ciudadanos son más propensos a confiar más en los gobiernos locales y estatales que en los centrales, y lo mismo ocurre con los medios de comunicación locales respecto a los nacionales. Al mismo tiempo, también vemos que, si bien una escala grande dificulta el mantenimiento de la confianza, no tiene por qué ser inevitable. Lo que sí significa es que, en una gran democracia moderna, debemos prestar más atención al problema y abordarlo mediante inversiones continuas en la participación ciudadana.
Aparte de por su gran territorio, Estados Unidos también se diferencia de las democracias tempranas por su fuerte Estado central. En las democracias tempranas no había muchas dudas sobre una posible vuelta al autoritarismo, ya que esto solo se podría haber logrado con un poder estatal coercitivo, el cual no existía. Cuando los gobernantes como Felipe el Hermoso de Francia intentaron seguir la senda autoritaria en ausencia de un Estado, se vieron condenados a seguir negociando. Pero ¿qué ocurre hoy con Estados Unidos?
Una posible respuesta es que corremos un gran peligro de deslizarnos hacia la autocracia, porque tenemos un Estado poderoso. La historia apunta a una respuesta más mesurada y sugiere que lo importante aquí es, sobre todo, el orden de los acontecimientos en el desarrollo político. Una vez que los autócratas han construido una poderosa burocracia estatal, es difícil hacer después la transición a la democracia, pero si el Estado –sea su gobierno por consejo o por asamblea– surge primero, y en especial si conlleva acuerdos formalizados que se extienden a un gran territorio, entonces hay más posibilidades de que surja la democracia y sobreviva al desarrollo de una burocracia.43 A través de la práctica de la democracia temprana, los miembros de la sociedad adquieren el hábito de actuar colectivamente, y existe la oportunidad de que los gobernantes y el pueblo se resistan a la autocracia y, en su lugar, construyan de forma conjunta un Estado. En Inglaterra, una larga tradición de acción colectiva ayudó al Parlamento a resistir los intentos de Enrique VIII de legislar por decreto con una burocracia recién creada. Veremos en el capítulo vii cómo este mismo proceso fracasó en Oriente Próximo porque las formas de democracia temprana, adaptadas solo a entornos presenciales, fueron de escasa utilidad para resistir la intrusión autocrática en un sistema de gobierno basado en la escala del califato.
En última instancia, aunque nuestra larga tradición de gobierno colectivo puede ayudar a proteger a Estados Unidos de la autocracia, también debemos distinguir entre la supervivencia de la democracia en general y la de una democracia con la que estemos satisfechos. Si los ciudadanos se sienten cada vez más desconectados y desconfiados, y existe la percepción de que la política democrática está dominada por unos pocos, la supervivencia de nuestra forma de gobierno puede parecer una victoria menor de lo que pensábamos al principio.
1 El pueblo que acabamos conociendo como “los hurones” se llamaba a sí mismo “wendat”. Este relato sobre su gobierno se deriva de los archivos de las Relaciones jesuitas, vol. 10, cap. 7, disponible en inglés en http://moses.creighton.edu/kripke/jesuitrelations/ [consultado el 09/05/21]. Véase una descripción similar temprana de los iroqueses en Colden, 1958.
2 Basado en el testimonio sobre Tlaxcala de Cortés en una carta al emperador Carlos V. Véase el texto en Cortés, 1978.
3 Véase Ober, 2008.
4 Véase Olivier, 1969. Él se refiere a la gobernanza entre los pueblos bantúes, un término que puede adquirir dos significados muy diferentes. En su sentido científico, la palabra se refiere a todas las sociedades que hablan las lenguas de la familia bantú. Este es el caso de todo el sur y el centro de África. En la Sudáfrica de los tiempos del apartheid, la palabra bantú se empleaba para referirse a todos los africanos negros.
5 Sobre la idea de que la democracia es una circunstancia común en las sociedades humanas, véase Goody, 2006 e Isakhan y Stockwell, 2011. Esta idea también guarda una estrecha relación con lo que Roger Congleton (2001) llamó el “modelo del rey y el consejo”. Véanse también Muhlberger y Paine, 1993 y la exploración de la gobernanza colectiva y autocrática en las sociedades humanas a cargo de Blanton y Fargher, 2008 y 2016. Los académicos dedicados a la democracia griega clásica a veces también hacen hincapié en que muchas sociedades no griegas también tenían formas de régimen consultivo. Véase como ejemplo Lane, 2014.
6 El trabajo canónico de donde procede esta idea es de Margaret Levi (1988 y 1997).
7 Abundaré en esta idea en el capítulo iii. Para una explicación formal, véase Ahmed y Stasavage, 2020. Este resultado es una ejemplificación de la idea general de que el acceso diferencial a una información puede crear una diferencia entre la autoridad oficial y la real en el seno de las organizaciones. Sobre esta cuestión, véanse Aghion y Tirole, 1997; Baker, Gibbons y Murphy, 1999, y Barzel, 2002 y 1997.
8 Véanse el argumento original en Blockmans, 1998, y la evidencia empírica en Stasavage, 2010.
9 El argumento que planteo aquí está estrechamente relacionado con el ya expuesto en Mayshar, Moav y Neeman, 2017.
10 Jared Diamond (1997) hizo mucho hincapié en la influencia del entorno natural sobre el desarrollo de los Estados y las sociedades. En lugar de en si se forma o no un Estado, me concentraré en qué tipo de regímenes existen dentro de un Estado. Stephen Haber (2012a y 2012b) ha recalcado hace poco el efecto del entorno sobre el desarrollo de la democracia. Véase Goldstone, 2009 para leer una explicación concisa sobre cómo el entorno natural, y en particular uno poco propicio para la agricultura, influyó en el desarrollo político y económico de Europa.
11 Véase el marco teórico y la evidencia expuesta por Sandra Vehrencamp (1983). Aporto una explicación más detallada sobre esto en el capítulo iii.
12 Esta tendencia a distinguir entre el uno, los pocos y los muchos estuvo muy extendida entre los escritores griegos y no era específica de Aristóteles, aunque sea famoso por esta distinción. Véase un repaso en Hansen y Nielsen, 2004, pp. 80-86.
13 Ibíd.
14 Sabemos esto por los testimonios de los misioneros franceses jesuitas, como se explica en el capítulo ii.
15 Mi relato sobre Mari se deriva de Fleming, 2004, y se trata en profundidad en el capítulo ii.
16 Esta afirmación es de Hansen y Nielsen (2004, p. 84).
17 Aristóteles, 1946, libro IV, cap. 9.
18 Véase en Boserup, 1965, un ejemplo canónico sobre el uso de este término. Como explicaré en el capítulo iii, la agricultura intensiva no implica necesariamente que sea más productiva en términos de la productividad total de los factores (la proporción del producto respecto a todos los insumos, y no solo la tierra).
19 Véanse las tres contribuciones clave de Scott relacionadas con este tema en Scott, 1999, 2009 y 2017. Véase el trabajo de Nichols (2015), que plantea este argumento en relación con la Mesoamérica antigua.
20 Weber, 1978, p. 987. El reciente trabajo de los economistas provee un marco teórico para respaldar la aseveración de Weber. Tim Besley y Torsten Persson (2011) han mostrado que la construcción de capacidad estatal conlleva un importante mecanismo compensatorio intertemporal. Los gobernantes necesitan diferir el consumo actual (los ingresos) con el fin de invertir en el desarrollo de la capacidad estatal.
21 Al centrarme en la fortaleza o la debilidad relativas de los Estados y actores sociales, el análisis que pretendo realizar aquí se relaciona con el de Daron Acemoglu y James Robinson (2019). También debo recalcar que existe una larga tradición académica que sostiene que gobernar de forma conjunta con asambleas representativas permitió a los gobernantes europeos alcanzar unos mayores niveles de extracción de ingresos y de acceso al crédito de lo que habría sido posible de otro modo. En este libro haré hincapié en que esta fue la opción lógica en un entorno de debilidad estatal. En otras regiones, como China y Oriente Próximo, los gobernantes tuvieron otra opción: gobernar mediante una burocracia y prescindir de la necesidad de una asamblea representativa. La fortaleza estatal hizo esta última opción posible, y se relacionaba con unos niveles sustancialmente mayores de extracción de ingresos. A propósito del caso europeo, véanse varios ejemplos en Bates y Lien, 1985; North y Weingast, 1989; Dincecco, 2011, y Stasavage, 2011. Para leer una crítica de esta literatura, véase Boucoyannis, 2015a y 2015b. Sostiene que las asambleas representativas surgieron cuando los gobernantes obligaron a sus súbditos, y en particular a las élites, a asistir a las asambleas y a pagar impuestos. Este argumento encaja bien con mi interpretación del caso inglés, como explicaré en los capítulos v y ix. Sin embargo, también argumentaré que Inglaterra fue una excepción entre las partes europeas en este aspecto.
22 Al hacer hincapié en la importancia de la caída de Roma, iré en paralelo a la reciente contribución de Walter Scheidel (2019), aunque él se centra sobre todo en el efecto de la fragmentación política, mientras que yo lo hago en la debilidad estatal.
23 La figura muestra los ingresos totales estimados en proporción con el PIB y para cuatro Estados distintos: China con la dinastía Song en el 1086 d. C., el sur de Irak con el califato abasí sobre el 850 d. C. y Francia con Felipe el Hermoso sobre 1300 d. C. e Inglaterra con Eduardo I sobre 1300 d. C. La cifra de ingresos correspondiente al califato abasí se basa en los datos aportados en Waines, 1977, donde los cálculos sobre el PIB per cápita son de Pamuk y Shatzmiller (2014), los datos de población de Allen (2017) y los tipos de cambio de Zarra-Nezhad (2004). Allen (2017) reporta una cifra de ingresos ligeramente inferior para el año 846 d. C. que implicaría una tasa de extracción del 6,2%. La cifra de ingresos correspondiente a Francia es de De Swarte (1885, p. 326). Esto incluye una estimación de todos los “cobros extraordinarios” de Felipe, que se pueden considerar impuestos. Felipe también recibió “cobros ordinarios” de aquellos dominios de los que poseía título, los cuales no se incluyen en la figura porque es cuestionable que se puedan llamar impuestos. Si los incluyéramos, entonces tendríamos que deducir los gastos en los dominios reales para hallar la cifra de los cobros ordinarios netos. Si lo hiciéramos empleando la cifra de los cobros ordinarios netos aportados en Swarte, 1885, p. 325, entonces los ingresos franceses serían el 0,54 del PIB, en lugar del 0,49% reportado en la figura 1.1. Si utilizáramos la cifra de los cobros netos reportados en Clamageran, 1867, p. 323, entonces los ingresos franceses serían el 0,73% del PIB –así que aun así seguiría siendo inferior al 1%–. La cifra de los ingresos franceses se expresó en relación con el PIB convirtiendo las livres tournois en plata, empleando el cálculo de la población francesa realizado por Dupâquier (1988) y los datos del PIB francés de Ridolfi (2016). La cifra de ingresos correspondiente a China fue recabada por Jason Qiang Guo, y las fuentes chinas originales se detallan en Guo, 2019. Se acerca mucho a la cifra derivada de forma independiente por Liu (2015, p. 266), así como a la reportada por Golas (2015). Elegí el año 1086 d. C. como la última fecha disponible para que fuese más próxima a los datos ingleses y franceses. En dos ocasiones anteriores el Estado chino Song llegó a recaudar unos ingresos correspondientes al 13% del PIB. La evidencia también sugiere que la dinastía Song no fue la única entre las dinastías chinas que tuvo una alta capacidad para la extracción fiscal. Véase Liu, 2015, p. 45, que compara los impuestos con los Song y con la dinastía que la precedió, los Tang. La única diferencia clave fue que los Song dependieron de unos amplios impuestos indirectos al comercio, mientras que la dinastía Tang dependió exclusivamente de los impuestos directos a la producción. La cifra de ingresos correspondiente a Inglaterra se señala en el conjunto de datos “A Millennium of Macroeconomic Data for the UK” del Banco de Inglaterra, basado en las cifras de ingresos originalmente recabadas por Patrick O’Brien y Philip Hunt (1993). La cifra del PIB proviene de Broadberry, Guan y Daokui Li, 2018, y también se reporta en el mismo conjunto de datos. Disponible en https://www.bankofengland.co.uk/statistics/research-datasets [consultado el 09/05/21].
24 N. del E.: No debe confundirse con Felipe el Hermoso de Castilla, duque de Borgoña, rey consorte de Castilla por su matrimonio con la hija de los Reyes Católicos Juana y que nació unos doscientos años más tarde que Felipe el Hermoso de Francia.
25 Véanse Strayer, 1980, p. 380 y 1970.
26 Véanse los numerosos ejemplos y el orden de los acontecimientos en Strayer y Taylor, 1939.
27 Véase Feng, 2008, p. 89. Véase Glahn, 2016, caps. 1 y 2, a propósito del Estado Zhou, donde se destacan los elementos patrimoniales frente a los burocráticos.
28 Este argumento fue planteado por Patricia Crone (2001, p. 22).
29 Bernard Manin (1997) lo considera una de las principales distinciones entre la democracia representativa moderna y las formas alternativas de gobernanza democrática del pasado.
30 Este argumento lo planteó Manin (ibíd., pp. 163-167). Los casos donde los candidatos hacen promesas explícitas o proponen algún tipo de contrato con los votantes no contarían como mandatos, ya que pueden influir en las expectativas y decisiones del votante, pero carecen de base jurídica.
31 Véase el análisis en el capítulo ix.
32 Véase Biblioteca de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, 2013, p. 4.
33 Véanse Vaughan y Vaughan, 1997; Vaughan, 2005, y el análisis en el capítulo x. Véase también Painter, 2010 para conocer la otra cara de la historia: el invento y la celebración de la blanquitud.
34 Véase el enunciado clásico en Lipset, 1959.
35 Véase en Boix, 2011 una afirmación reciente de este punto de vista, respaldado por evidencia econométrica.
36 Véase en Acemoglu et al., 2008 una formulación completa de este punto de vista, así como resultados econométricos que apuntan en esta dirección.
37 Véase Philippon, 2019.
38 Este término fue acuñado por Levitsky y Way (2002).
39 Para plantear este argumento, me basaré en el trabajo de Lisa Blaydes (2017).
40 Véase Baldwin, 2015, así como la evidencia recopilada por Baldwin y Holzinger (2019). Magaloni, Díaz-Cayeros y Ruiz Euler (2019) proveen un análisis específico sobre esto correspondiente a Oaxaca (México), donde la prestación de servicios públicos en algunos municipios está controlada por asambleas tradicionales y, en otros, por funcionarios electos de partidos políticos. De media, las asambleas tradicionales tuvieron un mejor desempeño.
41 Véase Møller, 2015, a propósito de la importancia del orden de los acontecimientos en la dirección contraria. En Europa, las instituciones del consentimiento precedieron al desarrollo del Estado. Véase también Møller, 2014, acerca de cómo esto aseguró que Europa evitara tener un Estado hegemónico.
42 Véase Møller, 2015.
43 Francis Fukuyama (2011) ha recalcado la importancia del orden de los acontecimientos.