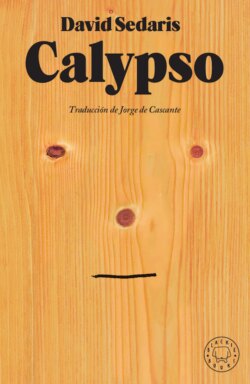Читать книгу Calypso - David Sedaris - Страница 10
Mis queridos invitados
ОглавлениеPor mucho que exista una industria entera que se mantiene gracias a afirmar lo contrario, lamento deciros que hay muy pocas alegrías asociadas a la mediana edad. La única ventaja que le veo es que, con algo de suerte, puedes llegar a tener una habitación para invitados. Algunas personas la consiguen cuando sus hijos abandonan el nido, y otros señores más o menos maduros, como yo, la consiguen al comprar una casa más grande. «Seguidme», les digo siempre a quienes vienen a casa de visita. La habitación a la que los llevo no acaba de ser acondicionada y limpiada a fondo para poder alojarlos. No hace las veces de oficina ni de trastero: no. Solo tiene una función. Al amueblarla elegí una cama en vez de un sofá-cama, y en una de las paredes, como si viviéramos en un hotel, coloqué un estante para dejar el equipaje. Aunque la característica estrella de la habitación es que tiene su propio baño.
«Si prefieres ducha en vez de bañera puedes quedarte en el piso de arriba, en la otra habitación para invitados —digo—. Allí también hay un estante para que dejes las maletas.» Oigo estas palabras salir de mi boquita de marioneta y siento escalofríos de pura satisfacción. La satisfacción de la mediana edad. Mi pelo está gris del todo y empieza a clarear, sí, muy bien, vale. Tengo el pene tan dado de sí que siempre que me lo guardo después de mear sigo meando un poquito más dentro de mis calzoncillos. Correcto. Pero tengo dos habitaciones de invitados.
Si vives en Europa, la consecuencia directa de tener habitación de invitados es que atraes a los invitados. A mogollón de invitados, de hecho. La gente se gasta un dineral en billetes de avión para volar desde Estados Unidos. Cuando llegan a Europa están arruinados y hechos fosfatina. Dormirían en nuestro coche si les planteáramos la opción. En Normandía, donde solíamos tener una casa de campo, los invitados se quedaban en la buhardilla, que además era el estudio de Hugh y apestaba a óleo y a ratones en descomposición. Tenía un techo como de catedral de pueblo y la calefacción no llegaba hasta allí, lo cual quiere decir que siempre hacía o un frío helador, o un calor que te mueres. Aquella casa tenía un único baño, incrustado entre la cocina y nuestro dormitorio. Los invitados perdían toda la privacidad que suele requerir cualquier persona que visita el váter, así que un par de veces al día arrastraba a Hugh hasta la entrada principal de la casa y gritaba muy fuerte, como si fuera lo más normal del mundo: «¡Pues nada! ¡Salimos veinte minutos! ¿Alguien quiere algo de ahí enfrente, al otro lado de la carretera?».
Otro problema de vivir en Normandía: los invitados no tenían nada que hacer aparte de estar sentados en sillas. No había tiendas en nuestro pueblo y caminar hasta el siguiente pueblo más cercano era una idea muy poco apetecible. No quiero decir con esto que nuestros amigos no supieran disfrutar de la vida, pero desde luego tenían que ser un tipo de personas muy concreto, en plan amantes de la naturaleza y con una motivación a prueba de bombas. En West Sussex, donde vivimos ahora, recibir a la gente es un pelín más fácil. En un radio de unos quince kilómetros alrededor de nuestra casa, hay un pueblecito encantador con un castillo y otro igual de estupendo con treinta y siete tiendas de antigüedades. Hay unas colinas de piedra caliza para hacer senderismo y caminos preparados para ir con la bici. La playa está a quince minutos en coche y el pub más cercano lo tienes a la vuelta de la esquina.
Los invitados suelen venir en tren desde Londres y justo antes de recogerlos en la estación me encargo de recordarle a Hugh que, durante su estancia, estamos obligados a interpretar los papeles de La Pareja Ideal. Eso significa que no podemos pelearnos ni contradecirnos. Si estoy sentado en la mesa de la cocina y él se encuentra detrás de mí, está obligado a colocar una mano en mi hombro, en el lugar exacto en el que se posaría un loro tropical si yo fuera un pirata en vez del novio perfecto que sin duda soy. Si cuento una anécdota que él se sabe tan pero tan de memoria tras haberla oído tantas veces que podría completar mis frases antes de que yo acabara de pronunciarlas, tiene que hacer como si fuera la primera vez que la escucha y sorprenderse igual (o incluso más) que nuestros invitados. Yo estoy obligado a hacer lo mismo, y a demostrar todo mi júbilo cuando sirve cualquier plato que detesto, como por ejemplo algún pescado lleno de espinas. Me pasé todo el acuerdo por las pelotas hace unos años cuando su amiga Sue vino una noche y él sirvió un pescado que tenía la textura exacta de un cepillo para el pelo. La cagué tanto y dejé ver una porción tan grande de realidad, que cuando la mujer se marchó estuve valorando los pros y los contras de asesinarla. «Sabe demasiado —le dije a Hugh—. Es un cabo suelto y tenemos que hacer todo lo posible por cortarlo.»
Su amiga Jane también recibió su buena ración de oscuridad. Tanto ella como Sue me caen muy bien y las conozco desde hace veinte años, pero las dos entran en la categoría de Invitadas de Hugh, lo cual implica que, por mucho que haga de novio perfecto, no es responsabilidad mía lo de entretenerlas. Les pregunto si quieren beber algo, vale. Me siento a la mesa para comer y cenar, sí. Pero más allá de eso voy a mi bola y puedo estar hablando con esa persona y marcharme dejándola en mitad de una frase suya o mía sin ningún remordimiento. Mi padre ha hecho lo mismo toda su vida. Estás hablando con él y se larga, no porque esté enfadado sino porque ha terminado de conversar contigo y el decoro y la educación se la pelan. Creo que tenía seis años la primera vez que me di cuenta de esa actitud suya. Lo normal habría sido sentirme dolido, pero no, al contrario, lo primero que pensé al ver cómo se escabullía fue «¿De verdad se puede hacer eso? ¿En serio? ¡Yujuuu!».
Tres de mis hermanas vinieron a visitarnos a Sussex durante la Navidad de 2012. Gretchen y Amy se adjudicaron una habitación de invitados cada una. Lisa se instaló en nuestro dormitorio, y Hugh y yo nos trasladamos a la habitación de al lado, al establo remozado en el que tengo mi despacho. Una de las cosas que notó Hugh durante su estancia fue que mi hermana Amy y yo somos las únicas personas de mi familia que damos las buenas noches. Los demás se levantan y se van —a veces incluso en mitad de la cena— y no vuelves a verlos hasta la mañana siguiente. Mis hermanas entraban en la categoría de Mis Invitadas, pero como eran un grupo de gente y se entretenían las unas a las otras, yo podía hacerme el sueco y desentenderme un poco del asunto. Pero tampoco es que no pasara tiempo con ellas. Salimos varias veces de paseo y a montar en bici, pero por lo demás echaban las horas sentadas en el salón charlando o reunidas en la cocina juzgando la pericia de Hugh con el horno. Yo iba a verlas de cuando en cuando y al rato decía que tenía mucho trabajo pendiente. «Mucho trabajo pendiente» implicaba ir a mi despacho, que estaba en el establo, justo en la habitación de al lado, encender el ordenador y entrar en Google mientras pensaba «Me pregunto qué estará haciendo Russell Crowe ahora mismo...».
Uno de los motivos por los que invité a esas tres a casa —hasta les pagué los billetes de avión— fue que pensaba que no íbamos a tener muchas más oportunidades de estar juntos. Exceptuando a mi hermano Paul, que no vino porque no tiene pasaporte aunque insiste en que —según un electricista que conoció en el trabajo— puedes comprar uno en cualquier aeropuerto, todos hemos sobrepasado ya la barrera de los cincuenta. De salud no andamos mal, pero es solo cuestión de tiempo que se nos acabe la suerte y alguno pille un cáncer. A partir de ahí caeremos uno tras otro como patos de escayola en una galería de tiro. Objetivos fáciles. Y más aún con las vidas que hemos llevado.
Había estado contando los días que faltaban para la llegada de mis hermanas, así que no tenía ningún sentido que las evitase. ¿Por qué no estaba con ellas y con Hugh en nuestra bellísima cocina del siglo XVI entre fogones pisando esos suelos de piedra tan apropiados para una pareja tan ideal como nosotros? Quizá me preocupaba que mi familia me pusiera de los nervios si no me alejaba un poco de ellas o —mucho más probable— que fuese yo quien los pusiera a ellos de los nervios y nuestra semana juntos no fuera tan estupenda como había soñado. Por si acaso me retiraba a mi despacho a no hacer nada. Luego salía, pasaba por el salón y escuchaba algo que me hacía desear no haberme movido de delante del ordenador. Era como llegar al cine una hora tarde con la película empezadísima y preguntarte «¿Qué coño está haciendo ese canguro con unos nunchakus?».
Una de las conversaciones que pillé a medias iba sobre unas pastillas que mi hermana Gretchen había empezado a tomar un año y medio antes. No nos dijo para qué se las habían recetado, pero al parecer le hacían caminar y comer mientras dormía. Fui testigo de ello el Día de Acción de Gracias anterior, que pasamos juntos en una casa de alquiler en Hawái. La cena se sirvió a las siete en punto y alrededor de la medianoche, una hora después de acostarse, Gretchen salió de su habitación. Hugh y yo alzamos la vista de nuestros libros y la vimos entrar en la cocina. Una vez allí, sacó el pavo de la nevera y empezó a retorcer la carne con los dedos. «¿Y si usas un plato?», dije. Ella me miró, no con desprecio sino con la mirada perdida, como si fuera el viento el que le decía cosas. Luego metió la mano en el pavo y sacó un poco de relleno que procedió a revolver con una técnica indescriptible, comiéndose un picatoste, apartando otro y haciendo sin parar unos gestos muy misteriosos hasta que decidió que ya había tenido suficiente y volvió a su habitación, dejando atrás todo el caos que había generado.
—¿Qué te pasó anoche? —le pregunté a la mañana siguiente.
Gretchen hizo una mueca como de prepararse para recibir malas noticias.
—¿Qué me pasó cuándo...?
Le conté la escena, y ella dijo:
—Me cago en mi vida. Ya decía yo que esos pegotes de grasa en la almohada cuando me he despertado no eran normales.
Según esa misma conversación pillada a medias, aquel episodio del Día de Acción de Gracias había sido algo relativamente leve dentro del historial zombi de mi hermana. Una mañana, semanas después de aquello, fue a desayunar a la cocina de su casa de Carolina del Norte y se encontró en la encimera un tarro de mermelada abierto con migas dentro. Al principio pensó que debían de ser de una galleta, pero no. Entonces vio una cajita volteada, la levantó y se dio cuenta de que se había comido la comida de sus tortugas, que consistía en una barrita, de unos quince centímetros de largo, hecha de moscas muertas y prensadas, más apretadas y consistentes que las piedras de un acueducto romano.
—Y no solo eso —dijo—, cuando terminé, me comí todos los pétalos de mi flor de Pascua. —Mi hermana negó con la cabeza, plena de incredulidad—. La pobre estaba tirada al lado de la cajita de comida para tortugas, qué horror, se había convertido en un tallo sin nada, ya no tenía ni hojas ni flores.
Volví a encerrarme en mi despacho más convencido que nunca de que aquellas serían nuestras últimas Navidades en familia. Es que no me jodas: ¡moscas! Si sabes que te vas a triscar la comida de tu mascota mientras paseas sonámbula, al menos haz un esfuerzo y cambia tus tortugas por un hámster o un conejito, o algún bicho que coma algo sano, una mínima opción vegetariana en el menú. Deshazte de las plantas que haya por casa —empezando por los cactus— y no dejes la lejía en ningún sitio de fácil acceso. Pon soluciones.
Esa misma noche me encontré a mis hermanas estiradas como gatos frente a la estufa de leña.
—Antes, cada vez que pasaba por delante de un espejo, me miraba de arriba abajo —dijo Gretchen, echando una bocanada de humo de un cigarrillo—. Ahora solo lo hago para comprobar que no se me ha caído un pezón al suelo.
«Dios mío —pensé—. ¿Cuándo se empezó a ir todo a la mierda?» No nos juntábamos para celebrar la Nochebuena desde 1994, cuando nos reunimos en casa de Gretchen, en Raleigh. Recuerdo que lo primero que hicimos ese día fue dar de comer a su rana toro, que era más o menos del mismo tamaño que ella y se llamaba Pappy. Vivía en una pecera de cien litros, con el agua turbia y caldeada, en el suelo de su dormitorio, al lado de tres salamandras japonesas que habitaban dentro de un molde de esos que se utilizan para hacer pastel de carne. Estuvo lejos de ser una Nochebuena normal, pero se acababa de morir mamá y de alguna forma fue como romper con las tradiciones y probar algo diferente: por eso elegimos pasarla en casa de mi hermana, que se parece más a un pantano que al hogar donde crecimos, que por aquel entonces parecía más un libro de texto de historia antigua que un hogar de verdad. La melena larguísima de Gretchen se ha vuelto de color plateado desde aquella Nochebuena y cuando camina en sueños lo hace con una leve cojera. Todos nos estamos haciendo viejos.
En nuestro primer día juntos en Sussex nos metimos todos como pudimos en el Volvo y enfilamos hacia el pueblo de las treinta y siete tiendas de antigüedades. Hugh se puso al volante y yo me senté en la parte de atrás mientras pensaba muy contento: «Aquí estamos otra vez, mis hermanas y yo en una camioneta, como cuando éramos jóvenes». ¿Quién se habría imaginado en 1966 que algún día viajaríamos por el sur de Inglaterra, cuando por aquel entonces no teníamos ni la más remota idea de lo que nos depararía el futuro? Amy no se había convertido en la mujer policía con que soñaba ser. Lisa no era enfermera. Nadie vivía en una casa llena de sirvientes, ni con un mono entrenado para matar, pero estábamos bien. Habíamos salido adelante, ¿no?
En una de las tiendas de antigüedades que visitamos aquella tarde encontramos una peluca de abogado inglés. Daba grima verla, tenía capas y capas de mierda acumuladas, pero eso no le paró los pies a Amy, ni después a Gretchen, que se la probaron tan felices.
—No hace falta —dijo Lisa cuando hicieron el ademán de pasársela—. No quiero llevarme puestos vuestros gérmenes.
«Vuestros gérmenes», pensé.
El sol empezó a ocultarse a eso de las cuatro de la tarde y ya era de noche cuando pusimos rumbo de vuelta a casa. Durante el viaje de vuelta me quedé dormido unos minutos y al despertar escuché a Lisa hablando de su útero. En concreto hablaba de lo mucho que le preocupaba que su endometrio hubiera crecido y lo tuviera más grueso de lo normal.
—¿Por qué piensas eso? —preguntó Amy.
Lisa dijo que si le había pasado a su amiga Cynthia, también podía ocurrirle a ella.
—O a cualquiera de vosotras —añadió.
—¿Y qué si nos pasa? —preguntó Gretchen.
—Pues digo yo que nos lo tendrán que limar —dijo Lisa.
Incliné la cabeza hacia los asientos de atrás.
—¿De qué está forrado un útero? —Me vino a la mente la imagen de una masa dulce y viscosa—. De algo como lo que hace de forro de las uvas.
—Lo que hace de forro de las uvas se llama uvas —apuntó Amy—. Las uvas están hechas de uva.
—A ver, es una buena pregunta, si lo piensas —dijo Lisa—. ¿De qué está forrado un útero? ¿De vasos sanguíneos? ¿De nervios?
—Qué familia —dijo Hugh—. Hay que ver los temas de conversación que os gusta sacar cuando os juntáis.
Más tarde le recordé una vez que su hermana Ann vino a visitarnos a Normandía. Una tarde entré en el salón después de haber dado una vuelta en bici y la escuché diciéndole a su madre, Joan, que también estaba pasando una temporada con nosotros, «¿No te apasiona el tacto de la iguana?».
«¿De dónde ha salido esta gente?», recuerdo que pensé. Esa misma noche, después de bañarme, la escuché diciendo:
—¿No sería mejor probarlo con mantequilla de camello?
—Podríamos —dijo la señora Hamrick—, pero no es lo más recomendable.
Me moría de ganas de pedir más detalles —¿hacer qué con mantequilla de camello?— pero preferí dejar con vida ese misterio. Es algo que pasa bastante cuando recibes visitas. Me moriré sin saber lo que quería decir una invitada —que vino a vernos desde París— cuando una buena mañana salí al patio y la escuché decir: «Ahora mismo las minicabras parecen la opción más interesante». O fue igual de inquietante cuando Sam, el padre de Hugh, vino a visitarnos con un viejo amigo suyo del Departamento de Estado. Al parecer estaban charlando sobre una temporada que habían pasado juntos en Camerún a finales de los sesenta, justo cuando entré en la cocina y escuché al señor Hamrick diciendo: «Fuera coñas, ¿aquel tío era un pigmeo de verdad o era un pigmeo de los de mentira?».
Me di la vuelta y fui directo hacia mi despacho pensando «Casi mejor les pregunto luego». Y al poco tiempo se murió el padre de Hugh y, luego, su amigo el del Departamento de Estado. Supongo que podría googlear «pigmeos de los de mentira», pero no sería lo mismo. Tuve mi oportunidad de averiguar más sobre el tema y la perdí.
Un pesar bien grande que lleva Hugh a cuestas es que su padre no llegase a ver nuestra casa de Sussex. Es el tipo de sitio que habría hecho las delicias de Sam: una ruina absoluta transformada con mucho mimo para que siga pareciendo una ruina absoluta. Yo diría que las únicas diferencias entre lo que compramos y lo que tenemos ahora son que la instalación eléctrica es segura y que hay calefacción. Al menos su madre nos viene a visitar de vez en cuando, y ella y Hugh se sientan en la cocina y hablan de Sam. Me gusta escucharlos. No es tanto lo que dicen como la forma en la que lo dicen, con esas voces llenas de respeto y de admiración, y de pena y de vacío, casi una década después de su muerte. Así solíamos hablar mis hermanas y yo de nuestra madre. Ahora, en cambio, veintisiete años después de su muerte, casi todas las veces que hablamos de ella es para acabar diciendo «¿Te puedes creer lo joven que era cuando murió?». En un suspiro todos llegaremos a la edad que tenía ella cuando le descubrieron el cáncer que la mataría. Y cuando pase un poco más de tiempo seremos mayores que ella, lo cual no tiene ningún sentido, está claramente mal y no entiendo cómo la naturaleza lo permite.
Decidí hace siglos que no dejaría que pasara eso, que moriría a la misma edad que ella, a los sesenta y dos años. Luego cumplí cincuenta y cinco y empecé a plantearme que igual había sido demasiado tajante con la idea. Sobre todo ahora que tengo un par de habitaciones de invitados que sería una pena no aprovechar como es debido.
Cuando nuestros invitados se marchan, me siento siempre como un actor que ve cómo el público desfila poco a poco fuera del teatro. Y no fue distinto con mis hermanas. Una vez bajado el telón, Hugh y yo volvemos a ser versiones empeoradas de nosotros mismos. No somos La Pareja Ideal, pero tampoco somos espantosos. Tenemos nuestras peleas, vale, esas que suelen empezar porque alguno de nosotros ha encontrado un calcetín fuera de sitio y acaban con los dos echándonos en cara todo lo habido y por haber, pero, en fin, ¿qué pareja no se pelea? «No me gustas desde 2002», masculló Hugh hace poco durante una discusión acerca de qué fila de pasajeros del control de seguridad del aeropuerto avanzaba más rápido.
Me dolió. Pero sobre todo me dejó pensativo. «¿Qué cojones pasó en 2002?», pregunté.
Al sentarnos en el avión me pidió perdón y, unas semanas más tarde, cuando volví a sacar el tema durante una cena, dijo que no se acordaba de haberme dicho eso. Es una de muchas cualidades destacadas de Hugh: no se aferra a los recuerdos. Otra de ellas es que no trata nada bien a los ancianos, un segmento de la población al que muy pronto perteneceré por derecho propio. Solo tengo que superar como pueda esta mierda infumable de la mediana edad hasta llegar a la próxima fase.
El secreto, obvio, consiste en mantenerte ocupado. Por eso, cuando la gente se marcha, me dedico a limpiar los baños y a hacer las camas. Si los invitados venían de mi parte —mis hermanas, por ejemplo— me siento al borde de sus camas y aprieto sus sábanas contra mi pecho, abrazándolas durante un rato y respirando su olor por última vez antes de ponerme en pie, hacer una bola enorme con las sábanas y dirigirme, con ella en brazos, hacia ese precioso lavadero de ensueño que siempre quise, y que por fin tengo.