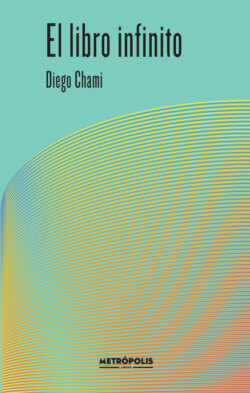Читать книгу El libro infinito - Diego Chami - Страница 6
UN EJÉRCITO PARA SU SABLE DE AVENTURERO
ОглавлениеPoco tiempo después de haber empezado a trabajar en el estudio, tuvimos que ir al puerto de La Plata para inspeccionar un buque que se había incendiado. El siniestro era importante y en el estudio decidieron que fuera con Roldán.
Roldán era un español que había emigrado a la Argentina a fines del siglo XIX. Frecuentaba el bar del Hotel Español, en la Avenida de Mayo, centro de reunión franquista. El Hotel Español estaba frente al bar Iberia, donde se encontraban habitualmente los republicanos. Roldán siempre contaba —entre las pocas cosas que contaba— que había participado en muchas de las peleas entre los dos bandos. Roldán repetía que en plena guerra civil un camión republicano se había parado en medio de la Avenida de Mayo, entre ambos bares, y había difundido el Himno de Riego de la Tercera República Española. Entonces con una voz y pose de cierto orgullo decía que desde el bar del Hotel Español comenzaron a volar vasos, tazas, sillas y mesas contra el provocativo camión. La batahola, decía Roldán, solo cesó con la llegada de la policía. Entre los que tiraban contra el camión estaba yo, contaba Roldán.
Roldán vivía en un PH en la calle Olleros y Roosevelt, en Colegiales. Y ahí empieza la verdadera historia. Me acuerdo de todo como si fuera hoy. Llegué a su casa muy temprano y toqué el timbre. Un perro se acercó mientras esperaba y empezó a olerme. Me quedé un momento parado a la sombra de unos plátanos sin podar frente a la calle que todavía era de adoquines. Toqué de nuevo el timbre y a través del vidrio de la puerta vi a una chica que bajaba por la escalera de mármol blanco y me abría la puerta. Pregunté por Roldán y la chica me dijo que Roldán bajaba enseguida pero que pasara si quería, y pasé. Se presentó como Natalia, la hija de Roldán. Me ofreció un café y me dijo que lo esperara en la mesa del comedor. La mesa estaba cubierta por un paño verde. En el comedor, sobre el piso de pinotea, había un gran aparador de madera y mármol.
La chica me preguntó si quería el café solo, con leche o con crema. Le dije solo. Desde donde estaba sentado en el comedor se podía ver la cocina y me quedé mirando a Natalia mientras preparaba el café. Había algo en sus rasgos que me parecían conocidos. Me sirvió el café y me dijo que su padre hablaba mucho de la oficina y también de mí y de papá, tu abuelo. Me sorprendió el comentario y no le pude decir lo mismo porque en el estudio Roldán hablaba muy poco y además nunca mencionaba a su familia. No se lo dije, pero yo ni siquiera sabía que tenía una hija. Enseguida apareció Roldán y nos fuimos en mi auto a La Plata.
Roldán era muy peronista y cuando asumió Perón visitó la fragata Galicia que Franco había mandado para que sus marineros participaran en el desfile militar.
Yo no aguantaba ese dejo de melancolía de los comentarios de Roldán —“seguro que nos dieron este siniestro para analizar porque es un caso chico, no tenemos capacidad para atender siniestros técnicos”, y otros comentarios por el estilo—, por eso simplemente prefería no hablar durante los viajes. Los viajes en auto tenían un condimento especial porque Roldán fumaba con boquilla. Apagaba un cigarrillo prendiendo el siguiente. Pero lo peor no era el humo sino el olor a nicotina que quedaba en el auto. Siempre odié el cigarrillo. Nunca fumé.
Durante el trayecto hasta La Plata y en los días que siguieron pensé en Natalia. Había algo misterioso en ella que me atraía y muy de a poco se convirtió en una obsesión. Además, yo había terminado con Yanina, una novia de esa época, y me sentía con la necesidad de al menos una conquista, y la perspectiva de una relación me entusiasmaba.
A veces no me acuerdo de cosas que me pasaron ayer, pero de esto me acuerdo perfectamente, no sé por qué. Me acuerdo de que llamé a Natalia una tarde en que Roldán estaba trabajando en la oficina. Cuando la llamé, yo podía ver a Roldán sentado en su escritorio. Era un viejo escritorio de algarrobo. Había varios iguales y hoy, ya viste, los reemplazamos. El escritorio de Roldán tenía sobre la tapa un vidrio y debajo guardaba los almanaques de los años en que había trabajado en la oficina. No había fotos. Roldán escribía en su computadora y hablaba. Yo no oía lo que decía y desde el lugar donde estaba sentado no podía ver con quién hablaba. De repente dejó de escribir, retrocedió con el sillón, abrió el cajón del medio del escritorio y se puso un cigarrillo en la boca. Después giró y me miró.
En ese momento me atendió Natalia. Hablamos un rato y la invité a tomar un café al día siguiente a la salida del trabajo.
La esperé en un bar en la esquina de Cabildo y Federico Lacroze. No sé por qué la cité allí. Llegué un rato antes. Abrí la puerta de blindex del bar y busqué una de las mesas de atrás. Eran de fórmica blanca y no tenían mantel. Cada mesa tenía un servilletero de plástico transparente con forma de medialuna con servilletas de papel. En el fondo del bar había un espejo esfumado que cubría toda la pared. Cuando estaba por llegar a la mesa que había elegido, la vi por el espejo. Era verano y llegó con una musculosa blanca y con un pantalón ajustado. No tuve que explicarle por qué la llamaba y ella no me preguntó nada. Me contó que estudiaba filosofía en la UBA. El problema de la carrera es que no tenés que dar los finales al terminar el curso y eso se vuelve una trampa mortal porque no los rendís nunca y te atrasás en la carrera, me dijo. Le dije que yo me había recibido de abogado en cuatro años y que las materias habían sido promocionales. Le propuse compartir un tostado y me dijo que había empezado una dieta macrobiótica. Estaban de moda en esa época.
Después la conversación fue al tema común, que era mi compañero de trabajo, su padre. Le pregunté cómo era Roldán en familia porque en la oficina no se relacionaba con nadie. Le dije que a la hora del almuerzo nos juntábamos todos para comer en la sala de reuniones del estudio pero que Roldán siempre comía solo. Le dije que nunca contaba nada, ni sus salidas, y que parecía que nunca iba al cine, mucho menos al teatro, ni a la cancha. No sé por qué la conversación fue por ese rumbo pero yo seguí con el tema de su padre. Le dije que cuando lo invitaban a las cenas de fin de año del estudio decía, de manera desconcertante, muchas gracias, mejor no. Seguí con mi incontinencia y le dije que además en la oficina Roldán era un obsesivo, maniático del orden, que tenía su escritorio muy prolijo y las carpetas bien apiladas. Además, le dije, es imposible que trabaje sin saco y sin corbata. No te parecés en nada a él. Al rato ella me dijo sin inventar ninguna excusa que se tenía que ir. Le dije que nos podíamos ver de nuevo y me dijo que si no hablábamos de su padre, quizás podíamos salir otra vez, y se fue.
A la semana siguiente de esa primera cita con Natalia, Roldán tenía que visitar a un cliente en San Lorenzo. De nuevo me pidieron que lo acompañara. Roldán tenía que verificar el sistema de medición de tanques de aceite de soja de Nidfous, una multinacional cliente del estudio.
Pasé a buscar a Roldán con el auto. Estacioné frente a su casa y toqué timbre esperando ver a Natalia. Pero esta vez Roldán salió enseguida, me saludó y subió al auto. Natalia no apareció. Roldán traía un bolso en una mano y en la otra un tubo de un metro de largo que pusimos en el baúl. Le pregunté qué había en el tubo y me dijo que era el calibre. Tomamos por Pampa hasta Lugones, General Paz, Panamericana y finalmente la ruta 9.
Después de una hora de viaje paramos en Zárate para cargar nafta. Roldán me dijo que iba a aprovechar para ir al excusado. Seguimos viaje, pasamos San Pedro, San Nicolás, y finalmente los carteles indicaban setenta y cinco kilómetros para llegar a San Lorenzo. Hasta allí Roldán había estado callado. Pero cuando salimos de Zárate me dijo: Te voy a contar una historia.
No sé si conocés Lima, me dijo. Le contesté que había hecho un viaje desde Buenos Aires hasta Arica en un Fiat 600, pero que no había podido llegar hasta Lima. Roldán me dijo que en Lima había, todavía hay, una estatua de Roque Sáenz Peña. Sáenz Peña está parado y la estatua está en un boulevard en medio de una gran avenida de doble mano. No es una gran obra, me dijo y me preguntó si sabía por qué había una estatua de Sáenz Peña en Lima. La pregunta era ociosa o no tanto porque estaba claro que yo no sabía la respuesta. Bueno, me dijo, te voy a contar.
En 1879 empezó la Guerra del Pacífico entre Chile, por un lado, y Bolivia y Perú por el otro. La sociedad argentina apoyaba a Perú pero nadie iba a la guerra. Roque Sáenz Peña dijo que no se había envuelto en la capa de aventurero en busca de un ejército para su espada. No, nada de eso, la causa de Perú y Bolivia era la causa de América y la de sus hijos y ese hijo de América se fue a la guerra, me dijo Roldán que dijo Sáenz Peña. Después me dijo que casi se va a pelear a Sudáfrica a favor de los bóeres. En realidad, lo que movía a ese joven Sáenz Peña era otra cosa. Después de recorrer los senderos del deleite, de beber las copas del placer hasta la embriaguez de las pasiones, a los veintiocho años Roque Sáenz Peña había decidido casarse. No iba a casarse con esas damas de sociedad que su padre le había presentado sino con una vecina de su campo. Y un día la llevó al campo de su padre, don Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña después sería presidente y Roque también, pero no nos desviemos de la historia. El día en que Roque llevó a su novia al campo de la familia, Luis Sáenz Peña casi se muere. Lo enfrentó directamente. Le contestó que no, que no podía casarse. No anduvo con vueltas y apenas Roque le preguntó por qué, se lo dijo. Es que tu novia es tu hermana, y que se crea otro que no buscaba un ejército para su sable de aventurero. Se fue para Perú. Llevó la espada que le regalaron sus amigos del Club del Progreso.
Los peruanos lo designaron teniente coronel. Roque caminó no sé cuántos kilómetros en el desierto de Atacama con un sol abrasador y sin agua. Yo lo crucé en auto y ya fue duro. Primero peleó en la batalla de Tarapacá y después en la defensa del morro de Arica. Los chilenos eran más que los peruanos y dieron la orden de rendición con la amenaza de que no habría prisioneros. No se rindieron y los chilenos escalaron y tomaron el morro. Encontraron a Roque con una herida en el brazo derecho. Los chilenos se entretuvieron robándole la cadena y el reloj y un oficial chileno que lo reconoció, le salvó la vida.
Estuvo prisionero y a punto de ser fusilado hasta que intercedieron los amigos, en especial Miguel Cané. Después volvió a Buenos Aires como héroe de la Guerra del Pacífico, fue el del sufragio universal y murió en la presidencia por una enfermedad de su época. Por eso tiene una estatua en Lima, me terminó diciendo Roldán.
Llegamos temprano a San Lorenzo y nos fuimos directamente a la terminal portuaria de Nidfous. En ese momento me enteré de dos cosas. La primera, que la comprobación del calibrado se hacía desde el techo de los tanques, y la segunda, que se subía al tanque por una escalerita de una altura de cinco pisos que daba al vacío. Vos llevá el tubo, me dijo Roldán mientras guardaba su linterna en el bolsillo. Subió sin dudar y yo lo seguí sin mirar para abajo. Llevé el tubo en una mano mientras con la otra me agarraba de la baranda que daba al vacío.
Fue muy lindo porque desde el techo del tanque vimos los meandros del Paraná, la caída de la barranca en el río y los sauces sobre una extensa pradera verde. También había muchas chatas y barcazas en el río.
Después de un rato, Roldán me dijo, mirá, ese es el Campo de la Gloria, ahí fue la batalla de San Lorenzo. Miré al norte, hacia donde Roldán apuntaba, y vi una gran plaza en medio del pueblo. Enseguida Roldán me dijo que por ahí habían llegado los españoles y me señaló el lugar.
Roldán abrió la tapa del tanque y vimos el sistema de medición. Era una cinta métrica de metal calibrada que recorría el tanque desde el fondo hasta el tope. La altura del líquido en el tanque determinaba la cantidad almacenada. Roldán me pidió que le diera el tubo. Abrió la tapa, sacó el metro articulado que estaba adentro y lo metió en la boca del tanque. Me dijo que me acercara y después me dijo: ves, ves. El tanque estaba oscuro y no vi nada. Mirá, mirá, insistió Roldán. No tuve más remedio que mirar. Me asomé con cuidado para no caerme dentro del tanque y miré el lugar iluminado por la linterna. Lo que vi fue que el metro de Roldán era más largo que el metro de calibración del tanque. Roldán tomó unas fotos, sacó el calibre y cerró la tapa.
Vos sabés que siempre tuve un poco de vértigo y había que bajar del tanque. Roldán bajó primero y yo lo seguí mirando fijo los escalones, siempre con el tubo en la mano. Después tuvimos dos horas libres para almorzar antes de la reunión en las oficinas del cliente, unos pitucos que cortaban el bacalao, según Roldán. Así hablaba.
La semana siguiente llamé de nuevo a Natalia, de nuevo cuando Roldán no estaba en su casa. Vamos al cine y después te invito a cenar, le dije. ¿Al cine no me invitás?, me dijo. Sí, por supuesto, al cine también, le contesté. Mirá, no tenés que invitarme ni al cine, ni al teatro, en todo caso también te puedo invitar yo, me dijo. Y fuimos a ver Sol ardiente de Nikita Mijalkov. No sé si la viste. En el cine apenas si me animé a rozarle el brazo con el mío, pero cuando terminó la película Natalia me empujó a la salida de emergencia donde estaban las escaleras y me dio un beso. Ves, me dijo, no tenés que invitarme a nada, yo me invito sola. Fuimos a cenar y después a mi departamento, el primero que alquilé cuando me fui a vivir solo. Ella llamó a su casa para avisar sin dar explicaciones que esa noche no volvía y se quedó a dormir conmigo.
Empezamos una relación secreta para que no se enteraran nuestros viejos. Yo no estaba tan seguro de la ventaja de ocultarnos, pero quedó así. Nos encontrábamos en mi casa o la pasaba a buscar por la esquina de la suya.
Con el tiempo la empecé a querer a Natalia, con su pelo largo y enrulado y sus ganas de que fuera lacio, sus ojos marrones que querían ser verdes, sus uñas cortas con ansias de crecer y sus caderas anchas que buscaban una forma. Quizás algo que nos unió y de lo que no me di cuenta en ese momento es que los dos éramos huérfanos de madre. Mi madre había muerto en el parto. La madre de Natalia había muerto hacía algunos años, creo que ella tenía quince.
Uno de los problemas eran los cumpleaños y las fiestas, que pasábamos separados. Nos contábamos lo que habíamos comido, lo que habíamos conversado y con quiénes nos habíamos cruzado, y después nos peleábamos muertos de celos hasta que deshacíamos la tensión en la cama.
Natalia estaba en eso del equilibrio entre el yin y el yang que previene enfermedades. A la mañana ella desayunaba cereales integrales y yo tostadas con manteca y mermelada. Al mediodía ella comía una ensalada verde con aceite de oliva y yo prefería una hamburguesa, pastas o un bife. A la noche ella cenaba pescado blanco, pollo o pavo. Yo prefería milanesas.
En todos esos viajes en auto, Roldán nunca habló de su mujer ni de su única hija. Yo lo atribuí a su viudez. Si no hubiera estado con Natalia, habría dudado de que realmente existiera esa familia que no nombraba y que tampoco había presentado. No le creí a mi padre cuando me contó que él había conocido a la esposa de Roldán un día por casualidad en el Petit Colón. Los Roldán venían de un teatro de la avenida Corrientes y mis padres salían del Colón, donde habían ido a ver El tríptico de Puccini. Tuve curiosidad por saber cómo era la esposa de Roldán y a mi padre, que quiso esquivar el tema, se le escapó un… Mucho más joven que él.
Con Natalia tuvimos toda una época de miniturismo. En febrero nos fuimos a pasar un fin de semana a Areco y Semana Santa a San Pedro. Después estuvimos unos días de invierno en Mar del Plata y en septiembre nos fuimos en ferry a Colonia.
Natalia empezó un curso de meditación los miércoles a la noche. Un miércoles volvió y me dijo: me dieron el mantra. Le pregunté cuál era el mantra y me dijo que no podía decirlo, que le habían pedido que no lo dijera.
Otro día me dijo que quería alquilarse un departamento y yo le pedí que se viniera a vivir conmigo. ¿No es un poco rápido?, me contestó. Yo le dije que no, que hacía casi un año que salíamos, que podíamos probar y ver cómo nos iba. Me dijo que no, que ella prefería irse a vivir sola. Dio una reserva por un departamento cerca del mío y me pidió que le saliera de garante del alquiler y lo hice. Al menos firmamos algo juntos, le dije. Por algo se empieza, me contestó.
También en esa época le dije que había que terminar con el secreto y me dijo que todavía no, que tenía miedo a la reacción. Pensé que tenía miedo de la reacción de su padre y me dijo que no, que el miedo era a la reacción de mi padre.
La historia siguió así. Papá me invitó a pasar navidad en el campo de Brandsen. En ese momento ya hacía más de un año que yo salía con Natalia. Yo pensaba llegar el 24 de diciembre a la tarde, quedarme a dormir y volver al día siguiente. Le dije a Natalia que me acompañara para blanquear la situación. Al principio ella no quiso ir, no es buena idea, me dijo, pero le dije que eso de esconderse no era para nosotros, que había que dar la cara y no sé cuántas cosas más. Finalmente la convencí y nos fuimos a Brandsen.
Llegamos a las seis de la tarde, todavía con el sol sobre el horizonte. Me acuerdo de que había sido una temporada de sequía y que hacía mucho calor. Apenas pasé la tranquera paré el auto para que Natalia pudiera ver a lo lejos el monte de eucaliptos y la curva del río que dibujaba el límite del campo. Esa vista todavía me sorprende. Cuando salga de acá quiero pasar una temporada en el campo. Después entramos por el camino de tierra de la alameda de olmos que termina en el casco.
Papá había invitado al tío Luis y a la tía Melia, a mis primos Cata y Feli, y también habían venido los Gramajo, unos vecinos de la zona a quienes yo no conocía.
Cuando papá vio a Natalia, se puso pálido y apenas si le habló. Yo pensaba que a él no le gustaba que yo saliera con la hija de Roldán. Después, Natalia y yo conversamos un rato con los tíos. Tengo un lindo recuerdo de los tíos Luis y Melia. Vivían en una casa en Avenida de los Incas y de chico íbamos a visitarlos seguido. Natalia y yo nos instalamos en el cuarto de cuando era chico.
Esa noche Natalia me reprochó que hubiéramos ido sin avisar. Me dijo que no había sido una buena idea caer así de repente, sin decir que salíamos. Se quejó de que mis primos y los vecinos eran unos estirados. Yo la acusé de tener miedo escénico, de no poder estar con gente distinta a ella. Pero yo sabía que Natalia tenía razón, que todos eran unos estirados como había dicho ella y que había muy mala onda, no sabía por qué. Le dije que descansáramos un poco y que si quería que se duchara, que había buena agua caliente.
Durante la cena perdí la esperanza de que el clima se despejara. Papá y Gramajo solo hablaron de la sequía de ese año en Estados Unidos, del precio del trigo en Chicago, temas que me interesaban pero que sabía que a Natalia no le importaban.
No tenía mucho de qué hablar con mis primos, a quienes nunca veía. Muy lentamente se hicieron las doce, brindamos con champagne, todos nos dimos un beso y finalmente nos fuimos a acostar.
Nosotros nos quedamos despiertos en la cama. El campo me gusta, me dijo, al menos lo que pude ver de lejos, pero no sé. Hay algo que me parece como obvio. Por qué tienen que mostrar esos cuchillos criollos, la platería y la mesa de caoba, todo tan previsible, me dijo. Además, lo único que pude probar del asado fue la ensalada. Suerte que había mucha.
Esa mañana me levanté temprano. Natalia dormía y fui solo a tomar el desayuno. Papá ya estaba levantado.
Vení a desayunar, sentate, me dijo. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa?, le pregunté, él nunca andaba con tantas vueltas.
El tema es grave y mejor que te sientes y escuches lo que te voy a decir. No es fácil decirlo, pero es la verdad. No podés salir más con esta chica, me dijo.
—Pero ¿por qué? ¿Estás loco?
No pude decir nada más, ni preguntarle quién era la madre, ni si mamá supo que él había tenido esa hija. Solo me levanté y me fui corriendo a mi cuarto. Desperté a Natalia y le dije nos teníamos que ir. Me preguntó por qué y le dije, nos vamos ahora, o al menos yo me voy. Vos hacé lo que quieras. Me preguntó también si estaba loco y le dije que sí, que me había vuelto loco y que nos íbamos. ¿No te despedís?, me preguntó, no le contesté y nos fuimos.
Apenas tomamos la ruta empezó a llover en un esfuerzo de disipar el calor del verano. No hablamos durante todo el viaje y la dejé en su departamento. Ella lloraba. Yo lloré cuando la dejé.
Después de dejarla en su casa ese día de navidad, no volví a verla ni a hablar con ella por mucho tiempo, hasta que me llamó. Fue para avisarme que habías nacido vos.