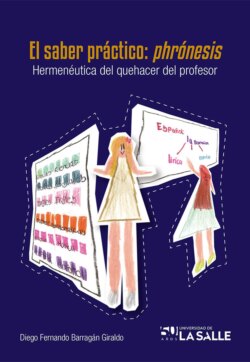Читать книгу El saber práctico: phrónesis - Diego Fernando Barragán Giraldo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Pensar la praxis y el saber práctico del maestro
Para comprender el camino que el profesor Diego Fernando Barragán Giraldo ha recorrido tras la búsqueda de “algunas rutas que permitan aportar a la configuración del campo de la pedagogía hermenéutica”, se hace necesario la lectura previa de sus dos libros precedentes: Subjetividad hermenéutica (2012) y Cibercultura y prácticas de los profesores (2013). En ambos, como en toda creación intelectual una vez terminada, podemos encontrar los gérmenes de la nueva. Es por ello que allí ya aparecen, como en semilla, las ideas clave que van a tomar cuerpo en su nuevo libro El saber práctico: phrónesis. Hermenéutica del quehacer del profesor (2015). Si bien los tres tienen como eje transversal la reflexión sobre la práctica pedagógica de los docentes, en este último avanza sobre los derroteros esbozados en los anteriores y plantea nuevas cuestiones, todas ellas merecedoras de nuestra atención.
Comencemos por evocar que de varios años para acá, el profesor Diego Barragán ha afinado su mirada de observador crítico y su destreza para pensar sobre lo acontecido con sus estudiantes, cuestión que no ha dejado que pase desapercibido a su filosofar la inundación de las aulas universitarias por dispositivos electrónicos hábilmente manejados por las nuevas generaciones de estudiantes. Al inquirir sobre tal fenómeno, sus potencialidades y limitaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos había obsequiado ya en su segundo libro su reflexión sobre el impacto del entorno digital en el campo de la educación, con los consiguientes desafíos para el quehacer cotidiano de los docentes en esta segunda década del siglo XXI. Dos generaciones, los nativos digitales y los migrantes digitales, o dicho de otra manera, los jóvenes y los adultos, quienes se encuentran y dialogan pedagógicamente en las aulas tras la búsqueda del mutuo progreso mediado por la formación y el cultivo de sí.
Así como el agua corre sin cesar por debajo del puente, también el evolucionar de las prácticas de los docentes no se detiene. Ellas se han ido adaptando para afrontar las más recientes maravillas tecnológicas, como lo fueron en su momento la prensa, la radio, el cine y la televisión. En ese mutuo aprendizaje ha habido de todo, desde los profesores que desesperados ante la nula atención de sus estudiantes ocupados en el uso de su computador, tableta o celular de última generación, optaron por prohibirlos rotundamente una vez traspasada la puerta del salón de clase, pasando por los que los toleraron en un laxista dejar hacer dejar pasar sin más y sin ningún criterio formativo, hasta quienes inventaron didácticas para colonizarlos a favor de la labor pedagógica. En cuanto a los estudiantes, también ha habido de todo, desde aquellos digitópatas que rayan en la adicción enfermiza, no pudiendo vivir un instante sin desconectarse de la red como si por ello fueran a dejar de existir o su mundo fuera a desaparecer, hasta los que les enseñan a padres y maestros con gala de habilidades casi que innatas el uso del último programa disponible en el mercado. En este tsunami digital evidentemente ha sido más fácil el que los profesores se tornen aficionados a los dispositivos electrónicos, incluso hasta el extremo de interrumpir a cada momento la clase para responder en el celular la llamada de turno, que los estudiantes logren adquirir las habilidades clásicas, aquellas perennes, necesarias para un aprendizaje serio y en profundidad.
En este caminar ha habido mucho de ingenuidad y de sobrevaloración del poder de los artilugios electrónicos en su capacidad para educar a las nuevas generaciones. Ya se van serenando los espacios académicos pues el boom de la novedad y la pasión por la adicción van pasando. Es interesante constatar cómo, muy probablemente, gracias a la labor pedagógica en los colegios, los jóvenes neouniversitarios tienen unos mejores hábitos en el uso ponderado de los dispositivos electrónicos, han aprendido a hacer la distinción de momentos y escenarios, uno el del tiempo libre, otro el correspondiente a una conferencia o a una sesión en el aula de clase. Igualmente se constata que a medida que avanzan de los primeros semestres a los últimos, van madurando humana e intelectualmente, relativizando el uso del celular y afines, hasta el punto de no depender de ellos.
Todo esto nos va indicando que comienzan a aflorar las nuevas buenas práctica docentes que responden al entorno digital. Poco a poco se va haciendo claridad sobre los fines de la educación en la cibercultura. Ya es una verdad asumida que si bien en internet un estudiante encuentra toda la información que requiere, y en esto ni el profesor ni la universidad pueden competir en cantidad, instantaneidad y disponibilidad sin restricción de horario y de lugar, también es cierto que no es sino eso, información, el nivel más incipiente del itinerario que se debe recorrer en la adquisición del saber. De la información se debe pasar al conocimiento, es decir, a la apropiación de este siguiendo unos criterios acertados, por ejemplo, la relevancia que tiene para lograr un fin específico, su selección de acuerdo a determinada escala de prioridades y valores, el análisis, la comparación, la elaboración, la creación a partir de lo estudiado, etc. En esto la labor del profesor es irremplazable, es quien enseña a navegar en medio de océanos cada vez más crecientes de conocimientos, enseña a discriminar y a utilizar el mejor conocimiento acumulado, proporciona síntesis y miradas de conjunto que permiten comprender épocas, escuelas y autores; en fin, es quien hace que la información disponible en internet se torne en conocimiento personalizado y relevante para una profesión. Pero hay que llegar hasta la última etapa, del conocimiento hay que pasar a la sabiduría, que consiste en saber utilizar ese conocimiento tanto para el buen vivir como para el trabajo competente. Solo la experticia del maestro puede aportar en este dominio, ejerciendo su función por antonomasia, el ser mentor de las nuevas generaciones.
Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Por qué para los nativos digitales sigue siendo importante asistir al espacio arquitectónico de una universidad? ¿Por qué el lugar físico educativo –llámese campus universitario, hábitat universitario o ecosistema universitario- ha permanecido vigente en medio de un mundo cada vez más virtualizado y deslocalizado? Intentemos una respuesta, porque ofrecen una plataforma donde se encuentran en un mismo lugar los mejores maestros, los mejores recursos, los mejores procesos educativos y, ante todo, los mismos compañeros de generación para departir en proximidad física, hacer amistad y enamorar, practicar un deporte y jugar, huyendo así de la soledad y el aislamiento que proporcionan los dispositivos de última generación. La fuerza de la relación cara a cara no puede ser reemplazada por otros medios, aunque sean más sencillos y de menor costo. El éxito está en el contacto personal. Es precisamente este talante humanista, humanizador, propio de la labor docente y educadora, el cual no puede desaparecer, y que por el contrario, estamos llamados a desarrollar los profesores en medio de la promisoria cibercultura contemporánea.
De lo anterior y de otras dimensiones del presente y del futuro de la educación, es que el profesor Diego Barragán nos plantea provocadoras disquisiciones en sus dos primeros libros. Mas su labor académica y sus inquietudes intelectuales no se han detenido allí. Su fértil búsqueda, ya lo enunciábamos desde el principio de este escrito, nuevamente se concretiza en este su tercer libro El saber práctico: phrónesis. Hermenéutica del quehacer del profesor (2014), con el cual busca dar un sólido sustento teórico al saber pedagógico que surge de la investigación y reflexión que todo profesor puede realizar sobre su propia práctica, en perspectiva de lo que ha venido en llamar pedagogía hermenéutica. Acude en primera instancia a los clásicos del pensamiento Gadamer, Heidegger y Aristóteles, para luego apoyarse en los sabios contemporáneos Carr, Kemmis y Schön, cuyas ideas apropia creativamente lo cual le permite generar teoría educativa al pensar sobre la praxis y el saber pedagógico de su propio día a día docente y del de un número significativo de profesores objeto de estudio de sus investigaciones.
La pedagogía hermenéutica es un constructo emergente que busca establecer un diálogo entre filosofía hermenéutica y educación, el cual transcurre en un ámbito arquitectónico nuevo; si bien hasta antes de hablarse de institución educativa digital esta podría describirse como “unos salones conectados a una biblioteca”, en los tiempos que corren esta es reemplazada por la de “unas aulas conectadas permanente a redes virtuales”. Así las cosas, se continúa realizando una reflexión rigurosa sobre las notas fundamentales de la educación pero dentro de un nuevo entorno, el digital. En este contexto la praxis entendida como un hacer algo reflexivamente o como una acción con un horizonte reflexivo, va derivando a lo largo de los años del quehacer educativo del docente en un acumulado o corpus de saberes prácticos que no surgen de conceptos o teorías, sino que tienen su origen en la experiencia vital del profesor.
Hoy por hoy la pedagogía hermenéutica, didácticamente presentada en sus prolegómenos fundamentales por el profesor Diego Barragán en este libro, necesariamente se enfrenta a un ambiente educativo permeado por las herramientas tecnológicas, y por prácticas pedagógicas de los profesores afines a ellas. Se trata fundamentalmente de dar un giro del engolosinamiento en el cual los educadores nos encontramos enfrascados desde hace años, gastando energía en una reflexión meramente instrumental sobre las didácticas y las tecnología de la información y comunicación, para volver a poner en el centro de la discusión el pensar lo humano situado en el contexto histórico concreto de cara al pasado, al presente y al futuro. Un filosofar educativo no circunscrito únicamente a la racionalidad que expresan los dispositivos electrónicos, su uso e impacto, sino un alto grado de reflexión teórica sobre los fines que requiere el educar pertinente a las nuevas generaciones y los idearios de sociedad del futuro que anhelamos construir.
He aquí el camino que abre este nuevo libro, un aporte a una filosofía de la educación cuyo instrumental teórico lo tributa la comprensión del saber práctico desde Gadamer, el estudio de la racionalidad práctica en Heidegger, los alcances de la filosofía práctica en Aristóteles, y los constructos sobre el saber práctico en educación creados por Carr, Kemmis y Schön, los cuales convergen en una propuesta de reflexión filosófica sobre lo educativo que, sea dicho de paso, nos estaba haciendo mucha falta. Porque para nadie es un secreto que el problema número uno de la educación colombiana es que no tiene quién la piense. Se acabaron los filósofos de nuestra educación o, acaso ¿los ha habido?, pues para resolver nuestros problemas educativos, pedagógicos y didácticos llevamos décadas, tal vez siglos, acudiendo a los pensadores de otros lares.
Nos complace pues encontrar en los tres libros hasta ahora publicados por el profesor Diego Barragán, el itinerario de una búsqueda reflexiva, que de continuar tras ella y cada vez con mayor profundidad, riesgo e innovación, devendrá en un pensamiento cada vez más maduro que bien puede consolidarse en un futuro cercano en una filosofía de la educación que oriente nuestra sin norte educación colombiana. El pensar la educación desde la cotidianidad de aquellos que han hecho de ella su profesión, desde las realidades de nuestra idiosincrasia, multiculturalidad y geografía, desde los escenarios de futuro como sociedad y nación, enriquecidos con los horizontes teóricos de los pensadores de ayer y de hoy, patrimonio de las ciencias de la educación de la humanidad, generará los filósofos de la educación que tanta falta nos hacen.
No quisiera cerrar este prólogo sin dejar constancia que una década después de otorgado el Premio Compartir al Maestro 2004 a Diego Fernando Barragán Giraldo en su categoría “Gran Maestro”, este lo ha refrendado con creces con su constante cualificación académica, la obtención de su Doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona, y la publicación de este su tercer libro, al igual que con su tarea de excelencia de formador de formadores en el nivel posgradual. Enhorabuena que los mejores maestros colombianos sigan progresando en su desarrollo profesional, pero ante todo, en su continua reflexión sobre el hecho educativo colombiano, ofreciéndonos a todos horizontes para su transformación.
Fabio Humberto Coronado Padilla
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de La Salle