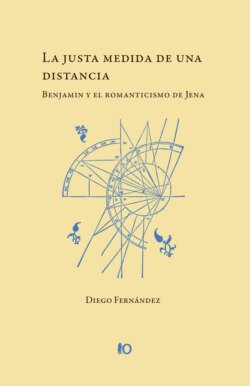Читать книгу La justa medida de una distancia - Diego Fernández - Страница 9
ОглавлениеPrólogo
Hace prácticamente cien años, en 1919, Benjamin presentaba a la Universidad de Berna su disertación doctoral titulada El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Con idéntico título fue publicado como libro independiente al año siguiente por la editorial de A. Francke, bajo edición de Richard Herbertz. Se le añadía el siguiente subtítulo: “Nuevos ensayos de Berna sobre la filosofía y su historia”1.
Entre investigadores y estudiosos de la obra de Benjamin, ha sido tema de recurrente discusión ponderar el lugar y la importancia de la Disertación de Berna para el desarrollo posterior de ese pensamiento. Añadido a esto, parte de la investigación reciente se ha inclinado por examinar una arista distinta del problema: ponderar la contribución que la Disertación realiza en relación con el esclarecimiento y la consecuente revaloración de un período particularmente fructífero del pensamiento alemán, pero que, en Alemania misma, había sido relegado al olvido2 (cuando no quedó identificado con ideas filo nacional-socialistas3). Un caso ejemplar de revalorización lo constituye el libro L’absolu littéraire publicado en Francia en 1978 por Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy. Este estudio, que entre otras cosas es una obra de traducción de varios de los principales textos de los pensadores del círculo del Athenäum, le adjudica a la Disertación de Benjamin un alcance “revolucionario”. En palabras de los autores, la Disertación constituye “el primer análisis fundamental de los conceptos de arte, literatura y crítica en el romanticismo de Jena, cuya naturaleza filosófica Benjamin jamás pierde de vista” (Lacoue-Labarthe y Nancy, 2012, p. 44).
Aunque hoy se discuta la rigurosidad filológica con la que fueran expuestos tales conceptos por parte de Benjamin, es evidente que dicha discusión se desarrolló sobre la base del renovado interés que las ideas y conceptos románticos despertaron en un círculo nuevo y más amplio de lectores. No sólo académicos, sino también escritores, artistas y filósofos. Como señala Manfred Frank, en un célebre estudio sobre este período del pensamiento alemán, ese interés estuvo marcado por la manifiesta “afinidad que el temprano romanticismo posee con variantes del pensamiento contemporáneo, [afinidad mucho mayor] que [el que existiera] con el idealismo de Fichte y de Hegel” (2004, p. 24). En otras palabras, más allá de lo discutible que hoy día pueda resultar la importancia a ratos desmesurada que, desde un punto de vista estrictamente filológico, L’absolu littéraire le asigna a la Disertación, la investigación posterior identificó en el estudio de Benjamin un caso único (es decir, a la vez aislado y ejemplar) en el panorama intelectual de inicios del siglo XX. Como insinuábamos, para inicios de siglo era manifiesto un cierto desdén hacia los pensadores del círculo del Athenäum en el panorama académico alemán; desdén que sumado a la posterior contaminación con el ideario nacionalista antes mencionado, contribuiría a hacer progresivamente confusas, de antemano sospechosas, y en último término simplemente ilegibles, las ideas emanadas desde el entorno romántico. Así, el romanticismo se fue haciendo su lugar en la bóveda del olvido, y tal es la condición, más menos, en la que Benjamin lo encuentra a la hora de la Disertación.
Lo que nos pone a distancia del propio tiempo —aquello que nos sacude, en rigor, de la idea misma de un tiempo ‘propio’, cerrado sobre sí mismo, hostil a la alteridad y a su alteración— fue un problema que interesó a Benjamin desde temprano. De ese interés proviene esa especie de fascinación por los llamados “períodos de decadencia”4. En esa peculiar inclinación suya hacia lo fragmentario y lo decadente está en juego una subrepticia reformulación del trabajo de la filosofía y de la crítica de arte que podría definirse como una exhumación de restos5. Esta reformulación, en rigor, de la filosofía crítica (de la filosofía als Kritik) es, no obstante, lo que permite hacer aparecer nuevas formas de legibilidad para la historia: abrirla, en una palabra, a lo otro incalculable e inanticipable. En este sentido, la tesis que Benjamin desarrolla acerca de los pensadores de Jena es en primerísimo lugar un trabajo de recuperación, de rescate y, por tanto, de “actualidad”6, al menos en todos esos momentos en que ella toca lo que llamará el “verdadero núcleo del romanticismo”: su “mesianismo”. Lo que esta reformulación filosófica aún en ciernes anuncia es precisamente que lo roto, lo decadente y lo fragmentario, puede reclamar una actualidad radical al disponerse dentro de constelaciones específicas, y hacer aparecer una temporalidad rebelde frente a la forma lineal y acumulativa del tiempo del progreso.
Esta reformulación de la filosofía, no obstante, requiere de la movilización de fuerzas atávicas depositadas en los objetos menos visibles, esos objetos que —como Odradek más tarde7— parecen sustraídos del régimen de la presencia. Lo que está a la orden del día en este procedimiento metodológico no es otra cosa que la eficacia del conjuro, porque el conjuro se realiza siempre con el propósito de reanimar fuerzas preservadas durante largo tiempo en la oscuridad; fuerzas ocultas, acaso, bajo la máscara de la obsolescencia. El propósito: hacer que lo viejo, lo feo y lo olvidado, se cobre una intempestiva reanimación en el corazón del presente, desarticulándolo, distorsionándolo, abriéndolo a un porvenir no contenido en las formas dominantes de lo que entendemos por “presente”. Avant la lettre, tal es el procedimiento que está ya en juego en la operación de lectura que Benjamin realiza sobre el romanticismo de Jena. A pesar de las apariencias (se trata, mal que mal, de una tesis doctoral elaborada bajo las reglas académicas del caso, como se quejará Benjamin en una célebre carta a Ernst Schoen que tendremos ocasión de revisar) la Disertación es menos una reconstrucción filológica de algunos textos fundamentales de los pensadores del círculo del Athenäum (Schlegel y Novalis fundamentalmente), que una tentativa por hacer aparecer una potencia de actualización en esos textos.
Es verdad que el “Prólogo epistemocrítico” al Origen del ‘Trauerspiel’ alemán (1925), redactado pocos años después, realizará un expreso gesto de distanciamiento con respecto al proyecto del Athenäum8. Es cierto, a su vez, que el concepto rector de la tesis de 1919 (el de “crítica inmanente”) parece aún, al menos a primera vista, excesivamente tributario de la noción neokantiana de “tarea infinita” (noción sobre la cual Benjamin había proyectado una primera disertación doctoral, para terminar cediendo en favor del concepto romántico de “crítica de arte”). No es menos cierto, sin embargo, que el pensamiento benjaminiano permanecerá fiel a un conjunto de ideas desarrolladas en la Disertación. Tal es el caso —se sabrá reconocer la envergadura del ejemplo— del concepto de “aura” en “Sobre algunos temas en Baudelaire” (1939). Al referirse ahí a la experiencia propia del aura (O I-2 252), Benjamin recupera tres ideas clave desarrolladas en la Disertación (es decir, veinte años atrás): las ideas de “percepción” (Wahrnehmung), “observación” (Beobachtung) y “conocimiento” (Erkenntnis). Dice Benjamin:
‘La perceptibilidad’, juzga Novalis, es, en cuanto tal, ‘una atención’; la perceptibilidad de la que aquí se habla no es otra que la del aura, una cuya experiencia estriba por tanto en la traslación de una forma de reacción corriente en la sociedad humana a la relación de lo inánime o de la naturaleza con el hombre. El observado, o aquel que se cree observado, alza de inmediato la mirada. Experimentar el aura de un fenómeno significa investirlo con la capacidad de ese alzar la mirada (O I-2 252).
En esto Benjamin sigue fiel al camino abierto por el romanticismo. O al menos, al camino que en él se abrió con ocasión del encuentro y la lectura de los pensadores del Athenäum9.
***
El presente libro busca reconstruir en sus pormenores la lectura que Benjamin hace de los principales pensadores del círculo del Athenäum procurando tener a la vista los “motivos latentes” antes mencionados (los así llamados por Benjamin “esotéricos” y “mesiánicos”), para, en esa medida, mostrar las conexiones de largo aliento que distintas ideas y conceptos románticos adquieren en su pensamiento posterior. Esta tarea no es fácil ni evidente.
En la correspondencia con dos de sus amigos (Ernst Schoen y Gershom Scholem), Benjamin se quejó en más de una ocasión acerca de la rigidez del formato académico para poder dar cuenta de tales “motivos”. Éstos atañen, por regla general, a la dimensión temporal (mesiánica, justamente) ya señalada, pero se necesita un trabajo de lectura paciente para sacarlos a la luz, incluso si la metáfora de la luz es contraproducente: tales motivos, acaso, desencadenan todos sus efectos ahí donde permanecen en la penumbra. Como sea, bajo esta lectura, el romanticismo ofrece limitaciones para la tarea que enfrenta por esos años: la formulación de un concepto radical de crítica de arte o crítica literaria (Kunstkritik)10. Tales límites llevan indefectiblemente a un mismo lugar: Hölderlin, quien, al decir de Benjamin: “abarcó y gobernó” un terreno que para los románticos constituía apenas una “tendencia poderosa, aunque no elaborada [aún] con claridad” (O I 102). Ésta no será ni la primera ni la última vez que Benjamin le atribuya a Hölderlin esa radicalidad. El examen de ese espacio crítico (o “monstruoso”, como lo llamará Benjamin en “La tarea del traductor”, cuando se refiera a las traducciones de Sófocles emprendidas por el poeta alemán) aparece apenas en pocas páginas de la Disertación, pero esa mención resulta decisiva para advertir el camino que está en tránsito de ser recorrido. Resulta imprescindible, por esta razón, remontarse a un ensayo anterior (“Dos poemas de Hölderlin”, redactado por Benjamin en el invierno de 1914-15) para aventurar una respuesta posible acerca de esa radicalidad que Benjamin volverá a atribuirle a Hölderlin en tantas ocasiones. Con un examen de este último trabajo, damos por concluida nuestra propia tarea.
1 Benjamin escribió una breve reseña de su propio trabajo con el título de “Autopresentación”. Esta fue reproducida en el segundo tomo del primer volumen de la edición de Abada (desde el francés) (O I.2 321-322) y contiene notas de interés acerca de la estructura y el contenido del libro, aunque los motivos “latentes” —sobre los que abundaremos acá— permanecen rigurosamente ocultos.
2 Como es bien sabido, Hegel contribuyó en forma decisiva a esta relegación. En un pasaje de la Fenomenología que comentamos más adelante, Hegel alude pasajeramente al momento romántico con el término “alma bella” en los siguientes términos: “en esta pureza transparente de sus momentos, un alma bella desventurada, como se la suele llamar, arde consumiéndose en sí misma y se evapora como una nube informe que se disuelve en el aire” (1985, p. 384).
3 En la “Introducción” de la edición inglesa del monumental libro de Manfred Frank, The Philosophical Foundations of Early German Romanticism, Elizabeth Millán-Zaibert cita los estudios canónicos de Peter Viereck (Metapolitics: The Roots of the Nazi Mind, 1965) y Georg Lukács (Die Seele und die Formen, 1908 [1911]) para hacer ver hasta qué punto “el romanticismo […] se llegó a considerar como un movimiento que sembró las semillas del fascismo, del nazismo y de varios otros males” (2004, p. 1).
4 En ningún lugar es más patente ese interés que en la tesis de habilitación sobre el Trauerspiel alemán, y que queda conceptualmente expresado en la noción de “alegoría”. Dice Benjamin: “La estructura y el detalle están en última instancia siempre cargados de historia. El objeto de la crítica filosófica consiste en mostrar que la función de la forma artística es justamente ésta: convertir en contenidos de verdad, de carácter filosófico, los contenidos factuales, de carácter histórico, que constituyen el fundamento de toda obra significativa. Esta transformación hace que la decadencia de efectividad sufrida por una obra de arte (y debido a la cual de década en década disminuye el atractivo de sus antiguos encantos) se convierta en el punto de partida de un renacimiento en el que toda la belleza efímera cae por entero y la obra se afirma como ruina” (Or, 176).
5 Varios años más tarde, en uno de los pasajes de Denkbilder que lleva por título “Excavar y recordar”, Benjamin señala: “La lengua nos indica de manera inequívoca que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino sólo su medio. La memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser el medio en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava. Y, sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo resolviendo y esparciendo tal como se revuelve y se esparce la tierra. Los ‘contenidos’ no son sino esas capas que sólo después de una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que vale la pena excavar: imágenes que, separadas de su anterior contexto, son joyas en los sobrios aposentos de nuestro conocimiento posterior, como quebrados torsos en las galerías del coleccionista […]” (O IV 350).
6 Para una revisión crítica del concepto de Aktualität, véase Sigrid Weigel (1996, pp. 29-46). Parte del su mérito reside en el carácter polémico que dirige contra un coloquio organizado en 1972 en homenaje a Benjamin titulado “Sobre la actualidad de Walter Benjamin” que malentendía gravemente esta noción.
7 He procurado echar luz sobre este problema en “Odradek y el problema de la forma”, ensayo cuya publicación está programada para el 2023.
8 Dice Benjamin: “No ha sido raro que la ignorancia de esta discontinua finitud [de la verdad] haya frustrado algunos intentos vigorosos de renovar la doctrina de las ideas, que se concluyen por ahora con el de los primeros románticos. En [las] especulaciones [de estos últimos], la verdad, en vez de su genuino carácter lingüístico, asumió el carácter de una conciencia reflexiva” (Or, 20). Por otro lado, en la redacción de un proyecto de revista denominada Angelus Novus, que, finalmente no alcanzaría a ver la luz, Benjamin reconoce como “modélica” la pretensión de “actualidad” de la revista Der Athenäum, para su propio proyecto editorial: “En efecto, una revista cuya actualidad venga a carecer de pretensiones históricas no tiene desde luego derecho a existir. La revista de los románticos Athenäum era en esto modélica, pues planteó su pretensión histórica con énfasis en verdad incomparable. Pero, al mismo tiempo, aquella revista sería un ejemplo de que el criterio de la verdadera actualidad no se encuentra en el público. Al igual que el Athenäum, hoy toda revista debería resultar implacable en el pensamiento e imperturbable en lo que dice, sin prestarle al público la menor atención cuando así resulte necesario, aferrándose a lo que es verdaderamente actual, que va tomando forma por debajo de la estéril superficie de eso nuevo o novísimo cuya explotación hay que ceder a los periódicos” (O II 246).
9 Utilizamos la noción de lectura con énfasis performativo. Ello alude al hecho de que leer no es reproducir el sentido original de un texto, sino su modificación: no hay lectura sin alteración del “original” (bajo el supuesto de que exista tal cosa). Esta idea proviene de una fórmula carísima al Benjamin temprano (la de “vida del lenguaje”), pero que se conecta a su vez con una noción clave de su pensamiento de madurez (la noción de “legibilidad” [Lesbarkeit]). En la “Introducción” de un trabajo de largo aliento sobre este problema (Reading After Freud, 1987), Rainer Nägele toma como punto de partida para su concepto de lectura esa tesis de Benjamin: “podemos referirnos […] a Walter Benjamin, cuya lectura del pasado, en la forma de una crítica redentora, se encuentra profundamente configurada por las leyes del Nachträglichkeit” (1987, p. 3). La ley del Nachträglichkeit —la noción pertenece a Freud, y ha sido vertida al español como “retroactividad”— se refiere, por un lado, a la ley de la posteridad y del retardo (siempre llegamos tarde, demasiado tarde, en caso de que lleguemos), a la vez que a la idea de suplementariedad, a la actualización y, por tanto, al “anacronismo”: el pasado actúa en el presente, y cuando lo hace, ello ocurre a destiempo, siendo la propia forma-presente la que se fractura.
10 En el contexto de la Disertación, el término Kunstkritik (literalmente “crítica de arte”) designa lo que hoy entenderíamos como “crítica poética” o “literaria” (incluso si el alcance específico del concepto es la tarea misma de la Disertación, y por lo tanto no puede ser abreviado acá). Benjamin es consciente del carácter idiosincrático de la expresión ya para su época, y por esa razón en la “Introducción” añade la siguiente aclaración, que deberá tenerse en cuenta también a lo largo de este libro: “bajo la expresión ‘arte’ siempre se entenderá la poesía, por cierto que en su posición central entre las artes, y bajo la expresión ‘obra de arte’ el poema singular” (O I 16).