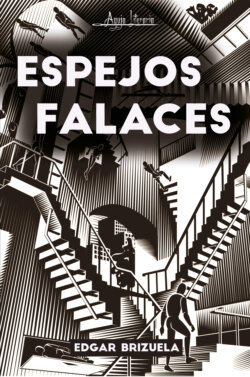Читать книгу Espejos falaces - Edgar Brizuela - Страница 5
El grito Permanecía tranquilamente acomodado en el gran sofá del living de mi casa. Esto implicaba estar tirado cuan largo soy en ese mueble que, la verdad, no era tan grande. Por lo demás, no los hacían de gran tamaño, y si los hiciesen de la magnitud que pensaba, el que poseía no hubiera entrado en el reducido espacio del marco de mi casa, aun cuando siempre estuviese la duda de que existieran artefactos desconocidos.
ОглавлениеDe tal forma estaba, que tanto mis piernas como uno de mis brazos quedaban colgando, con mi cabeza apoyada de alguna manera en el asiento. Los sofás no estaban hechos para dormir salvo que faltasen camas o se tuviera que recurrir a ellos por motivos de fuerza mayor, como bien sabían los casados.
En fin, me hallaba en una posición que me permitía abrir, extender, estirar y desparramar mi persona; relajarme, aunque pudiera no estar realmente cómodo.
A todo esto, me falta agregar que, para un niño, un hombre de talla pequeña o una mujer de estatura normal —de las de mi país, quiero decir— el sofá, o por lo menos el que poseía, era una estupenda alternativa.
Ahí estaba una mañana, cuando sentí un grito. No digo escuchar, porque lo experimenté en el cuerpo. Me invadió, se incrustó en mí la fuerza de aquella vibración. Me desesperó y tuve que levantarme con prisa, no sin evitar sentir molestias derivadas de la posición en que estaba y la rápida respuesta orgánica de un cuerpo que pasó repentinamente del reposo a la más viva acción.
Esto me generó un bochorno espantoso que pudo provocar una caída si no me hubiese afirmado de la pared. Todo parecía dar vueltas a mi alrededor.
Bueno, hasta aquí todo era soportable, aunque lo que más lamentaba era quedar con esa sensación acústica que luego se transformaría en impresiones psicológicas, fisiológicas y de toda índole. Me afectaría profundamente y quedaría registrada en mi memoria, en cada célula que forma mi materialidad y, por qué no, también en la parte sutil, etérea. Tendría un nuevo pesar para recordar en mis últimos momentos, cuando dicen que todo rebobina y aparece tanto lo bueno como lo malo, en especial los acontecimientos que más nos marcaron. Y este era ciertamente uno de esos, intrascendente, absurdo, lo que se quiera, pero no me cabía duda de que generaría una marca, una mancha imposible de borrar.
Estaba condenado a recordar ese grito, a retrotraerme a él para el resto de mi existencia.
¿Habría alguna forma para quitármelo de encima o de adentro? Porque llegaba hasta mis células, como he dicho, y quiero ser consecuente con mi escritura.
Así, no me quedó otro remedio que tratar de generar por mi cuenta un aullido de la misma intensidad, aquel que permitiera liberarme de lo que oprimía mi ser de esa forma. Si no hacía algo pronto, su veneno llegaría hasta los intersticios más profundos, pequeños y recónditos, microscópicos, hasta la nada. Salí con rapidez al patio, miré hacia el cielo y, con toda la fuerza de mis pulmones, grité.
Sí, generé vibraciones a todo lo ancho del espacio. Pero para mi mala suerte, o la de ellos, en ese mismo momento pasaba una bandada de loros tricahue —muy comunes en mi zona— que cada invierno emigraban a sitios más cálidos.
Eran animalejos de color verde que cuando emprendían el viaje producían una mancha de varios kilómetros en el cielo. Mi grito obviamente llegó hasta ellos. Tenía tal consistencia, tal fuerza, tanta entonación, ritmo, cadencia o lo que se quiera, que algunos ejemplares más débiles decayeron y aterrizaron atolondrados sobre mi patio.
Los otros siguieron, pero de seguro llevarían desde entonces algo más que la urgencia por llegar a un lugar más cálido; desde ese instante y hasta su último suspiro, arrastrarían mi grito destemplado, iracundo, deletéreo.