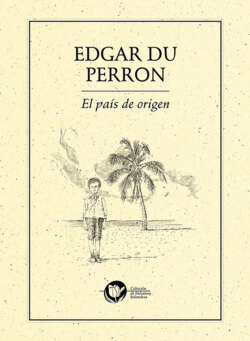Читать книгу El país de origen - Edgar Du Perron - Страница 11
ОглавлениеV. La prehistoria de mis padres
Marzo. Sigo sin tener noticias de Bruselas ni del abogado, ni siquiera de Graaflant. Es como si fuera lo más natural del mundo que una parte de mi destino se decida allá, sin que yo esté al corriente de lo que pasa. Pero me he resignado y ahora me he puesto a “escribir para ahuyentar la amenaza del futuro”.
Me gustaría relatar la historia de mis padres, al menos algunos fragmentos de su vida antes de que yo los conociera. Sin embargo, me temo que me resultará inevitable mentir. ¿Cómo podría ser de otra forma? Sabemos siempre demasiado o demasiado poco de nuestro padre y de nuestra madre; aunque intentemos verlos de forma objetiva, igual que observamos a otras personas, nos enfrentamos a ellos juzgándolos cínicamente, o bien con excesiva indulgencia. Esto último es lo normal; lo primero podría ser una reacción consciente o inconsciente contra esta indulgencia, pero sigue siendo una falsificación frente a otra desde el punto de vista de la verdad histórica.
No puedo decir que no los haya oído hablar nunca de sí mismos, pero mis padres eran de esas personas —y hay muchas de ese tipo— que, aunque les guste hablar de sí mismas, nunca cuentan nada esencial, no por pudor, sino porque se les escapa lo esencial. Sólo después de la muerte de mi padre pude hablar en confianza de él con mi madre. Ella lo consideraba un hombre, un hombre de verdad, con su tupido cabello, su bigote y su lunar; un hombre pequeño, pero a la vez corpulento, y dulce y caballeroso con las mujeres. Mi madre decía que, por muy simpático que fuera un hombre, ella nunca podría quererlo si era vulgar. Mi padre era un bailarín y un jinete excelente y, pese a su baja estatura, era rápido y fuerte. De chico sabía hacer el doble vuelo gigante en la barra fija y era el mejor con todas las armas. Más tarde, en la región del Buitenzorg, ganó muchas carreras de caballeros. Con 25 años tenía una amante europea —algo que todavía no era muy habitual en las Indias—. Ella resultaba llamativa, llevaba el pelo corto y lo acompañaba a caballo por la carretera que conducía a Batavia. Aunque a la sazón su madre ya le había regalado la finca de Villa Merah,xxxi los amigos mayores de mi padre lo consideraban demasiado joven para mantener a una mujer europea. Su cuñado estuvo incluso a punto de soltarle un sermón al respecto, pero calló en el acto cuando mi padre le preguntó si llevaba la cuenta del dinero que él le había prestado hasta entonces. A buen entendedor, pocas palabras.
En aquellos días en las Indias, la palabra “amante” debió de estar rodeada de un halo de misterio, aunque en realidad se trataba de una chica joven y saludable de ojos claros, mirada descarada y una gran boca enfurruñada. Sin embargo, en casi todas las fotos que mi padre tenía de ella aparecía vestida de amazona, y en algunas debía de ir acompañada de un anterior dueño, puesto que se aprecia el porche de una casa de campo colonial con tres hombres a caballo colocados en fila a un lado y, al otro, ella junto a su caballo, látigo en mano; en otra foto se le ve sentada junto a uno de los tres caballeros en un coche de caballos, mientras los otros dos están sentados en la acera y recalcan la diferencia de posición con una botella y copas. Mi padre seguramente la conquistó con los caballos, como ahora en algunos círculos se conquista a una mujer con un automóvil. Pero su amo y señor debía de haberla abandonado, puesto que no pudo pagar las joyas que le había comprado a un árabe. El árabe era joven y descarado y una noche fue a sentarse en una mecedora que había en el porche de su casa diciendo que esa vez no se iría sin que ella lo indemnizara de una u otra manera. Mi padre, que ya la visitaba y que había entrado en la casa por el jardín trasero, la encontró asustada e indignada y se presentó como el hombre blanco que llega de improviso: “¡Lárgate de aquí, maldito árabe!”, le soltó y tuvo el placer de ver cómo el acreedor desaparecía en dos segundos de la mecedora. Más tarde volvería a encontrarse con el mismo hombre cuando éste era jefe del barrio árabe y caballero de la orden de Oranje-Nassau, “un notorio canalla”, según dijo, que en efecto acabó siendo mencionado en todos los periódicos en relación con un escándalo en el Ayuntamiento. En lo que respecta a la amante de mi padre, después de haberla defendido de forma tan caballerosa, se la llevó consigo. De modo que ella cabalgaba mucho con él, se mostraba en todos lados con gran disgusto de las señoras casadas y decentes, y se atrevía incluso a más: un día acompañó a mi padre para dejarse fotografiar desnuda en el famoso estudio de fotografía Charles y Van Es. El joven fotógrafo encargado de hacer las fotos sin duda se sonrojó, aunque la nitidez de la foto no delataba nada de su desconcierto, y más tarde la contemplé con creciente emoción, pese a que estaba desgarrada a la altura de los pechos. No obstante, un día aquella mujer le dijo a un criado, refiriéndose a mi padre con quien estaba peleada: “Itu blanda” (algo así como: ¡pedazo de holandés!). Él le propinó una tremenda paliza en presencia del criado. Sin embargo, según me contó mi madre, cuando más tarde vio los moretones en sus muñecas y en sus hombros, lloró de remordimiento y nunca más volvió a tratar de semejante forma a una mujer.
En la intimidad, mi padre debió de ser un hombre sensible, incluso sentimental y melancólico. El final de su vida lo demuestra. Sin embargo, no se abandonaba, o sólo lo hacía para sacar a la luz su lado malo: el de un autócrata irascible o, lo que es casi peor, el de un “tipo gracioso”. Recuerdo que de niño lo oí clasificar tan a menudo a sus amigos en las categorías de tipo gracioso o soso, que durante mucho tiempo creí que ser gracioso era la mayor virtud para un varón. Sea como fuere, cuando aparecía en una fiesta, “el pequeño Duc” era recibido con alborozo, tanto en el club de Batavia, como en las casas solariegas del Buitenzorg y del Preanger. En una gran fotografía de una fiesta en un jardín, en la que aparecen más de cien hacendados con sus esposas —los conquistadores del siglo xix de Insulindia en su pose más favorecedora—, se ve a mi padre en primera fila con un tambor entre las rodillas. Puesto que le gustaba la música, pero no tocaba ningún otro instrumento, había intervenido en la interpretación de Unter dem Doppeladler tocando el tambor. Y aunque mi padre era bajito y afrancesado, en Batavia y en Buitenzorg era tenido por un auténtico caballero. En una ocasión, durante una carrera entre caballeros, hizo que descalificaran a un jockey profesional diciendo: “Si esto también es un caballero, entonces yo no lo soy”. Siempre le gustó la ropa de calidad, incluso cuando era un hombre viejo y vivía en Bruselas. Al morir dejó 17 pares de zapatos que me iban demasiado chicos porque él tenía los pies aún más pequeños que los míos. Existe un retrato suyo de esa época gloriosa de las Indias, tocado con una gorra escocesa, un abrigo negro cerrado, un pantalón ceñido, botas de caña alta y, en la mano, un látigo plegado en dos. (“Realmente, esto ya no tiene nada de humano”, dijo Jane.)
No nació en la gran casa de mi abuela, donde yo vine al mundo, sino en la que tenía su padre en la Koningsplein. Puede que sus padres hubieran tenido una de esas reconciliaciones durante las cuales engendraban a sus hijos. Su padre, el juez —¿o fue su madre?—, debía de poseer ya entonces una caballeriza con caballos de monta, puesto que cuando mi padre la visitó a los siete años de edad, una pesada tabla le cayó sobre el pie y le amputó dos dedos. Lo único que dijo mientras los dedos colgaban del pie, fue: “¿Me volverán a crecer pronto?” Y cuando le aseguraron que sí, se despreocupó del asunto, demostrando la valentía que yo siempre esperé de él, a la edad que fuera. Más tarde, aprovecharía la falta de esos dos dedos para que le declararan inútil en la milicia. Se aficionó a los caballos desde muy joven y, en cuanto regresó a Europa, compró un caballo de carreras que era relativamente barato porque tenía un carácter difícil. Así pues, una tarde lo dejó dar vueltas alrededor de un árbol al que estaba atado hasta que quedó totalmente apretado contra el tronco y luego lo azotó hasta que el caballo empezó a “tiritar como un perrito faldero”. Él mismo se desplomó después en la hierba de puro agotamiento y se quedó media hora sin aliento. Después, el caballo y él fueron “buenos amigos”.
Al cumplir 10 años, lo enviaron a Holanda para que acudiera a la escuela, y se fue a vivir con su tío, el general Marees. Más tarde se enorgullecería de haber sido criado en el seno de la familia de este tío, tan condecorado que el rey Guillermo III casi había tenido que inventar nuevas medallas para ponérselas. En el álbum familiar había una gran colección de primos y primas, todos hijos del general, y algunos retratos del propio general, poco más que un rostro —he de admitir que bastante noble en su género— sobre un pecho repleto de estrellas de diversos tamaños. La siguiente hazaña había causado una gran impresión a mi padre: mientras capitaneaba una expedición en Borneo o Sumatra, los habitantes del kampung envenenaron varias veces las fuentes en las que solían beber sus soldados. Entonces, el general cargó los cañones con algunos de los notables de la comarca y, apuntando al kampung, disparó los cañones destrozando a los notables, y eso, añadía mi padre, sin siquiera esperar la autorización de Batavia. He encontrado una carta suya, escrita con ocasión de la boda de mi padre, que contiene varias frases curiosas:
En todas las ocasiones importantes de su vida, lo recuerdo, como cuando era usted un mozalbete y le acogí en mi casa como a un hijo… Espero que la mujer que haya elegido le dé lo que esperaba de ella: felicidad, placer, amor y, sobre todo, satisfacción… Su tía está bastante bien, aunque bien es cierto que sigue sufriendo una enfermedad en su mente que la aparta de nuestra vida en común, pero sabe controlarse delante de conocidos y extraños y, por consiguiente, no deja traslucir nada… Mis hijos están bien y tienen éxito en sus negocios.
De los años escolares de mi padre sólo sé que realizó un gran recorrido sobre patines de no sé dónde a no sé dónde (dos localidades de Holanda). Más tarde estudió en París, en la École Nationale Agronomique. De aquella época conservaba muchos ferrotipos de él y sus amigos, y él era casi el único sin barba. Sus compañeros de estudios, todos ellos menores de 25 años, solían llevar barba y aparentaban más de 30. Tenía también un amigo holandés con barba al que llamaban Barboteur12 porque se llamaba Morbotter. Ese detalle se me quedó grabado en la memoria seguramente porque me parecía un francés muy “gracioso”, sobre todo porque añadía siempre que el Barboteur se ponía furioso cada vez que lo llamaban así. Ni él ni mi padre estudiaban mucho en París. Después de dos años, mi abuelo fue a verle desde Bruselas y sacó a su hijo del instituto; lo colocó de voluntario en una fábrica de Lille, porque no podría introducirse en las plantaciones de las Indias sin haber seguido una formación previa en Europa.
En Lille, mi padre tenía una novia que se llamaba Matilde (la llamaba “Matílde”, marcando la i) y que puede que fuera la mujer más guapa de Lille. Una tarde que estaba con ella en un café, la ofendió un hombre que, a instigación de una rival, le pidió su “tarjeta” mientras ella pasaba delante de él. Mi padre, que iba justo detrás de ella, contestó en su lugar propinándole al tipo un golpe —que él calificó de “bomba”— desde lo alto, por lo que al otro “se le hundió el sombrero hasta la nariz”. Cuando se lo hubo quitado, siguió a mi padre, quien, una vez fuera del café, lo agarró del cuello y lo empujó contra la pared con una mano, mientras con la otra la emprendió a puñetazos hasta que los separaron. Las respectivas mujeres, que al principio hicieron ademán de participar en la lucha armadas con sus paraguas, desaparecieron en cuanto llegó la policía, y el señor del sombrero también logró escabullirse. Pero los dos agentes agarraron a mi padre por las axilas y se lo llevaron a la comisaría. Puede que fuera porque no se expresaba bien en francés debido a la excitación o porque se le notaba más el acento, el caso es que la muchedumbre gritaba: “Assommez-le! C’est un prussien!”13 (el incidente tuvo lugar hacia 1880, es decir, poco después de la guerra franco-alemana). En la comisaría constataron que no era ningún prussien, sino que tenía un nombre francés muy corriente, y cuando indicó haber nacido en Java, el comisario demostró tener un gran interés por la geografía y lo dejó marchar, no sin antes disculparse por la rudeza de los agentes. (Eso sucedía en una época en que la cortesía francesa aún no era una leyenda.) Por supuesto, mi padre se fue directo a casa de Matilde, con quien pasó una noche deliciosa, según él “porque precisamente una mujer así aprecia mucho que la defiendas”. Algunos días más tarde, cuando un regimiento de soldados pasó delante de ella en la calle, Matilde reconoció a su ofensor en la persona de un subteniente con un ojo a la funerala.
Nunca vi ningún retrato de Matilde, ni siquiera en ferrotipo; sí los de otras dos amigas de mi padre llamadas Blanche y Valentine. Ninguna de las dos me parecía guapa, del mismo modo en que nunca me parecían bellos los retratos de actrices con los que mi padre forraba las paredes de nuestra casa. Eran retratos de Paris la Nuit de aquella época, cuando una mujer tenía que ser una hembra al ciento por ciento, con busto, caderas, cabellera, brocado, cintas y encaje. Pese a mí mismo, sigo considerando a ese tipo de mujer como la más auténtica, y me sigue atrayendo más que el ideal de belleza andrógina de nuestros tiempos, pero los especímenes de bellezas que colgaban de nuestras paredes —placas enormes y coloreadas de Lina Cavalieri y de la Bella Otero, de Gilda Darthy y Cléo de Mérode—, no me decían gran cosa. Suponía que todas aquellas mujeres famosas eran bellas, igual que suponía que los grabados románticos de Goupil —que también llenaban nuestra casa— eran artísticos, ricos y hermosos. Eran nuestros “cuadros”, como se dice en las Indias; todavía recuerdo lo ricas y sorprendentes que me parecían más tarde las personas que tenían un cuadro de verdad en casa; no acababa de creer que fuera auténtico y que sólo hubiera un ejemplar en todo el mundo.
Cuando mi padre regresó de Europa con 22 años de edad, parecía decidido a introducir su París en las Indias y, para diversión de todos y a pesar del calor sofocante, realizó sus primeras visitas vestido con chaqueta y sombrero de copa alta, que allí se reservaba, además, como distintivo especial de los miembros del Consejo de las Indias.14 Después, durante un tiempo breve, fue empleado en una plantación de azúcar en Java oriental, pero su carácter independiente no tardó en causarle problemas, y su madre, que aunque siempre reñía con él lo consideraba su preferido, lo dejó regresar a Batavia y le regaló la finca de Villa Merah en la zona de Buitenzorg; fue allí donde mantuvo a su amante europea. No se cansaba nunca de ir a Batavia, en coche de caballos o a caballo, para bailar en el club. Entre sus amigos había muchos oficiales. En una ocasión, mi padre envió a su amante enferma a casa de uno de ellos, un médico militar que tenía la orden de Guillermo. Además de atenderla, éste le hizo proposiciones deshonestas que, como es debido, ella contó luego a mi padre. Más tarde, estando en la terraza del club junto al médico y otros oficiales, mi padre narró la historia como si viniera de uno de sus amigos; hizo mucho hincapié en la confianza que ese amigo suyo había depositado en el médico con la orden de Guillermo y, acto seguido, preguntó qué pensaban de semejante persona. El médico guardó silencio, pero los otros oficiales soltaron unánimemente: “¡Eso es a lo que yo llamo un canalla!” —y cosas por el estilo—. El médico se marchó, pálido y callado, y después no volvió a saludar nunca más a mi padre. Uno de los oficiales le reprochó más tarde que le hubiese puesto en situación tan embarazosa delante del médico. Cuando mi padre le preguntó si había cambiado de opinión respecto a que el médico era un canalla, él dijo que no, pero que, siendo como era su amigo, le había disgustado habérselo dicho a la cara.
Otro amigo de mi padre era el famoso oficial de caballería Veersema, cuyo asesinato fue uno de los mayores escándalos de Batavia y sirvió de fuente de inspiración de novelas con títulos como Sangre caliente o Drama en el trópico.xxxii La sangre caliente era, en este caso, la de una dama algo indolente de la Koningsplein que, según mi tía Tine, tenía una voz monótona y ceceosa, aunque no por ello dejaba de ser una ninfómana casada con un noruego al que ya había engañado muchas veces cuando el oficial de caballería se convirtió en su amante. El oficial iba a verla a altas horas de la noche al salir del club y ella —que no compartía alcoba con su marido, sino que dormía en un pabellón independiente— lo recibía con champán frío. Pero ya fuera porque el oficial no daba suficiente propina al personal que debía permanecer despierto para recibirle o porque la dama se había abandonado alguna vez en los brazos del criado —una vergüenza indecible para una mujer europea de la Koningsplein que, además, en este caso ponía en juego los sentimientos del criado—, el caso es que una noche el esposo noruego, que como de costumbre yacía borracho en su cama, se despertó al oír unos fuertes golpes en su puerta y vio al criado que le susurraba:
—Señor, levántese, hay un ladrón en el pabellón de la señora.
Acto seguido, el jardinero y el propio criado, armados con machetes y acompañados por el esposo todavía medio borracho, se dirigieron al pabellón; el oficial saltó por la ventana y echó a correr hacia la plaza, donde los dos criados le dieron alcance y, puesto que estaba desarmado, la emprendieron a machetazos con él hasta que cayó al suelo gravemente herido. El marido borracho llegó dando traspiés, encendió una cerilla y sólo entonces se dio cuenta de que el ladrón era uno de sus camaradas del club.
—Pero, hombre, Veersema, ¿eres tú? —dijo adormilado.
—Por el amor de Dios, remátame, no me dejes aquí tirado —suplicó el oficial, que yacía en un charco de sangre y sólo llevaba puesta la camisa.
El esposo, sin embargo, se retiró, y unos transeúntes tuvieron que trasladarlo al hospital. Mi padre acudió desde Villa Merah para ver a su amigo, pero éste había muerto aquella misma mañana y el médico del ejército le desaconsejó estropear su recuerdo contemplando el cadáver desfigurado. El oficial de caballería era un hombre alegre y gentil, delgado, de pelo rubio y sonrisa encantadora. Era tan querido por sus hombres que, la tarde siguiente de su muerte, diversos soldados y suboficiales europeos fueron a la casa de la Koningsplein. Después de haber pasado media hora en la calle gritando “¿dónde está esa mujer?” y “¿dónde está esa puta?”, y después de haber pedido al esposo que se mostrara, irrumpieron en la casa, pero la encontraron vacía. Hicieron añicos todos los jarrones y espejos. Les hubie-se gustado ver sobre todo a “esa mujer”, pero mi padre se la había llevado a Villa Merah, en un ebro —un coche de alquiler común y corriente, aunque con cuatro ruedas en lugar de dos, y más lento y elegante que el sado, que es aún más corriente—, y habían tardado horas en hacer el recorrido. Aquella mujer le resultaba profundamente antipática, según mi padre. Durante el trayecto ella apenas habló, y lo que dijo era tan tedioso y frío como siempre,no porque contuviera sus emociones, sino simplemente porque aquel caso le resultaba sumamente desagradable y en aquellos momentos empezaba a temer por su reputación. Se alojó en su casa durante una semana porque no se atrevía a regresar a la Koningsplein, y después partió lo más rápido que pudo hacia Europa. Su foto figuraba en nuestro álbum, pero nunca conse-guí arrancarle a mi padre suficiente información sobre ella como para satis-facer mi curiosidad. Era una mujer rubia de labios bastante carnosos y ojos oscuros, en quien yo descubría siempre algo romántico, pese a la antipatía de mi padre, hasta que mi tía Tine rompió el encanto señalándome el detalle de su monótono ceceo, añadiendo, además, que era sumamente estúpida.
Mi padre, por su parte, tenía mucho éxito con las señoras que vivían en la Koningsplein y en otros lugares de la ciudad. A mi madre no le cabía la menor duda de que eso era cierto, y en Grouhy abordamos el tema en una ocasión porque, en cambio, ella no podía comprender en absoluto que una mujer pudiera ver algo en mí. Cuando era una chica joven, e incluso después, mi madre tenía mucha fama por su encanto y sus éxitos, así que maté dos pájaros de un tiro cuando confesé que yo, por mi parte, tampoco lo comprendía, y que como hombre me veía incapaz de sentirme atraído por mi madre y, de haber sido mujer, por mi padre. Nos dijimos todas estas cosas una hermosa mañana sentados a la abundante sombra de un árbol del jardín, no porque quisiésemos herirnos mutuamente, sino realmente por la necesidad de sincerarnos.
El nombre de soltera de mi madre era Ramier de la Brulie.xxxiii Su padre era el menor de los hermanos y el más ingenioso; se embarcaba una y otra vez en empresas comerciales que fracasaban con regularidad. En la isla de La Reunión se casó con una mujer tísica que lo acompañaba en todos sus viajes y que le dio cuatro hijos, aunque ella no tenía más de 28 años cuando murió. Mi madre nació en Malaca poco antes de que sus padres se mudaran a Java, adonde anteriormente ya se había trasladado la familia de su padre. Éste murió cuando ella tenía dos años. La crió una hermana de su padre que estaba casada con un holandés; mi madre conoció a su abuelo francés, así como al tío de barba blanca que de niña la llevaba a veces a dar un paseo. El abuelo les pedía a mi madre y a sus primas que se pusieran en fila, colocaran un dedo sobre su caja de tabaco y cantaran: “J’ai du bon tabac dans ma tabatière”.xxxiv Mi madre cantaba otra canción que le había enseñado el abuelo —J’irai revoir ma Normandie— y que había que cantar alargando mucho las últimas sílabas, por lo que yo acabé asociándola con bañarse y con cuartos de baño frescos de las Indias, porque en malayo-holandés bañarse se decía mandiën.
Más tarde la internaron en un colegio de monjas, que en aquella época era la mejor educación que podía darse a una niña en la Indias. Aunque nunca fue una beata, mi madre siempre mantuvo su fe católica, si bien su catolicismo se mezclaba con las formas más caprichosas de superstición indígena. Aprendió de una china el arte de cocinar de una manera y con un sentimiento que nunca aprecié en otras mujeres europeas. En su juventud, también fue poetisa, lo que significa que le gustaban la luz de la luna y las flores, así como la música y el baile; también leía poemas franceses, puede que de Lamartine, y se sabía de memoria el siguiente poema, que un joven había escrito en su álbum y que ella recitaba a veces con una mezcla de orgullo y placer: “Ne crains pas que le temps efface/L’amitié que je ressens pour toi…”15
(En realidad, decía ella, debería haber puesto “el amor”, en lugar de “la amistad”, pero el chico no se había atrevido a escribirlo.) Y acababa con el lamento de que todo acabaría borrándose: “Tout — excepté le souvenir”.16
En un baile celebrado en el Preanger, si no recuerdo mal, conoció a su primer esposo, un caballero como mi padre, igual de buen bailarín, aunque con sangre española en sus venas y con unos bigotes mucho más grandes. Estando ya casada con mi padre, aún conservaba una foto que debía permanecer siempre medio escondida en su ropero, pero que yo a veces atisbaba, en la que se veía de pie junto a su primer marido, con una peineta española en el pelo; gracias a esa foto pude comprobar que, en efecto, el hombre tenía unos bigotes muy grandes. Por algún motivo —seguramente porque a la sazón todavía no ganaba mucho dinero, puesto que trabajaba como simple empleado en una plantación— no le estaba permitido casarse con él y la “desterraron” a Java central, en casa de su tutor, residente de ahí. Este tutor era a su vez un ejemplo de hombre de verdad y, no obstante, un caballero; también él tenía un nombre francés: Barnabé.xxxv Era alto y corpulento, y tenía bigote y perilla del tipo que Viala llama “la grande connerie française”,17 al estilo del duque de Aumale y otros similares. También demostró ser todo un hombre porque, en diversas ocasiones, puso en su sitio al susuhunan de Solo, algo que conseguía de forma sutil al colocar el payung del comisario más alto o más bajo que el del sultán, o fingiendo distracción mientras recibía el saludo cuando, según el protocolo, le tocaba saludar primero al otro. La admiración que sentía mi madre por su tutor Barnabé era sin duda igual de grande que la que profesaba mi padre por su tío Marees, y vivir en casa de aquél debió de satisfacer con creces la necesidad de respetabilidad de mi madre.
Barnabé estaba casado con una prima de mi madre, mucho más vieja, otra Ramier, y puesto que los padres también se oponían a este matrimonio, él la había raptado, aunque todo se había llevado a cabo de forma muy honrosa y siempre en presencia de testigos. Aunque había sucedido más de diez años antes, él seguía sin ser la persona indicada para convencer a mi madre de que su amor era una locura. Conocí muy bien a su esposa, mi tía Luce,xxxvi que era la “marquesita” de la familia, muy frágil y delicada, con una tez exquisita y una cabellera que en aquella época era negro azabache, al igual que sus ojos. Al hablar de su difunto esposo, siempre decía: “Mi pobre gros-mari,18 hummm”. Entre los 14 y los 16 años viví con ella en Bandung —entonces ya era una anciana que tenía que someterse a continuas operaciones de estómago y que vivía con una hermana más joven—, y me pasaba noches enteras leyéndole en voz alta, casi siempre folletines como los de Dumas padre. Su hermana era más que piadosa, acudía con regularidad a la iglesia y me controlaba si yo no iba. Nunca había sido tan guapa como la tía Luce, pero la más guapa de todas era otra hermana, que había fallecido joven; ésa era incluso más guapa que una cuñada a la que apodaban la Rosa amarilla de Surabaya porque tenía sangre javanesa, algo que los miembros de mayor edad de la familia nunca le perdonaron. Aquellos franceses en Java, aunque procedieran de la isla de La Reunión, estaban emperrados en mantener la pureza de su raza, cosa que, por supuesto, resultó imposible. La madre de la tía Luce dejaba que la abrazaran todos sus nietos, salvo el hijo de la Rosa amarilla, al que sólo le permitía besarle la mano. La tía con la cual se crió mi madre, si bien ella misma estaba casada con un holandés, tenía exactamente los mismos prejuicios respecto al color de la piel, pero lo pagó más caro. Cuando tenía 60 años, le dijo a su hija menor que aún estaba soltera: “Ay, hija mía, en esta vida me ha pasado casi todo: tu hermano se ha casado con una negra, tu hermana con un medio indígena, sólo falta que te cases pronto con un chino y tendremos la colección completa”.
En vista de que el exilio de mi madre no surtía efecto, le permitieron regresar a Java occidental y contraer matrimonio —tenía entonces 19 años— con el hombre que había escogido. Al principio vivieron como viven las familias de los empleados de una empresa, tenían trato con el administrador, de vez en cuando acudían a una fiesta en Sukabumi, y daban muchos paseos en los jardines. Sin embargo, su marido no tardó en ascender rápidamente. Primero le dieron el puesto de administrador y más tarde se convirtió en uno de los hombres más ricos de Java occidental. En los años en que trabajaba de administrador, mi madre vivió el romance más delicado de su vida. Dos jóvenes franceses, que realizaban un viaje de estudios por nuestras colonias, llegaron a la plantación de té de su marido, donde, por supuesto, fueron recibidos con alegría. Uno de aquellos jóvenes, pese a ser un poco afeminado y corpulento, era asimismo un auténtico marqués y se llamaba Daniel de Méré.xxxvii Durante su estancia, no volvió a salir de la plantación; su compañero de viaje tuvo que visitar él solo el resto del archipiélago. “Tout ce que j’aurai vu aux Indes —dijo más tarde—, ce sont les yeux de Madeline.”19 Mi madre se llamaba Madeline —no Madeleine, recalcaba ella— y Daniel de Méré tenía una manera especialmente tierna no sólo de apreciar ese nombre, sino también de pronunciarlo, pues en sus labios casi sonaba como “Médeline”. Admiraba a mi madre de lejos y de cerca cuando se paseaba por el jardín vestida con un sarong, una kebaya y la melena suelta. Declaraba sin ambages que estaba perdidamente enamorado de ella, pero era tan respetuoso, que incluso el esposo con los bigotes le seguía teniendo afecto, y lo tuvo meses y meses de huésped en su casa. Finalmente regresó a Francia sin que se hubiese producido el menor choque. Desde París les escribía a ambos largas cartas, y su madre, que había oído tantas cosas deliciosas sobre Madeline, también les escribía; tampoco ella se andaba con secretos, y más tarde, cuando dejaron de llegar cartas de Daniel, su madre siguió escribiendo para contarles cómo le iba. Tras años sin querer oír hablar de otra mujer, acabó casándose por fin —más que nada para complacer a su madre— con una heredera americana, que le permitió vivir de acuerdo con el estilo para el cual parecía haber nacido. Tuvieron que pasar aún algunos años antes de que la madre escribiera: “Daniel commence seulement a aimer un peu sa femme”.20 Intento reproducir el acento que tenía mi madre cuando pronunciaba esa frase; más o menos en aquella época se interrumpió la correspondencia definitivamente. Cuánto me habría gustado poder leer las cartas de la marquesa de Méré, pero quizás aún más leer las de mi madre a la marquesa de Méré; sin duda estaban repletas de lo que ella llamaba poesía. A mi madre nunca le pasó por la cabeza la posibilidad de engañar a su esposo, ni siquiera con un marqués tan simpático y auténtico como aquél. Ella era feliz con su marido, sobre todo en esa primera época, cuando todavía no era rico. Le dio un hijo —mi hermanastro Otto, 12 años mayor que yo— y todo siguió yendo bien hasta que su temperamento medio español le jugó una mala pasada y empezó a engañarla con regularidad.
En aquella época se celebraban muchas fiestas en Sukabumi y carreras en Buitenzorg; mi madre aparecía en las fiestas con un vestido rojo y negro “que nadie más se atrevía a ponerse”; además tenía el papel de Cleopatra en un cuadro vivo que, al igual que otros dos, habían sacado directamente de Eline Vere,21 y que encantaba a todo el mundo, aunque algunos caballeros susurraban: “Cleopatra es demasiado pequeña”. Mi padre, por su parte, se lucía en las carreras; corría para la familia Kühne de Buitenzorg,xxxviii con un caballo que ya era considerado demasiado viejo, contra un precioso ejemplar de alazán que pertenecía a una familia inglesa, los Hall. Thistle contra Lonely. Después de haber corrido en última posición durante una vuelta y media, Thistle ganó de forma tan rotunda al alazán que la señora Hall se echó a llorar en su palco. Mi padre estuvo a punto de ser arrollado por las personas que querían llevarlo en hombros para celebrar el triunfo y todos coincidían en que el viejo caballo no habría logrado nada si el pequeño “Duc” hubiese montado al alazán. Fue entonces cuando volvió a encontrarse con mi ma-dre, a la que conocía de antes. Aunque la primera vez le había parecido pretenciosa y un poco gorda, ahora había adelgazado un poco y respondía plenamente a su ideal de mujer. Le hizo la corte, y como ella no lograba acostumbrarse a que su marido la engañara, él se la arrebató al marido y la convirtió en su mujer. Para conseguirlo, tuvo que romper un noviazgo secreto con una joven mestiza inmensamente rica con la que había querido casarse por dinero y por quien había renunciado a su amante, la amazona europea. La amante había llorado desesperadamente, y también él derramó lágrimas, pues de alguna manera la amaba; pero en aquella ocasión el amor autentico entró en su vida. Había prometido no casarse nunca antes de los 35 años y mantuvo su palabra. Sin embargo, su calculado propósito de casarse con una mujer rica —que había estado a punto de realizar— se frustró definitivamente. Ahora era el turno de su novia de echarse a llorar, y así lo hizo. Fue a verlo de madrugada a su aislada villa para comprometerse ella o comprometerlo a él, se arrastró de rodillas por la habitación donde él la recibió, pero mi padre no dio su brazo a torcer y, en aquella ocasión, ni siquiera derramó lágrimas. En esa historia, la vida imitaba hasta el extremo a las malas novelas.
Mis padres se casaron por amor, aunque también mi madre había cumplido ya los 30. Durante los 11 años que estuvo casada con su primer marido, todos los amigos de éste sabían que podían “festejarla”, pero nada más; en este caso, la fatalidad se unió con los encantos de mi padre e incluso el argumento de más peso —mi hermanastro Otto— quedó sin efecto. Su padre lo envió a estudiar a Holanda, pero yo nací en la casa de Gedong Lami que mi padre ya había heredado en aquella época. ¿Es posible que mi padre fuera amante de mi madre antes de que se casaran? Nunca se lo pregunté y no sé si me hubiese contestado la verdad. Sin embargo, recuerdo bien las cosas sabias que proclamaba mi padre en mi presencia sobre los celos: todo lo que sucedió antes de ti no es asunto tuyo, y cosas por el estilo. Es asombrosa la tranquilidad con la que el burgués ilustrado se toma a sí mismo por norma. El pasado está muerto; a partir de aquel momento llegué yo. Me inclinaría a considerarlo como un rasgo característico de una personalidad fuerte, si no estuviera seguro de que estas victorias sobre el pasado son muy fáciles para quien fue bendecido con escasa imaginación.
En poco tiempo mi padre adquirió fama como terrateniente, también en la región de Meester Cornelis. En Villa Merah —que se encontraba en la carretera de Buitenzorg— se había hecho notar en repetidas ocasiones. No sé si la servidumbre —que dio origen a tantas “situaciones rusas”— ya se había abolido en aquellos tiempos, pero los terratenientes que vivían un poco apartados o que tenían suficiente carácter para enfrentarse a funcionarios con sentido ético, vivían como príncipes. La escuela de Multatuli22 estaba sólo en sus comienzos. Mi padre, que era un “particular”, no hacía más que hablar con desdén del “desastre de las tendencias éticas”; dividía a los funcionarios en dos grupos: aptos e ineptos. Los primeros eran los que reconocían como necesaria la actuación caprichosa de los “particulares”; los segundos, según él, unos burócratas arrogantes que se creían muy por encima de los sadja particulares23 porque tenían un ribete en la gorra. La dificultad para el “particular” era mantener su autoridad en determinadas circunstancias si la policía sólo podía presentarse después de que le hubiesen robado o lo hubiesen asesinado. Durante un tiempo, las fincas privadas entre Buitenzorg y Meester Cornelis fueron atacadas por grupos de bandoleros.
Ya desde el principio mi padre tuvo que hacer frente a la rebelión en Villa Merah. Los nativos que vivían en sus tierras se negaban a pagar el alquiler que les exigía mi padre por sus tiendas. Mandó que los echaran y que cerraran las tiendas —o barracas, como las llamaba él—. Esa mis-ma tarde recibió la advertencia de su djuragan (capataz) de que el pueblo estaba a punto de abrirlas otra vez. Mi padre avisó al demang (jefe de la policía) más cercano, pero sabía que tardaría horas en llegar, así que fue al encuentro de los descontentos en compañía del djuragan. Llegaron más o menos al mismo tiempo a las barracas cerradas; por un lado mi padre y su capataz, y por otro, el pueblo. Los cabecillas empezaron a gritar, mi padre sacó la pistola del bolsillo, se plantó en medio de la carretera delante de las barracas y dejó bien claro que dispararía al primero que levantara una mano. La muchedumbre murmuró, titubeó y dio vueltas, hasta que finalmente se retiró. Al anochecer, cuando el demang llegó, se limitó a echarles un sermón.
Veinte años más tarde, quizá, mientras paseaba con mi padre por Bandung, nos llamó el propietario de una warung —aunque la tienda era tan bonita que la llamaba con razón toko— que casi se lanzó a los pies de mi padre y le preguntó si no era “tuan Dikruk”.xxxix Aquel nombre, que procedía de su época de terrateniente, sorprendió agradablemente a mi padre; aceptó la invitación del hombre para visitar su tienda y beber su cerveza Bock. Se llamaba Sarib,xl se había hecho rico a fuerza de trabajar duro, pero antes había sido uno de los habitantes de Villa Merah. Así fue como salió a colación el episodio de las barracas del que yo nunca antes había oído hablar: Sarib pertenecía entonces al bando de los descontentos. Más tarde regresé alguna vez a su tienda, mientras esperaba el tren a Cicalengka, puesto que había una estación allí cerca. Cuando me hablaba de mi padre, parecía contento de haber superado el temor que le infundía en otros tiempos, pero siempre lo hacía con respeto. Guardo en la memoria esta frase: “Kalu tuan Dikruk sudah plintir kumis, kita semua gemeter” [Cuando el señor Ducroo torcía sus bigotes, todos temblábamos].
Entre Villa Merah y Gedong Lami, mi padre administró durante algún tiempo una finca que había sido propiedad de un chino. Después de vender Villa Merah decidió arrendar esta finca que tenía fama de peligrosa. Su antecesor, el chino, cerraba a las seis de la tarde todas las puertas y ventanas y ya no dejaba entrar a nadie, fuera quien fuera el que llamara a su puerta. A mi padre le habían advertido que uno de los djuragans tenía conexiones con los bandoleros. El día en que puso en fila a los nativos que vivían en la finca para pasar lista y así conocerlos personalmente, se topó con el nombre Ali-Biman. El hombre que así se llamaba, un fornido malayo que estaba en cuclillas, se levantó, se acercó a mi padre que seguía sentado en el escritorio pasando lista y, cuando estuvo justo a su lado, se puso de puntillas y, mirándolo desde lo alto, le dijo con la voz desdeñosa del nativo que se cree fuerte, y pronunciando palabra por palabra:
—Yo soy Ali-Biman.
Mi padre, que reconoció al djuragan contra el cual le habían advertido, se levantó enseguida de un salto y, mientras casi le escupía en la cara, con los ojos a dos centímetros de los del hombre, le contestó:
—Y yo soy tuan Dikruk y hoy tenemos que conocernos bien el uno al otro, Ali-Biman. Yo sé quién eres, pero tú todavía no sabes quién soy yo; así que mírame bien y entiende que puedo aplastarte como a un piojo cuando quiera.
Hablando en malayo fluido y con esa última comparación que en ese idioma suena menos patética que en su traducción, logró dar con el tono adecuado. El hombre empezó a parpadear, luego hundió la cabeza entre los hombros y regresó a su sitio, donde volvió a sentarse en cuclillas.
Más tarde se evidenció que, en efecto, estaba involucrado en los robos. Mi padre lo declaró de antemano responsable de todos los pillajes que se produjeran en sus tierras:
—No soy de la policía y no tengo nada que ver con otras fincas, pero si pasa algo aquí, sabré encontrarte, Ali-Biman.
Nunca llegó a pasar nada; sin embargo, un día Ali-Biman desapareció. Mi padre recabó información sobre su paradero y se enteró de que había intentado entrar en casa de un árabe. El árabe se despertó y vio una mano que hurgaba en la habitación a través de las ranuras del tabique de bambú y, sin más, le hundió un pico en la mano. El intruso logró apartarla, aunque desgarrándola entre dos dedos. Algunos meses más tarde, Ali-Biman volvió a la finca de mi padre con la mano derecha vendada. Aseguró que había tenido que ausentarse de repente porque se había producido una muerte en su familia y, al final, se había quedado allí para ayudarles con la cosecha del arroz.
—¿Y qué te ha pasado en la mano?
—Me clavé la hoz mientras quitaba las malas hierbas.
—¿Y desde cuándo sostienes la hoz con la mano izquierda?
Ali-Biman sonrió. Mi padre volvió a repetirle que no era de la policía, pero que lo haría personalmente responsable si se cometía algún robo en su finca.
En cuanto llegó a vivir a la finca, mi padre dejaba las puertas y las ventanas abiertas por las noches y se sentaba a leer en el porche. Un día fueron a advertirle de que no lo hiciera, debido a la “mala gente”.
—Oh, no le tengo miedo —contestó—. Sólo temo a los tigres y a las serpientes.
Sin embargo, a veces veía sombras en el jardín y entonces disparaba al aire con una pistola. También compró algunos perros que recorrían la finca y que, como no los alimentaba demasiado bien, se comían las gallinas de los nativos. De vez en cuando aparecía alguno envenenado, pero mi padre anunció que por cada perro envenenado compraría otros dos. No eran animales de raza y, por consiguiente, eran muy baratos; llegó a tener 24 perros, tras lo cual cesaron los envenenamientos.
Otro incidente tuvo lugar con un hadji rebelde llamado Miing. Esto sucedió en la finca de Gedong Lami, poco después de mi nacimiento. Hadji Miing no quería ni trabajar ni pagar el alquiler; mi padre, que podía elegir entre ambas opciones, acabó insistiendo en que el hombre trabajara únicamente para darle placer a él. Eso produjo cierto regodeo entre los nativos. Cada vez que mi padre iba a verlo trabajar, hadji Miing le lanzaba miradas hostiles, y una vez que hizo un comentario al respecto —que sin duda mi padre provocó—, se le acercó de pronto con una hoz en la mano. Mi padre, que iba desarmado, entró apresuradamente en la casa, por lo que, durante breves instantes, hadji Miing tuvo la sensación de que lo había domado. Sin embargo, mi padre volvió a salir con un bastón de estoque y desde lejos empezó a gritarle:
—Creo que esto es más largo que tu hoz, pero podrás comprobarlo ahora.
Hadji Miing se refugió en la mezquita, donde no lo podía perseguir, pero acabó teniendo hambre y, entonces, lo pusieron a trabajar de nuevo. En aquellos tiempos mi padre se podía permitir el placer de pasarse días enteros viéndolo bregar bajo el sol, con el sudor chorreando por debajo de su turbante sobre su cara y con las manos destrozadas.
No estoy seguro de que, mientras escribo estas cosas, mi tono no deje traslucir esa especie de adoración al héroe que sin duda debía de sentir de niño por mi padre. Lo único que lo disculpa es que había tomado claramente partido y se consideraba un “particular”. Había nacido en las Indias y para él los nativos habían sido siempre criaturas serviles; estaba convencido de que tenía la razón de su parte y que ésa era la única manera de tratarlos: “De lo contrario se burlarán de ti y, en cuanto tengan ocasión, te escupirán a la cara”. Desde un punto de vista puramente práctico, puede que no le faltara razón. En cualquier caso, era temido, aunque a la vez respetado, por los habitantes de Batavia y Buitenzorg, porque les pagaba debidamente y porque sentían simpatía por el djago (gallo), aunque fuera europeo. No obstante, su forma de actuar no le sirvió de nada cuando más tarde se trasladó a las tierras de Sonda. Los sundaneses no se resistían en absoluto, se limitaban a odiarlo y a largarse. Mi padre se sentía impotente frente a ellos porque al final no conseguía que hicieran nada; le corroía la ira, y mi madre —que hablaba un sundanés fluido y que había vivido durante mucho tiempo con su primer marido en el Preanger— tenía que recurrir a su tacto para arreglar lo que mi padre había echado a perder. En la región de Sonda, mi madre se convirtió en la jefa y mi padre quedó reducido a un comparsa brutal e inútil.
Hay otra anécdota que refleja bien la lucha entre los “particulares” y los funcionarios en aquella época. Después de divorciarse de su primer marido, y cuando todavía era “novia” de mi padre, mi madre vivió con una hermana suya cuyo marido era un alto funcionario, asistente-residente24 de Meester Cornelis y, como tal, el aguafiestas para mi padre. Si bien estaban a punto de convertirse en cuñados y mi padre iba a cenar con ellos tres veces por semana, no se soportaban ni un segundo. El asistente-residente Frediusxli era, como mínimo, tan autócrata como mi padre, y protegía a un demang que, según el servicio secreto privado de mi padre, estaba conchabado con los bandidos y recibía gran parte de su botín. Una noche, los ánimos se enardecieron y se desató una terrible pelea antes de que acabáramos la sopa; el asistente-residente dijo recalcando sus palabras:
—Todos esos particulares son unos groseros.
—Muchas gracias —le contestó mi padre—, pero tú acabas de demostrar que los funcionarios no se quedan cortos al insultar a un invitado a tu propia mesa.
El asistente-residente lanzó su servilleta, dejó su plato de sopa y abandonó precipitadamente la habitación. Su mujer fue detrás de él para calmarlo, mientras que mi padre se quedó a solas con mi madre, y sólo se levantó de la mesa cuando hubo acabado de cenar. Más tarde, las circunstancias le dieron la razón y el demang fue arrestado y enviado a prisión por organizar robos y traficar con objetos robados. Mi padre escribió algunos artículos sobre ésta y otras disputas que fueron publicados como editorial en el periódico Bataviaasch Nieuwsblad.25 En aquel entonces ya estaba casado con mi madre y ya no ponía los pies en casa de su cuñado. Un poco más tarde, éste fue trasladado; en el periódico se dijo que Fredius, asistente-residente de Meester Cornelis, se despedía (o agradecía las felicitaciones) porque había sido nombrado residente de Besuki. Mi padre le hizo una visita a su amigo que trabajaba en el periódico y encargó imprimir el siguiente anuncio debajo de la noticia: “¡Oh, Besuki, prepárate que llega el azote!” Este tipo de chistes eran muy apreciados en los clubes de las Indias. La gracia de mi padre —que era considerado un tipo muy gracioso— se basaba totalmente en este tipo de juegos de palabras, que hoy en día se consideraría detestable, pero que todavía estaba de moda en París cuando mi padre estudiaba ahí. Era un hombre muy popular entre los oficiales y los terratenientes que sólo lo conocían superficialmente, aunque de niño sólo lo vi alegre cuando teníamos visita o cuando nosotros estábamos de visita en otra casa. Personalmente, me infundía tanto temor que no empecé a hablar un poco con él hasta cumplir los 17 años.
Puede que no sea del todo correcto; seguro que de niño me senté todas las noches en su regazo y que jugué con la cadena de su reloj, pero ése es el sentimiento que me invade cuando recuerdo aquella época. Hubo un tiempo —cuando tenía entre ocho y diez años, después de que mi padre me hubiese pegado unas cuantas veces con una descarga de cólera de la cual yo era quizá tan sólo el chivo expiatorio— en que me largaba en cuanto oía su voz. La relación con mi madre sin duda habría sido muy diferente si yo no hubiese vivido siempre con aquel temor que me causaba mi padre. Todavía siento la impotencia frente a él cuando rememoro la intensidad con la que, después de que me hubiese dado una reprimenda, yo mascullaba los insultos que me sabía: canalla, marrano, miserable, mala bestia, perro, degenerado, loco, cerdo, desgraciado, cabrón. Todas esas palabras se las había oído decir a él, salvo “loco”, que resaltaba como una rosa. Mi madre me oía a veces y entonces sacudía la cabeza y me decía: “No debes hablar así de tu padre”. Pero sabía tan bien como yo lo doloroso que era ese odio.xlii
12 Ladronzuelo. [N. de la T.]
13 ¡Matadle! ¡Es un prusiano! [N. de la T.]
14 Máximo órgano de consulta que debía asistir al gobernador general que presidía el Consejo. [N. de la T.]
15 No temas que el tiempo borre / la amistad que a ti me une. [N. de la T.]
16 Todo —salvo el recuerdo. [N. de la T.]
17 La gran idiotez francesa. [N. de la T.]
18 Maridote. [N. de la T.]
19 Lo único que vi en las Indias, fueron los ojos de Madeline. [N. de la T.]
20 Daniel no ha hecho más que empezar a querer un poco a su mujer. [N. de la T.]
21 Novela del escritor holandés Louis Couperus publicada en 1889. [N. de la T.]
22 Multatuli: seudónimo de Eduard Douwes Dekker (1820-1879), escritor holandés autor de la novela Max Havelaar (1860) en la que relata sus experiencias como funcionario colonial y en la que critica la explotación de la población nativa por parte de los holandeses. [N. de la T.]
23 Los colonos que no tenían ningún cargo público y eran “sólo” particulares. [N. de la T.]
24 Subresidente: funcionario holandés que administraba un departamento de la provincia o “residencia”. [N. de la T.]
25 Noticiero de Batavia. [N. de la T.]