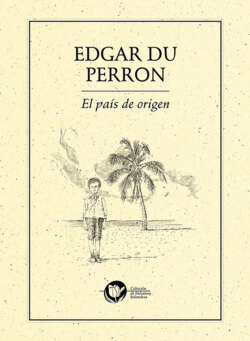Читать книгу El país de origen - Edgar Du Perron - Страница 15
ОглавлениеIX. Bella en el divánlxx
Finales de abril. He contestado la carta de un agente inmobiliario de Bruselas que quiere intentar vender Grouhy y que dice haber estado relacionado con mi madre. Este hombre tiene puestas sus esperanzas en que, debido a la persecución de los judíos en Alemania, alguno que otro capitalista huido del país quiera poseer un “objeto de lujo” como éste. He decidido despedir al abogado de Namur que se mantiene tan distante (en cambio, al principio, cuando todavía creía que la herencia sería importante, se moría de ganas de acompañarme al Banco en Ámsterdam).
Me he ido a París con una sensación de alivio —febril y no obstante real— y he comido con Jane en casa de los Héverlé. Bella Héverlélxxi está en tan avanzado estado de gestación que se acusa de horrenda —algo que contradecimos con energía, pues al ser una mujer pequeña, la deformación está llena de buen gusto—, y se pasa el día tumbada en el diván y cubriéndose la cintura con los faldones de la bata. Por un momento habla con seriedad del niño, pero luego recupera su habitual tono alegre y fluido, que hace que Jane a veces no la entienda, para hablar de sí misma y de sus amistades. Viala y Manou la visitaron la semana pasada; hacía tiempo que no la veían y se quedaron asombrados al encontrarla en ese estado. Héverlé se había topado poco antes con Viala y, al preguntar éste por Bella, le había contestado sin darle importancia: “Oh, en estos momentos está redonda, pero eso acabará pronto”. Viala sacó entonces la conclusión de que habían tenido un pequeño accidente y que iban a ponerle remedio; Manou había pasado por algo parecido hacía poco. Parecía costarles mucho aceptar la idea de que Héverlé fuera a ser padre y que la inteligente Bella deseara un hijo.
“Nunca vi a una mujer ponerse tan pálida al recibir la noticia del próximo parto de otra como la dulce Manou aquella vez”, nos cuenta Bella.
¿Un deseo reprimido? —me pregunto de inmediato—. ¿Será el ejemplo de Bella una justificación para Manou cuando insista en ser madre si vuelve a producirse otro accidente? Bella llevaba años deseando un hijo; puede que Manou haya hecho suya la visión desesperada del mundo que tiene Viala a este respecto, sin basarse en nada real salvo en su temor al dolor. Por otra parte, el remedio le resultó también doloroso, aunque se llevó a cabo en una fase temprana. No es impensable que, para evitar el dolor, la próxima vez opte por dejar nacer al niño, pues algo así entra plenamente dentro de la lógica del sentimiento.
Es el instinto maternal, el derecho indiscutible a la maternidad, incluso en estos tiempos, e incluso entre las intelectuales que en principio están contra la guerra, contra la vida, incluso contra la condición humana.
—Es absurdo tomarse el derecho de reproducirse a costa de otro —afirma Héverlé.
Son palabras que las mujeres respaldan hasta que un día, el misterioso instinto les habla más alto. En el caso de Viala, la resistencia es todavía más real y tiene menos fundamento intelectual que en el caso de Héverlé. Además, para engendrar a un niño en estos tiempos uno ha de tener un sentimiento de seguridad muy engañoso. Los únicos niños que nacen todavía, opina él, son los que se deja nacer por puro aturdimiento, aunque hayan sido concebidos por error. Sin embargo, Bella ha disfrutado de su embarazo, dejando de lado los principios y las ideas generales, deliciosamente indefensa frente al dominio de lo físico —“como si alguien viviera su vida por ella”—, contemplando los nuevos derechos de su propio cuerpo con un interés soñador.
Mientras se ríe, Bella nos cuenta una historia muy diferente; esta vez tiene que ver con una virgen. Ya la he oído hablar de ese tema. En la manera en que habla de las vírgenes hay algo que me recuerda mi antiguo afán de ser “europeo y no víctima”. A ella le gustaría dar la impresión de que la virginidad no tiene ninguna importancia y que más bien es algo despreciable; que, en esencia, una mujer inteligente nunca es virgen, por lo menos no a partir del momento en que ha comprendido algunas cosas; y, por consiguiente, que se trata, cuando mucho, de una primera vez necesaria desde el punto de vista fisiológico. Ella eligió a Luc, y él a ella; pero por su juventud debieron sentirse atormentados por la falta de experiencia. La cadenciosa risa de Bella, que sin duda podría justificarse plenamente por su auténtico sentido del humor, suena a veces falsa. No se debe únicamente a esa tendencia que tienen los parisinos de ver siempre el lado cómico de la vida y de su omnipresente temor a parecer ingenuos; en este caso hay una necesidad de tragedia que uno siente en la atmósfera que se respira en casa de los Héverlé y que Bella parece querer desactivar con su risa. En el caso de Héverlé, se delata por la manera en que transforma una y otra vez la palabra en verdades generales; en el caso de ella, se delata en esa risa que relaja su rostro, pero que, cuando vuelve a ponerse seria, le deja una mueca, a la vez cargada y cansada, alrededor de los ojos y de la boca. “La tragedia judía”, diría Bella de sí misma. Bella siempre habla de su carácter judío como si fuera totalmente evidente, aunque a mí me cuesta recordarlo. A pesar de su aspecto judío, para mí es del todo parisina.
—Todas las noches, cuando se pone el sol, cierro las ventanas y me hago un ovillo para olvidar la hora; estoy melancólica, perdida, me siento como un trasto tirado, hasta que anochece por completo.
Lo dice sin perder la sonrisa, sobre todo si está presente Héverlé. Pese al manifiesto sentido de éste por lo humano en cada persona, la risa de Bella domina mucho más en presencia de Héverlé. Es como la excusa de alguien que, aunque es inteligente, se siente sometido a la crítica de una inteligencia más fuerte, como si el matiz de su intuición femenina le impidiera tener pleno derecho de hablar.
—Prefiero que nos cuentes algo de la época en que eras virgen —le digo.
—¡Oh, pero Arthur, primero estuve prometida como dios manda! Tenía un novio formal que contaba con la plena aprobación de mi familia, y yo no sentía nada por él; todo muy clásico. De golpe me pareció insoportable y se lo dije. Él me soltó un sermón sobre sí mismo, me preguntó si estaba enfadada con él, y cuando le hube dicho que no, me pidió en matrimonio. Le contesté que todavía no había pensado en eso. “¿Es que hay otro?”, me preguntó, y al ver que le contestaba de nuevo negativamente, dejó por zanjado el asunto; como ya no estaba enfadada y no tenía a otro, entre nosotros todo estaba bien. Yo no podía verlo así, pero tampoco podía alegar nada contra esa lógica. A partir del día siguiente empezó a traerme siempre flores y bombones. Así que nos comprometimos y yo sufría mucho porque él, por ejemplo, nunca logró aprender a besarme como es debido. Se esforzaba, eso sí, pero no lo consiguió nunca. Con él daba la impresión de que besar fuera algo terriblemente difícil. Cuando por fin decidí cortar con él, le escribí una carta en verso que debo de tener aún por algún lado porque, afortunadamente, se me ocurrió a tiempo que él no entendería nada y acabé por reescribirlo todo en prosa. ¡Así era yo siendo virgen! Sí, y después de cortar lo pasé mal, no tanto por él, sino por todas esas pobres flores y bombones…
—¿Y entonces llegó Luc? (Me sigue costando llamar Luc a Héverlé, incluso cuando hablo de él con Bella.)
—Sí, pero no fue enseguida. Entre tanto hubo otro. Pero aquello no fue un noviazgo de verdad; por aquel entonces mi familia ya no tenía nada que decir. Aquel hombre era muy inteligente, pero tenía tendencias sádicas, y como yo no estaba en absoluto a su altura, me vejaba todo lo que podía, me dejaba siempre bien claro que yo no era más que una mujer vulgar y corriente, cargada de vanidad femenina y privada, como todas las mujeres, de inteligencia para comprender los temas importantes; que no me conocía a mí misma, que lo necesitaba más que él a mí, y cosas por el estilo. Y además era algo más joven que yo. Sin duda debo de serte simpática por eso, Arthur, porque incluso siendo tan joven y virgen, nunca deseé estar con hombres mayores. Y después de que hubiese sufrido tanto, llegó Luc, que resultó ser aún más inteligente, pero sin pizca de crueldad. Al principio, no me fiaba en absoluto de él. ¡Al fin y al cabo estaba convencida de que los hombres inteligentes siempre tenían que ser terriblemente crueles! Así que, cuanto más inteligente parecía Luc, más pensaba yo que debía de tener algo que ocultar: “Cuando esté seguro de mí y deje de esconderse, seguro que resulta ser un monstruo de crueldad”, pensaba yo. Cuando nos íbamos juntos de viaje, me sorprendía día tras día de que no cambiara nada en nuestra relación. Y encima no era mayor que yo. Descubrirle ha sido quizá lo más inteligente que he hecho en mi vida.
“Sin duda —pienso yo—, y no sólo inteligente: más que eso.”
Bella concluye:
—Sin embargo, en aquella época Luc no era tan amable como ahora. Cuando uno ronda los 20 años y es inteligente, no es en absoluto simpático.
Y yo, ¿no era simpático a esa edad? Era incapaz de ceder, porque no quería serle infiel al personaje que me había propuesto ser en la vida, pero reventaba de ganas de consagrarme a algo o a alguien, aunque fuera alguien tan superficial como Teresa. Acababa de llegar de las Indias y tenía 22 años, si bien en muchos sentidos, y de acuerdo con las normas europeas, no aparentara más que 18. Había elegido a Teresa porque me tomaba en serio todas sus pretensiones artísticas y sus éxitos a la hora de granjearse la consideración mundana, porque gracias a su perfil noble, sus párpados oscuros y esa pizca de gracia italiana, enseguida encarnó para mí a la mujer y la novia europea sobre la que sólo había soñado. Teniendo en cuenta únicamente las cualidades raciales, Teresa no había sido una mala elección, pero como persona era lamentable. Sin embargo, yo no tenía puntos de comparación, sólo disponía de mi testarudez para oponerme a todo lo que ella representaba e implicaba inevitablemente. Era justo lo opuesto a mi amor por Jane, si es posible razonar algo así. Si me he vuelto más “amable” con 10 años más, será únicamente porque ahora dispongo de puntos de comparación, porque comprendí con mayor claridad que Jane era lo contrario de las mujeres que había conocido antes de que llegara ella.
Estas reflexiones no las hice en el diván de Bella, sino ahora, mientras escribo. Allí sólo pensé que era una lástima encontrarse siendo tan jóvenes, cuando hay que compensar más tarde la falta de un pasado, de experiencia, cuando uno se siente insatisfecho hasta que la vida le ofrece algo interesante. ¡La victoria sobre lo interesante! Es una victoria que siempre exige un precio. Y cuando uno ha pagado ese precio, ¿acaso se siente satisfecho el corazón? ¿No hay al menos la sensación de que el pasado no tiene nada que ver con él? Entre las cosas que me ha enseñado mi relación con Jane —las cosas reales, no las románticas que conocemos tan bien de antemano—, ésta es la principal de todas: que la cronología es una falsedad; uno paga tributo al pasado, si no es que al futuro. La única manera de no pagar por una experiencia interesante es negándola de antemano; para salir victorioso hay que pagar siempre. Los Héverlé no podían negar de antemano la experiencia, ni por los conocimientos de lo humano que necesitaba Luc como escritor ni por el deseo de tragedia de ambos. Y no obstante, Héverlé dice:
—En este sentido no soy francés, pues siempre he creído más en l’amour-passion que en l’amour-gôut.40 Sin embargo, esta terminología ha quedado anticuada, y el criterio del siglo xx ya no excluye la infidelidad puramente sexual; se pueden imponer condiciones, pero los argumentos se rebaten rápidamente. Si le preguntara a Bella, que es una mujer tan de su época, ¿por qué han de engañarse las parejas?, ella tendría la respuesta lista de antemano: “No se engañan si se lo cuentan todo el uno al otro”, y ni qué decir tiene que, tratándose de este tipo de problemas, la libertad de la mujer —que al fin y al cabo es un logro reciente— es bastante más importante que la de su viejo tirano, el hombre. Bella es capaz de decir: “A veces las mujeres son infieles por el bien de sus maridos, para hacerles creer que ellos también son realmente libres”.
Tendría que decirle que el engaño no tiene nada que ver con él, sino con ella misma, pero puede que me equivocara, pues, a fin de cuentas, ¿qué sé yo de ella? ¿Acaso es la mujer que yo quisiera que fuera porque sólo quiero considerar auténticas a este tipo de mujeres? Me gustaría ponerme en el lugar de una mujer sin tener en cuenta la moral o mis instintos posesivos, pero mi fuente de información —que es un sucedáneo de sentimiento— nunca titubea; cuando quería a Teresa, estaba poseído por su forma de ser; su manera de ser encantadora reprimía en mi interior la posibilidad de reconocer cualquier otro tipo de encanto. Lo mismo me sucedió de nuevo con Jane, pero sólo Jane, en los 10 años después de Teresa, y la ausencia de esta obsesión me parecen ahora suficientes para demostrar la imperfección de un amour-passion.
—¿Qué harías si Jane te fuera infiel?lxxii —me pregunta Bella riendo. Y, aunque no dudo ni un instante de sus buenas intenciones hacia mí, su viejo camarada, por debajo oigo resonar su concepción de la vida: que algo así no sería malo, pues nos enseñaría qué es realmente una persona. Y entonces le contesto:
—¿Lo consideras necesario para mí o para ella?
Por un momento su risa desaparece:
—Necesario, lo que se dice necesario, no… —para luego volver a la carga—: Pero este tipo de cosas suceden…
—Después de enterarme, no aguantaría mucho tiempo.
—¿Y qué harías entonces?
—Vaya, Bella, vas a obligarme a confesarte que no soy un esposo que “sabe vivir”. Mi amigo Wijdenes diría: “¿Por qué tienes que hablar de algo así antes de que suceda?”
—Eso me tiene sin cuidado, ¿qué dices tú?
Al decirlo frunce tanto el ceño que intento responderle en serio, no como si se tratara de un emocionante juego de mesa.
—¿Si Jane me engañara? Por supuesto, dependería de con quién, si con un fantasma o con un donjuán. Según las fuerzas físicas del señor en cuestión, decidiría si necesito una pistola o un látigo para perros, uno de esos preciosos látigos para perros como el que le vi elegir en una película americana a un marido engañado. Si fuera con un negro o con un masajista, puede que prefiriera disparar, pero lo más seguro es que me marchara y me imaginara, aunque resultara no ser verdad, que mi amor por ella se había ahogado en el asco. Creo que acabaría haciendo realidad esta ilusión, aunque no ganara nada con ello y mi vida siguiera siendo una miseria. Si fuera con alguien realmente superior, en tal caso es evidente que debería marcharme por muchos motivos a la vez…
—En todos los casos, entonces, no te quedaría más alternativa que marcharte —declara Bella—. Jane no ha perdido en ningún momento el derecho de jugar al juego que ella elija.
Jane no dice nada y nos mira a uno y a otro con cara de divertirse y, seguramente, también con la sensación de que su preferencia real se sustraería a cualquier control. Está junto a Bella en el diván y mantiene las largas líneas de su cuerpo más encogidas que de costumbre. Cuando no está realmente descansada, como ahora, su estrecho rostro, de rasgos a la vez afilados y suaves, adquiere cierta rigidez y resulta dramático, pero de repente sonríe por el modo en que la mira Héverlé, y entonces me acuerdo del verso de Vigny que parecía escrito para ella: “… ton pur sourire amoureux et souffrant”.41
—Creo que todas estas hipótesis son rematadamente falsas y que no es posible determinar de antemano una reacción, sea cual sea —precisa Héverlé—. Si de repente Jane sintiera la imperiosa necesidad de acostarse con negros, puede que Ducroo empezara a mimarla como se mima a una niña enferma. Pero el argumento de Bella es descabellado y, por la presente, lo declaro nulo y sin valor. Ducroo conservará siempre el derecho de jugar su juego como a él le plazca, así que si considera preciso sacar el arma de fuego… Una cosa es segura en un caso como éste, el deseo de matar es real.
No lo escucho realmente, quizá porque en el fondo sigo dándole vueltas a la indiferencia de Bella frente a la virginidad. En este sentido, puedo estar satisfecho de que Jane no añore las experiencias interesantes que no tuvo. Pero esto, en sí mismo, demuestra que no conseguiré creer en la indiferencia con que las mujeres modernas hablan del tema. Lamento tener que confesar que, para mí, siguen teniendo razón quienes afirman que la primera experiencia constituye para la mujer un “pecado”.lxxiii Es la herencia cristiana, la moral burguesa que se fundamenta en la hipocresía del cristianismo. Que así sea. Recuerdo demasiado bien el regusto moral de mis primeros contactos carnales como para que no me parezca monstruosa la falta de moral en una virgen. Si es preciso, estoy dispuesto a olvidar los aspectos técnicos de aquella primera vez —si fue brutal o magistral, carnicera o indolora como con un buen dentista—, pero no esto. Quisiera pedirle a Bella que se explicara, que pusiera al descubierto su rencor, o lo que sea exactamente. Hay mujeres que no pueden perdonar a su pareja ni a sí mismas el haberse encontrado, esa primera vez, en un estado de inferioridad física.
Pero la conversación ya ha rebasado ese punto y se ha centrado en el derecho de la mujer a ser infiel y todo lo que ello implica.
—Lo que uno puede esperar del otro es que no sea capaz de serle infiel —intervengo—. Al menos para mí, esto es lo único que cuenta.
Bella aparta la vista, pensativa.
—Se ha quedado totalmente confusa —dice Héverlé en tono burlón— al oír al único de sus amigos decir en voz alta que a su mujer le esperan todo tipo de desgracias si se acuesta con otro.
—Es decir, si amas a una mujer, ya no puedes irte a la cama con otra, ¿es eso lo que quieres decir, Arthur?
—En efecto. Y suponiendo que fuera capaz de hacerlo, me resultaría de-sagradable, porque al mismo tiempo me llevaría también a mi mujer a la cama.
Después se me ocurre que ésa sería una respuesta excelente para darle a una mujer que se presentara como candidata. A Bella, la idea de esa mujer invisible en la cama debe de resultarle, cuando mucho, divertida. ¡Como si no hubiese suficientes mujeres que considerarían especialmente atractiva la idea! En otras ocasiones, Bella me había contado historias emocionantes de sus amigas, que se llamaban invariablemente Alice.lxxiv Me habló de una Alice que estaba dispuesta a irse enseguida con cualquiera a la cama y que luego era capaz de abordar a un semidesconocido en la calle para recordarle detalles de sus momentos de intimidad; tenía que conocerla sin falta, pero nunca tuve ocasión de hacerlo. También me contó de otra Alice que había engordado terriblemente y había perdido sus dientes, pero que vivía con un barón polaco que había servido en la Legión extranjera y que a veces le tenía miedo cuando se peleaban porque Alice había disparado tres veces contra su anterior marido durante una riña; a ésta la llegué a conocer y no la he olvidado. Sin embargo, cuando nos conocimos, no quiso hablar de la historia de los disparos. Había una tercera Alice que, una vez a la semana, pasaba la tarde entera con el hombre que había sido su gran amor, que aún lo era, pero que no quería seguir siéndolo; así que, para no perderlo del todo, ella le preguntaba por sus aventuras y gozaba todo lo que podía de esa tarde que le consagraba su antiguo amante.lxxv Con esta Alice creo que estuve esperando a Bella durante media hora, al menos si no se trataba de otra, pues he olvidado si era rubia o morena, guapa o fea. “¿Le hiciste la corte mientras esperaban? —preguntó Bella—. ¿No? Eres casto, Arthur, aunque descortés…”
Y, por último, había una tal Gina que padecía hambre de lo pobre que era, pero siempre llegaba alegre a casa de su amante, que era riquísimo, y nunca le pedía dinero, pese a que él se lo habría podido dar fácilmente. No lo hacía por vergüenza u orgullo, sino sencillamente porque en una ocasión acordaron que en su relación nunca hablarían de cosas materiales. Durante años me imaginé a esta Gina —que venía de Roma— como una mujer de aspecto anticuado y romántico, esbelta, con la piel mate y una melena negra. Hace algún tiempo, mientras Jane y yo nos disponíamos a marcharnos de casa de Bella, nos la encontramos en la puerta. Era una mujer flaca, con un perfil afilado y pelo color caoba, un caoba tirando a carmín, con un acento y unos movimientos que eran todo, salvo italianos, que bien podrían haber sido polacos, yugoslavos, húngaros, checos o cualquier otra cosa en esa dirección. ¿Qué hacía Bella con todas aquellas amigas? Es capaz de etiquetar con dos trazos certeros a una mujer que le molesta cuando considera que Héverlé se interesa sin fundamento en ella; él habla de las amigas de ella con el tono condescendiente y paternalista de quien se encuentra frente a una colección de bobas inofensivas, y es casi seguro que Bella piensa exactamente eso de ellas. Si le preguntara por qué demonios las mantiene como amigas, ¿me contestaría: “Es por mi lealtad judía”? Si se trata realmente de lealtad —algo que se puede aplacar de vez en cuando con una “historia graciosa”—, lo apreciaría como pocas otras cosas. Éste es un punto de conflicto importante entre Jane y yo, esta lealtad equivocada hacia amistades que en realidad han envejecido, una forma de lucha contra la decadencia. ¿Qué motivo fundamental tengo para renunciar a una persona que en una ocasión acepté plenamente y que sólo ha cambiado —no ha disminuido, o al menos no ha disminuido respecto a mí, a mis necesidades o a mí mismo “cuando me tomo en serio”—, mientras ella no renuncie a mí? Suena casi demasiado noble, y seguramente sea falso; sin duda se tratará de lealtad a lo que fuimos nosotros mismos en otro tiempo.
—No me gustan mis hermanas pequeñas —dice Jane refiriéndose a sí misma en un estadio anterior.
Creo que yo habría querido a esas “hermanas pequeñas” como la quiero a ella, sólo que no siento ningún aprecio por esa experiencia que la hizo madurar hasta convertirse en la Jane que era cuando la conocí. Contra toda lógica, me niego a creer que si la vida la hubiese tratado de otra forma, ella se habría convertido en una persona diferente para mí. Es el único punto en el que quisiera que Jane traicionara su pasado en beneficio de lo que es ahora. Aquílxxvi Jane encuentra a un aliado en Héverlé, que también dice renegar de todo su pasado:
—Vivo sin recuerdos —dice en un tono que despierta al pequeño freudiano que hay en mí y hace que me pregunte de qué niñez miserable está huyendo cuando se refugia en el personaje cada vez más tenso que representa ahora.
—Yo amo mi niñez —declara Bella—. Entonces era realmente yo misma. Después, mi vida se ha fundido con la de Luc.
—Ellos se quieren a sí mismos —le dice Héverlé a Jane—, y nosotros no.
—Ellos se quieren tanto como son ahora —le digo a Bella—, que no pueden soportar haber sido menos.
Nos reímos, pero mientras rememoro mi niñez en las Indias, me asombra pensar de repente que escribir sobre aquella época me permite evadirme de todo lo que supone una carga para mí en el presente.
—Lo que pensamos ahora de nosotros mismos es incorrecto, pero lo que pensamos de lo que fuimos es sin duda pura fantasía —dice Héverlé lanzándole la más desdeñosa de sus miradas a Bella.
Y, como si hablara en mi lugar, Bella dice:lxxvii
—Y, sin embargo, no me importa, pues puedo aplaudirme o reprocharme algo que hice hace años, tanto como algo que sucedió ayer.
40 Amor-pasión frente a amor-placer, de acuerdo con la clasificación de Stendhal. Los otros dos son amor-físico y amor-vanidad. [N. de la T.]
41 Tu sonrisa amorosa y sufriente, tan pura. [N. de la T.]