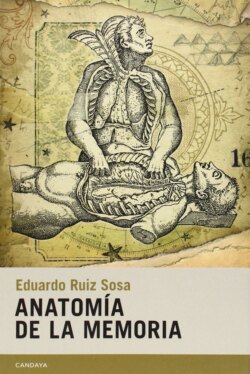Читать книгу Anatomía de la memoria - Eduardo Ruiz Sosa - Страница 13
ОглавлениеLa primera entrevista con Orígenes. Cambiando el nombre, el cuento habla de ti. «La melancolía, en este sentido, es una característica inherente al hecho de ser criaturas mortales» (Secc. I, Miembro I, Subsecc. V)
¿Por qué escribo tanto si cada vez recuerdo menos?
Juan Antonio Masoliver Ródenas
UNA MUERTE antes de todo,
antes de cualquier cosa.
¿Qué importa estar lejos si ya nos han olvidado?
El olvido es el verbo cuya materia desconocemos, escribió Orígenes.
Entonces, el libro,
es aquí
donde se abre el mundo como un árbol una carnívora flor un inesperado río que se desborda el pedregal arrastrado de la llanura y el desierto aquel recuerdo de una vida lejana el vendaval con sus raíces de la ceiba aéreas como el humo del pulmón en la pupila el brillo el dolor opaco y agorero del cáncer, el cangrejo constelar, la estrella y el trópico y todas las personas del mundo que no recuerdan lo que olvidan ni tienen ningún dolor en el corazón por aquellas cosas que han olvidado y que olvidaron un día a alguna hora cuando hablaban con alguien tomándose un café o paseando al lado del Orabá como si nada sucediera en otro lugar,
pero siempre pasa algo más allá,
¿más allá de qué?,
del recursivo ir y venir del recordar que la vida no es más que la continua sucesión de interrogantes: el amor es la constante duda del amor; la vida es la constante duda de lo posible, de lo imposible, de la muerte; el ayer es la constante duda del mañana, de lo que se olvida, porque también el futuro, que vamos construyendo sin que ocurra, se nos olvida con el tiempo;
lo que no se olvida, después de todo, es el olvido mismo;
el cáncer, diría Orígenes, es lo que no se olvida, porque es la extensión de la carne, de la memoria, de la enfermedad: lo que se extiende por la memoria es el cáncer y no se puede pensar en nada más porque mismamente el olvido se extiende por la memoria como un cáncer, y lo diría, entonces sí, pensando en su madre, que murió de cáncer, sola y lejos; y lo diría él mismo solo y lejos, pensando también en el libro:
el libro, sí, es metástasis.
Y el libro, o la historia del libro, o la histología del libro, hace metástasis, se extiende, rizoma oscuro por los recodos internos del cuerpo de la memoria, y se manifiesta, sin que otros puedan saberlo, por ejemplo, sin que Estiarte Salomón pueda saberlo, en el cuerpo de Eliot Román, que después de hablar por teléfono con Salomón, después de confirmarle una y otra vez, como lo hizo Isidro Levi, que él no estaba muerto, que sí, que él había sido el encargado de la Biblioteca Ambulante de los Enfermos, que sí, que los Enfermos seguían vivos pero que no seguían Enfermos, que no, que no quería hablar más con él, Porque a usted no le importa y punto, después de todo esto, pues, Eliot Román, solo en su casa donde vivía sin nadie, se sentó en el escritorio frente a los pocos libros que se había decidido, muchos años antes, a conservar, y que habían formado parte del itinerante acervo de la Biblioteca Ambulante de Libros Izquierdistas. Ya no leía. Y no era porque no tuviera tiempo, o porque los ojos cansados se le cerraran al mundo y las palabras: no leía porque ninguno de esos libros, y quizá ningún otro, le decía ya nada sobre lo que a él de verdad le importaba:
A cierta edad uno ya no quiere recordar, le decía siempre a Isidro Levi. A cierta edad, también, uno ya sabe que la libertad es la libre elección de nuestra cárcel.
Ya no quería, Eliot Román, que la cárcel fueran aquellos libros. Lo había deseado mucho tiempo antes, cuando pasó lo de Norma Carrasco, la hermana de su madre.
Abrió entonces un libro y repasó las páginas, le olfateó la entrepierna de papel, como si entre las páginas hubiera un perfume que pudiera reconocer, que le señalara un camino, y dejó el libro en su sitio. Volvió a hacerlo varias veces con todos los volúmenes, y cuando no encontró nada, los revisó todos otra vez:
A veces se pierden cosas y se pierden definitivamente, pensaba,
pero luego de esculcar cada página, una a una, encontró la fotografía, en blanco y negro, que retrataba la juventud de Norma Carrasco.
Las fotos no son retratos nuestros, son retratos de un determinado tiempo en nosotros, de una determinada falta o ausencia. Lo peor de la libertad, pensó, es que no permite rebeldía. Y volvió a tomar el teléfono y a llamar a Estiarte Salomón para decirle que hablaría con él, que le concedería otra entrevista pero que iban a hablar de lo que él quisiera, que no iban a hablar de Orígenes, que iban a hablar de los Enfermos:
Si usted quiere lo hacemos así, si no, no me interesa,
y colgó el teléfono,
y se le vino encima, otra vez, la eterna idea latente del suicidio, casi en la misma forma en que se le había presentado durante aquella juventud que cada vez era más lejana y más absurda, donde todo dolía más, donde todo era inconmensurable y excesivo.
Eliot Román siempre pensó en la posibilidad de inventar un pasado que de tanto repetir como un rezo modificara el presente: cerraba los ojos, los apretaba con fuerza como cuando saltaba, de niño, desde la orilla de una piedra hasta las aguas del Orabá, y salía lleno de agua oscura y barro, y al abrirlos podía ver en la orilla el cuerpo de Norma Carrasco que estaba acostada sobre una toalla larguísima y verde cuidándolo para que no se ahogara; luego los abría en el presente, despacio, como si la lentitud ayudara a la conformación de ese presente modificado en el que ella, Norma Carrasco, estaba igual de joven que en los otros años, vigilándolo para que no se ahogara con el humo de los cigarrillos, con el dolor de los pulmones, con el tiempo que se le hacía bulto en el pecho, un llanto de humo, un enfisema de añoranza,
pero Norma Carrasco sólo podía existir en otro mundo: en el recuerdo, que es otro país, muy diferente de éste, donde Eliot Román la extraña y sólo puede evocarla como era en aquellos tiempos, antes de que un día, luego de lo que pasó cuando corría por la calle Colón, ¿o era la calle Escobedo?, lleno de libros el cuerpo, esos libros que casi le cuestan la vida y que lo tropezaron para que las balas, echadas y escupidas así, al vuelo, a ciegas, le alcanzaran las piernas y la espalda justo afuera de la Botica Nacional, donde intentó entrar y la puerta estaba cerrada, luego, entonces, de salir del hospital para entrar en la cárcel, Norma Carrasco, emborronada por el tiempo y la memoria, ya no apareció por ningún lugar.
SI LO PENSÉ, SI LO RECORDÉ, no hace falta decirlo.
Cuando Isidro Levi decidió unirse a los Enfermos, Juan Pablo Orígenes iba de camino a la frontera, huyendo:
Me están buscando, le dijo, y le pidió que cuidara a su madre.
Entonces,
así lo contó Orígenes,
le entregó el ejemplar del libro de Robert Burton, como si aquello lo fuera a salvar de algo. No volvió a saber de él en mucho tiempo. Le escribió cartas que no supo a dónde enviar, que nunca envió, que guardó durante un tiempo y luego tiró a la basura y luego sacó de la basura y quemó en el patio de la casa.
Si lo pensé, pensó.
Entonces los Enfermos ya no eran Enfermos, o ya no quedaban muchos de ellos, o los pocos que quedaban se agruparon en la Liga Comunista, e Isidro Levi, que reconoció que ya no podía mantenerse al margen, se acercó a ellos para continuar con lo que Orígenes había dejado a su marcha: los grafitis.
Había empezado a escribir mucho tiempo antes, nunca supo por qué:
La escritura, le dijo a Salomón, es como una manifestación de la pasión, y lo que está lleno de pasión es lo que nos aterra, es aquello de lo que normalmente tratamos de huir. Pero la pasión no es hoguera, queremos llamarla hoguera, fuego intenso, lumbre y expansión repentina, y queremos que se apague de golpe bajo una lluvia torrencial. Pero la pasión es lo que perdura y, por ello, es ocultable, puede guardarse y puede ignorarse, hacerse a un lado. La pasión no es lumbre, es mar, o se parece más al mar que al fuego.
Ahora estaba ciego, o medio ciego, que es lo mismo, o casi lo mismo, porque no importaba si podía ver bultos y sombras: siempre, desde hacía tiempo, lo trataban como si por donde caminara hubiera bordes imperceptibles que desembocaban en un precipicio mortal, como si en torno suyo el suelo estuviera lleno de cosas rotas, como si todo a su alrededor estuviera en su contra. No tardó casi nada en sentirse paranoico. Y por eso casi no salía de la casa, por eso había dejado de encontrarse con Orígenes en el Sin Rumbo, y se había mudado, en sus escasos paseos, a La Ceiba, que estaba más cerca de su casa, a donde se mudaron también Eliot Román, Javier Zambrano y Salvador Rubín, los amigos de aquellos años que no estaban muertos, o que seguían interesándose en él por alguna razón.
Dejó de ver a Orígenes porque también Orígenes dejó de salir a la calle:
A uno puede fallarle la vista, le decía Isidro Levi a Estiarte Salomón, puede fallarle la vista y no pasa gran cosa, soy capaz de decir dónde vivo, llamar por teléfono o saber dónde estoy, porque con los ciegos la gente tiene ciertas condescendencias, una especie de lástima que los hace cruzarnos la calle, darnos cosas del suelo, preguntar, así de repente, si estamos solos: incontables veces, decía Isidro Levi, alguien desconocido que me encontraba afuera del Sin Rumbo me tomaba de la mano y me hacía cruzar hasta el otro lado de la calle, cuidándome de los automóviles y de las bicicletas, luego me preguntaba si estaba bien, y se marchaba, y unos minutos después alguien más hacía lo mismo y me devolvía al punto de origen, hasta que Teresa llegaba y me encontraba quizá tres o cuatro calles más allá del lugar donde había empezado mi aventura. A veces llegaba a casa con los bolsillos llenos de monedas, llaves, encendedores, paquetes de cigarrillos, infinidad de cosas que no eran mías: todo lo que está en el suelo cerca del perímetro del ciego ha de pertenecer al ciego seguramente, piensan algunos. Otras veces alguien se quedaba a mi lado, esperando a que Teresa llegara a buscarme, como si estuvieran resguardando a un niño perdido en el mercado a la espera de sus padres. Podía imaginar siempre la sonrisa de esas personas amables, sin prisa, cuando llegaba Teresa y me entregaban, como si se pasaran una correa imaginaria diciendo: Casi se escapa, pero aquí lo tengo. Y sin embargo, continuaba Levi, soy más autónomo que uno que no sabe qué le ha pasado a su memoria. A uno le puede fallar la vista, pero la memoria es otra cosa.
Ciertamente, Isidro Levi había cambiado el Sin Rumbo, aquel café de toda la vida, por La Ceiba, que estaba más cerca de su casa, y donde se sentía más cómodo porque menos gente lo reconocía; pero en cambio, Orígenes había dejado por completo de salir a la calle:
Si él se suelta de la correa, bromeaba Isidro Levi alguna vez con Estiarte Salomón, no hay manera de recuperarlo, es como un niño que no sabe decir su nombre, ni la calle donde vive;
¿Por eso dejaron de verse?, le preguntó Salomón;
Cuando dejé de ir al Sin Rumbo, respondió Levi, todos vinieron a La Ceiba, y esperamos que Orígenes también lo hiciera. Nunca apareció. Quizá se olvidó de nosotros, quizá por eso insiste en que estamos muertos.
SALOMÓN SE QUEDÓ DE PIE EN EL UMBRAL y lo que vio fue a Juan Pablo Orígenes, allá a lo lejos en un mundo que no era éste, con varios libros abiertos de par en par:
Leer es como ir abriendo ventanas, dijo un día Orígenes;
y quizás en ese mismo momento lo dijo por primera vez;
Vengo a preguntarle por su vida;
y Salomón seguía de pie, al lado de la puerta;
Orígenes, que todavía estaba entre el miedo y la desconfianza, le respondió:
A mí ya no me gusta recordar.
Una vez Salomón había leído un libro de un escritor llamado Juan Pablo Orígenes: al leerlo supo que en aquellas palabras se escondía algo: una torpeza humana, una lumbre poderosa, el quebranto de una voluntad que esperaba algo distinto y se encontró con la vida: la mordedura de una rabia ya mansa, ya apaciguada y tibia. Cuando Bernardo Ritz, venido de la nada, le propuso la escritura de la biografía de Orígenes, Salomón no pudo negarse: escaparía de los horóscopos, del régimen diario, del burdo corregir ortografías y páginas que acababan al día siguiente en la basura. Quería una especie de esencia, algo perdurable. Dijo que sí, que él escribiría la biografía de Orígenes. Y creyó que sería feliz. No había escuchado, todavía, el nombre de Pablo Lezama,
o cualquier otro de los nombres de la historia del poeta.
Hubo en el principio una llamada telefónica: la voz de Aurora Duarte, la esposa de Orígenes, la voz de Aurora, secreta y escondida, y el recuerdo de un poema con aquellos versos que quizás hablaban de ella, lejano alegato de la importancia de la cintura como eje terráqueo de la vida; luego el silencio, o un eco lejano de otras tierras, porque Aurora habría dejado el teléfono sobre alguna mesita mientras llamaba a Orígenes que fume y fume no podía dejar de escribir: seguramente, cuando tomó el teléfono con la zurda, la derecha le temblaba como un péndulo acelerado, como un garabato incansable:
Es el Párkinson, decía a lo lejos Aurora;
Son las palabras, decía Orígenes;
Qué palabras, es el Párkinson, decía ella con esa voz de calmar estampidas;
y él, quizá más viejo de repente:
Pues será que el Párkinson son las palabras;
y al contestar el teléfono parecía que Orígenes ya estaba anunciado de aquella llamada: sí, se verían pronto, sí, en el Sin Rumbo, sí, lo que usted quiera, dijo; como un vasallo que consentía caprichos, como un animal bien amaestrado con otra cosa distinta que no era ni el Párkinson ni el cansancio de la edad ni la rodilla izquierda dolorida por algún paso en falso ni la cadera reventada y operada tres o cuatro o cinco veces ni la tos del cigarrillo que ningún médico logró quitarle hasta el último día de su vida ni el recuerdo de algún amor perdido o la sobria resignación de una muerte cercana, quizá demasiado cercana;
Las palabras son el desgaste, escribió Orígenes;
¿Las palabras hacen al escritor?, le preguntó Salomón;
No, ni siquiera las palabras hacen al libro. Las palabras son lo que deshace el mundo. Sin palabras el mundo es intocable: cuando empezamos a tocar el mundo empezamos a afectarlo, a desgastarlo en tal medida que luego nos harán falta palabras para recomponerlo y hacer otro mundo que ya no será aquél que el azar del carbono y la luz nos dio una vez;
¿Entonces el libro no comienza en las palabras?;
El libro no comienza: es una continuación del mundo;
¿Y cómo empieza usted un libro, Juan Pablo?;
Todos los libros ya empezaron antes. Es cierto que el libro comienza, es cierto que hay un momento en el cual el libro empieza a contarse, pero es más intenso aún cuando el libro continúa, cuando el libro sigue escribiéndose: Ése es nuestro trabajo, Salomón, nuestro destino es continuar el libro de los otros, no dejar que se borre con el viento, que nadie lo borre, Salomón, ese libro cuenta nuestra vida: si el libro desaparece, usted y yo no hemos existido, porque si renunciamos al libro renunciamos a la vida,
tengo, dijo Orígenes, una insoportable intolerancia hacia lo perdido, hacia la lactosa, hacia los globos de colores que suben y suben porque un niño despreocupado los soltó, hacia los libros sin sangre, hacia la gente sin sangre:
una persona sin sangre, dijo, es como un huevo muerto.
Pero entonces Estiarte Salomón, al despedirse aquella última vez, cuando Aurora Duarte apareció entre las sombras del Sin Rumbo para llevarse a Orígenes porque Es muy tarde ya, dijo ella, la apartó, la tomó del brazo como si entre ellos hubiera una confianza dulce pero autoritaria, y le preguntó, sin miedo porque no sabía Salomón dónde empezaba el peligro:
¿Quién es Pablo Lezama?;
y siempre recordará el gesto de Aurora Duarte, ese abrirse los ojos del búho, esa aceleración gravitatoria de los pómulos, la boca que de sonrisa se convierte en cuchillada entre el mentón y la nariz, el silencio de los que inventan la respuesta, el silencio de los que saben que tienen que mentir, ahora lo sabe él, era ese silencio el que respondió a la pregunta diciendo:
Será el personaje de alguna novela, creo que ya me habló de él alguna vez;
y echó una mirada al jalón con el que ella quería desprenderse del brazo de Salomón que todavía la sostenía esperando algo más, una revelación más intensa, un candor diferente de la ficción y el despilfarro de letras. Volvió la sonrisa al rostro de Aurora, como si antes nada hubiera, como si la tristeza fuera un recuerdo de algo leído y fugaz, y se acercó a Orígenes, que seguía sentado, que se había puesto de repente a escribir, como un niño al que se le dice:
Nos vamos, deja de jugar ya,
y en un descuido vuelve a tirarse al suelo arrastrando los codos en la tierra soñando acaso con un castillo y una invasión. Así estaba Orígenes escribiendo en lo más cercano que encontró, el cuaderno de notas de Salomón, porque acaso, sí, el Párkinson era ahora el temblor que traía el hormiguero de palabras que avanza sobre la mesa:
Vamos, Juan Pablo, le dijo ella, y lo tomó del brazo, enérgica, y el poeta la miró reconociendo en ella el sopor de un analgésico, y se levantó, en silencio, y se marchó sin decirle más a Salomón, que ya se ocupaba de leer las palabras que Orígenes dejó tiradas en el cuaderno sobre la mesa:
La muerte del otro me remite a mi propia muerte, a la posibilidad de mi propia muerte, por eso mi libro no puede partir de la nada: antes ya había otros libros en mí, otros libros antes de mí, y es desde ahí desde donde comienza mi historia;
y había llenado la página, en apenas unos segundos, con la misma frase repetida, cambiando la palabra libro por la palabra vida, la palabra vida por la palabra muerte, la palabra muerte por la palabra memoria, la palabra memoria por el verbo decir, el verbo decir por el verbo amar, el verbo amar por la palabra desierto, el desierto por el origen, la posibilidad por la certeza, la nada por la mentira, el verbo partir por el verbo ir, la preposición desde y el verbo comienza por la preposición hacia y el verbo termina y la palabra otro por el nombre propio de Pablo Lezama.
TE ESTÁS METIENDO EN UN JARDÍN, y vas solo, le dijo Bernardo Ritz, esto no es lo que se te pidió;
y Salomón recordaba las palabras de Orígenes:
Lo que se prolonga se desgasta, le dijo una vez,
pero también:
Hay una trama que une a todo el mundo, Salomón, y es absurda y necesaria.
Para entonces las palabras de Juan Pablo Orígenes eran una especie de rezo, una especie de mantra que se repetía constantemente: tenía el cuaderno, varios cuadernos, llenos de frases sueltas, tratando él mismo de reconstruir el supuesto o imaginario o real o imposible ejemplar de Anatomía de la melancolía en el que Orígenes había escrito tanto.
Usted pidió una biografía, le respondió Salomón al burócrata, y eso es lo que estoy haciendo, no es nada sencillo;
Esto se escapa de lo pactado, no es posible que el Ministerio se permita una edición más larga, el presupuesto es limitado;
y colgó el teléfono.
A Salomón ya le daba lo mismo: entregaría al Ministerio las páginas pactadas y buscaría él, por su cuenta, la publicación de esa biografía extendida del poeta:
ciertamente le parecía que aquello era un jardín:
en las páginas hasta entonces escritas había:
una confesión;
un interrogatorio en una habitación donde dos o tres hombres le preguntan a Pablo Lezama qué pasó con Juan Pablo Orígenes, qué fue de los Enfermos, qué pasó el dieciséis de enero;
hay una conversación entre Orígenes e Isidro Levi y un par de poemas sin firmar;
hay también la historia de un Enfermo, Anistro Guzmán Zárate, que comía repollo hervido en una prisión preventiva en el tiempo de la guerra sucia;
y había un sepelio, la duda de una traición, un libro anotado en los márgenes, la mención de un asesinato, un secuestro fallido, grafitis sueltos por todas las páginas como sueltos por toda la ciudad, la descripción detallada de un rostro sin nombre que se parecía muchísimo al rostro de Juan Pablo Orígenes, una explicación astronómica sobre la sucesión de los trópicos, un manual para conducir maquinaria pesada, el olor preciso de la bahía y el color amarillo del desierto, el peso de dos maletas llenas de libros y un montón de lugares en un mapa marcados con la señal de la cruz;
el nombre de Eliot Román; el de Javier Zambrano, llamado el Flaco; el de Lida Pastor y la Botica Nacional, que lo llevaría, poco después, a conocer a Macedonio Bustos.
La trama absurda y necesaria, repitió Salomón en voz alta,
la trama absurda y necesaria.