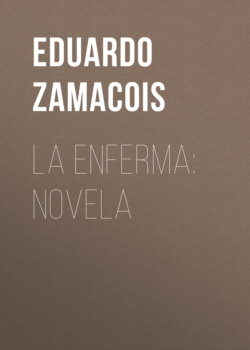Читать книгу La enferma: novela - Eduardo Zamacois - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеÍndice
Consuelito Mendoza despertó presa de un ligero acceso de fiebre: toda la noche estuvo viendo danzar ante ella varios personajes cubiertos de sangre y con heridas horribles por las cuales asomaban entrañas palpitantes. Las primeras claridades matutinas causáronla inmenso bien, al ahuyentar aquel mundo fantástico y rojo; mas la penosa impresión de la pesadilla y la falta de reposo, la dejaron rendida. Aún permaneció largo rato echada, sin atreverse a mover pie ni mano, bostezando nerviosamente, tiritando a pesar de la agradable temperatura de la habitación y sintiendo en sus oídos un raro y sostenido murmujeo. Estaba silenciosa, acurrucada en un ángulo de su gran cama matrimonial, paseando miradas indiferentes de un sitio a otro: primero sus ojos repararon en el abrigo de pieles que había dejado la víspera sobre una silla. ¡Pícara camarera, no acordarse de llevarlo a su sitio!... Aplicóse a examinarlo fijamente, por hacer algo y distraerse, batallando por buscarle semejanza con otro objeto, pero sin conseguirlo; siempre le parecía lo que era: un abrigo de pieles. Mas luego la endiablada imaginación empezó a triunfar de los sentidos, y lo que los ojos no pudieron ver lo vió el alma descomponiendo la realidad a través de los misteriosos cristales imaginativos: una arruga se la antojó un sombrero de copa antiguo, ancho de arriba y estrecho de abajo: aquello ya era algo, pero no todo: el sombrero, sí, era perfecto; mas, ¿dónde estaba la cabeza? Continuó mirando... y, nada; la realidad se obstinaba en no doblegarse al capricho.
—Pues yo he de conseguirlo—murmuró la joven esbozando un mohín picaresco.
Frunció los ojos y miró con uno de ellos a través de su mano derecha medio cerrada a guisa de telescopio: así quedóse inmóvil, embelesada, observando siempre: la autosugestión continuó y pronto la visión rebuscada surgió de golpe, con claridad indudable. Bajo el gran sombrero de copa, negro y peludo, había una cara redonda, mofletuda y riente; aquel rostro tenía un ojo hinchado y la nariz torcida; una nariz ciranesca, insolente y sensual. Consuelo se echó a reír recordando a Gelasio, el cochero de una amiga suya, cuando iba en el pescante bajo su pelerina de pieles, con el sombrero encajado hasta las orejas y los carrillos amoratados por el frío. Siguió mirando y la imagen tornó a descomponerse: el sombrero de copa se prolongaba convirtiéndose en hocico; la cara, formada por un trozo de piel blanca, parecía el terrible pechazo de un animal, las patas se bosquejaron en la sombra. Consuelo quiso reconocer al cochero y ya no pudo: Gelasio se había trocado en un oso negro, enorme, que por momentos adquiría mayores visos de objetividad. La joven lanzó un grito; la fiera no se movió; entonces ella encogióse más aún, presa de un temblor nervioso que estremecía el lecho moviendo hasta los cortinajes de muselina: al fin, sacando bríos de su propio terror y flaqueza, y con desatinados aspavientos, apoderóse de un zapatito que la víspera quedó olvidado sobre la mesilla de noche y lo arrojó violentamente contra la quimera: el fantasma del oso se deshizo y el zapatito cayó al suelo, reapareciendo el abrigo de pieles.
Pero Consuelo estaba tan nerviosa que no podía sosegar, y quiso distraerse examinando las figuritas de porcelana que exornaban su tocador, y estudiando la razón de que se reflejasen en el techo del gabinete las sombras de las personas que ambulaban por la calle. No podía distinguir si eran hombres o mujeres, mas sí la dirección que llevaban, lo que bastó a entretenerla algunos momentos. Cuando aquel juego ya la aburría quiso cambiar de actitud, mas la cama estaba tan fría que no supo moverse. Volvióse boca arriba y empezó a bostezar, desperezándose lentamente, con esa lasciva parsimonia de los gatos: sus blancos brazos extendiéronse hacia arriba, luego se abrieron en cruz y acabaron desplomándose pesadamente sobre el embozo de las colchas.
—Cuando venga Alfonso—murmuró cerrando los ojos—le diré: “Señor Sandoval, ¿cómo me tiene usted tan abandonada? ¿No me quiere usted ya?... Y le daré muchos besos, muchos... y un abrazo muy apretado”.
Tornó a bostezar y sus párpados se llenaron de agua; mareada por sus propios antojos y por aquel interminable desfile de sombras que recorrían el techo con sempiterno vaivén, apoyó un timbre; un prolongado repiqueteo metálico vibró en los aposentos interiores de la casa. Después resonaron pasos cautelosos.
Cuando Alfonso penetró en la alcoba, Consuelito Mendoza parecía dormir.
—¿Qué quiere mi dueña?—preguntó él socarronamente, acercándose.
Ella no contestó, pero al sentirse abrazar hizo un violento esfuerzo para desasirse y escondió la cabeza bajo las almohadas. Alfonso, a quien ya no sorprendían aquellos humorismos de su mujer, intentó reconquistarla con lagoterías y discretas razones de amante ducho. Ella mantúvose inexorable. ¡No, aquella vez no le perdonaba aunque se pusiera de rodillas y en cruz!... Vaya, irse y dejarla sola, sabiéndola enferma; ¿cuándo se vió entre buenos enamorados nada igual?... Alfonso sonreía; ella, por fin, abrió los ojos, con los labios y las cejas fruncidas y la expresión agria del muchacho revoltoso que se ha enfadado.
—Ande usted, bicho indómito—exclamó él bromeando y alargando una mano—; bese usted aquí.
—¿Qué hora es?
—No sé; bese usted humildemente aquí y se le contestará.
—He preguntado qué hora es—gritó Consuelo muy irritada—. ¡Jesús, hijo!... ¿Estás sordo?
Alfonso la dió un cachetito en la mejilla y ella se echó a reír: hasta entonces no comprendió que se había irritado un poco sin querer. Sandoval abrió completamente las hojas de madera del balcón, y descorrió las cortinas; la claridad gris de la mañana invadió el dormitorio. Eran las diez.
—No debes levantarte—aconsejó—; llueve y el aire húmedo podría perjudicarte.
Mas ella quiso llevarle la contraria: sí, señor; se levantaría a todo trance, aunque en ello se jugase la vida.
—Es un capricho que merecías pagar caro; tienes los labios fríos, la frente ardiendo...
Consuelo rompió a llorar.
—¡Qué desgraciada soy, qué desgraciada!—repetía—; ¡tampoco quieren dejarme andar tranquila por mi cuarto!...
Preciso fué complacerla: Alfonso cogió una bata y con mil trabajos consiguió que la enferma metiese los brazos por las mangas.
—Corre, muchacha—repetía—; si andas con esa cachaza atraparás un enfriamiento.
—No importa; cuando quise, tú no quisiste; ahora que quieres, no quiero yo. ¡Ea, chúpate ésa; para que aprendas!
Quedóse sentada al borde del lecho, con las ropas medio subidas y las piernas colgando, y una encantadora carita de mal humor. Sandoval acomodóse en el suelo, sobre la alfombra pintarrajeada de negro y amarillo, apercibido a calzarle a su mujer los zapatos: antes de hacerlo la besó los pies, esbozando al mismo tiempo, para obligarla a reír, extravagantes pamplinerías y visajes; después la tomó en brazos y la puso de pie, echándola, para mayor abrigo, un pañuelo de seda por la cabeza y un mantón peludo sobre los hombros. Consuelito Mendoza se acercó a un espejo.
—¡Mala jeta tengo!—exclamó—; me parece que el Día del Juicio no he de tenerla peor. Sí, queridito; voy a morirme muy pronto.
Pasados algunos segundos de autoinspección y religioso recogimiento, acercóse a la ventana con el semblante descompuesto por la fiebre. Del cielo plomizo atravesado por los hilos de una red telefónica, semejante a un pentagrama gigantesco, caía una lluvia fina y compacta; la calle Arenal y parte de la Puerta del Sol, estaban casi desiertas: bajo el balcón, los caballos de los coches de alquiler formados a lo largo de la acera, sacudían sus arreos moviendo resignadamente la cabeza para quitarse el agua que les corría orejas adentro; mientras, los cocheros, envueltos en sus viejos capotones de pardo paño, cabeceaban soñolientos bajo sus paraguas de algodón. Consuelo seguía ensimismada, mirando hacia afuera, los ojos medio cerrados, como meciendo su alma en brazos del ensueño: luego sus labios se agitaron y palideció intensamente. Sandoval corrió a ella.
—¿Te sientes peor?—inquirió solícito—. ¿Quieres acostarte?
Hizo ella un signo afirmativo, y él, cogiéndola entre sus brazos robustos, la volvió al lecho sin esfuerzo, ensabanándola después con cariño y compasión maternales. Transcurrieron quince o veinte minutos. El calorcillo reparador de los cobertores fué disipando el malestar de la mimada y su semblante picaresco tornó a sonreír sobre el embozo.
—¡Hola, mosquita—exclamó Alfonso—, parece que vuelves a la vida!... ¿Reconoces ya cómo tu empeño de levantarte era un disparate?
—Pero ya estoy tan famosa.
—Gracias a mí.
—Y a mí, que soy de buena madera.
—El refrán lo dijo: bicho malo...
—Bien podías—repuso ella—contarme un cuento.
—¡Un cuento!... ¡lindo compromiso!...
Sabía muchos, pues era gran aficionado a leer, y cuando no recordaba ninguno los inventaba sobre la marcha, poquito a poco, según hablaba, de suerte que en una inmensa mayoría de casos estaba tan ignorante del desenlace de la narración como su auditorio. Esto hacía que los cuentos fuesen unas veces cortos y otras excesivamente largos, según el ingenio y la vena del narrador. En aquella ocasión, teniendo la memoria vacía de argumentos, empezó a inventar uno. Reducíase éste a la prolija enumeración de las aventuras, malandanzas y pesadumbres sufridas por tres soldados ingleses a quienes apresaron los salvajes habitantes de un país que, desde luego, suponíase clavado en el corazón del africano continente. Las primeras peripecias ocurrían a orillas de un lago rodeado de selvas vírgenes impenetrables, a la puesta del sol, hora precisa en que los elefantes, hipopótamos, cocodrilos y demás respetables huéspedes del bosque, iban a refocilarse remojando sus cuerpos en las verdosas aguas del pantano, y en que las manadas de leones hambrientos acechaban en los claros del bosque la llegada de las tímidas jirafas.
Estas relaciones infantiles, soporíferas de puro inverosímiles, transportaban a Consuelito Mendoza a un mundo de aventuras y desatinos del cual no quería volver; siendo lo más chistoso que si no la petaba el hilo del cuento ella misma se erigía en autora y lo modificaba: este episodio no estaba bien y convenía suprimirlo, o buscar otro, pues de lo contrario se negaba a seguir escuchando: también los personajes habían de llevar nombres simpáticos...
Aquella vez Sandoval, a costa de esfuerzos mentales inimaginables, consiguió urdir una fábula de bastante interés, bautizó bien sus héroes, supo elegir episodios y arribó con toda felicidad y gallardía al término de su relato después de hablar sin interrupción más de una hora; él mismo quedó admirado de su locuacidad y fértil ingenio de cuentista, y Consuelo Mendoza, que compartía su sorpresa, permaneció silenciosa, saboreando las escenas oídas. Cuando llegó la hora de almorzar la joven obligó a Alfonso a comer allí, pues no quería quedarse sola: él accedió. El resto de la tarde lo pasaron sin salir del cuarto, refiriendo cuentos y tarareando aires populares y trozos de ópera al compás de una guitarra que Alfonso solía pulsar medianamente. Habían dado órdenes terminantes a las criadas de no recibir a nadie, y siempre que sonaba el timbre de la escalera, Consuelo se incorporaba, procurando conocer por la voz a la persona que llegaba. Después, al oír que el importuno se iba, dejábase caer en el lecho retorciéndose de risa.
—¡Qué cara llevará!—decía—; el muy tontísimo vendría aterido y calado hasta los calzoncillos pensando rejuvenecerse al amor de la chimenea, de los pasteles y de las copitas de Jerez. ¡Pues, hijo, límpiate por hoy!... Así te caigas al salir de aquí y llegues a tu casa embarrado y hecho un adefesio, y los porteros no quieran dejarte pasar... Y, ¿qué más diré?... Que encuentres la sopa fría, y tu mujer te arañe...
Ensartaba disparates, sin poder contenerse, como obedeciendo a un impulso irrefrenable, hasta que Sandoval, aturdido, acordaba cerrarla los labios a besos.
A media tarde Alfonso, cansado de no hacer nada entretenido, rindióse al sueño. Despertó ya de noche; la luz de los faroles callejeros bañaba gran parte de la habitación, y otra vez danzaban por el techo las sombras de los transeúntes que iban o venían: levantóse perezosamente, corrió las cortinas y encendió el quinqué de la chimenea. Al volver a la alcoba, sus pies tropezaron una silla: el ruido despertó a Consuelo.
—¡Ay!—exclamó ésta lanzando un suspiro de liberación—. ¡Afortunadamente es mentira! ¡Oye!... Una pesadilla horrible... Soñaba que un hombre... cuya cara no recuerdo... extendía los brazos para cogerme; yo huía y aquellos brazos se alargaban detrás de mí; eran negros... parecían dos cuerdas llenas de nudos...
Su cuerpo tiritaba de espanto ante la presencia imaginaria de aquel fantasma que pretendía abrazarla. Tenía la frente ardiendo, las mejillas arreboladas, la mirada brillante, el pulso insólito.
—¡Diablo!—murmuró Sandoval contrariado—; nunca te vi tan sobresaltada como esta noche.
Sentóse a los pies de la cama y quedó pensativo, maldiciendo en su interior la tardanza de Gabriel, a quien esperaba desde el mediodía. Consuelo le observaba con ojos febriles, paladeando mucho, cual si su seca garganta no pudiese deglutir la saliva. Pasó otra media hora; el timbre de la escalera volvió a sonar; Consuelo, que se había quedado traspuesta, abrió los ojos.
—Han llamado—dijo.
Alfonso se levantó; la voz de la doncella preguntaba desde el pasillo:
—Señorito, ¿puede pasar el doctor?
Sandoval miró a su mujer, inquieto.
—Diríase—murmuró—que le presentiste en tu pesadilla...
Gabriel Montánchez abrió la puerta y allí se detuvo, esperando a que su amigo saliera a recibirle.
—Adelante, querido—dijo Alfonso—, y ve a Consuelo; no sé qué tiene.
—¿Jaqueca?
—Jaqueca y mimo, de todo un poco.
—¡Bah! El mimo y los celos, achaques son de recién casadas.
Consuelo hizo un gesto de mal humor y escondió los brazos bajo las sábanas. Gabriel Montánchez era alto, representaba cuarenta años y sus ademanes y actitudes tenían naturalidad y sencillez encantadoras; era hermoso, con esa arrogancia y satisfecha osadía de los retratos antiguos: la frente desembarazada, pobladas las cejas, la nariz correcta, los labios finos, las mejillas siempre pálidas, sin barbas ni bigote. Pero lo más notable de su fisonomía eran los ojos; ojos pardos muy obscuros, que miraban fijamente, con expresión punzante, cual si fuesen capaces de leer a través de los cuerpos opacos; su fascinadora atracción llegaba a ser insoportable; era la mirada del hombre de genio que todo lo sabe, y también la del aventurero audaz que a todo se atreve.
—Hay algo de fiebre—afirmó Montánchez pasados algunos momentos de silenciosa observación—, ¿qué siente usted?
—Nada—repuso Consuelo—, sino son muchas ganas de comer golosinas. Pero, sí... me duele bastante la cabeza y hasta parece que la habitación gira en torno mío.
—Yo creo—interrumpió Alfonso viendo que su mujer no acertaba a explicarse—que a ese cuerpo le falta algún resorte esencialísimo, y de ahí que los demás órganos funcionen mal. A ratos y sin motivo, sufre fríos horribles, contra los cuales fracasan cuantos medios de calefacción se empleen, y que sólo yo puedo curar contando cuentos o discurriendo tonterías extravagantes: ¿qué te parece? Y otras, un calor extraño que la sofoca hasta bañarla en sudor. A veces la atormentan ridículos terrores, o se vuelve irritable y antojadiza... En fin, que la niña es un manojito de estrafalarios caprichos y de rarezas.
Montánchez encendió un fósforo y aproximándolo al rostro de la joven:
—Míreme usted—dijo—de frente, sin pestañear.
Consuelo sostuvo aquel examen cinco o seis segundos y empezó a parpadear.
—Estése usted quietecita—exclamó Gabriel sonriendo—; así no puedo observarla los ojos.
—Ni falta—repuso ella con su habitual mohín de desdén y atropellando todo género de miramientos—; no quiero que me mire usted; me hace usted daño.
—¿Dónde?
—Concho, en todo el cuerpo...
Montánchez la examinó el interior de los párpados y las encías.
—¿Tiene usted palpitaciones?—inquirió.
—No sé tampoco; a ratos me duele el corazón.
—¿Mucho?
—Mucho: es decir, regular... No sé...
—¿En qué quedamos?
—¡Ea, ya lo dije!... en que no sé.
El médico continuó preguntando lentamente, interrumpiéndola a cada momento para reflexionar.
—¿Siente usted, de cuando en cuando, un cuerpo extraño, a guisa de bola, que sube del estómago y se detiene en la garganta cual si no pudiera pasar de allí?
—Psch... ¡no recuerdo!
—¿Y no experimenta usted vahídos al levantarse después de haber permanecido mucho tiempo sentada?
—Tampoco—replicó Consuelito Mendoza con aquella vaguedad que ponía en todas sus respuestas—: es decir, vahídos, sí... muchas veces, cada lunes y cada martes...
—¿Se la hinchan los pies?
—Nunca, ¡concho, qué miedo!...
A cada nueva contestación Gabriel Montánchez, perplejo, enarcaba las cejas. Concluyó marchándose sin recetar.
Entonces Consuelito Mendoza se enfureció; estaban ofendiéndola y su marido lo permitía. Hola, ¿conque todos menospreciaban sus dolores? Pues ella sabría de qué modo comportarse en lo sucesivo: desde aquel momento quedaba libre para hacer cuanto se la ocurriese, comería lo que quisiera, iría al teatro sin permiso de nadie, y, sobre todo, no consentiría que volviesen a hablarla de aquel médico cazurro y antipático...
Sandoval, que había salido a despedir a Montánchez, le interrogó acerca de la enfermedad de Consuelo.
—Por ahora—repuso el médico—, el daño es insignificante, pero puede ser germen de perturbaciones gravísimas. Al principio, creí habérmelas con un desarreglo cardíaco, pero no, el corazón funciona perfectamente. Aquí todo el mal radica en el cerebro, o por decir mejor, en la médula espinal: los nervios son los causantes de esos vahídos y palpitaciones que sufre, y los conturbadores únicos de su carácter. Consuelo es extraordinariamente impresionable, parece una sensitiva o una balanza de precisión, y el menor disgusto, el accidente más nimio, la alteran: el color de sus cabellos, la expresión de su mirada, la palidez y suavidad de la piel, todo acusa un desarrollo neurológico excesivo; y los desmanes de esos nervios es lo que importa corregir. Para ello debes evitarla todo clase de emociones; las emociones son un veneno para los enfermos del corazón o del cerebro. Prohíbela el uso de perfumes, no la lleves al teatro cuando representen dramas demasiado vehementes, ni a la ópera, porque la música, según Goncourt, es el haschisch de las mujeres y las vuelve locas; no la contradigas nunca abiertamente, para que la contradicción no la excite irritándola, y distráela cuanto puedas: los nervios son a modo de sutilísimos hilos telegráficos que siempre están vibrando, y ya que no se les puede reducir al reposo absoluto, procuremos, al menos, que vibren agradablemente. Por ahora, nada de medicamentos. El agua de azahar sólo la procuraría alivios pasajeros, y el bromuro es un calmante demasiado enérgico. Más adelante, si la enfermedad se mostrase rebelde, recurriremos a las duchas o al hipnotismo, único sistema que puede emplearse con éxito en la curación de los padecimientos nerviosos.
Con esto se fue Montánchez, y Alfonso regresó al dormitorio donde su mujer continuaba llorando, muy pesarosa de que nadie creyera en la gravedad de su estado.
En días sucesivos la joven experimentó alguna mejoría.
Por las mañanas su refugio predilecto era el despacho; un cuarto grande y bien empapelado, con dos ventanas a un patio espacioso. A un lado de la habitación había un retrato de Víctor Hugo, ya viejo, con sus dulces ojos azules y su melena blanca; debajo estaba la mesa de escribir adornada por un tintero de plata que Sandoval conservaba como recuerdo de familia: los demás testeros los decoraba una rica estantería de caoba repleta de libros cuidadosamente colocados; los grandes a un lado, los chicos a otro, los encuadernados ocupaban sitios preferentes, los en rústica los lugares menos visibles. Sobre aquellos estantes varios bustos de hombres célebres levantaban sus escorzos inmóviles: Cervantes y Calderón, junto a Demóstenes y a Esquilo; Byron y Shakespeare, frente a Confucio y a Marco Aurelio; así, todos revueltos, como celebrando desde lo alto de los armarios un congreso misterioso a despecho de los siglos y de la muerte.
Allí era donde Consuelito Mendoza pasaba las mañanas, cosiendo junto a la ventana hasta la hora de almorzar; a ratos apoyaba la frente sobre el cristal para sentir una impresión de frialdad que aliviaba los ardores de su cerebro, y permanecía embelesada, mirando las paredes del patio renegridas a trechos por grandes manchas de humedad, y oyendo las voces de los vecinos o el adormecedor murmullo de la lluvia. Entonces su espíritu parecía desligarse del cuerpo; éste yacía inmóvil, conservando la actitud que adoptó al sentarse, mientras el otro se disipaba en lo infinito o era absorbido por ese “no ser” que en las horas de reflexión y recogimiento flota sobre nuestras cabezas: sus ojos abiertos, apenas veían el objeto reflejado en la retina, el tímpano vibraba transmitiendo al cerebro ecos indefinidos...
El alma, como el mundo, tiene sus desiertos, infinitamente más grandes que los terrestres; arenales inmensos, piélagos sin playas por las cuales vuela el pensamiento sin hallar una idea seductora. Cuando Consuelo Mendoza, harta de mirar hacia abajo, levantaba los ojos para complacerse viendo caer la nieve, apreciaba la velocidad con que descendían los copos a pesar de su extraordinaria rapidez, y entonces seguía mirando con nuevo ahinco, hasta que aquella multiplicación interminable de puntitos blancos empezaba a trastornarla: sucedíala con ellos lo que a los viajeros de un tren, para quienes los árboles, los postes telegráficos y los pueblos enteros corren hacia atrás, cuando son ellos los que caminan hacia adelante. Viéndolos caer, Consuelo pensaba subir. Esta ascensión comenzaba poco a poco, luego su rapidez aumentaba y al fin convertíase en carrera furiosa, trasportándose a través del abismo cual si fuese una pluma; y si no se estrellaba la cabeza contra el techo, era porque su casa y todas las adyacentes ascendían también con el mismo anhelo y premura con que los copos de nieve bajaban. Cuando la joven podía reconocer oportunamente su alucinación, apartaba los ojos del objeto que tan fuertemente la atraía; pero si el embeleso cobraba apariencias de realidad no podía substraerse a él, y muchas veces la hallaron junto a la ventana, la cabeza caída hacia atrás, jadeante, mirando al cielo con ojos alocados, cual si un hipnotizador sobrehumano la sugestionara desde la inmensidad del vacío.
Otras mañanas, hallándose con verdaderos deseos de trabajar, se entretenía repasando la ropa de su marido, examinando cada prenda una por una, y cuando muy a despecho suyo reconocía que todo estaba bien, arrancaba los botones de un chaleco para procurarse el gusto de ponérselos otra vez; o bien deshacía una camisa y luego empezaba a recoserla, poniendo todo su empeño en concluir aquella labor antes de que Alfonso volviese: lo importante, pues, era estar haciendo algo que aludiese a su marido, en quien no dejaba de pensar.
El origen de aquel desarreglo nervioso, que el tiempo y los azares y tropezones de la vida fueron desarrollando, nadie lo supo.
Consuelo era hija única de don Felipe Mendoza y Sorero, anciano militar que lidió en la primera guerra civil y se reintegró al tranquilo hogar cuando el reuma y las heridas le inutilizaron: su mujer murió de sobreparto y Consuelo quedó al cuidado de una tía solterona que la amparó desde muy pequeña y veló por ella con solicitud maternal.
Su niñez deslizóse plácidamente en una casita del barrio Pozas, que tenía ventanas a un vasto solar donde las vecinas iban por las tardes a tender ropa. Consuelito salía a las cinco y media de un colegio situado en la calle Don Evaristo, junto a la de Ferraz, y con dos o tres amiguitas de su edad íbase a rondar el solar, atisbando por entre las tablas mal unidas que lo circuían, la ocasión propicia de penetrar en él.
En aquel espacio cubierto de hierba lozana, que servía de pasto a las vacas de las lecherías inmediatas, había una casuca con techumbre de teja y chimenea de ladrillo, y agrandada en sus fachadas anterior y posterior por dos viejísimos soportales de madera. En aquella choza reinaba como omnipotente y única soberana la señora Daniela, viejecilla pequeña y canija como las brujas de Teniers. Vivía con su marido, que siempre estaba borracho, y por tanto impotente para nada útil, y con una hija, ya moza; pero ésta tampoco la ayudaba en sus quehaceres porque tenía un señorito que la compraba pendientes finos de oropel, y vestidos y zapatos de charol y camisas de treinta pesetas... Todo, menos mantenerla y casarse con ella.
Daniela, por tanto, era la administradora única de aquellos dominios: ella fué quien impuso a las vecinas que llevaban su ropa a secar allí, cinco céntimos de contribución, y diez o veinte, según las circunstancias y la abundancia de pastos, a los dueños de las vacas y burras de leche; la que regaba el solar con agua sacada de un pozo, hacía calceta por las noches, y barría y repasaba lo más apremiante de lo roto que tenían las ropas de su marido y las suyas; ella, finalmente, era propietaria de un copioso enjambre de pollitos culones y vivarachos, hechizo de Consuelo y de sus amigas.
Desde la ventana de su cuarto, Consuelito Mendoza los veía correr por el solar, moviendo las inteligentes cabecitas y riñendo sobre los montones de estiércol: todos eran hermanos, y cuando a la caída del sol su madre los llamaba, acudían en tropel a guarecerse bajo el soportal trasero de la casa. Poseer uno de aquellos pollitos, dormir con él y comérselo a besos, constituía la mayor ilusión de Consuelo.
Resuelta a dar satisfacción a este deseo, espió pacientemente la oportunidad de allanar los dominios de la señora Daniela: pasaron más de quince días sin que la anhelada coyuntura se presentase; ¡qué mala suerte!... los pollitos serían, cuando ella los cogiese, casi unos gallos. Pensando así la pobre niña lloró mucho, perdió el apetito y fué necesario llamar al médico. Cuando los tan codiciados animalitos crecieron, aquel antojo quedó repentinamente olvidado. Esta volubilidad de carácter presidió la psicología, toda la psicología, de Consuelo Mendoza.
A los diez y siete años, la joven sufrió un accidente que puso en riesgo su vida.
Una tarde, yendo con su padre, varios granujillas intentaron prenderla en el abrigo una obscena figura de papel: don Felipe, justamente irritado contra el atrevimiento de los chicuelos, quiso aplicarles una buena mano de azotes que, sin romperles hueso, les escociese, cuando se vió detenido por un hombre que, luego de insultarle groseramente por lo que llamó “cobardía y barbaridad”, intentó agredirle con un cuchillo. Afortunadamente, varias de las personas allí reunidas mediaron en la cuestión, evitando que ésta tuviese mal desenlace; pero Consuelo, que desde los primeros momentos comenzó a sentirse muy excitada, al ver brillar el arma dió un grito espantoso y cayó al suelo sin conocimiento. Este accidente, complicándose con las manifestaciones primeras de la pubertad, provocó una violentísima fiebre que la hizo delirar varias noches consecutivas y de la cual tardó mucho tiempo en reponerse.
Desde entonces su naturaleza quedó resentida: adelgazó, perdió el color, sus ojos se agrandaron, su mirada fué más profunda y brillante, y su carácter adquirió una irritabilidad morbosa. Todo llamaba su atención y de todo se aburría; sus cuadernos de dibujo estaban llenos de esbozos y figuras a medio terminar, y al piano farfullaba seguidamente los trozos musicales más opuestos, sin acabar ninguno: sus labores inconcluídas, la pluralidad de libros que empezó a leer y que rodaban de una silla a otra con las hojas a medio cortar, el desorden de sus conversaciones y propósitos, todo descubría un carácter inconstante, sujeto a crisis nerviosas y a inmotivados accesos de ternura. Pero, como el ataque primitivo no volvió a repetirse, los médicos opinaron neciamente que todo ello desaparecería con los años y el matrimonio, y dejaron que la enfermedad, al parecer dormida, siguiese echando mejores y más profundas raíces.
Dos años después conoció a Sandoval, un muchacho de muy buena familia que acababa de salir de la Universidad, y que, falto de obligaciones y no necesitando de su carrera para vivir, divertía agradablemente el tiempo en viajes o riendo con amigos y pecadoras de buen humor. Aquel noviazgo formó una pareja perfecta: ella de regular estatura, cabello negro y ondeado, ojos soñadores, un poco fruncidos, como los del árabe que explora el desierto; las curvas abultadas, breve la cintura, las manos y los pies aniñados; él, alto, vigoroso, alegre, con el ilusionado corazón siempre propicio a enamorarse de todo lo noble y digno de aplauso. Las relaciones fueron cortas, y tras un viaje de novios más empalagoso que un idilio de Mosco, los nuevos cónyuges se establecieron en un cuartito entresuelo de la calle Arenal. Poco después murió el padre de Consuelo, y la pérdida de aquel ser querido reforzó los lazos que ya la unían apretadamente a su esposo. El idilio de la niñez había terminado y empezaba la novela de la juventud.