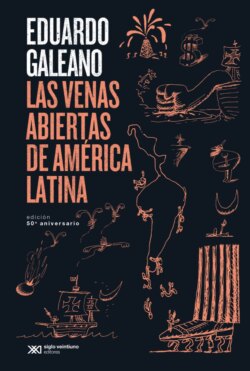Читать книгу Las venas abiertas de América Latina - Eduardo Galeano - Страница 9
ОглавлениеFiebre del oro, fiebre de la plata
El signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas
Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves, como si fueran cáscaras de nuez, y las arrojarían a las bocas de los monstruos; la gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban mil años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería, pronto, asombrosamente multiplicado.
América no solo carecía de nombre. Los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía largo tiempo, y el propio Colón murió, después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Cipango, decía Marco Polo, «poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás… También hay en esta isla perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas». La riqueza de Cipango había llegado a oídos del Gran Kan Kublai, había despertado en su pecho el deseo de conquistarla: él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de la creación; había casi trece mil islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas, y doce clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno sin que se pudriera ni perdiera sabor. Los Reyes Católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata; ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol.
España vivía el tiempo de la reconquista. 1492 no fue solo el año del descubrimiento de América, el Nuevo Mundo nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de Granada. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en suelo español. Había costado casi ocho siglos recobrar lo que se había perdido en siete años,[1] y la guerra de reconquista había agotado el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual, además, que en ese mismo año 1492 ciento cincuenta mil judíos declarados fueran expulsados del país. España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra.
Tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, doscientos infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de quinientos, enviados a España, fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente.[2] Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad, no fue prohibida sino bendita: antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico Requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica: «Si no lo hiciéreis, o en ello dilación maliciosamente pusiéreis, certifícoos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de Su Majestad y tomaré vuestras mujeres y hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere…».[3]
América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba, en las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América «por servir a Dios y a Su Majestad y también por haber riquezas».
Colón quedó deslumbrado, cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos «de buena estatura, gente muy hermosa» y «harto mansa» que allí habitaba. Regaló a los indígenas «unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla». Les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, «yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos dellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos dello, y tenía muy mucho». Porque «del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso». En su tercer viaje Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela; ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil mientras nacía el siglo XVI, relataría a Lorenzo de Médici: «Los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos sentíamos estar en el Paraíso Terrenal…».[4] Con despecho escribía Colón a los reyes, desde Jamaica, en 1503: «Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especierías…».
Una sola bolsa de pimienta valía, en el Medievo, más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra: creían en la gloria, «el sol de los muertos», y en la audacia. «A los osados ayuda fortuna», decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México. Salvo contadas excepciones, como fue el caso de Colón o Magallanes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos, o por los mercaderes y banqueros que los financiaban.[5]
Nació el mito de Eldorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos: desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del «cerro que manaba plata» se hizo realidad en 1545, con el descubrimiento de Potosí, pero antes habían muerto, vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas, muchos de los expedicionarios que intentaron, infructuosamente, dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná.
Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España, en 1519, la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y quince años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas había pagado la Corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje.[6] Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció: los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos: mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos: «Muchos dellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias».[7]
Retornaban los dioses con las armas secretas
A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada desde sus costas infinitas; la conquista se extendió, en oleadas, como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las bulas del papa habían hecho apostólica concesión de África a la Corona de Portugal, y a la Corona de Castilla habían otorgado las tierras «desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y las que se han de descubrir en lo futuro…»: América había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedió a la Corona española, a perpetuidad, todos los diezmos recaudados en América: el codiciado patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos.[8]
El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el papa, y en 1530 Martim Afonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa; en el otoño de 1522, retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes que habían unido por vez primera ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa; tres años antes habían partido de la isla de Cuba, en dirección a México, las diez naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica; Francisco Pizarro entró triunfante en el Cuzco, en 1533, apoderándose del corazón del Imperio de los incas; en 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta.
Había de todo entre los indígenas de América: astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra. Pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento: América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de cien marineros y quinientos ocho soldados; traía dieciséis caballos, treinta y dos ballestas, diez cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces cinco veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con ciento ochenta soldados y treinta y siete caballos.
Los indígenas fueron, al principio, derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió, en su palacio, las primeras noticias: un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después: «…mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito, y cómo se desmaya uno; se le aturden a uno los oídos. Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas: va lloviendo fuego…». Los extranjeros traían «venados» que los soportaban «tan alto como los techos». Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, «solamente aparecen sus caras. Son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es…».[9] Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. Ocho presagios habían anunciado, poco antes, su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido: era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas. Y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas.[10]
Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras; sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés, y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del Imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez abatidas, por el crimen, las jefaturas indígenas más altas. Pero además usaron otras armas o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo.
Los caballos habían sido, como los camellos, originarios de América,[11] pero se habían extinguido en estas tierras. Introducidos en Europa por los jinetes árabes, habían prestado en el Viejo Mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles, montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos veloces, se cayó de espaldas.[12] El cacique Tecún Umán, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que formaba parte del conquistador: Alvarado se levantó y lo mató.[13] Contados caballos, cubiertos con arreos de guerra, dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. «Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula», durante el proceso colonizador, «que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco, que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos, con ayuda de la Divina Providencia».[14]
Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? «Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que queman», dice un testimonio indígena, y otro: «A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos».[15] Los indios morían como moscas; sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas. Y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima[16] que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos.
«Como unos puercos hambrientos ansían el oro»
A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste, avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al valle de México. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles «estaban deleitándose. Como si fueran monos levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro», dice el texto náhuatl preservado en el Códice Florentino. Más adelante, cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los españoles entraron en la casa del tesoro, «y luego hicieron una gran bola de oro, y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que fuera: con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras…».
Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. «Y ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada teníamos que comer, ya nada comimos». La ciudad, devastada, incendiada y cubierta de cadáveres, cayó. «Y toda la noche llovió sobre nosotros». La horca y el tormento no fueron suficientes: los tesoros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imaginación, y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago de México en busca del oro y los objetos preciosos presuntamente escondidos por los indios.
Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron sobre Guatemala y «eran tantos los indios que mataron, que se hizo un río de sangre, que viene a ser el Olimtepeque», y también «el día se volvió colorado por la mucha sangre que hubo aquel día». Antes de la batalla decisiva, «y vístose los indios atormentados, les dijeron a los españoles que no les atormentaran más, que allí les tenían mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas que les tenían los capitanes Nehaib Ixquín, Nehaib hecho águila y león. Y luego se dieron a los españoles y se quedaron con ellos…».[17]
Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa, le arrancó un rescate en «andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo…». Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus soldados creían que estaban entrando en la Ciudad de los Césares, tan deslumbrante era la capital del Imperio incaico, pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el Templo del Sol: «Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte del león, los soldados, con cota de malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y manuable… Arrojaban al crisol, para convertir el metal en barras, todo el tesoro del templo: las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y otros objetos del jardín».[18]
Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, la catedral católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cuzco corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica.
Esplendores del Potosí: el ciclo de la plata
Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí.[19] De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones: en 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. «Vale un Perú» fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cuzco, pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras: «Vale un Potosí», advierte a Sancho. Vena yugular del Virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. Solo veintiocho años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, diez veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así.
La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cuzco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas de Colque Porco y Andacaba no salían de los límites del reino: no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía, en quechua: «No es para ustedes; Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá». Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes, le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potojsi, que significa: «Truena, revienta, hace explosión».
«Los que vienen de más allá» no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española.
Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Apenas once años después del hallazgo de Huallpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron veinticuatro días y costaron ocho millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi cinco mil metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente: se pagaba el frío como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y desordenada brotó, en Potosí, junto con la plata. Auge y turbulencia del metal: Potosí pasó a ser «el nervio principal del reino», según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de Ceilán; las piedras preciosas de la India; las perlas de Panamá; las medias de Nápoles; los cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los perfumes de Arabia, y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo.
En 1579, se quejaba el oidor Matienzo: «Nunca faltan –decía– novedades, desvergüenzas y atrevimientos». Por entonces ya había en Potosí ochocientos tahúres profesionales y ciento veinte prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba las fiestas del Santísimo Sacramento con seis días de comedias y seis noches de máscaras, ocho días de toros y tres de saraos, dos de torneos y otras fiestas.
España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche
Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato en México; el proceso de amalgama con mercurio, que hizo posible la explotación de plata de ley más baja, empezó a aplicarse en ese mismo período. El rush de la plata eclipsó rápidamente a la minería de oro. A mediados del siglo XVII la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica.[20]
América era, por entonces, una vasta bocamina centrada, sobre todo, en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en tres siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. La imagen es, sin duda, obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que, en efecto, parece inventada: el flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. La cuantiosa exportación clandestina de plata americana, que se evadía de contrabando rumbo a las Filipinas, a la China y a la propia España, no figura en los cálculos de Earl J. Hamilton,[21] quien a partir de los datos obtenidos en la Casa de Contratación ofrece, de todos modos, en su conocida obra sobre el tema, cifras asombrosas. Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla ciento ochenta y cinco mil kilos de oro y dieciséis millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras, cortas, no incluyen el contrabando.
Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno. No al de España, por cierto, aunque a España pertenecían las fuentes de la plata americana. Como se decía en el siglo XVII, «España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura, para enviarlos enseguida a los demás órganos, y no retiene de ellos por su parte, más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes».[22] Los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche. Los acreedores del reino, en su mayoría extranjeros, vaciaban sistemáticamente las arcas de la Casa de Contratación de Sevilla, destinadas a guardar bajo tres llaves, y en tres manos distintas, los tesoros de América.
La Corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles.[23] También los impuestos recaudados dentro de España corrían, en gran medida, esta suerte: en 1543, un 65% del total de las rentas reales se destinaba al pago de las anualidades de los títulos de deuda. Solo en mínima medida la plata americana se incorporaba a la economía española; aunque quedara formalmente registrada en Sevilla, iba a parar a manos de los Fugger, poderosos banqueros que habían adelantado al papa los fondos necesarios para terminar la catedral de San Pedro, y de otros grandes prestamistas de la época, al estilo de los Welser, los Shetz o los Grimaldi. La plata se destinaba también al pago de exportaciones de mercaderías no españolas con destino al Nuevo Mundo.
Aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre, aunque en ella la ilusión de la prosperidad levantara burbujas cada vez más hinchadas: la Corona abría por todas partes frentes de guerra mientras la aristocracia se consagraba al despilfarro y se multiplicaban, en suelo español, los curas y los guerreros, los nobles y los mendigos, al mismo ritmo frenético en que crecían los precios de las cosas y las tasas de interés del dinero. La industria moría al nacer en aquel reino de los vastos latifundios estériles, y la enferma economía española no podía resistir el brusco impacto del alza de la demanda de alimentos y mercancías que era la inevitable consecuencia de la expansión colonial. El gran aumento de los gastos públicos y la asfixiante presión de las necesidades de consumo en las posesiones de ultramar agudizaban el déficit comercial y desataban, al galope, la inflación. Colbert escribía: «Cuanto más comercio con los españoles tiene un Estado, más plata tiene». Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español, que implicaba el mercado y la plata de América. Un memorial francés de fines del siglo XVII nos permite saber que España solo dominaba, por entonces, el 5% del comercio con «sus» posesiones coloniales de más allá del océano, pese al espejismo jurídico del monopolio: cerca de una tercera parte del total estaba en manos de holandeses y flamencos, una cuarta parte pertenecía a los franceses, los genoveses controlaban más del 20%, los ingleses el diez y los alemanes algo menos.[24] América era un negocio europeo.
Carlos V, heredero de los césares en el Sacro Imperio por elección comprada, solo había pasado en España dieciséis de los cuarenta años de su reinado. Aquel monarca de mentón prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por un séquito de flamencos rapaces a los que extendía salvoconductos para sacar de España mulas y caballos cargados de oro y joyas y a los que también recompensaba otorgándoles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgo no se agotó con su muerte; España habría de padecer el reinado de los Austria durante casi dos siglos. El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Felipe II. Desde su gigantesco palacio-monasterio de El Escorial, en las faldas del Guadarrama, Felipe II puso en funcionamiento, a escala universal, la terrible maquinaria de la Inquisición, y abatió sus ejércitos sobre los centros de la herejía. El calvinismo había hecho presa de Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvacionismo costaba caro: los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano, que no llegaban ya fundidos desde México y el Perú, eran rápidamente arrancados de la Casa de Contratación de Sevilla y arrojados a las bocas de los hornos.
Ardían también los herejes o los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición; Torquemada incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones: la guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. «La perpetuación de la cruzada –dice Elliott en su obra ya citada– entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados». Los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las nacientes fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos V había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se había convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco cuatro siglos más tarde; extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos V regresó a España acompañado de cuatro mil soldados alemanes. Simultáneamente, fue también ahogada en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos que habían tomado el poder en la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca.
La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos –españoles de religión judía– había privado a España, en tiempos de los Reyes Católicos, de muchos artesanos hábiles y de capitales imprescindibles. Se considera no tan importante la expulsión de los árabes –españoles, en realidad, de religión musulmana– aunque en 1609 nada menos que doscientos setenta y cinco mil fueron arriados a la frontera y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana, y los fértiles campos del sur del Ebro, en Aragón, quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II había echado, por motivos religiosos, a millares de artesanos flamencos convictos o sospechosos de protestantismo: Inglaterra los acogió en su suelo, y allí dieron un importante impulso a las manufacturas británicas.
Como se ve, las distancias enormes y las comunicaciones difíciles no eran los principales obstáculos que se oponían al progreso industrial de España. Los capitalistas españoles se convertían en rentistas, a través de la compra de los títulos de deuda de la Corona, y no invertían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico derivaba hacia cauces improductivos: los viejos ricos, señores de horca y cuchillo, dueños de las tierras y de los títulos de nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas; los nuevos ricos, especuladores y mercaderes, compraban tierras y títulos de nobleza. Ni unos ni otros pagaban prácticamente impuestos, ni podían ser encarcelados por deudas. Quien se dedicara a una actividad industrial perdía automáticamente su carta de hidalguía.[25]
Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa, otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos. Cada año, entre ochocientas y mil naves descargaban en España los productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y la lana española, que marchaba rumbo a los telares extranjeros de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo: si las manufacturas españolas no podían siquiera atender el mercado interno, ¿cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias?
Los encajes de Lille y Arraz, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia[26] inundaban el mercado español, a expensas de la producción local, para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre. La industria moría en el huevo, y los Habsburgo hicieron todo lo posible por acelerar su extinción. A mediados del siglo XVI se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos extranjeros al mismo tiempo que se prohibía toda exportación de paños castellanos que no fueran a América.[27] Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique VIII o Isabel I en Inglaterra, cuando prohibían en esta ascendente nación la salida del oro y de la plata, monopolizaban las letras de cambio, impedían la extracción de la lana y arrojaban de los puertos británicos a los mercaderes de la Liga Hanseática del Mar del Norte. Mientras tanto, las repúblicas italianas protegían su comercio exterior y su industria mediante aranceles, privilegios y prohibiciones rigurosas: los artífices no podían expatriarse, bajo pena de muerte.
La ruina lo abarcaba todo. De los dieciséis mil telares que quedaban en Sevilla en 1558, a la muerte de Carlos V, solo restaban cuatrocientos cuando murió Felipe II, cuarenta años después. Los siete millones de ovejas de la ganadería andaluza se redujeron a dos millones. Cervantes retrató en Don Quijote de la Mancha –novela de gran circulación en América– la sociedad de su época. Un decreto de mediados del siglo XVI hacía imposible la importación de libros extranjeros e impedía a los estudiantes cursar estudios fuera de España; los estudiantes de Salamanca se redujeron a la mitad en pocas décadas; había nueve mil conventos y el clero se multiplicaba casi tan intensamente como la nobleza de capa y espada; ciento sesenta mil extranjeros acaparaban el comercio exterior y los derroches de la aristocracia condenaban a España a la impotencia económica. Hacia 1630, poco más de un centenar y medio de duques, marqueses, condes y vizcondes recogían cinco millones de ducados de renta anual, que alimentaban copiosamente el brillo de sus títulos rimbombantes. El duque de Medinaceli tenía setecientos criados y eran trescientos los sirvientes del gran duque de Osuna, quien, para burlarse del zar de Rusia, los vestía con tapados de pieles.[28]
El siglo XVII fue la época del pícaro, el hambre y las epidemias. Era infinita la cantidad de mendigos españoles, pero ello no impedía que también los mendigos extranjeros afluyeran desde todos los rincones de Europa. Hacia 1700, España contaba ya con seiscientos veinticinco mil hidalgos, señores de la guerra, aunque el país se vaciaba: su población se había reducido a la mitad en algo más de dos siglos, y era equivalente a la de Inglaterra, que en el mismo período la había duplicado. 1700 señala el fin del régimen de los Habsburgo. La bancarrota era total. Desocupación crónica, grandes latifundios baldíos, moneda caótica, industria arruinada, guerras perdidas y tesoros vacíos, la autoridad central desconocida en las provincias: la España que afrontó Felipe V estaba «poco menos difunta que su amo muerto».[29]
Los Borbones dieron a la nación una apariencia más moderna, pero a fines del siglo XVIII el clero español tenía nada menos que doscientos mil miembros y el resto de la población improductiva no detenía su aplastante desarrollo, a expensas del subdesarrollo del país. Por entonces, había aún en España más de diez mil pueblos y ciudades sujetos a la jurisdicción señorial de la nobleza y, por lo tanto, fuera del control directo del rey. Los latifundios y la institución del mayorazgo seguían intactos. Continuaban en pie el oscurantismo y el fatalismo. No había sido superada la época de Felipe IV: en sus tiempos, una junta de teólogos se reunió para examinar el proyecto de construcción de un canal entre el Manzanares y el Tajo y terminó declarando que si Dios hubiese querido que los ríos fuesen navegables, Él mismo los hubiera hecho así.
La distribución de funciones entre el caballo y el jinete
En el primer tomo de El capital, escribió Karl Marx: «El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria».
El saqueo, interno y externo, fue el medio más importante para la acumulación primitiva de capitales que, desde la Edad Media, hizo posible la aparición de una nueva etapa histórica en la evolución económica mundial. A medida que se extendía la economía monetaria, el intercambio desigual iba abarcando cada vez más capas sociales y más regiones del planeta. Ernest Mandel ha sumado el valor del oro y la plata arrancados de América hasta 1660, el botín extraído de Indonesia por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales desde 1650 hasta 1780, las ganancias del capital francés en la trata de esclavos durante el siglo XVIII, las entradas obtenidas por el trabajo esclavo en las Antillas británicas y el saqueo inglés de la India durante medio siglo: el resultado supera el valor de todo el capital invertido en todas las industrias europeas hacia 1800.[30] Mandel hace notar que esta gigantesca masa de capitales creó un ambiente favorable a las inversiones en Europa, estimuló el «espíritu de empresa» y financió directamente el establecimiento de manufacturas que dieron un gran impulso a la Revolución Industrial. Pero, al mismo tiempo, la formidable concentración internacional de la riqueza en beneficio de Europa impidió, en las regiones saqueadas, el salto a la acumulación de capital industrial. «La doble tragedia de los países en desarrollo consiste en que no solo fueron víctimas de ese proceso de concentración internacional, sino que posteriormente han debido tratar de compensar su atraso industrial, es decir, realizar la acumulación originaria de capital industrial, en un mundo que está inundado con los artículos manufacturados por una industria ya madura, la occidental».[31]
Las colonias americanas habían sido descubiertas, conquistadas y colonizadas dentro del proceso de la expansión del capital comercial. Europa tendía sus brazos para alcanzar al mundo entero. Ni España ni Portugal recibieron los beneficios del arrollador avance del mercantilismo capitalista, aunque fueron sus colonias las que, en medida sustancial, proporcionaron el oro y la plata que nutrieron esa expansión. Como hemos visto, si bien los metales preciosos de América alumbraron la engañosa fortuna de una nobleza española que vivía su Edad Media tardíamente y a contramano de la historia, simultáneamente sellaron la ruina de España en los siglos por venir. Fueron otras las comarcas de Europa que pudieron incubar el capitalismo moderno valiéndose, en gran parte, de la expropiación de los pueblos primitivos de América. A la rapiña de los tesoros acumulados sucedió la explotación sistemática, en los socavones y en los yacimientos, del trabajo forzado de los indígenas y de los negros esclavos arrancados de África por los traficantes.
Europa necesitaba oro y plata. Los medios de pago de circulación se multiplicaban sin cesar y era preciso alimentar los movimientos del capitalismo a la hora del parto: los burgueses se apoderaban de las ciudades y fundaban bancos, producían e intercambiaban mercancías, conquistaban mercados nuevos. Oro, plata, azúcar: la economía colonial, más abastecedora que consumidora, se estructuró en función de las necesidades del mercado europeo, y a su servicio. El valor de las exportaciones latinoamericanas de metales preciosos fue, durante prolongados períodos del siglo XVI, cuatro veces mayor que el valor de las importaciones, compuestas sobre todo por esclavos, sal, vino y aceite, armas, paños y artículos de lujo. Los recursos fluían para que los acumularan las naciones europeas emergentes. Esta era la misión fundamental que habían traído los pioneros, aunque además aplicaran el Evangelio, casi tan frecuentemente como el látigo, a los indios agonizantes. La estructura económica de las colonias ibéricas nació subordinada al mercado externo y, en consecuencia, centralizada en torno del sector exportador, que concentraba la renta y el poder.
A lo largo del proceso, desde la etapa de los metales al posterior suministro de alimentos, cada región se identificó con lo que produjo, y produjo lo que de ella se esperaba en Europa: cada producto, cargado en las bodegas de los galeones que surcaban el océano, se convirtió en una vocación y en un destino. La división internacional del trabajo, tal como fue surgiendo junto con el capitalismo, se parecía más bien a la distribución de funciones entre un jinete y un caballo, como dice Paul Baran.[32] Los mercados del mundo colonial crecieron como meros apéndices del mercado interno del capitalismo que irrumpía.
Celso Furtado advierte[33] que los señores feudales europeos obtenían un excedente económico de la población por ellos dominada, y lo utilizaban, de una u otra forma, en sus mismas regiones, en tanto que el objetivo principal de los españoles que recibieron del rey minas, tierras e indígenas en América, consistía en sustraer un excedente para transferirlo a Europa. Esta observación contribuye a aclarar el fin último que tuvo, desde su implantación, la economía colonial americana; aunque formalmente mostrara algunos rasgos feudales, actuaba al servicio del capitalismo naciente en otras comarcas. Al fin y al cabo, tampoco en nuestro tiempo la existencia de los centros ricos del capitalismo puede explicarse sin la existencia de las periferias pobres y sometidas: unos y otras integran el mismo sistema.
Pero no todo el excedente se evadía hacia Europa. La economía colonial también financiaba el despilfarro de los mercaderes, los dueños de las minas y los grandes propietarios de tierras, quienes se repartían el usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la Corona y su principal asociada, la Iglesia. El poder estaba concentrado en pocas manos, que enviaban a Europa metales y alimentos, y de Europa recibían los artículos suntuarios a cuyo disfrute consagraban sus fortunas crecientes. No tenían, las clases dominantes, el menor interés en diversificar las economías internas ni en elevar los niveles técnicos y culturales de la población: era otra su función dentro del engranaje internacional para el que actuaban, y la inmensa miseria popular, tan lucrativa desde el punto de vista de los intereses reinantes, impedía el desarrollo de un mercado interno de consumo.
Una economista francesa[34] sostiene que la peor herencia colonial de América Latina, que explica su considerable atraso actual, es la falta de capitales. Sin embargo, toda la información histórica muestra que la economía colonial produjo, en el pasado, una enorme riqueza a las clases asociadas, dentro de la región, al sistema colonialista de dominio. La cuantiosa mano de obra disponible, que era gratuita o prácticamente gratuita, y la gran demanda europea por los productos americanos hicieron posible, dice Sergio Bagú,[35] «una precoz y cuantiosa acumulación de capitales en las colonias ibéricas. El núcleo de beneficiarios, lejos de irse ampliando, fue reduciéndose en proporción a la masa de población, como se desprende del hecho cierto de que el número de europeos y criollos desocupados aumentara sin cesar». El capital que restaba en América, una vez deducida la parte del león que se volcaba al proceso de acumulación primitiva del capitalismo europeo, no generaba, en estas tierras, un proceso análogo al de Europa, para echar las bases del desarrollo industrial, sino que se desviaba a la construcción de grandes palacios y templos ostentosos, a la compra de joyas y ropas y muebles de lujo, al mantenimiento de servidumbres numerosas y al despilfarro de las fiestas. En buena medida, también, ese excedente quedaba inmovilizado en la compra de nuevas tierras o continuaba girando en las actividades especulativas y comerciales.
En el ocaso de la era colonial, encontrará Humboldt en México «una enorme masa de capitales amontonados en manos de los propietarios de minas, o en las de negociantes que se han retirado del comercio». No menos de la mitad de la propiedad raíz y del capital total de México pertenecía, según su testimonio, a la Iglesia, que además controlaba buena parte de las tierras restantes mediante hipotecas.[36] Los mineros mexicanos invertían sus excedentes en la compra de latifundios y en los empréstitos en hipoteca, al igual que los grandes exportadores de Veracruz y Acapulco; la jerarquía clerical extendía sus bienes en la misma dirección. Las residencias capaces de convertir al plebeyo en príncipe y los templos despampanantes nacían como los hongos después de la lluvia.
En el Perú, a mediados del siglo XVII, grandes capitales procedentes de los encomenderos, mineros, inquisidores y funcionarios de la administración imperial se volcaban al comercio. Las fortunas nacidas en Venezuela del cultivo del cacao, iniciado a fines del siglo XVI, látigo en mano, a costa de legiones de esclavos negros, se invertían «en nuevas plantaciones y otros cultivos comerciales, así como en minas, bienes raíces urbanos, esclavos y hatos de ganado».[37]
Ruinas de Potosí: el ciclo de la plata
Analizando la naturaleza de las relaciones «metrópoli-satélite» a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado, en una de sus obras,[38] que las regiones más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado tuvieron lazos más estrechos con la metrópoli y disfrutaron de períodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o, posteriormente, hacia los Estados Unidos, y las fuentes más caudalosas de capital: regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una u otra razón los negocios decayeron.
Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas, en México, vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el cerro rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana: a su alrededor giraban, de un modo u otro, la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vinos; la ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán, que lo abastecían de animales de tracción y de tejidos; las minas de mercurio de Huancavelica y la región de Arica, por donde se embarcaba la plata para Lima, principal centro administrativo de la época. El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí; sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población de la región que hoy comprende Bolivia era superior a la que habitaba el actual territorio de la Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi seis veces menor que la población argentina.
Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo, pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse –si ello no resultara patéticamente inútil– de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: «La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene», como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de dos siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas.
Se vive de los escombros. En 1640, el padre Álvaro Alonso-Barba publicó en Madrid, en la imprenta del reino, su excelente tratado sobre el arte de los metales. El estaño, escribió Barba, «es veneno».[39] Mencionó cerros donde «hay mucho estaño, aunque lo conocen pocos, y por no hallarle la plata que todos buscan, le echan por ahí». En Potosí se explota ahora el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura. Se venden las paredes de las casas viejas como estaño de buena ley. Desde las bocas de los cinco mil socavones que los españoles abrieron en el cerro rico se ha chorreado la riqueza a lo largo de los siglos. El cerro ha ido cambiando de color a medida que los tiros de dinamita lo han ido vaciando y le han bajado el nivel de la cumbre. Los montones de roca, acumulados en torno de los infinitos agujeros, tienen todos los colores: son rosados, lilas, púrpuras, ocres, grises, dorados, pardos. Una colcha de retazos. Los llamperos rompen la roca y las palliris indígenas, de mano sabia para pesar y separar, picotean, como pajaritos, los restos minerales. Buscan estaño. En los viejos socavones que no están inundados, los mineros entran todavía, la lámpara de carburo en una mano, encogidos los cuerpos, para arrancar lo que se pueda. Plata no hay. Ni un relumbrón; los españoles barrían las vetas hasta con escobillas. Los pallacos cavan a pico y pala pequeños túneles para extraer estaño de los despojos. «El cerro es rico todavía –me decía sin asombro un desocupado que arañaba la tierra con las manos–. Dios ha de ser, figúrese: el mineral crece como si fuera planta, igual». Frente al cerro rico de Potosí se alza el testigo de la devastación. Es un monte llamado Huakajchi, que en quechua significa: «Cerro que ha llorado». De sus laderas brotan muchos manantiales de agua pura, los «ojos de agua» que dan de beber a los mineros.
En sus épocas de auge, al promediar el siglo XVII, la ciudad había congregado a muchos pintores y artesanos españoles o criollos o imagineros indígenas que imprimieron su sello al arte colonial americano. Melchor Pérez de Holguín, el Greco de América, dejó una vasta obra religiosa que a la vez delata el talento de su creador y el aliento pagano de estas tierras. Los artistas locales cometían herejías, como el cuadro que muestra a la Virgen María ofreciendo un pecho a Jesús y el otro a su marido. Los orfebres, los cinceladores de platería, los maestros del repujado y los ebanistas, artífices del metal, la madera fina, el yeso y los marfiles nobles, nutrieron las numerosas iglesias y monasterios de Potosí con tallas y altares de infinitas filigranas, relumbrantes de plata, y púlpitos y retablos valiosísimos. Los frentes barrocos de los templos, trabajados en piedra, han resistido el embate de los siglos, pero no ha ocurrido lo mismo con los cuadros, en muchos casos mortalmente mordidos por la humedad, ni con las figuras y objetos de poco peso. Los turistas y los párrocos han vaciado las iglesias de cuanta cosa han podido llevarse: desde los cálices y las campanas hasta las tallas de San Francisco y Cristo en haya o fresno.
Estas iglesias desvalijadas, cerradas ya en su mayoría, se están viniendo abajo, aplastadas por los años. Es una lástima, porque constituyen todavía, aunque hayan sido saqueadas, formidables tesoros en pie de un arte colonial que funde y enciende todos los estilos, valioso en el genio y en la herejía: el «signo escalonado» de Tiahuanaco en lugar de la cruz y la cruz junto al sagrado sol y la sagrada luna, las vírgenes y los santos con pelo natural, las uvas y las espigas enroscadas en las columnas, hasta los capiteles, junto con la kantuta, la flor imperial de los incas; las sirenas, Baco y la fiesta de la vida alternando con el ascetismo románico, los rostros morenos de algunas divinidades y las cariátides de rasgos indígenas. Hay iglesias que han sido reacondicionadas para prestar, ya vacías de fieles, otros servicios. La iglesia de San Ambrosio se ha convertido en el cine Omiste; en febrero de 1970, sobre los bajorrelieves barrocos del frente se anunciaba el próximo estreno: El mundo está loco, loco, loco. El templo de la Compañía de Jesús se convirtió también en cine, después en depósito de mercaderías de la empresa Grace y por último en almacén de víveres para la caridad pública. Pero otras pocas iglesias están aún, mal que bien, en actividad: hace por lo menos siglo y medio que los vecinos de Potosí queman cirios a falta de dinero. La de San Francisco, por ejemplo. Dicen que la cruz de esta iglesia crece algunos centímetros por año, y que también crece la barba del Señor de la Vera Cruz, un imponente Cristo de plata y seda que apareció en Potosí, traído por nadie, hace cuatro siglos. Los curas no niegan que cada determinado tiempo lo afeitan, y le atribuyen, hasta por escrito, todos los milagros: conjuraciones sucesivas de sequías y pestes, guerras en defensa de la ciudad acosada.
Sin embargo, nada pudo el Señor de la Vera Cruz contra la decadencia de Potosí. La extenuación de la plata había sido interpretada como un castigo divino por las atrocidades y los pecados de los mineros. Atrás quedaron las misas espectaculares; como los banquetes y las corridas de toros, los bailes y los fuegos de artificio, el culto religioso a todo lujo había sido también, al fin y al cabo, un subproducto del trabajo esclavo de los indios. Los mineros hacían, en la época del esplendor, fabulosas donaciones para las iglesias y los monasterios, y celebraban suntuosos oficios fúnebres. Llaves de plata pura para las puertas del cielo: el mercader Álvaro Bejarano había ordenado, en su testamento de 1559, que acompañaran su cadáver «todos los curas y sacerdotes de Potosí». El curanderismo y la brujería se mezclaban con la religión autorizada, en el delirio de los fervores y los pánicos de la sociedad colonial. La extremaunción con campanilla y palio podía, como la comunión, curar al agonizante, aunque resultaba mucho más eficaz un jugoso testamento para la construcción de un templo o de un altar de plata. Se combatía la fiebre con los evangelios: las oraciones en algunos conventos refrescaban el cuerpo; en otros, daban calor. «El Credo era fresco como el tamarindo o el nitro dulce y la Salve era cálida como el azahar o el cabello de choclo…».[40]
En la calle Chuquisaca puede uno admirar el frontis, roído por los siglos, de los condes de Carma y Cayara, pero el palacio es ahora el consultorio de un cirujano-dentista; la heráldica del maestre de campo don Antonio López de Quiroga, en la calle Lanza, adorna ahora una escuelita; el escudo del marqués de Otavi, con sus leones rampantes, luce en el pórtico del Banco Nacional. «En qué lugares vivirán ahora. Lejos se han debido ir…». La anciana potosina, atada a su ciudad, me cuenta que primero se fueron los ricos, y después también se fueron los pobres: Potosí tiene ahora tres veces menos habitantes que hace cuatro siglos. Contemplo el cerro desde una azotea de la calle Uyuni, una muy angosta y serpenteante callejuela colonial, donde las casas tienen grandes balcones de madera tan pegados de vereda a vereda que pueden los vecinos besarse o golpearse sin necesidad de bajar a la calle. Sobreviven aquí, como en toda la ciudad, los viejos candiles de luz mortecina bajo los cuales, al decir de Jaime Molins, «se solventaron querellas de amor y se escurrieron, como duendes, embozados caballeros, damas elegantes y tahúres». La ciudad tiene ahora luz eléctrica, pero no se nota mucho. En las plazas oscuras, a la luz de los viejos faroles, funcionan las tómbolas por las noches: vi rifar un pedazo de torta en medio de un gentío.
Junto con Potosí, cayó Sucre. Esta ciudad del valle, de clima agradable, que antes se había llamado Charcas, La Plata y Chuquisaca sucesivamente, disfrutó buena parte de la riqueza que manaba de las veras del cerro rico de Potosí. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, había instalado allí su corte, fastuosa como la del rey que quiso ser y no pudo; iglesias y caserones, parques y quintas de recreo brotaban continuamente junto con los juristas, los místicos y los retóricos poetas que fueron dando a la ciudad, de siglo en siglo, su sello. «Silencio, es Sucre. Silencio no más, pues. Pero antes…». Antes, esta fue la capital cultural de dos virreinatos, la sede del principal arzobispado de América y del más poderoso tribunal de justicia de la colonia, la ciudad más ostentosa y culta de América del Sur. Doña Cecilia Contreras de Torres y doña María de las Mercedes Torralba de Gramajo, señoras de Ubina y Colquechaca, daban banquetes de Camacho: competían en el derroche de las fabulosas rentas que producían sus minas de Potosí, y cuando las opíparas fiestas concluían arrojaban por los balcones la vajilla de plata y hasta los enseres de oro, para que los recogiesen los transeúntes afortunados.
Sucre cuenta todavía con una Torre Eiffel y con sus propios Arcos de Triunfo, y dicen que con las joyas de su Virgen se podría pagar toda la gigantesca deuda externa de Bolivia. Pero las famosas campanas de las iglesias que en 1809 cantaron con júbilo a la emancipación de América, hoy ofrecen un tañido fúnebre. La ronca campana de San Francisco, que tantas veces anunciara sublevaciones y motines, hoy dobla por la mortal inmovilidad de Sucre. Poco importa que siga siendo la capital legal de Bolivia, y que en Sucre resida todavía la Suprema Corte de Justicia. Por las calles pasean innumerables leguleyos, enclenques y de piel amarilla, sobrevivientes testimonios de la decadencia: doctores de aquellos que usaban quevedos, con cinta negra y todo. Desde los grandes palacios vacíos, los ilustres patriarcas de Sucre envían a sus sirvientes a vender empanadas a las ventanillas del ferrocarril. Hubo quien supo comprar, en otras horas afortunadas, hasta un título de príncipe.
En Potosí y en Sucre solo quedaron vivos los fantasmas de la riqueza muerta. En Huanchaca, otra tragedia boliviana, los capitales anglochilenos agotaron, durante el siglo XIX, vetas de plata de más de dos metros de ancho, con una altísima ley; ahora solo restan las ruinas humeantes de polvo. Huanchaca continúa en los mapas, como si todavía existiera, identificada como un centro minero todavía vivo, con su pico y su pala cruzados.
¿Tuvieron mejor suerte las minas mexicanas de Guanajuato y Zacatecas? Con base en los datos que proporciona Alexander von Humboldt, se ha estimado en unos cinco mil millones de dólares actuales la magnitud del excedente económico evadido de México entre 1760 y 1809, apenas medio siglo, a través de las exportaciones de plata y oro.[41] Por entonces no había minas más importantes en América. El gran sabio alemán comparó la mina de Valenciana, en Guanajuato, con la Himmelsfürst de Sajonia, que era la más rica de Europa: la Valenciana producía treinta y seis veces más plata, al filo del siglo, y dejaba a sus accionistas ganancias treinta y tres veces más altas. El conde Santiago de la Laguna vibraba de emoción al describir, en 1732, el distrito minero de Zacatecas y «los preciosos tesoros que ocultan sus profundos senos», en los cerros «todos honrados con más de cuatro mil bocas, para mejor servir con el fruto de sus entrañas a ambas Majestades», Dios y el rey, y «para que todos acudan a beber y participar de lo grande, de lo rico, de lo docto, de lo urbano y de lo noble», porque era «fuente de sabiduría, policía, armas y nobleza…».[42] El cura Marmolejo describía más tarde la ciudad de Guanajuato, atravesada por los puentes, con jardines que tanto se parecían a los de Semíramis en Babilonia, y los templos deslumbrantes, el teatro, la plaza de toros, los palenques de gallos y las torres y las cúpulas alzadas contra las verdes laderas de las montañas. Pero este era «el país de la desigualdad» y Humboldt pudo escribir sobre México: «Acaso en ninguna parte la desigualdad es más espantosa… la arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad; todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho». Los socavones engullían hombres y mulas en las lomas de las cordilleras; los indios, «que vivían solo para salir del día», padecían hambre endémica y las pestes los mataban como moscas. En un solo año, 1784, una oleada de enfermedades provocadas por la falta de alimentos que resultó de una helada arrasadora había segado más de ocho mil vidas en Guanajuato.
Los capitales no se acumulaban, sino que se derrochaban. Se practicaba el viejo dicho: «Padre mercader, hijo caballero, nieto pordiosero». En una representación dirigida al gobierno, en 1843, Lucas Alamán formuló una sombría advertencia, mientras insistía en la necesidad de defender la industria nacional mediante un sistema de prohibiciones y fuertes gravámenes contra la competencia extranjera: «Preciso es recurrir al fomento de la industria, como única fuente de una prosperidad universal –decía–. De nada serviría a Puebla la riqueza de Zacatecas, si no fuese por el consumo que proporciona a sus manufacturas, y si estas decayesen otra vez como antes ha sucedido, se arruinaría ese departamento ahora floreciente, sin que pudiese salvarlo de la miseria la riqueza de aquellas minas». La profecía resultó certera. En nuestros días, Zacatecas y Guanajuato ni siquiera son las ciudades más importantes de sus propias comarcas. Ambas languidecen rodeadas de los esqueletos de los campamentos de la prosperidad minera. Zacatecas, alta y árida, vive de la agricultura y exporta mano de obra hacia otros estados; son bajísimas las leyes actuales de sus minerales de oro y plata, en relación con los buenos tiempos pasados. De las cincuenta minas que el distrito de Guanajuato tenía en explotación, apenas quedan, ahora, dos. No crece la población de la hermosa ciudad, pero afluyen los turistas a contemplar el esplendor exuberante de los viejos tiempos, a pasear por las callejuelas de nombres románticos, ricas de leyendas, y a horrorizarse con las cien momias que las sales de la tierra han conservado intactas. La mitad de las familias del estado de Guanajuato, con un promedio de más de cinco miembros, viven actualmente en chozas de una sola habitación.
El derramamiento de la sangre y de las lágrimas: y sin embargo, el papa había resuelto que los indios tenían alma
En 1581, Felipe II había afirmado, ante la audiencia de Guadalajara, que ya un tercio de los indígenas de América había sido aniquilado, y que los que aún vivían se veían obligados a pagar tributos por los muertos. El monarca dijo, además, que los indios eran comprados y vendidos. Que dormían a la intemperie. Que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento en las minas.[43] Pero la hipocresía de la Corona tenía menos límites que el Imperio: la Corona recibía una quinta parte del valor de los metales que arrancaban sus súbditos en toda la extensión del Nuevo Mundo hispánico, además de otros impuestos, y otro tanto ocurría, en el siglo XVIII, con la Corona portuguesa en tierras de Brasil. La plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo, al decir de Engels, por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa, y al servicio del naciente mercantilismo capitalista los empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo «proletariado externo» de la economía europea. La esclavitud grecorromana resucitaba en los hechos, en un mundo distinto; al infortunio de los indígenas de los imperios aniquilados en la América hispánica hay que sumar el terrible destino de los negros arrebatados a las aldeas africanas para trabajar en Brasil y en las Antillas. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida, para hacer posible la mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial.
Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió sobre estas comarcas sino al precio del genocidio nativo: las investigaciones recientes mejor fundadas atribuyen al México precolombino una población que oscila entre los veinticinco y treinta millones, y se estima que había una cantidad semejante de indios en la región andina; América Central y las Antillas contaban entre diez y trece millones de habitantes. Los indios de las Américas sumaban no menos de setenta millones, y quizá más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte; un siglo y medio después se habían reducido, en total, a solo tres millones y medio.[44] Según el marqués de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de dos millones de indios, no quedaban más que cuatro mil familias indígenas en 1685. El arzobispo Liñán y Cisneros negaba el aniquilamiento de los indios: «Es que se ocultan –decía– para no pagar tributos, abusando de la libertad de que gozan y que no tenían en la época de los incas».[45]
Manaba sin cesar el metal de las vetas americanas, y de la corte española llegaban, también sin cesar, ordenanzas que otorgaban una protección de papel y una dignidad de tinta a los indígenas, cuyo trabajo extenuante sustentaba al reino. La ficción de la legalidad amparaba al indio; la explotación de la realidad lo desangraba. De la esclavitud a la encomienda de servicios, y de esta a la encomienda de tributos y al régimen de salarios, las variantes en la condición jurídica de la mano de obra indígena no alteraron más que superficialmente su situación real. La Corona consideraba tan necesaria la explotación inhumana de la fuerza de trabajo aborigen, que en 1601 Felipe III dictó reglas prohibiendo el trabajo forzoso en las minas y, simultáneamente, envió otras instrucciones secretas ordenando continuarlo «en caso de que aquella medida hiciese flaquear la producción».[46] Del mismo modo, entre 1616 y 1619 el visitador y gobernador Juan de Solórzano hizo una investigación sobre las condiciones de trabajo en las minas de mercurio de Huancavelica: «…el veneno penetraba en la pura médula, debilitando los miembros todos y provocando un temblor constante, muriendo los obreros, por lo general, en el espacio de cuatro años», informó al Consejo de Indias y al monarca. Pero en 1631 Felipe IV ordenó que se continuara allí con el mismo sistema, y su sucesor, Carlos II, renovó tiempo después el decreto. Estas minas de mercurio eran directamente explotadas por la Corona, a diferencia de las minas de plata, que estaban en manos de empresarios privados.
En tres centurias, el cerro rico de Potosí quemó, según Josiah Conder, ocho millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y sus hijos, rumbo al cerro. De cada diez que marchaban hacia los altos páramos helados, siete no regresaban jamás. Luis Capoche, que era dueño de minas y de ingenios, escribió que «estaban los caminos cubiertos que parecía que se mudaba el reino». En las comunidades, los indígenas habían visto «volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos hijos huérfanos sin sus padres» y sabían que en la mina esperaban «mil muertes y desastres». Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino, antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de trabajo en la mina las que más gente mataban. El dominico fray Domingo de Santo Tomás denunciaba al Consejo de Indias, en 1550, a poco de nacida la mina, que Potosí era una «boca del infierno» que anualmente tragaba indios por millares y millares y que los rapaces mineros trataban a los naturales «como a animales sin dueño». Y fray Rodrigo de Loaysa diría después: «Estos pobres indios son como las sardinas en el mar. Así como los otros peces persiguen a las sardinas para hacer presa en ellas y devorarlas, así todos en estas tierras persiguen a los miserables indios…».[47] Los caciques de las comunidades tenían la obligación de remplazar a los mitayos que iban muriendo, con nuevos hombres de dieciocho a cincuenta años de edad. El corral de repartimiento, donde se adjudicaban los indios a los dueños de las minas y los ingenios, una gigantesca cancha de paredes de piedra, sirve ahora para que los obreros jueguen al fútbol; la cárcel de los mitayos, un informe montón de ruinas, puede ser todavía contemplada a la entrada de Potosí.
En la Recopilación de Leyes de Indias no faltan decretos de aquella época que establecían la igualdad de derechos de los indios y los españoles para explotar las minas y prohibían expresamente que se lesionaran los derechos de los nativos. La historia formal –letra muerta que en nuestros tiempos recoge la letra muerta de los tiempos pasados– no tendría de qué quejarse, pero mientras se debatía en legajos infinitos la legislación del trabajo indígena y estallaba en tinta el talento de los juristas españoles, en América la ley «se acataba pero no se cumplía». En los hechos, «el pobre del indio es una moneda –al decir de Luis Capoche– con la cual se halla todo lo que es menester, como con oro y plata, y muy mejor». Numerosos individuos reivindicaban ante los tribunales su condición de mestizos para que no los mandaran a los socavones, ni los vendieran y revendieran en el mercado.
A fines del siglo XVIII, Concolorcorvo, por cuyas venas corría sangre indígena, renegaba así de los suyos: «No negamos que las minas consumen número considerable de indios, pero esto no procede del trabajo que tienen en las minas de plata y azogue, sino del libertinaje en que viven». El testimonio de Capoche, que tenía muchos indios a su servicio, resulta ilustrativo en este sentido. Las glaciales temperaturas de la intemperie alternaban con los calores infernales en lo hondo del cerro. Los indios entraban en las profundidades, «y ordinariamente los sacan muertos y otros quebradas las cabezas y piernas, y en los ingenios cada día se hieren». Los mitayos hacían saltar el mineral a punta de barreta y luego lo subían cargándolo a la espalda, por escalas, a la luz de una vela. Fuera del socavón, movían los largos ejes de madera en los ingenios o fundían la plata a fuego, después de molerla y lavarla.
La mita era una máquina de triturar indios. El empleo del mercurio para la extracción de la plata por amalgama envenenaba tanto o más que los gases tóxicos en el vientre de la tierra. Hacía caer el cabello y los dientes y provocaba temblores indominables. Los «azogados» se arrastraban pidiendo limosna por las calles. Seis mil quinientas fogatas ardían en la noche sobre las laderas del cerro rico, y en ellas se trabajaba la plata valiéndose del viento que enviaba el «glorioso san Agustino» desde el cielo. A causa del humo de los hornos no había pastos ni sembradíos en un radio de seis leguas alrededor de Potosí, y las emanaciones no eran menos implacables con los cuerpos de los hombres.
No faltaban las justificaciones ideológicas. La sangría del Nuevo Mundo se convertía en un acto de caridad o una razón de fe. Junto con la culpa nació todo un sistema de coartadas para las conciencias culpables. Se transformaba a los indios en bestias de carga, porque resistían un peso mayor que el que soportaba el débil lomo de la llama, y de paso se comprobaba que, en efecto, los indios eran bestias de carga. Un virrey de México consideraba que no había mejor remedio que el trabajo en las minas para curar la «maldad natural» de los indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, el humanista, sostenía que los indios merecían el trato que recibían porque sus pecados e idolatrías constituían una ofensa contra Dios. El conde de Buffon afirmaba que no se registraba en los indios, animales frígidos y débiles, «ninguna actividad del alma». El abate De Pauw inventaba una América donde los indios degenerados alternaban con perros que no sabían ladrar, vacas incomestibles y camellos impotentes. La América de Voltaire, habitada por indios perezosos y estúpidos, tenía cerdos con el ombligo a la espalda y leones calvos y cobardes. Bacon, De Maistre, Montesquieu, Hume y Bodin se negaron a reconocer como semejantes a los «hombres degradados» del Nuevo Mundo. Hegel habló de la impotencia física y espiritual de América y dijo que los indígenas habían perecido al soplo de Europa.[48]
En el siglo XVII, el padre Gregorio García sostenía que los indios eran de ascendencia judía, porque al igual que los judíos «son perezosos, no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que les han hecho». Al menos, no negaba este sacerdote que los indios descendieran de Adán y Eva: eran numerosos los teólogos y pensadores que no habían quedado convencidos por la bula del papa Paulo III, emitida en 1537, que había declarado a los indios «verdaderos hombres». El padre Bartolomé de las Casas agitaba la corte española con sus denuncias contra la crueldad de los conquistadores de América: en 1557, un miembro del real consejo le respondió que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibir la fe.[49] Las Casas dedicó su fervorosa vida a la defensa de los indios frente a los desmanes de los mineros y los encomenderos. Decía que los indios preferían ir al infierno para no encontrarse con los cristianos.
A los conquistadores y colonizadores se les «encomendaban» indígenas para que los catequizaran. Pero como los indios debían al «encomendero» servicios personales y tributos económicos, no era mucho el tiempo que quedaba para introducirlos en el cristiano sendero de la salvación. En recompensa a sus servicios, Hernán Cortés había recibido veintitrés mil vasallos; se repartían los indios al mismo tiempo que se otorgaban las tierras mediante mercedes reales o se las obtenía por el despojo directo. Desde 1536 los indios eran otorgados en encomienda, junto con su descendencia, por el término de dos vidas: la del encomendero y su heredero inmediato; desde 1629 el régimen se fue extendiendo, en la práctica. Se vendían las tierras con los indios adentro.[50] En el siglo XVIII, los indios, los sobrevivientes, aseguraban la vida cómoda de muchas generaciones por venir. Como los dioses vencidos persistían en sus memorias, no faltaban coartadas santas para el usufructo de su mano de obra por parte de los vencedores: los indios eran paganos, no merecían otra vida. ¿Tiempos pasados? Cuatrocientos veinte años después de la bula del papa Paulo III, en septiembre de 1957, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay emitió una circular comunicando a todos los jueces del país que «los indios son tan seres humanos como los otros habitantes de la república…». Y el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción realizó posteriormente una encuesta reveladora en la capital y en el interior: de cada diez paraguayos, ocho creen que «los indios son como animales». En Caaguazú, en el Alto Paraná y en el Chaco los indios son cazados como fieras, vendidos a precios baratos y explotados en régimen de virtual esclavitud. Sin embargo, casi todos los paraguayos tienen sangre indígena, y el Paraguay no se cansa de componer canciones, poemas y discursos en homenaje al «alma guaraní».
La nostalgia peleadora de Túpac Amaru
Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el Imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador, abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña; la confederación de los aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el valle de México, y en Yucatán y Centroamérica la civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados para el trabajo y la guerra.
Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación: monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias; eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías; objetos de arte que delatan un invicto talento. En el museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa, y habían descubierto el valor de la cifra cero antes que ningún otro pueblo en la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Hernán Cortés, aunque no eran de oro.
La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, pallares, maní, papa dulce; el desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. Cuatro siglos y medio después de la conquista solo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían el Imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron, en su mayor parte, borradas por el tiempo o por la mano de los usurpadores, restan aún, dibujadas en la cordillera de los Andes, las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas. Un técnico norteamericano[51] estimaba, en 1936, que si en ese año se hubieran construido, con métodos modernos, esas terrazas, habrían costado unos treinta mil dólares por acre. Las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles, en aquel Imperio que no conocía la rueda, el caballo ni el hierro, merced a una prodigiosa capacidad de organización y a un profundo conocimiento del medio, nacido de la relación religiosa del hombre con la tierra –que era sagrada y estaba, por lo tanto, siempre viva–.
También habían sido asombrosas las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días, los turistas conocen por «jardines flotantes» las pocas islas sobrevivientes en el lago desecado donde ahora se levanta, sobre las ruinas indígenas, la capital de México. Esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierras en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlán. Los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y habían apresado las nuevas islas de limo entre delgadas paredes de cañas, hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza. Por entre los nuevos espacios de tierra se deslizaban los canales de agua. Sobre estas islas inusitadamente fértiles creció la poderosa capital de los aztecas, con sus amplias avenidas, sus palacios de austera belleza y sus pirámides escalonadas: brotada mágicamente de la laguna, estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera. Cuatro siglos demoraría México para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos.
Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. «Es casi seguro –escribe Sergio Bagú– que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos confundidos entre la multitud esclava, para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. Para la economía colonial, la habilidad técnica de esos individuos no interesaba. Solo contaban ellos como trabajadores no calificados». Pero no se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas rotas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Túpac Amaru puso sitio al Cuzco.
Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Túpac Amaru entró en la plaza de Tungasuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga, y dispuso la prohibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del cerro rico. Pocos días después, Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el «repartimiento» de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban, por millares y millares, a las fuerzas del «padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos». Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cuzco. Marchaba predicando arengas: todos los que murieran bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas; por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Túpac Amaru le contestó con desprecio: «Aquí no hay más cómplices que tú y yo; tú por opresor, y yo por libertador, merecemos la muerte».[52]
Túpac fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza del Huacaypata, en el Cuzco. Le cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Huatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia, hasta el cuarto grado.
En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. «¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades?», le preguntó Humboldt. Y el joven contestó: «Tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño».[53] El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo. Pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente, de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique, de resonancias inmortales: «¡Campesino! ¡El patrón ya no comerá más tu pobreza!».
Otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Miguel Hidalgo, que había sido hasta los cincuenta años un apacible cura rural, un buen día echó a vuelo las campanas de la iglesia de Dolores llamando a los indios a luchar por su liberación: «¿Queréis empeñaros en el esfuerzo de recuperar, de los odiados españoles, las tierras robadas a vuestros antepasados hace trescientos años?». Levantó el estandarte de la virgen india de Guadalupe, y antes de seis semanas ochenta mil hombres lo seguían, armados con machetes, picas, hondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos y repartió las tierras de Guadalajara; decretó la libertad de los esclavos; abalanzó sus fuerzas sobre la ciudad de México. Pero fue finalmente ejecutado, al cabo de una derrota militar y, según dicen, dejó al morir un testimonio de apasionado arrepentimiento.[54] La revolución no demoró en encontrar un nuevo jefe, el sacerdote José María Morelos: «Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden…». Su movimiento –insurgencia indígena y revolución social– llegó a dominar una gran extensión del territorio de México, hasta que Morelos fue también derrotado y fusilado. La independencia de México, seis años después, «resultó ser un negocio perfectamente hispánico, entre europeos y gentes nacidas en América… una lucha política dentro de la misma clase reinante».[55] El encomendado fue convertido en peón y el encomendero en hacendado.[56]
La Semana Santa de los indios termina sin resurrección
A principios del siglo XX, todavía los dueños de los pongos, indios dedicados al servicio doméstico, los ofrecían en alquiler a través de los diarios de La Paz.
Hasta la revolución de 1952, que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad, los pongos comían las sobras de la comida del perro, a cuyo costado dormían, y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Los indígenas habían sido bestias de carga para llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores: las cabalgaduras eran escasas. Pero en nuestros días pueden verse, por todo el altiplano andino, changadores aimaras y quechuas cargando fardos hasta con los dientes a cambio de un pan duro. La neumoconiosis había sido la primera enfermedad profesional de América; en la actualidad, cuando los mineros bolivianos cumplen treinta y cinco años de edad, ya sus pulmones se niegan a seguir trabajando: el implacable polvo de sílice impregna la piel del minero, le raja la cara y las manos, le aniquila los sentidos del olfato y el sabor, y le conquista los pulmones, los endurece y los mata.
Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo de coca, que no nació con los españoles; ya existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con mesura; el gobierno incaico la monopolizaba y solo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los españoles estimularon agudamente el consumo de coca. Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto, en Potosí, en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. Cuatrocientos mercaderes españoles vivían, en el Cuzco, del tráfico de coca; en las minas de plata de Potosí entraban anualmente cien mil cestos, con un millón de kilos de hojas de coca. La Iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garcilaso de la Vega nos dice, en sus Comentarios reales, que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y demás ministros de la Iglesia del Cuzco provenía de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en vez de comida: masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se quejaban de la propagación de los «vicios maléficos». A esta altura del siglo XX, los indígenas de Potosí continúan masticando coca para matar el hambre y matarse y siguen quemándose las tripas con alcohol puro. Son las estériles revanchas de los condenados. En las minas bolivianas, los obreros llaman todavía mita a su salario.
Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen –síntesis del drama de toda América Latina– la maldición de su propia riqueza. Cuando se descubrieron los placeres de oro del río Bluefields, en Nicaragua, los indios carcas fueron rápidamente arrojados lejos de sus tierras en las riberas, y esta es también la historia de los indios de todos los valles fértiles y los subsuelos ricos del río Bravo al sur. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En Uruguay y en la Patagonia argentina, los indios fueron exterminados, en el siglo XIX, por tropas que los buscaron y los acorralaron en los bosques o en el desierto, con el fin de que no estorbaran el avance organizado de los latifundios ganaderos.[57] Los indios yaquis, del estado mexicano de Sonora, fueron sumergidos en un baño de sangre para que sus tierras, ricas en recursos minerales y fértiles para el cultivo, pudieran ser vendidas sin inconvenientes a diversos capitalistas norteamericanos. Los sobrevivientes eran deportados rumbo a las plantaciones de Yucatán. Así, la península de Yucatán se convirtió no solo en el cementerio de los indígenas mayas que habían sido sus dueños, sino también en la tumba de los indios yaquis, que llegaban desde lejos: a principios del siglo XX, los cincuenta reyes del henequén disponían de más de cien mil esclavos indígenas en sus plantaciones. Pese a su excepcional fortaleza física, raza de gigantes hermosos, dos tercios de los yaquis murieron durante el primer año de trabajo esclavo.[58] En nuestros días, la fibra de henequén solo puede competir con sus sustitutos sintéticos gracias al nivel de vida sumamente bajo de sus obreros. Las cosas han cambiado, es cierto, pero no tanto como se cree, al menos para los indígenas de Yucatán: «Las condiciones de vida de esos trabajadores se asemeja en mucho al trabajo esclavo», dice el profesor Arturo Bonilla Sánchez.[59] En las pendientes andinas cercanas a Bogotá, el peón indígena está obligado a entregar jornadas gratuitas de trabajo para que el hacendado le permita cultivar, en las noches de claro de luna, su propia parcela: «Los antepasados de este indio cultivaban libremente, sin contraer deudas, el suelo rico de la llanura, que no pertenecía a nadie. ¡Él trabaja gratis para asegurarse el derecho de cultivar la pobre montaña!».[60]
No se salvan, en nuestros días, ni siquiera los indígenas que viven aislados en el fondo de las selvas. A principios del siglo XX, sobrevivían aún doscientas treinta tribus en Brasil; desde entonces han desaparecido noventa, borradas del planeta por obra y gracia de las armas de fuego y los microbios. Violencia y enfermedad, avanzadas de la civilización: el contacto con el hombre blanco continúa siendo, para el indígena, el contacto con la muerte. Las disposiciones legales que desde 1537 protegen a los indios de Brasil se han vuelto contra ellos. De acuerdo con el texto de todas las constituciones brasileñas, son «los primitivos y naturales señores» de las tierras que ocupan. Ocurre que cuanto más ricas resultan esas tierras vírgenes, más grave se hace la amenaza que pende sobre sus vidas; la generosidad de la naturaleza los condena al despojo y al crimen.
La cacería de indios se ha desatado, en estos últimos años, con furiosa crueldad; la selva más grande del mundo, gigantesco espacio tropical abierto a la leyenda y a la aventura, se ha convertido, simultáneamente, en el escenario de un nuevo sueño americano. En tren de conquista, hombres y empresas de los Estados Unidos se han abalanzado sobre la Amazonia como si fuera un nuevo Far West. Esta invasión norteamericana ha encendido como nunca la codicia de los aventureros brasileños. Los indios mueren sin dejar huellas y las tierras se venden en dólares a los nuevos interesados. El oro y otros minerales cuantiosos, la madera y el caucho, riquezas cuyo valor comercial los nativos ignoran, aparecen vinculadas a los resultados de cada una de las escasas investigaciones que se han realizado. Se sabe que los indígenas han sido ametrallados desde helicópteros y avionetas, que se les ha inoculado el virus de la viruela, que se ha arrojado dinamita sobre sus aldeas y se les ha obsequiado azúcar mezclada con estricnina y sal con arsénico. El propio director del Servicio de Protección a los Indios, designado por la dictadura de Castelo Branco para sanear la administración, fue acusado, con pruebas, de cometer cuarenta y dos tipos diferentes de crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968.
La sociedad indígena de nuestros días no existe en el vacío, fuera del marco general de la economía latinoamericana. Es verdad que hay tribus todavía encerradas en la selva amazónica y comunidades aisladas del mundo en el altiplano andino y en otras regiones, pero por lo general los indígenas están incorporados al sistema de producción y al mercado de consumo, aunque sea en forma indirecta. Participan, como víctimas, de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los explotados. Compran y venden buena parte de las escasas cosas que consumen y producen, en manos de intermediarios poderosos y voraces que cobran mucho y pagan poco; son jornaleros en las plantaciones, la mano de obra más barata, y soldados en las montañas; gastan sus días trabajando para el mercado mundial o peleando por sus vencedores. En países como Guatemala, por ejemplo, constituyen el eje de la vida económica nacional: año tras año, cíclicamente, abandonan sus tierras sagradas, tierras altas, minifundios del tamaño de un cadáver, para brindar doscientos mil brazos a las cosechas del café, el algodón y el azúcar en las tierras bajas. Los contratistas los transportan en camiones, como ganado, y no siempre la necesidad decide: a veces decide el aguardiente. Los contratistas pagan una orquesta de marimba y hacen correr el alcohol fuerte: cuando el indio despierta de la borrachera, ya lo acompañan las deudas. Las pagará trabajando en tierras cálidas que no conoce, de donde regresará al cabo de algunos meses, quizá con algunos centavos en el bolsillo, quizá con tuberculosis o paludismo. El ejército colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos.[61]
La expropiación de los indígenas –usurpación de sus tierras y de su fuerza de trabajo– ha resultado y resulta simétrica al desprecio racial, que a su vez se alimenta de la objetiva degradación de las civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indígenas habían alcanzado. Sin embargo, esa identidad triturada es la única que persiste en Guatemala.[62] Persiste en la tragedia. En la Semana Santa, las procesiones de los herederos de los mayas dan lugar a terribles exhibiciones de masoquismo colectivo. Se arrastran las pesadas cruces, se participa de la flagelación de Jesús paso a paso durante el interminable ascenso del Gólgota; con aullidos de dolor, se convierte Su muerte y Su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro, la aniquilación de la hermosa vida remota. La Semana Santa de los indios guatemaltecos termina sin Resurrección.
Villa Rica de Ouro Preto: la Potosí de oro
La fiebre del oro, que continúa imponiendo la muerte o la esclavitud a los indígenas de la Amazonia, no es nueva en Brasil; tampoco sus estragos.
Durante dos siglos a partir del descubrimiento, el suelo de Brasil había negado los metales, tenazmente, a sus propietarios portugueses. La explotación de la madera, el «palo Brasil», cubrió el primer período de colonización de las costas, y pronto se organizaron grandes plantaciones de azúcar en el nordeste. Pero, a diferencia de la América española, Brasil parecía vacío de oro y plata. Los portugueses no habían encontrado allí civilizaciones indígenas de alto nivel de desarrollo y organización, sino tribus salvajes y dispersas. Los aborígenes desconocían los metales; fueron los portugueses quienes tuvieron que descubrir, por su propia cuenta, los sitios en que se habían depositado los aluviones de oro en el vasto territorio que se iba abriendo, a través de la derrota y el exterminio de los indígenas, a su paso de conquista.
Los bandeirantes[63] de la región de San Pablo habían atravesado la vasta zona entre la sierra de la Mantiqueira y la cabecera del río San Francisco, y habían advertido que los lechos y los bancos de varios ríos y riachuelos que por allí corrían contenían trazas de oro aluvial en pequeñas cantidades visibles. La acción milenaria de las lluvias había roído los filones de oro de las rocas y los había depositado en los ríos, en el fondo de los valles y en las depresiones de las montañas. Bajo las capas de arena, tierra o arcilla, el pedregoso subsuelo ofrecía pepitas de oro que era fácil extraer del cascalho de cuarzo; los métodos de extracción se hicieron más complicados a medida que se fueron agotando los depósitos más superficiales. La región de Minas Gerais entró así, impetuosamente, en la historia: la mayor cantidad de oro hasta entonces descubierta en el mundo fue extraída en el menor intervalo de tiempo.
«Aquí el oro era bosque», dice, ahora, el mendigo, y su mirada planea sobre las torres de las iglesias. «Había oro en las veredas, crecía como pasto». Ahora él tiene setenta y cinco años de edad y se considera a sí mismo una tradición de Mariana (Ribeirão do Carmo), la pequeña ciudad minera cercana a Ouro Preto que se conserva, como Ouro Preto, detenida en el tiempo. «La muerte es cierta, la hora incierta. Cada cual tiene su tiempo marcado», me dice el mendigo. Escupe sobre la escalinata de piedra y sacude la cabeza: «Les sobraba el dinero», cuenta, como si los hubiera visto. «No sabían dónde poner el dinero y por eso hacían una iglesia al lado de la otra».
En otros tiempos, esta comarca era la más importante de Brasil. Ahora… «Ahora no», me dice el viejo. «Ahora esto no tiene vida ninguna. Aquí no hay jóvenes. Los jóvenes se van». Camina descalzo, a mi lado, a pasos lentos bajo el tibio sol de la tarde: «¿Ve? Ahí, en el frente de la iglesia, están el sol y la luna. Eso significa que los esclavos trabajaban día y noche. Este templo fue hecho por los negros; aquel por los blancos. Y aquella es la casa de monseñor Alipio, que murió a los noventa y nueve años justos».
A lo largo del siglo XVIII, la producción brasileña del codiciado mineral superó el volumen total del oro que España había extraído de sus colonias durante los dos siglos anteriores.[64] Llovían los aventureros y los cazadores de fortuna. Brasil tenía trescientos mil habitantes en 1700; un siglo después, al cabo de los años del oro, la población se había multiplicado once veces. No menos de trescientos mil portugueses emigraron a Brasil durante el siglo XVIII, «un contingente mayor de población… que el que España aportó a todas sus colonias de América».[65] Se estima en unos diez millones el total de negros esclavos introducidos desde África, a partir de la conquista de Brasil y hasta la abolición de la esclavitud: si bien no se dispone de cifras exactas para el siglo XVIII, debe tenerse en cuenta que el ciclo del oro absorbió mano de obra esclava en proporciones enormes.
Salvador de Bahía fue la capital brasileña del próspero ciclo del azúcar en el nordeste, pero la «edad del oro» de Minas Gerais trasladó al sur el eje económico y político del país y convirtió a Río de Janeiro, puerto de la región, en la nueva capital de Brasil a partir de 1763. En el centro dinámico de la flamante economía minera brotaron las ciudades, campamentos nacidos del boom y bruscamente acrecidos en el vértigo de la riqueza fácil, «santuarios para criminales, vagabundos y malhechores» –según las corteses palabras de una autoridad colonial de la época–. La Villa Rica de Ouro Preto había conquistado categoría de ciudad en 1711; nacida de la avalancha de los mineros, era la quintaesencia de la civilización del oro. Simão Ferreira Machado la describía, veintitrés años después, y decía que el poder de los comerciantes de Ouro Preto excedía incomparablemente al de los más florecientes mercaderes de Lisboa: «Hacia acá, como hacia un puerto, se dirigen y son recogidas en la casa real de la moneda las grandiosas sumas de oro de todas las minas. Aquí viven los hombres mejor educados, tanto los laicos como los eclesiásticos. Este es el asiento de toda la nobleza y la fuerza de los militares. Esta es, en virtud de su posición natural, la cabeza de América íntegra; y por el poder de sus riquezas, es la perla preciosa del Brasil». Otro escritor de la época, Francisco Tavares de Brito, definía en 1732 a Ouro Preto como «la Potosí de oro».[66]
Con frecuencia llegaban a Lisboa quejas y protestas por la vida pecaminosa en Ouro Preto, Sabará, São João d’El Rei, Ribeirão do Carmo y todo el turbulento distrito minero. Las fortunas se hacían y se deshacían en un abrir y cerrar de ojos. El padre Antonil denunciaba que sobraban mineros dispuestos a pagar una fortuna por un negro que tocara bien la trompeta y el doble por una prostituta mulata, «para entregarse con ella a continuos y escandalosos pecados», pero los hombres de sotana no se portaban mejor: de la correspondencia oficial de la época pueden extraerse numerosos testimonios contra los «clérigos maus» que infestaban la región. Se los acusaba de hacer uso de su inmunidad para sacar oro de contrabando dentro de las pequeñas efigies de los santos de madera. En 1705, se afirmaba que no había en Minas Gerais ni un solo cura dispuesto a interesarse en la fe cristiana del pueblo, y seis años después, la Corona llegó a prohibir el establecimiento de cualquier orden religiosa en el distrito minero.
Proliferaban, de todos modos, las hermosas iglesias construidas y decoradas en el original estilo barroco característico de la región. Minas Gerais atraía a los mejores artesanos de la época. Exteriormente, los templos aparecían sobrios, despojados; pero el interior, símbolo del alma divina, resplandecía en el oro puro de los altares, los retablos, los pilares y los paneles en bajorrelieve; no se escatimaban los metales preciosos, para que las iglesias pudieran alcanzar «también las riquezas del Cielo», como aconsejaba el fraile Miguel de San Francisco en 1710. Los servicios religiosos tenían altísimos precios, pero todo era fantásticamente caro en las minas. Como había ocurrido en Potosí, Ouro Preto se lanzaba al derroche de su riqueza súbita. Las procesiones y los espectáculos daban lugar a la exhibición de vestidos y adornos de lujo fulgurante. En 1733, una festividad religiosa duró más de una semana. No solo se hacían procesiones a pie, a caballo y en triunfales carros de nácar, sedas y oro, con trajes de fantasía y alegorías, sino también torneos ecuestres, corridas de toros y danzas en las calles al son de flautas, gaitas y guitarras.[67]
Los mineros despreciaban el cultivo de la tierra y la región padeció epidemias de hambre en plena prosperidad, hacia 1700 y 1713: los millonarios tuvieron que comer gatos, perros, ratas, hormigas, gavilanes. Los esclavos agotaban sus fuerzas y sus días en los lavaderos de oro. «Allí trabajan –escribía Luis Gomes Ferreira–,[68] allí comen, y a menudo allí tienen que dormir; y como cuando trabajan se bañan en sudor, con sus pies siempre sobre la tierra fría, sobre piedras o en el agua, cuando descansan o comen, sus poros se cierran y se congelan de tal forma que se hacen vulnerables a muchas peligrosas enfermedades, como las muy severas pleuresías, apoplejías, convulsiones, parálisis, neumonías y muchas otras». La enfermedad era una bendición del cielo que aproximaba la muerte. Los capitães do mato de Minas Gerais cobraban recompensas en oro a cambio de las cabezas cortadas de los esclavos que se fugaban.
Los esclavos se llamaban «piezas de Indias» cuando eran medidos, pesados y embarcados en Luanda; los que sobrevivían a la travesía del océano se convertían, ya en Brasil, en «las manos y los pies» del amo blanco. Angola exportaba esclavos bantúes y colmillos de elefante a cambio de ropa, bebidas y armas de fuego; pero los mineros de Ouro Preto preferían a los negros que venían de la pequeña playa de Whydah, en la costa de Guinea, porque eran más vigorosos, duraban un poco más y tenían poderes mágicos para descubrir el oro. Cada minero necesitaba, además, por lo menos una amante negra de Whydah para que la suerte lo acompañara en las exploraciones.[69] La explosión del oro no solo incrementó la importación de esclavos, sino que además absorbió buena parte de la mano de obra negra ocupada en las plantaciones de azúcar y tabaco de otras regiones de Brasil, que quedaron sin brazos. Un decreto real de 1711 prohibió la venta de los esclavos ocupados en tareas agrícolas con destino al servicio en las minas, con la excepción de los que mostraran «perversidad de carácter». Resultaba insaciable el hambre de esclavos de Ouro Preto. Los negros morían rápidamente, solo en casos excepcionales llegaban a soportar siete años continuos de trabajo. Eso sí: antes de que cruzaran el Atlántico, los portugueses los bautizaban a todos. Y en Brasil tenían la obligación de asistir a misa, aunque les estaba prohibido entrar en la capilla mayor o sentarse en los bancos.
A mediados del siglo XVIII, ya muchos de los mineros se habían trasladado a la Serra do Frio en busca de diamantes. Las piedras cristales que los cazadores de oro habían arrojado a un costado mientras exploraban los lechos de los ríos habían resultado ser diamantes. Minas Gerais ofrecía oro y diamantes en matrimonio, en proporciones parejas. El floreciente campamento de Tijuco se convirtió en el centro del distrito diamantino, y en él, al igual que en Ouro Preto, los ricos vestían a la última moda europea y se traían desde el otro lado del mar las ropas, las armas y los muebles más lujosos: horas del delirio y el derroche. Una esclava mulata, Francisca da Silva, conquistó su libertad al convertirse en la amante del millonario João Fernandes de Oliveira, virtual soberano de Tijuco, y ella, que era fea y ya tenía dos hijos, se convirtió en la Xica que manda.[70] Como nunca había visto el mar y quería tenerlo cerca, su caballero le construyó un gran lago artificial en el que puso un barco con tripulación y todo. Sobre las faldas de la sierra de San Francisco levantó para ella un castillo, con un jardín de plantas exóticas y cascadas artificiales; en su honor daba opíparos banquetes regados por los mejores vinos, bailes nocturnos de nunca acabar y funciones de teatro y conciertos. Todavía en 1818, Tijuco festejó a lo grande el casamiento del príncipe de la corte portuguesa. Diez años antes, John Mawe, un inglés que visitó Ouro Preto, se asombró de su pobreza; encontró casas vacías y sin valor, con letreros que las ponían infructuosamente en venta, y comió comida inmunda y escasa.[71] Tiempo atrás había estallado la rebelión que coincidió con la crisis en la comarca del oro. José Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, había sido ahorcado y despedazado, y otros luchadores por la independencia habían partido desde Ouro Preto hacia la cárcel o el exilio.
Contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra
El oro había empezado a fluir en el preciso momento en que Portugal firmaba el Tratado de Methuen, en 1703, con Inglaterra. Esta fue la coronación de una larga serie de privilegios conseguidos por los comerciantes británicos en Portugal. A cambio de algunas ventajas para sus vinos en el mercado inglés, Portugal abría su propio mercado, y el de sus colonias, a las manufacturas británicas. Dado el desnivel de desarrollo industrial ya por entonces existente, la medida implicaba una condenación a la ruina para las manufacturas locales. No era con vino como se pagarían los tejidos ingleses, sino con oro, con el oro de Brasil, y por el camino quedarían paralíticos los telares de Portugal. Portugal no se limitó a matar en el huevo a su propia industria, sino que, de paso, aniquiló también los gérmenes de cualquier tipo de desarrollo manufacturero en Brasil. El reino prohibió el funcionamiento de refinerías de azúcar en 1715; en 1729, declaró crimen la apertura de nuevas vías de comunicación en la región minera; en 1785, ordenó incendiar los telares y las hilanderías brasileñas.
Inglaterra y Holanda, campeonas del contrabando del oro y los esclavos, que amasaron grandes fortunas en el tráfico ilegal de carne negra, atrapaban por medios ilícitos, según se estima, más de la mitad del metal que correspondía al impuesto del «quinto real» que debía recibir, de Brasil, la Corona portuguesa. Pero Inglaterra no recurría solamente al comercio prohibido para canalizar el oro brasileño en dirección a Londres. Las vías legales también le pertenecían. El auge del oro, que implicó el flujo de grandes contingentes de población portuguesa hacia Minas Gerais, estimuló agudamente la demanda colonial de productos industriales y proporcionó, a la vez, medios para pagarlos. De la misma manera que la plata de Potosí rebotaba en el suelo de España, el oro de Minas Gerais solo pasaba en tránsito por Portugal. La metrópoli se convirtió en simple intermediaria. En 1755, el marqués de Pombal, primer ministro portugués, intentó la resurrección de una política proteccionista, pero ya era tarde: denunció que los ingleses habían conquistado Portugal sin los inconvenientes de una conquista, que abastecían las dos terceras partes de sus necesidades y que los agentes británicos eran dueños de la totalidad del comercio portugués. Portugal no producía prácticamente nada y tan ficticia resultaba la riqueza del oro que hasta los esclavos negros que trabajaban las minas de la colonia eran vestidos por los ingleses.[72]
Celso Furtado ha hecho notar[73] que Inglaterra, que seguía una política clarividente en materia de desarrollo industrial, utilizó el oro de Brasil para pagar importaciones esenciales de otros países y pudo concentrar sus inversiones en el sector manufacturero. Rápidas y eficaces innovaciones tecnológicas pudieron ser aplicadas gracias a esta gentileza histórica de Portugal. El centro financiero de Europa se trasladó de Ámsterdam a Londres. Según las fuentes británicas, las entradas de oro brasileño en Londres alcanzaban a cincuenta mil libras por semana en algunos períodos. Sin esta tremenda acumulación de reservas metálicas, Inglaterra no hubiera podido enfrentar, posteriormente, a Napoleón.
Nada quedó, en suelo brasileño, del impulso dinámico del oro, salvo los templos y las obras de arte. A fines del siglo XVIII, aunque todavía no se habían agotado los diamantes, el país estaba postrado. El ingreso per cápita de los tres millones largos de brasileños no superaba los cincuenta dólares anuales al actual poder adquisitivo, según los cálculos de Furtado, y este era el nivel más bajo de todo el período colonial. Minas Gerais cayó a pique en un abismo de decadencia y ruina. Increíblemente, un autor brasileño agradece el favor y sostiene que el capital inglés que salió de Minas Gerais «sirvió para la inmensa red bancaria que propició el comercio entre las naciones y tornó posible levantar el nivel de vida de los pueblos capaces de progreso».[74] Condenados inflexiblemente a la pobreza en función del progreso ajeno, los pueblos mineros «incapaces» quedaron aislados y tuvieron que resignarse a arrancar sus alimentos de las pobres tierras ya despojadas de metales y piedras preciosas. La agricultura de subsistencia ocupó el lugar de la economía minera.[75] En nuestros días, los campos de Minas Gerais son, como los del nordeste, reinos del latifundio y de los «coroneles de hacienda», impertérritos bastiones del atraso. La venta de trabajadores mineiros a las haciendas de otros estados es casi tan frecuente como el tráfico de esclavos que los nordestinos padecen. Franklin de Oliveira recorrió Minas Gerais hace poco tiempo. Encontró casas de palo a pique, pueblitos sin agua ni luz, prostitutas con una edad media de trece años en la ruta al valle de Jequitinhonha, locos y famélicos a la vera de los caminos. Lo cuenta en su libro A tragédia da renovação brasileira. Henri Gorceix había dicho, con razón, que Minas Gerais tenía un corazón de oro en un pecho de hierro,[76] pero la explotación de su fabuloso quadrilátero ferrífero corre por cuenta, en nuestros días, de la Hanna Mining Co. y la Bethlehem Steel, asociadas al efecto: los yacimientos fueron entregados en 1964, al cabo de una siniestra historia. El hierro, en manos extranjeras, no dejará más de lo que el oro dejó.
Solo la explosión del talento había quedado como recuerdo del vértigo del oro, por no mencionar los agujeros de las excavaciones y las pequeñas ciudades abandonadas. Portugal no pudo, tampoco, rescatar otra fuerza creadora que no fuera la revolución estética. El convento de Mafra, orgullo de Don Juan V, levantó a Portugal de la decadencia artística: en sus carillones de treinta y siete campanas, sus vasos y sus candelabros de oro macizo, centellea todavía el oro de Minas Gerais. Las iglesias de Minas han sido bastante saqueadas y son raros los objetos sacros, de tamaño portátil, que en ellas perduran, pero para siempre quedaron, alzadas sobre las ruinas coloniales, las monumentales obras barrocas, los frontispicios y los púlpitos, los retablos, las tribunas, las figuras humanas, que diseñó, talló o esculpió Antônio Francisco Lisboa, el Aleijadinho (el «Tullidito»), el hijo genial de una esclava y un artesano. Ya agonizaba el siglo XVIII cuando el Aleijadinho comenzó a modelar en piedra un conjunto de grandes figuras sagradas, al pie del santuario de Bom Jesus de Matosinhos, en Congonhas. La euforia del oro era cosa del pasado: la obra se llamaba Los profetas, pero ya no había ninguna gloria por profetizar. Toda la pompa y la alegría se habían desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza. El testimonio final, grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización del oro nacida para morir, fue dejado a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de Brasil. El Aleijadinho, desfigurado y mutilado por la lepra, realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo a las manos sin dedos y arrastrándose de rodillas, cada madrugada, rumbo a su taller.
La leyenda asegura que en la iglesia de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, de Minas Gerais, los mineros muertos celebran todavía misa en las frías noches de lluvia. Cuando el sacerdote se vuelve, alzando las manos desde el altar mayor, se le ven los huesos de la cara.
[1] J. H. Elliott, La España imperial, Barcelona, 1965.
[2] L. Capitán y Henri Lorin, El trabajo en América, antes y después de Colón, Buenos Aires, 1948.
[3] Daniel Vidart, Ideología y realidad de América, Montevideo, 1968.
[4] Luis Nicolau D’Olwer, Cronistas de las culturas precolombinas, México, 1963. El abogado Antonio de León Pinelo dedicó dos tomos enteros a demostrar que el Edén estaba en América. En El Paraíso en el Nuevo Mundo (Madrid, 1656) incluyó un mapa de América del Sur en el que puede verse, al centro, el jardín del Edén regado por el Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco y el Magdalena. El fruto prohibido era el plátano. El mapa indicaba el lugar exacto de donde había partido el Arca de Noé, cuando el Diluvio Universal.
[5] J. M. Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, México, 1941.
[6] Earl J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain (1501-1650), Massachusetts, 1934.
[7] Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, Madrid, 1959. La interpretación hizo escuela. Me asombra leer, en el último libro del técnico francés René Dumont, Cuba, est-il socialiste? (París, 1970): «Los indios no fueron totalmente exterminados. Sus genes subsisten en los cromosomas cubanos. Ellos sentían una tal aversión por la tensión que exige el trabajo continuo, que algunos se suicidaron antes que aceptar el trabajo forzado…».
[8] Guillermo Vázquez Franco, La conquista justificada, Montevideo, 1968, y J. H. Elliott, ob. cit.
[9] Según los informantes indígenas de fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino. Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos, México, 1967.
[10] Estas asombrosas coincidencias han estimulado la hipótesis de que los dioses de las religiones indígenas habían sido en realidad europeos llegados a estas tierras mucho antes que Colón. Rafael Pineda Yáñez, La isla y Colón, Buenos Aires, 1955.
[11] Jacquetta Hawkes, Prehistoria, en la Historia de la Humanidad, de la Unesco, Buenos Aires, 1966.
[12] Miguel León-Portilla, El reverso de la conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas, México, 1964.
[13] Miguel León-Portilla, ob. cit.
[14] Gustavo Adolfo Otero, Vida social en el coloniaje, La Paz, 1958.
[15] Autores anónimos de Tlatelolco e informantes de Sahagún, en Miguel León-Portilla, ob. cit.
[16] Darcy Ribeiro, Las Américas y la civilización, t. I: La civilización occidental y nosotros. Los pueblos testimonio, Buenos Aires, 1969.
[17] Miguel León-Portilla, ob. cit.
[18] Ibíd.
[19] Para la reconstrucción del apogeo de Potosí, el autor ha consultado los siguientes testimonios del pasado: Pedro Vicente Cañete y Domínguez, Potosí colonial; guía histórica, geográfica, política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosí, La Paz, 1939; Luis Capoche, Relación general de la Villa Imperial de Potosí, Madrid, 1959; y Nicolás de Martínez Arzáns y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí, Buenos Aires, 1943. Además, las Crónicas potosinas, de Vicente G. Quesada, París, 1890, y La ciudad única, de Jaime Molins, Potosí, 1961.
[20] Earl J. Hamilton, ob. cit.
[21] Ibíd.
[22] Citado por Gustavo Adolfo Otero, ob. cit.
[23] J. H. Elliott, ob. cit., y Earl J. Hamilton, ob. cit.
[24] Roland Mousnier, Los siglos XVI y XVII, vol. IV de la Historia general de las civilizaciones, de Maurice Crouzet, Barcelona, 1967.
[25] J. Vicens Vives (dir.), Historia social y económica de España y América, vols. II y III, Barcelona, 1957.
[26] Jorge Abelardo Ramos, Historia de la nación latinoamericana, Buenos Aires, 1968.
[27] J. H. Elliott, ob. cit.
[28] La especie no se ha extinguido. Abro una revista de Madrid de fines de 1969, leo: «Ha muerto doña Teresa Bertrán de Lis y Pidal Gorouski y Chico de Guzmán, duquesa de Albuquerque y marquesa de los Alcañices y de los Balbases, y la llora el viudo duque de Albuquerque, don Beltrán Alonso Osorio y Díez de Rivera Martos y Figueroa, marqués de Alcañices, de los Balbases, de Cadreita, de Cuéllar, de Cullera, de Montaos, conde de Fuensaldaña, de Grajal, De Huelma, de Ledesma, de la Torre, de Villanueva de Cañedo, de Villahumbrosa, tres veces Grande de España».
[29] John Lynch, Administración colonial española, Buenos Aires, 1962.
[30] Ernest Mandel, Tratado de economía marxista, México, 1969.
[31] Ernest Mandel, «La teoría marxista de la acumulación primitiva y la industrialización del Tercer Mundo», en revista Amaru, nº 6, Lima, abril-junio de 1968.
[32] Paul Baran, Economía política del crecimiento, México, 1959.
[33] Celso Furtado, La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana, Santiago de Chile, 1969, y México, 1969.
[34] J. Beaujeu-Garnier, L’économie de l’Amérique Latine, París, 1949.
[35] Sergio Bagú, Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina, Buenos Aires, 1949.
[36] Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, México, 1944.
[37] Sergio Bagú, ob. cit.
[38] André Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Nueva York, 1967.
[39] Álvaro Alonso-Barba, Arte de los metales, Potosí, 1967.
[40] Gustavo Adolfo Otero, ob. cit.
[41] Fernando Carmona, prólogo a Diego López Rosado, Historia y pensamiento económico de México, México, 1968.
[42] D. Joseph Ribera Bernárdez, Conde Santiago de la Laguna, Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, en Gabriel Salinas de la Torre, Testimonios de Zacatecas, México, 1946. Además de esta obra y del ensayo de Humboldt, el autor ha consultado: Luis Chávez Orozco, Revolución industrial - Revolución política, Biblioteca del Obrero y Campesino, México, s.f.; Lucio Marmolejo, Efemérides guanajuatenses, o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, 1883; José María Luis Mora, México y sus revoluciones, México, 1965; y para los datos de la actualidad, La economía del estado de Zacatecas y La economía del estado de Guanajuato, de la serie de investigaciones del Sistema Bancos de Comercio, México, 1968.
[43] John Collier, The Indians of America, Nueva York, 1947.
[44] Según Darcy Ribeiro, ob. cit., con datos de Henry F. Dobyns, Paul Thompson y otros.
[45] Emilio Romero, Historia económica del Perú, Buenos Aires, 1949.
[46] Enrique Finot, Nueva historia de Bolivia, Buenos Aires, 1946.
[47] Obras citadas.
[48] Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo, México, 1960, y Daniel Vidart, ob. cit.
[49] Lewis Hanke, Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista española de América, Caracas, 1968.
[50] J. M. Ots Capdequí, ob. cit.
[51] Un miembro del Servicio Norteamericano de Conservación de Suelos, según John Collier, ob. cit.
[52] Daniel Valcárcel, La rebelión de Túpac Amaru, México, 1947.
[53] Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, t. II, cit. en Adolf Meyer-Abich y otros, Alejandro de Humboldt (1769-1969), Bad Godesberg, 1969.
[54] Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, 1969.
[55] Ernest Gruening, Mexico and its Heritage, Nueva York, 1928.
[56] Alonso Aguilar Monteverde, Dialéctica de la economía mexicana, México, 1968.
[57] Los últimos charrúas, que hacia 1832 sobrevivían saqueando novillos en las campiñas salvajes del norte de Uruguay, sufrieron la traición del presidente Fructuoso Rivera. Alejados de la espesura que les daba protección, desmontados y desarmados por las falsas promesas de amistad, fueron abatidos en un paraje llamado la Boca del Tigre: «Los clarines tocaron a degüello –cuenta el escritor Eduardo Acevedo Díaz (diario La Época, 19 de agosto de 1890)–. La horda se revolvió desesperada, cayendo uno tras otro sus mocetones bravíos, como toros heridos en la nuca». Varios caciques murieron. Los pocos indios que pudieron romper el cerco de fuego se vengaron poco después. Perseguidos por el hermano de Rivera, le tendieron una emboscada y lo acribillaron a lanzazos junto con sus soldados. El cacique Sepe «hizo cubrir con algunos nervios del cadáver el extremo de la moharra de su lanza». En la Patagonia argentina, a fines de siglo, los soldados cobraban contra la presentación de cada par de testículos. La novela de David Viñas Los dueños de la tierra (Buenos Aires, 1959) se abre con la cacería de los indios: «Porque matar era como violar a alguien. Algo bueno. Y hasta gustaba: había que correr, se podía gritar, se sudaba y después se sentía hambre… Los disparos se habían ido espaciando. Seguramente había quedado algún cuerpo enhorquetado en uno de esos nidos. Un cuerpo de indio echado hacia atrás, con una mancha negruzca entre los muslos…».
[58] John Kenneth Turner, México bárbaro, México, 1967.
[59] Arturo Bonilla Sánchez, «Un problema que se agrava: la subocupación rural», en Rodolfo Stavenhagen, Fernando Paz Sánchez, Cuauhtémoc Cárdenas y Arturo Bonilla Sánchez, Neolatifundismo y explotación. De Emiliano Zapata a Anderson Clayton & Co., México, 1968.
[60] René Dumont, Tierras vivas. Problemas de la reforma agraria en el mundo, México, 1963.
[61] Eduardo Galeano, Guatemala, país ocupado, México, 1967.
[62] La descomposición religiosa de los mayas-quichés empezó con la colonia. La religión católica solo asimiló algunos aspectos mágicos y totémicos de la religión maya, en la tentativa vana de someter la fe indígena a la ideología de los conquistadores. El aplastamiento de la cultura original abrió paso al sincretismo, y así se recogen, por ejemplo, en la actualidad, testimonios de la involución con respecto a aquella evolución alcanzada: «Don Volcán necesita carne humana bien tostadita». Carlos Guzmán Böckler y Jean-Loup Herbert, Guatemala: una interpretación histórico-social, México, 1970.
[63] Las bandeiras paulistas eran bandas errantes de organización paramilitar y de fuerza variable. Sus expediciones selva adentro desempeñaron un papel importante en la colonización interior de Brasil.
[64] Celso Furtado, ob. cit.
[65] Celso Furtado, Formación económica del Brasil, México, 1959.
[66] C. R. Boxer, The Golden Age of Brazil (1695-1750), California, 1969.
[67] Augusto de Lima Júnior, Vila Rica do Ouro Preto. Sintese histórica e descritiva, Belo Horizonte, 1957.
[68] C. R. Boxer, ob. cit.
[69] Ibíd. En Cuba se atribuían propiedades medicinales a las esclavas. Según el testimonio de Esteban Montejo, «había un tipo de enfermedad que recogían los blancos. Era una enfermedad en las venas y en las partes masculinas. Se quitaba con las negras. El que la cogía se acostaba con una negra y se la pasaba. Así se curaban en seguida». Miguel Barnet, Biografía de un cimarrón, Buenos Aires, 1968.
[70] Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino, Río de Janeiro, 1956.
[71] Augusto de Lima Júnior, ob. cit.
[72] Alan K. Manchester, British Preeminence in Brazil: its Rise and Fall, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1933.
[73] Celso Furtado, Formación económica…, ob. cit.
[74] Augusto de Lima Júnior, ob. cit. El autor siente una gran alegría por «la expansión del imperialismo colonizador, que los ignorantes de hoy, movidos por sus maestros moscovitas, califican de crimen».
[75] Roberto C. Simonsen, História econômica do Brasil (1500-1820), San Pablo, 1962.
[76] Eponina Ruas, Ouro Preto. Sua história, seus templos e monumentos, Río de Janeiro, 1950.