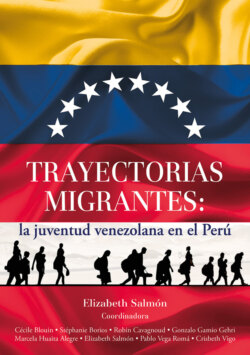Читать книгу Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú - Elizabeth Salmón - Страница 8
ОглавлениеIntroducción
Desde el año 2015, la situación política y económica de Venezuela ha generado una profunda crisis que ha dado lugar a una masiva migración de personas hacia distintos países de América Latina y el mundo. En los últimos cinco años, un millón de personas venezolanas han llegado al Perú (OIM, 2020). Nuestro país, además, se ha convertido en la nación con el mayor número de solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana en el mundo (R4V, 2021). Entre inicios de 2017 y junio de 2018, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, han llegado 462 661 personas procedentes de Venezuela al Perú (OIM, 2018c). Estas cifras oficiales indican que un 78,8% han ingresado por la región Tumbes (2018c, p. 2). Se registra, además, un alto número de migración irregular en esta zona de frontera entre el Perú y Ecuador. Adicionalmente, el Perú tiene el mayor número de solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana en el mundo (38,5%), seguido por Estados Unidos y Brasil (ACNUR, 2018b). Según la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR, 126 997 personas venezolanas habían solicitado asilo en junio de 2018 (OIM, 2018c, p. 2). Asimismo, de acuerdo con cifras proporcionadas a partir de una solicitud de acceso a la información, en el año 2019 se realizaron 259 838 solicitudes de la condición de refugiado en el Perú. Además, según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, al 30 de junio de 2020, existían 496 095 solicitudes de la condición de refugiado pendientes recibidas por las autoridades peruanas. Para el Estado y la sociedad peruana esta migración masiva es un fenómeno novedoso, en tanto nuestro país se ha caracterizado por ser un lugar de origen o de tránsito de migrantes, no un lugar de destino.
Este escenario de migración masiva nos plantea la necesidad de investigar los proyectos y las estrategias migratorias de las personas venezolanas. Sin embargo, la novedad de esta problemática no ha permitido que el tema se aborde con rigor en los círculos académicos. Por ello, este libro se propone explicar los factores que sostienen las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en el Perú según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran. Particularmente, los diferentes capítulos concentran su atención en los factores normativos, institucionales, materiales o económicos y sociales, así como su influencia sobre los proyectos y estrategias migratorias.
Para analizar los múltiples factores que configuran este fenómeno, los autores realizamos una investigación interdisciplinaria proveniente de las ciencias sociales, humanas y jurídicas con un enfoque de investigación cualitativa. Por un lado, la investigación jurídica permitió identificar, recopilar y analizar los principales instrumentos internacionales sobre migración y refugio, así como la normativa interna, incluyendo leyes, reglamentos, protocolos, directivas, entre otros. Se examinó cómo el Estado peruano ha optado poco a poco por un mayor control migratorio dejando sin opciones de regularización a la población venezolana. Por otro lado, la investigación social se enfocó en el paradigma del curso de vida, el cual permitirá observar en qué medida las políticas migratorias, analizadas desde la perspectiva jurídica, influyen y configuran en las trayectorias migratorias de los jóvenes venezolanos y en sus situaciones vitales. A ello se añadió un enfoque de género con el fin de analizar la subjetividad de las personas y sus propias trayectorias migratorias desde una perspectiva comparativa entre los sexos. La complementariedad entre estos tipos de investigación ha permitido explicar cómo las trayectorias migratorias son estructuradas por un conjunto de factores que se relacionan entre sí.
Asimismo, desarrollamos un mapeo de organizaciones de migrantes, entrevistas en profundidad y un análisis de la política migratoria en las tres regiones del Perú con mayor presencia de migrantes venezolanos: Lima, Tumbes y Tacna. Con la finalidad de introducir el tema de investigación, se presentan las principales fuentes de información sobre migración venezolana, aunque la información disponible es escasa y reciente debido a que se trata de un tema novedoso. Por esto, se elabora un balance de los aportes de la academia, así como las contribuciones de organismos internacionales y de organizaciones de sociedad civil. Este libro ofrece, por lo tanto, un panorama general sobre las migraciones de personas venezolanas de los últimos años en la región y más específicamente hacia Perú, a partir del contexto normativo que condiciona, en parte, el fenómeno.
1. El problema
De acuerdo con la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el número de venezolanos en el exterior aumentó de 700 000 a más de 1 600 000 personas entre 2015 y 2017 (2018a). Actualmente se estima que, a marzo de 2021, hay más de 5 500 000 de personas venezolanas en el exterior (R4V, 2021, p. 6). Si bien antes España y Estados Unidos eran los lugares de destino más recurrentes, en la actualidad existe un incremento en la migración a países de América del Sur (OIM, 2018b, p. 3). Esta migración está vinculada a una serie de factores entre los cuales destacan el deterioro generalizado de las condiciones de vida en todos los estratos socioeconómicos, el desabasto de alimentos y medicinas, y la hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo del salario, a lo que se suman los problemas de la inseguridad y la violencia, así como una crisis política que ha puesto en riesgo derechos y libertades fundamentales.
Esta migración masiva ha sido de interés no solo para distintas disciplinas, sino también para los organismos internacionales y la sociedad civil, como lo muestra el informe presentado ante la CIDH por distintas organizaciones para la audiencia regional «Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas». Dicho informe advirtió que el sueldo básico en Venezuela no superaba los 5 USD, lo que limita el acceso a servicios básicos de subsistencia y también las posibilidades de obtener documentos de identificación como el pasaporte, cuyos precios va desde 2000 a 5000 USD. Asimismo, entre las investigaciones que se han aproximado a este fenómeno se pueden encontrar dos grupos: las que se enfocan en el país de origen y las que se centran en el país de destino. En el primer grupo se encuentra el estudio de Tomás Páez (2014), el cual, al analizar el cambio de dirección de los flujos migratorios venezolanos, encuentra que para finales del siglo pasado y comienzos de este Venezuela había pasado de ser un país receptor de migrantes a un país expulsor de migrantes. Este estudio pionero caracterizaba el perfil que por entonces tenían los migrantes venezolanos y encontraba que sus principales razones para migrar eran principalmente la inseguridad y la vulnerabilidad económica.
La Oficina del ACNUR también ha llamado la atención sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran la población migrante venezolana. Se destacó, por ejemplo, que en marzo de 2018 las solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas habían aumentado en un 2000% respecto de 2014, principalmente en países del continente americano (Kitidi, 2018). En este contexto, dicha oficina emitió la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, en la que reconoció la necesidad de protección internacional de un alto número de personas venezolanas. ACNUR estableció lineamientos para el establecimiento de «mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos» e instó a los Estados que ya incorporaron la definición de Cartagena en su marco normativo nacional a aplicar esta definición (2018a, p. 2).
En relación con la bibliografía disponible sobre la migración venezolana hacia el Perú, cabe referirnos, en principio, a los informes de organizaciones internacionales. Dichos informes son el principal insumo para mostrar las características de esta migración. La OIM ha implementado la «Matriz de Seguimiento de Desplazamientos» (DTM) sobre el Monitoreo de flujo de migración venezolana en tres rondas. Estos tres estudios reconocen que el Perú es uno de los principales destinos para la migración venezolana y muestran un aumento de vulnerabilidad de la población. La DTM de la Ronda 3 de 2018 recolectó información de 700 personas venezolanas en Lima Metropolitana, principal ciudad de destino. Los rangos de edad de la mayoría de los entrevistados son de 18 a 24 años (27,3%) y de 25 a 29 años (25,8%) (OIM, 2018c, p. 4). Dos de los motivos por los cuales han decidido permanecer en la ciudad, aunque no sea su destino final original, son las condiciones socioeconómicas (44%) y el hecho de que les permite ahorrar para seguir su ruta migratoria (26,6%) (2018c, p. 11). Respecto de su situación socioeconómica, el estudio evidencia que la mayoría de personas se encuentran en una edad económicamente activa y que se desempeñan en el sector comercial, en el área de turismo, restaurantes o entretenimiento (61,9%), y en el sector de construcción, manufactura e industria (9,4%) (p. 6). Asimismo, señala que los migrantes venezolanos pueden verse expuestos a situaciones de explotación laboral, estafas e incluso trata de personas (p. 15). La OIM estima que la mayoría cuenta con algún tipo de nivel educativo (p. 15). Al respecto, la DTM de la Ronda 2 muestra que al menos un 60% de migrantes venezolanos son profesionales universitarios (OIM, 2017). Debido a que muchas de estas personas dejaron sus estudios sin concluir en su país de origen, la OIM advierte que existe un grupo importante de personas que requieren acceso a servicios educativos (2018c, p. 15).
Es importante notar que este informe advierte que la xenofobia, así como los discursos antimigración y antirrefugio, han crecido en los últimos meses (OIM, 2018c, p. 15). Así, el 35,3% manifestó haber sufrido agresiones discriminatorias (2018c, p. 13). En el caso de las mujeres, los actos de discriminación han sido motivados no solo por su nacionalidad y origen, sino también por su género (p. 13). La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) ha realizado una evaluación del impacto del flujo de población venezolana en Brasil, Trinidad y Tobago, Guyana y el Perú. En el caso peruano, sus principales hallazgos revelan que las personas que ingresan por la vía terrestre requieren satisfacer de manera inmediata sus necesidades de alimentación y su acceso a los servicios públicos de salud, y que además se encuentran expuestas al tráfico humano con fines sexuales y laborales, y a redes de tráfico de personas, entre otros (FICR, 2018). En su análisis de riesgos, la FICR identifica el incremento del porcentaje de personas infectadas con VIH y la existencia de epidemias de sarampión, malaria, difteria y fiebre amarilla (2018).
Desde la academia se han publicado a la fecha diversos estudios sobre la situación actual de los migrantes venezolanos en el Perú. Estos exploran el fenómeno desde diferentes perspectivas, como la integración de la población venezolana en el Perú (Berganza Setién & Solórzano, 2019), la discriminación (IOP, 2020; Blouin, 2019), las respuestas latinoamericanas a dicha migración (Blouin & Freier, 2019; Acosta, Blouin & Freier, 2019), las medidas de la política migratoria adoptada por el Perú frente a esta migración (Briceño, Alonso-Pastor, Ugaz & Godoy, 2020), entre otros temas (Gandini, Lozano & Prieto, 2019). No obstante, hasta el momento, las trayectorias de los migrantes venezolanos no han sido exploradas desde ninguna perspectiva. Tal es, precisamente, el aporte principal de este libro.
Es relevante mencionar el análisis de Freier y Castillo (2020) sobre las reacciones políticas frente al desplazamiento de ciudadanos venezolanos. Las autoras argumentan que dichas respuestas han sido establecidas, en gran medida, por los poderes ejecutivos antes que por los parlamentos o los organismos regionales de integración, y se tienen que entender —por lo tanto— en el contexto del presidencialismo latinoamericano. Así, concluyen que las reacciones latinoamericanas frente al desplazamiento de ciudadanos venezolanos se diferencian en virtud de las acciones de los poderes ejecutivos, que se observan en la creación de instrumentos legales ad hoc, fundamentalmente mediante decretos, y en la aplicación de dichos instrumentos nuevos en lugar de la aplicación de normas regionales ya existentes, como la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena.
Por otro lado, cabe destacar el trabajo de Blouin (2021) sobre las complejidades y contradicciones de la política migratoria hacia la migración venezolana en el Perú. La autora analiza cómo dicha medida peruana hacia la población venezolana se inscribe en una lógica de control migratorio. Asimismo, se analizan la ley de migraciones y la de refugio, así como el mecanismo político-jurídico del permiso temporal de permanencia a la luz de los conceptos de «política de control con rostro humano» y gobernabilidad migratoria. La conclusión de la autora es que, a pesar de contar con una renovada legislación migratoria, las respuestas del Estado peruano frente a la migración venezolana están ancladas en los conceptos de control y utilidad de la migración. Asimismo, la política de asilo, supuestamente más protectora, se ve también impactada por los discursos y las prácticas de control.
Desde las ciencias sociales se puede mencionar el estudio regional coordinado por CLACSO sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que viajan o han viajado, en particular, hacia el Perú (Cavagnoud & Céspedes Ormachea, 2019). El trabajo muestra los diferentes factores de vulnerabilidad en las áreas de salud, alimentación, educación y protección que afectan a los migrantes más jóvenes desde la etapa de salida de Venezuela hasta la llegada e instalación en el Perú. Resulta que la violencia en sus distintas dimensiones (físicas, verbales, sociales) está presente a lo largo de sus trayectorias migratorias.
2. El contexto normativo
Con la finalidad de comprender la migración venezolana en el Perú es necesario no solo recopilar las principales investigaciones sobre la materia, sino también tomar la normatividad como un punto de partida. El Estado peruano, luego de más de veinte años de vigencia de la Ley de Extranjería, adoptó una nueva ley de migraciones (decreto legislativo 1350) y su reglamento. Esta nueva normativa establece las normas de control migratorio y, a diferencia de la anterior, plantea algunas medidas dirigidas a otorgar residencia a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mediante la calidad migratoria humanitaria. Al respecto, Blouin (2021) ha concluido que, más allá de los principios proclamados por la nueva normativa, así como de la consolidación de nuevas calidades migratorias para grupos vulnerables, las prácticas que se han dado a raíz de estos, como la implementación de la visa, se inscriben en una lógica de control. En cuanto a la regulación del estatuto de refugiado, el Estado peruano ha ratificado la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y el Protocolo de 1967, y ha adoptado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984. En el ámbito normativo interno ha adoptado, en 2002, la Ley del Refugiado y su reglamento. Esta normativa es la primera que regula la protección de personas refugiadas según el derecho internacional de los refugiados al establecer el principio de no devolución y no criminalización de las personas refugiadas, entre otros estándares internacionales. El sistema de asilo fue modificado de diversas formas en los últimos tres años (Blouin, 2021). Hasta mediados de 2019, se podía pedir refugio en la frontera mediante la presencia de la CEPR. Sin embargo, en junio de 2019 se empezó a implementar un procedimiento acelerado de las solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes (Amnistía Internacional, 2020). En este sentido, los numerosos cambios en la política migratoria y luego en el procedimiento de asilo tuvieron consecuencias sobre la población migrante y sus estrategias para la movilidad (Blouin, 2021).
Por otro lado, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 tiene el objetivo estratégico de «garantizar el conocimiento y acceso a derechos en condiciones de igualdad para asegurar el desarrollo, integración y bienestar de las personas en situación de movilidad, en particular de aquellos especialmente vulnerables» (2021, p. 137). Si bien algunos temas, tales como la trata de personas, no se han incluido en la parte referida a movilidad humana, se han incluido a poblaciones nunca antes mencionadas en planes anteriores, como las que tienen necesidad de protección internacional incluyendo a las personas apátridas (Blouin, 2018).
Además, frente al incremento de movilidad de personas venezolanas, el Estado peruano ha adoptado progresivamente una serie de medidas normativas específicas. A inicios de 2017, se estableció el primer Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para que los migrantes venezolanos que ingresaran al país accedan a una calidad migratoria regular y trabajen formalmente en el país. Mediante el decreto supremo 023-2017-IN, del 29 de julio de 2017, se adoptó el segundo PTP. Esta norma planteaba cuatro requisitos para conseguir este permiso: a) haber ingresado al país hasta el 31 de julio, b) haber ingresado de manera regular, c) no tener antecedentes policiales, penales o judiciales internos o internacionales, y d) no contar con una calidad migratoria vigente o buscar cambiar de calidad migratoria.
Más adelante, el decreto supremo 001-2018-IN reconoció otro PTP a las personas venezolanas que ingresaran al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2018. Un último decreto supremo (007-2018-IN) modificó nuevamente los lineamientos del PTP y limitó la vigencia del mismo a los ciudadanos venezolanos que llegasen al Perú hasta el 31 de octubre de este año. De acuerdo con los datos proporcionados por OIM, hasta junio de 2018, un total de 51 751 personas contaban con el PTP y 13 245 tenían la calidad migratoria de ciudadano residencia (2018c, p. 2). Adicionalmente, el Estado peruano ha tomado otras medidas como, por ejemplo, la adopción de dos protocolos para la fiscalización migratoria en aeropuertos y en puestos de verificación migratoria, la exigencia del pasaporte a quienes ingresen al país a partir del 25 de agosto y la declaratoria de estado de emergencia en tres distritos del departamento de Tumbes. Desde mediados de 2018, el Perú solicitó el pasaporte en la frontera a las personas venezolanas que deseasen ingresar al territorio, aunque, en la práctica, las autoridades migratorias aplicaron «excepciones humanitarias» a las personas venezolanas que cumplían determinados criterios, como los niños y niñas, las personas de edad, las mujeres embarazadas, las personas con problemas crónicos de salud y las personas solicitantes de la condición de refugio, y permitieron su ingreso sin pasaporte (Amnistía Internacional, 2020).
En junio de 2019, el Estado peruano impuso la visa humanitaria a las personas venezolanas. De esta manera, luego de las medidas establecidas en 2019, las personas de nacionalidad venezolana podían ingresar al territorio peruano con la presentación de visas consulares, entre las cuales están la visa de turismo, la visa con calidad migratoria residente y la visa humanitaria (Defensoría del Pueblo Perú, 2020, p. 14). Esta última contempla excepciones humanitarias para que las personas venezolanas que se encuentran en una determinada situación puedan ingresar regularmente presentando solo su cédula de identidad y sin la exigencia de pasaporte. No obstante, a partir de la pandemia de la COVID-19, en 2020 se cerraron fronteras. Estos nuevos requisitos se traducen en un nuevo enfoque restrictivo frente a la migración de personas venezolanas.
3. Marco teórico: trayectorias, proyectos, estrategias migratorias y sus etapas
Además de definir los tipos de migraciones, es necesario conceptualizar las formas que toman estos procesos. Para ello empleamos el concepto de trayectorias migratorias refiriéndonos a sus elementos y etapas. En primer lugar, entendemos las trayectorias migratorias como una realidad procesual (García-Moreno & Pujadas Muñoz, 2011, p. 463). Esto implica que las trayectorias representan situaciones de tránsito antes, durante y después del proceso de migración hasta el estatus actual de las personas migrantes (Granero, 2017, p. 137).
En segundo lugar, debemos entender las trayectorias como construcciones subjetivas que serán influenciadas por el proceso migratorio y la perspectiva de la persona migrante sobre su propia historia tanto del presente como de la construcción futura, atravesada por los desafíos que haya experimentado en el proceso de migración (Borgeaud-Garciandía, 2017, p. 762). De esta manera, comprendemos que las historias y las experiencias de vida de cada migrante son distintas. No sería posible establecer un patrón único rígido al momento de analizarlas, pues cada experiencia es interpretada subjetivamente por cada migrante de acuerdo con su propia trayectoria biográfica. Por otro lado, es muy importante mencionar también que la trayectoria migratoria no puede ser desvinculada de las otras trayectorias (familiar, educativa, laboral, etc.) que conforman el curso de vida de una persona. La noción de trayectoria está estrechamente relacionada en el concepto de «curso de vida» (Cavagnoud, Baillet & Cosio-Zavala, 2019, p. 30).
En tercer lugar, encontramos dos elementos que componen las trayectorias migratorias: el proyecto migratorio y las estrategias migratorias (García-Moreno & Pujadas Muñoz, 2011, p. 463). El proyecto migratorio se refiere a la elección de un destino, ruta, tiempo de estadía y finalidad de la migración, mientras que el concepto de estrategia alude a las acciones de respuesta para llevar a cabo dicho proyecto. La formulación de estrategias variará según las posibilidades disponibles en el lugar de origen y destino, por ejemplo, a partir de factores como la situación económica, social y política (García & Padilla, 2012, p. 65). Además, es necesario establecer cuáles son las etapas que suele tener una trayectoria migratoria. De acuerdo con Tizón (1993), la migración comprende cuatro etapas. Primero, existe una etapa de preparación, en la que las personas hacen una valoración de lo que tienen y de lo que van a conseguir en el futuro, toman conciencia de las circunstancias en las que están viviendo, y valoran las limitaciones y problemas que enfrentan en el lugar donde viven. En este momento las personas toman decisiones como qué se llevarán al lugar de destino y qué personas las acompañarán, y plantean como proyecto obtener lo que en su actual sitio de residencia no han podido lograr.
Luego, encontramos el acto migratorio, que comprende el desplazamiento desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada. La duración de este acto varía de acuerdo con el medio de transporte y posibilidad de hacer un viaje directo o por etapas. En ocasiones, las personas migrantes deben residir en otros países o ciudades de tránsito antes de llegar a su destino final, ya sea por limitaciones de la normativa migratoria o por falta de recursos económicos para emprender su viaje. Luego, Tizón plantea la etapa de asentamiento. Este es el periodo que va desde que el sujeto llega al país receptor hasta que resuelve los problemas mínimos inmediatos de subsistencia. Una de las estrategias que las personas migrantes adoptan en esta etapa es buscar adaptarse a los modos de vida del que llega y el de la comunidad receptora. Este proceso se ve mediado por el ambiente de acogida y los conflictos que puedan surgir en este por su llegada. A este momento le sigue una etapa de integración. Se trata del proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura hasta sentirla propia, a partir de la aceptación y el interés por la misma. También se puede dar una acomodación, es decir, la aceptación mínima, por parte del migrante, de la cultura del país receptor con el fin de no entrar en conflicto con ella, pero sin que exista el deseo y la necesidad profundos, de incorporarla como suya.
Es necesario reflexionar acerca de qué factores pueden influir en las trayectorias migratorias. Para esto, nos remitimos a la teoría de redes migratorias desarrollada por Claudia Pedone (2010). Esta teoría supera las explicaciones economicistas que conciben a los sujetos que migran como personas racionales que solo buscan maximizar su capital. Por otro lado, si bien, las primeras teorías de redes analizaban solo las redes sociales, dejando de lado otro tipo de motivos por los que las personas migraban, actualmente las teorías de redes migratorias abarcan la multidimensionalidad de las trayectorias migratorias internacionales e incorporan elementos de análisis de diversas disciplinas. Esta teoría resume la relación de la persona migrante con otros nodos dentro de una red que emerge de la interconexión entre nodos. A diferencia de lo que se suele observar en las teorías de redes sociales, las redes migratorias incluyen una diversidad de actores que no se reducen a personas. Los nodos de dicha red pueden referirse a instituciones, normativas, grupos y personas. Como expone la autora:
Las redes migratorias son estructuras sociales mayores que trascienden los límites geográficos y tienen un carácter eminentemente transnacional, e involucran a todas aquellas personas e instituciones que están vinculadas al hecho migratorio: políticas de Estado (origen y destino), migrantes, empleadores y empleadoras, ONGs, personal de servicios sociales (preferentemente educación y salud), instituciones religiosas, asociaciones de migrantes (2010, p. 107).
Al mismo tiempo, los vínculos de las personas migrantes con los demás nodos de esta red pueden tomar diversas formas como: «ayuda, cooperación, solidaridad, control, autoridad moral y económica, estrategias de dominación» (2010, p. 101). Las redes migratorias, además, tienen un carácter transnacional, en tanto las regulaciones, el intercambio de información, las prácticas, los recursos y las relaciones sociales son transfronterizas. En este libro concebimos los nodos de la red como «factores» que estructuran una red migratoria que emerge de un entramado de vínculos de la persona migrante con instituciones, normas, grupos y personas. Particularmente, prestaremos atención a los factores normativos, institucionales, materiales o económicos y sociales. Así, se buscará explicar cómo estos factores estructuran los proyectos y las estrategias migratorias de las personas migrantes.
Nuestra investigación pretende explicar los factores que estructuran las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en el Perú según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran, para lo cual se toman en cuenta también las políticas del Estado peruano en materia de migración y refugio. Estas últimas son analizadas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, el estudio clasifica las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos/as en el Perú según perfiles, motivos y dinámicas de entrada y salida, y compara las trayectorias migratorias según la etapa del proceso migratorio en la que se encuentran. Adicionalmente, se analiza qué factores estructuran los proyectos y estrategias migratorias de jóvenes venezolanos/as en el Perú y se observa cómo las políticas migratorias y de refugio influyen sobre sus trayectorias migratorias.
4. Metodología
Para abordar las trayectorias migratorias de personas venezolanas en el Perú planteamos dos unidades de análisis: individuos y normativas. Estas han sido estudiadas utilizando herramientas de recojo de información que se desprenden de la investigación cualitativa como un mapeo de organizaciones y redes, entrevistas en profundidad y revisión bibliográfica. Por otro lado, optamos por una observación y un análisis longitudinal de las trayectorias migratorias de los jóvenes. Para ello, las entrevistas en profundidad con cada joven se realizaron en dos oportunidades espaciadas aproximadamente por un año: la primera de forma presencial en la fase inicial del proyecto (entre enero y marzo de 2020) y la segunda de forma remota en su fase intermedia (entre enero y abril de 2021)1. Esta elección metodológica apuntó a observar la evolución de las trayectorias migratorias de los jóvenes en un periodo mayor a un año y a considerar una perspectiva temporal lo suficientemente extensa, con el fin de entender el efecto de las políticas migratorias implementadas por las autoridades peruanas. Para garantizar este enfoque fue indispensable mantener una forma de contacto con cada joven entre la primera entrevista y la segunda (por teléfono, WhatsApp, etc.), en particular si se considera su importante movilidad espacial dentro del país o fuera de este (por ejemplo, entre aquellos que desean migrar a Chile).
Para esta investigación elegimos realizar entrevistas en profundidad e historias de vida con jóvenes venezolanos de ambos sexos que radican en las tres ciudades del Perú que tienen, según las estadísticas de organismos internacionales, la mayor presencia de personas de origen venezolano: Lima, Tumbes y Tacna. De hecho, la elección de estas ciudades tiene un vínculo estrecho con el proyecto migratorio de estas personas. Para abordar las trayectorias migratorias de personas venezolanas en el Perú trabajamos con adultos jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 35 años. La especial relevancia de trabajar con personas de este grupo etario se encuentra en que sus proyectos de vida aún están en formación. En particular, estas personas están decidiendo a qué se quieren dedicar, si quieren tener hijos, formar una familia y decidir dónde vivir. El carácter flexible de su proyecto de vida establece conexiones significativas con la variabilidad de su proyecto migratorio. Según la OIM, además, el 53,1% de personas venezolanas en Perú se encuentran en dicho rango de edad (2018c, p. 4).
Para construir la muestra de la investigación identificamos primero las principales organizaciones y redes de migrantes en Lima, Tumbes y Tacna a partir de fuentes secundarias como periódicos, reportajes, así como la revisión de publicaciones en redes sociales. Entablamos una relación con los representantes de estas organizaciones, quienes actuaron como gatekeepers2 para presentar la investigación al resto de sus integrantes. Un equipo3 interdisciplinario del GRIDEH viajó a Tumbes y Tacna para realizar el trabajo de campo, a través de las entrevistas en profundidad. Así, se invitó a las personas interesadas que cumplían con los criterios de selección a participar de las entrevistas, que tomaron la forma de historias de vida. Los demás entrevistados se eligieron a través del método de bola de nieve, mediante referencias de las primeras personas entrevistadas o, incluso, de personas encontradas de forma más aleatoria en el espacio público (jóvenes dedicados, por ejemplo, a la venta ambulatoria, entre otros). Las entrevistas se realizaron siguiendo una guía de entrevista semiestructurada elaborada en conjunto por los equipos jurídico y social del proyecto.
Los criterios para el muestreo y la selección de las personas por entrevistar respondieron a tres variables:
1 Etapa del proceso migratorio en la que se encuentra el migrante: personas que hayan experimentado la migración recientemente (es decir, durante los últimos meses), personas que estuvieron en la etapa de asentamiento (entre tres meses y un año en el Perú) y personas que se hayan establecido y se encuentran en la etapa de integración (uno a tres años).
2 Nivel de educación: se buscó un equilibrio entre el número de personas con estudios primarios o secundarios y personas con formación técnica o universitaria.
3 Sexo y género: se tuvo como objetivo entrevistar al mismo número de personas que se identifican como mujeres y como varones.
A partir de estos criterios, se realizaron entre 15 a 18 entrevistas con jóvenes venezolanos de ambos sexos, en cada una de las regiones (Lima, Tumbes y Tacna) y en total se recogieron 51 entrevistas en profundidad e historias de vida, todas realizadas con una declaración de consentimiento informado, de acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética para la Investigación con Seres Humanos y Animales de la PUCP4.
Adicionalmente, una investigadora de ciencias jurídicas se encargó de entrevistar a funcionarios públicos y funcionarios de ACNUR y OIM con competencia en materia de migración y asilo en las tres ciudades. Para ello, se realizaron cinco entrevistas en Lima, cinco en Tumbes y seis en Tacna. Si bien estaban programadas más entrevistas, el inicio de la pandemia en marzo generó la cancelación de las entrevistas con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. Paralelamente, se realizó una revisión de la normativa nacional e internacional sobre migración. En esta revisión se identificaron, recopilaron y analizaron los principales instrumentos internacionales sobre migración, así como la normativa interna, incluyendo leyes, reglamentos, protocolos, directivas, entre otros. Por otro lado, se trianguló la información recogida con una revisión bibliográfica y consultando fuentes estadísticas oficiales. Esto implicó el desarrollo de un trabajo de gabinete y solicitudes de acceso de información estadística sobre los flujos migratorios de personas venezolanas a instituciones públicas como la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las instituciones públicas que respondieron a las referidas solicitudes de información fueron las siguientes: Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y la Policía Nacional del Perú.
Los datos biográficos fueron recolectados a partir de relatos de vida que constituyen una forma peculiar de entrevista, en la cual una persona cuenta su historia de vida o una parte de ella, concentrándose en diferentes eventos ocurridos desde su nacimiento hasta el día de la investigación, según las distintas trayectorias (familiar, escolar, laboral, residencial/migratoria) que componen su itinerario personal. Estos relatos siguen un orden cronológico y se basan en un enfoque «que permite captar las lógicas de acción en su desarrollo biográfico, y las configuraciones de relaciones sociales en su desarrollo histórico (reproducción y dinámicas de transformación)» (Berthaux, 2010, p. 8). Estas narraciones revelan la estructura diacrónica del curso de vida en sus aspectos objetivos, subjetivos y en su dimensión temporal.
Para la realización de estas entrevistas en profundidad y, más específicamente, historias de vida, se elaboró una guía de preguntas constituida por las siguientes dimensiones:
1 Preguntas de control que incluyen la edad del joven, el lugar de residencia actual, la composición precisa de su familia (precisamente de los miembros con los cuales convive actualmente en el país de destino), su situación educativa y profesional, entre otros.
2 Preguntas sobre las condiciones personales, familiares y contextuales en Venezuela antes del trayecto migratorio: situación de vida en general, problemas encontrados por ego5 y sus hermanos, situación de sus padres y otros familiares, recuerdos con el acceso a la educación, salud, alimentación, situación en que se tomó la decisión en la familia de emigrar (quién tomó la decisión, a raíz de un evento particular, etc.) entre otros.
3 Preguntas sobre el trayecto migratorio y traslado desde Venezuela hasta el país de destino: duración y condición del viaje, miembros de la familia u otras personas presentes durante el viaje, etapas durante el mismo, recuerdos sobre situaciones de tensión, alimentación, suspensión de los estudios, problemas de salud, miedo, esperanzas, etc.
4 Preguntas sobre las condiciones de llegada e instalación en el país de destino: elección del lugar de residencia, influencia de las políticas migratorias, cambios de domicilios, aclimatación, tipo de trabajo de ego y otros familiares, acceso al sistema de salud, discriminación, etc.
5 Preguntas sobre el estatus migratorio y la trayectoria legal de cada persona y su familia.
6 Preguntas de cierre con un enfoque sobre los proyectos y las aspiraciones a futuro: quedarse en el país de destino, esperanza o miedo de regresar a Venezuela, proyectos relacionados con los estudios o a la formación profesional, deseo de volver a encontrarse con los miembros de la familia que permanecen en Venezuela, etc.
La guía de preguntas se enfocó en las diferentes etapas que han marcado el curso de vida de los jóvenes entrevistados y se da una importancia particular en todas las formas de vulnerabilidad encontradas por ello/as en los ámbitos de salud, educación, trabajo. Se incluyó la identificación de actores externos o programas sociales que se presentaron y representaron una forma de apoyo y resiliencia para afrontar las dificultades engendradas por la migración.
En la medida en que se trata de historias de vida y que se procedió con un análisis de datos biográficos de los jóvenes entrevistados, se atendió especialmente las fechas de cada hecho y evento narrado o en la edad del adolescente entrevistado en el momento de recordar cada hecho al entrevistador durante las etapas de su curso de vida. Cada entrevista fue transcrita. Asimismo, los datos biográficos recogidos mediante estas entrevistas fueron sistematizados y posteriormente analizados con ayuda de la versión renovada de la matriz Ageven. Esta herramienta centrada en la temporalidad individual permite reconstruir las principales fases y secuencias del curso de vida de una persona considerando la pluralidad de espacios que organizan su vida cotidiana y otorgando una importancia peculiar a la familia como institución y espacio social donde se observan hechos y eventos determinantes que pueden condicionar las distintas trayectorias de cada entrevistado (Cavagnoud, Baillet & Cosio-Zavala, 2019).
5. Áreas temáticas
Este libro está constituido por siete capítulos elaborados por cada uno de los investigadores que componen el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH).
El primer capítulo, «Huir para vivir: crisis social y “migración de supervivencia”», escrito por Stéphanie Borios, demuestra cómo la reciente emigración venezolana debe entenderse como una «migración de supervivencia». En este sentido, la autora analiza cómo la masiva migración venezolana se explica por la actual crisis socioeconómica y política en la cual viven a diario los venezolanos, crisis que se refleja en una total desprotección y en la privación de sus derechos humanos (educación, trabajo, salud, seguridad alimentaria, entre otros). Argumenta que, si bien estamos frente a un conjunto de crisis y colapsos interconectados que explican la salida del país de millones de personas, la inseguridad alimentaria es un elemento central, ya que tiene efectos múltiples en sus vidas y en el funcionamiento general del país. Para construir su argumentación, la autora analiza las trayectorias migratorias de veinte jóvenes venezolanos que han llegado al Perú en los últimos tres años. Después de reflexionar sobre las migraciones a causa de las crisis, la autora utiliza fragmentos de las historias de vida de estos jóvenes para ilustrar cómo han presenciado la crisis en su país en los ámbitos de la alimentación, la salud, la educación, el empleo, así como para analizar la crisis de autoridades en el país, y por qué la migración llegó a imponerse como la única manera de seguir viviendo. Finalmente, la autora discute la relación entre la situación de supervivencia de estos jóvenes migrantes y su acceso (o no) a derechos.
El segundo capítulo, «Las medidas migratorias y de refugio adoptadas en el Perú a la luz del derecho humano a la no devolución de las y los emigrantes venezolanos», a cargo de Elizabeth Salmón y Crisbeth Vigo, analiza si las medidas de control migratorio, en especial la imposición de requisitos o impedimentos para el ingreso al territorio peruano, y las medidas de refugio, como los cambios al procedimiento de la condición de refugio, resultan compatibles con el derecho a la no devolución. En esta línea, por un lado, el texto determina el contenido y los alcances del derecho a la no devolución en el caso de los emigrantes venezolanos en nuestro país, y por otro lado examina si la implementación de las medidas migratorias y de refugio adoptadas por el Estado peruano para esta población genera posibles transgresiones a este derecho, en la medida en que los migrantes constituyen un grupo vulnerable.
El tercer capítulo, «Entre la espera y el miedo: las trayectorias legales de la población venezolana en la región de Tumbes», de Cécile Blouin, analiza las trayectorias legales de migrantes venezolanos/as en la región de Tumbes a inicios del año 2020. La autora da cuenta de la diversidad de los caminos atravesados por las personas migrantes para definir y redefinir sus estatus migratorios en un contexto de política migratoria hostil y selectivamente hospitalaria. El desarrollo expuesto en este capítulo es fruto del trabajo de campo realizado en la región de Tumbes en febrero de 2020, en un contexto de alta movilidad y cambios jurídicos-políticos en materia de política migratoria. La autora encuentra que frente a una realidad migratoria incierta, inestable y hostil la población venezolana experimenta (largos) momentos de espera y sentimientos de miedo frente a una posible expulsión. A partir de un caso subnacional, se busca aportar en la comprensión de los efectos de la política migratoria en la vida cotidiana de las personas migrantes y las estrategias que estas desarrollan frente a aquella.
El cuarto capítulo, «Género, cuidados y responsabilidades familiares en las trayectorias migratorias de los jóvenes venezolanos», redactado por Robin Cavagnoud, examina los cursos de vida de los jóvenes venezolanos tomando como eje de análisis los conceptos de género y de responsabilidades familiares entre las generaciones a través de la migración de Venezuela al Perú. Algunos jóvenes, en particular hombres solteros y sin hijos, migran sin miembros de su familia o entre pares en la búsqueda de una migración «de aventura» y de soporte a su familia (padres, hermanos, tíos, etc.), mientras que otra/os jóvenes, en particular mujeres y madres solteras, migran con sus hijos pequeños para asegurarles un porvenir más estable en términos de salud, alimentación y educación. Entre estas dos situaciones polarizadas y recurrentes, se observa un espectro amplio de trayectorias migratorias en las cuales se plantean de forma variable las cuestiones de maternidad y paternidad, de arreglos familiares y de organización del cuidado entre el país de origen y el de destino. Si en todos los casos observados la preocupación por apoyar económicamente a los miembros de la familia quedados en Venezuela es constante, las distintas trayectorias familiares, reproductivas y sexuales son importantes para interpretar la diversidad de trayectorias y situaciones migratorias de los jóvenes venezolanos presentes en el Perú y, de forma específica, la búsqueda de un equilibrio entre la búsqueda de realización personal y las responsabilidades familiares.
El capítulo quinto, «Políticas públicas, familias y reunificación en el contexto de la migración venezolana al Perú», de Marcela Huaita Alegre, caracteriza desde una perspectiva de género a las familias de los y las jóvenes venezolanas que participaron del estudio, y su posible necesidad de reunificación (parejas, hijos, hijas, madres, padres, etc.). Para ello, la autora revisa la definición de familia como un fenómeno dinámico cuyas formas de organización son diversas y se encuentran al amparo del marco político normativo. De acuerdo con la Constitución peruana de 1993 (artículo 4), el Estado protege a la familia y, por tanto, las políticas y el marco normativo deben responder a las necesidades de los diversos tipos de familia. De esta misma forma lo comprende el Tribunal Constitucional (TC) peruano, el mismo que en sendas resoluciones reconoce que los cambios sociales y jurídicos han generado que la estructura familiar tradicional (nuclear) deje de ser el statu quo y, por tanto, que todos los distintos tipos de estructuras familiares que coexisten en la sociedad merecen la protección estatal. Sin embargo, es necesario contrastar los parámetros establecidos en la normatividad relativa a la «reunificación familiar» (artículo 38 del decreto legislativo 1350), enmarcada en un sentido restringido de la familia, es decir, aquella basada en un vínculo matrimonial, filiación y convivencia (uniones de hecho estrictas), para ver cuánto concuerda con la composición familiar de la población migrante y refugiada. Teniendo esto presente el objetivo final del capítulo es identificar posibles desajustes en la normatividad, que sirvan como oportunidad de cuestionar sus márgenes de protección, a la luz de una interpretación más amplia y atendiendo a lo establecido por el TC.
El capítulo sexto, «Xenofobia y discriminación en jóvenes migrantes venezolanos», de Pablo Vega Romá, analiza las situaciones de discriminación experimentadas por la población venezolana en el Perú, con el objetivo de identificar los imaginarios vinculados a la alteridad migrante que se construyen a partir de estas experiencias, las formas de resiliencia que configuran los migrantes venezolanos en este contexto y la manera en que estos eventos impactan en su inserción en el país. La xenofobia se presenta como una experiencia transversal entre los jóvenes venezolanos, ya sea por vivencias propias o por anécdotas de personas cercanas, lo que implica abordar esta problemática de manera relacional, tomando en cuenta el resto de las características que configuran sus trayectorias migratorias.
El capítulo sétimo, «Ética y migración. Reflexiones sobre la migración venezolana en tiempos de crisis», de Gonzalo Gamio Gehri, discute el problema de la cimentación de un modelo de reflexión ética en tiempos de crisis. El contexto es la situación de los migrantes en el período de cuarentena bajo la amenaza de la COVID-19. La idea básica es que la cultura de los derechos humanos se sostiene en la construcción de una comunidad moral en la que cada uno de los seres humanos sean considerados fines en sí mismos, personas libres e iguales. ¿Cómo cimentar una concepción de esa clase? El ensayo explora dos elementos fundamentales: en primer lugar, la proyección empática como actividad que permite ponerse en el lugar de aquel que enfrenta un daño inmerecido y, en segundo lugar, la experiencia de la exclusión como horizonte para la acción. Desde esos elementos, se examina la condición del migrante en tiempos de pandemia y conflicto.
Esta investigación se propuso ofrecer una comprensión rigurosa del fenómeno de la migración venezolana como un hecho de nuestra vida social, una visión que permita desarrollar los vínculos entre ciudadanos nacionales y migrantes desde el cuidado de la justicia y la solidaridad, en un marco de respeto de los derechos humanos y los principios de la democracia. Abandonar el país de origen forzado por las circunstancias no es fácil, tampoco lo es acoger al extraño observando estrictamente sus derechos y libertades. No solo podemos acoger sensatamente al migrante, podemos aprender de él.
Asimismo, el proyecto buscó recoger las voces de las personas migrantes venezolanas entendiendo sus trayectorias migratorias y sus estrategias desde la salida hasta la instalación en el país o el posible retorno. Estas voces deben ser entendidas en paralelo con el marco normativo-institucional peruano que ha buscado en los últimos meses dar una respuesta parcial a este fenómeno desde la regularización migratoria. Este proyecto de investigación es sumamente pertinente en la actualidad, tanto para el país como para la región latinoamericana. Analizar y entender la migración venezolana es una tarea indispensable y necesaria para pensar las políticas públicas en materia de migración y refugio.
Las investigaciones en este libro son un punto de partida para generar e impulsar cambios de políticas públicas en materia de migración. Conocer las trayectorias y estrategias de personas migrantes es esencial para generar políticas públicas acordes con las necesidades de las personas destinatarias de ellas. Por un lado, esperamos que se pueda generar la adopción de planes de acción para la integración de personas migrantes en el ámbito urbano con su participación. Por otro lado, deseamos que la investigación visibilice la necesidad de tomar en cuenta la participación de las personas migrantes en las políticas públicas nacionales incentivando su colaboración en espacios institucionales de coordinación. En tercer lugar, confiamos en que los hallazgos de esta investigación sean las bases para tender puentes de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia de toda la región latinoamericana para edificar espacios de discusión sobre la migración venezolana.
Referencias
ACNUR (2018a). ACNUR: Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. Marzo, https://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html
ACNUR (2018b). Operational Portal. Refugee Situation. https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
Acosta, D.; Blouin, C. & Freier, L. (2019). La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas. Documentos de Trabajo 3. Madrid: Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/la-emigracion-venezolana -respuestas-latinoamericanas/
Amnistía Internacional (2020). Buscando refugio, Perú le da la espalda a quienes huyen de Venezuela. Londres: Peter Benenson House. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR4616752020SPANISH.pdf
Berganza Setién, I. & Solórzano Salleres, X. (2019). Límites y retos del Estado: Procesos de integración de la comunidad venezolana en Perú. Lima: UARM, Jesuitas; Lutheran World Relief; Asociación Encuentros - Servicio Jesuita para la Solidaridad.
Berthaux, D. (2010). Le récit de vie. L’enquête et ses méthodes. París: Armand Collin.
Blouin, C. (ed.) (2019). Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión. Lima: PUCP e IDEHPUCP.
Blouin, C. (2021). Complejidades y contradicciones de la política migratoria hacia la migración venezolana en el Perú. Colombia Internacional, 106, 141-164. https://doi.org/10.7440/colombiaint106.2021.06
Blouin, C. & Freier, L. (2019). Población venezolana en Lima: entre la regularización y la precariedad. En L. Gandini, F. Lozano y V. Prieto (eds.), Crisis y migración de la población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica (pp. 157-184). Ciudad de México: UNAM.
Borgeaud-Garciandía, N. (2017). Trayectorias de vida y relaciones de dominación. Las trabajadoras migrantes en Buenos Aires. Revista Estudios Feministas, 25, 757-776. http://dx.doi.org/10.1590/1806-9584.2017v25n2p757
Briceño, A., Alonso-Pastor, A., Ugaz, Y. & Godoy. C. E. (2020). La calidad migratoria humanitaria y su relación con los derechos de la población venezolana en el Perú. S.l.: Equilibrium – CenDE. https://equilibriumcende.com/calidad-migratoria-peru
Cavagnoud, R., Baillet, J. & Cosio-Zavala M. E. (2019). Vers un usage renouvelé de la fiche Ageven dans l’analyse qualitative des biographies. Cahiers québécois de démographie, 48(1), 27-52. https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/2019-v48-n1-cqd05651/1073339ar/
Cavagnoud, R. & Céspedes Ormachea, A. (2019). Capítulo 5: Perú. G. Herrera (ed.), Voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú (pp. 117-143). Buenos Aires: CLACSO. https://doi.org/10.7202/1073339
Defensoría del Pueblo Perú (2020). Personas venezolanas en el Perú. Análisis de la situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Serie Informes de Adjuntía. Informe de Adjuntía 002-2020-DP/ADHPD. Lima: Defensoría del Pueblo.
FICR (2018). Evaluación del impacto migratorio [diapositivas de PowerPoint].
Freier, L. & Castillo, S. (2020) El presidencialismo y la «securitización» de la política migratoria en América Latina: un análisis de las reacciones políticas frente al desplazamiento de ciudadanos venezolanos. Internacia, 1, 1-27. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/internacia/article/view/21840/21326
Gandini, L. F. Lozano & V. Prieto Rosas (2019). Crisis y migración de la población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. Ciudad de México: UNAM.
García, R. & J. M. Padilla (2012). Mexican Migrants Organizations in the USA and Their Strategy for Local Development with a Transnational Approach: Advances and Challenges. Barataria: Revista Castellano- Manchega de Ciencias Sociales, 13, 47-66. https://revistabarataria.es/web/index.php/rb/article/view/113/112
García-Moreno, C. & Pujadas Muñoz, J. J. (2011). «No es fácil... y aquí tampoco». Trayectorias migratorias de mujeres cubanas en España. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXVI(2), 455-486.
Granero, G. (2017). Construcción de un espacio urbano periférico en el Gran Rosario (Argentina) por migrantes paraguayos: trayectorias, contrastes y marcaciones. Población & Sociedad, 24, 129-162.
IOP (2020). Cambios en las actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en Lima-Callao 2018-2019. Boletín 166. Estado de la Opinión Pública. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/169459/IOP_1119_01_R2.pdf?sequence =1&is Allowed=y
Kitidi, A. (2018). ACNUR presenta nuevas directrices de protección, ante la huida de venezolanos por América Latina. 13 de marzo. https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/3/5af2e9345/mientras-los-venezolanos-huyen-por-america-latina-acnur-emite-nueva-guia-de-proteccion.html
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2021). Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
OIM (2017). Monitoreo de flujo de migración venezolana (DTM Ronda 2). Lima: OIM.
OIM (2018a). Tendencias migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela. Abril, 2018. Disponible en: http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacional es_en_America_del_Sur_Venezuela.pdf
OIM (2018b). Plan de Acción Regional para el fortalecimiento de la respuesta a los flujos migratorios recientes de nacionales de Venezuela a América del Sur, Norteamérica, América Central y El Caribe.
OIM (2018c). Monitoreo de flujo de migración venezolana en el Perú (DTM Ronda 3). Lima: OIM
OIM (2020). Monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú DTM reporte 7 https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/IOM%20DTM_Monitoreo%20de%20Flujo%20de%20la%20Poblacion%20Venezolana%20en%20el%20Peru_Round7_Febrero2020.pdf?file=1&type=node&id=7791
Páez, T. (2014). Diáspora venezolana: Políticas públicas y desarrollo. En VII Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo. Mayo.
Pedone, C. (2010). Cadenas y redes migratorias: propuesta metodológica para el análisis diacrónico-temporal de los procesos migratorios. Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 19, 101-132.
R4V (2021). RMRP 2021 para refugiados y migrantes de Venezuela. Plan de respuesta regional enero-diciembre 2021. https://www.r4v.info/es/document/rmrp-2021-es
1 Cabe precisarse que esta última etapa del trabajo de campo no se analiza en este libro.
2 Entiéndase como ‘intermediarios’.
3 El equipo estuvo conformado por Stéphanie Borios, Robin Cavagnoud, Pablo Vega y Cécile Blouin.
4 Esta investigación fue revisada y aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la PUCP, mediante el dictamen 047-2019/CEI-PUCP, en la sesión del 18 de julio de 2019.
5 En los estudios sociodemográficos, ego designa a la persona de referencia en el análisis de un curso de vida.