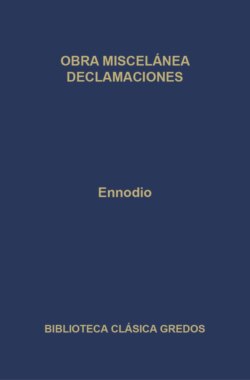Читать книгу Obra miscelánea declamaciones - Ennodio - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеOBRA MISCELÁNEA (OPÚSCULOS)
INTRODUCCIÓN
Según la clasificación de J. Sirmond estas obras, a las que por su heterogeneidad se les llama también Miscelánea , son diez: 1. El Panegírico de Teodorico (Panegyricus Theodorico regi dictus); 2. El libelo en defensa del Sínodo (Libellus apologeticus pro synodo); 3. La vida de Epifanio, obispo de Pavía (Vita Epiphani episcopi Ticinensis); 4. La vida de Antonio, monje de Lerins (Vita Antoni monachi Lirinensis); 5. La acción de gracias por su vida (Eucharisticum de vita sua = Confessio); 6. La composición didáctica para Ambrosio y Beato (paraenesis didascalica); 7. El precepto sobre los eremitas (Praeceptum quando iussi sunt omnes episcopi cellulanos habere); 8. La petición por la que fue liberado Geroncio (Petitorium quo absolutus est Gerontius); 9. La bendición del cirio I (Benedictio cerei); 10. La bendición del cirio II.
1.
Panegírico de Teodorico
Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos (473-526), nacido en 453, hijo de Teodomiro, de la estirpe de los amalos, irrumpe en la historia cuando, a los ocho años, es presentado en Constantinopla como rehén, avalando uno de los múltiples pactos entre el imperio oriental y su pueblo. En 474, ya caudillo de una parte de éste, se trasladó al Danubio inferior. Dos años más tarde, el emperador Zenón le admitió como aliado, le confió la región de Novae y le nombró patricio y segundo general del ejército imperial de Oriente. Poco tiempo después, en 478, rompe con Constantinopla, para volver a firmar un tratado de federación en el que se le concede una región más amplia, tras varias campañas militares. Cónsul en 484, fue honrado con un cortejo triunfal y una estatua ecuestre, después de haber sometido al rebelde Illo, en Asia Menor.
En 486, el emperador, para liberarse de él, le encarga la guerra contra Odoacro en Italia. Teodorico se traslada hasta allí con un gran ejército, en el que se encuadran otros pueblos germanos, y vence a su rival, primero en Isonzo y un mes más tarde (agosto-septiembre 489) en Verona. Tras una nueva victoria a orillas del río Ádige, en agosto de 490, asedia a Odoacro en Rávena. Esta acción militar —conocida en la saga germánica como la «batalla de los cuervos»— duró dos años y, a pesar del acuerdo de repartirse el poder sobre Italia entre ambos, acabó con la muerte de Odoacro a manos de Teodorico, en marzo de 493.
Cuatro años después, el emperador Anastasio I le reconoció como rey godo y regente imperial de Italia, con derecho a llevar la púrpura propia del cargo y a nombrar los dos cónsules anuales, reservándose él mismo en exclusiva el poder legislativo y la acuñación de la moneda.
A partir de ahí, y durante los casi treinta años de su reinado, Teodorico se esforzó por mantener el equilibrio entre su pueblo y la mayoría romana de la población, mantuvo la organización administrativa del imperio —al frente de ella estuvieron Boecio y Casiodoro—, y finalmente siguió una política conciliadora, no sólo entre el arrianismo de su pueblo y el catolicismo romano, sino también en las tensiones dentro de la Iglesia.
En el exterior buscó ante todo la armonía con los reinos germánicos colindantes por medio de una política matrimonial, que él mismo inició con su ejemplo. En efecto, casó con Audefleda, hermana del rey de los francos Clodoveo, unió a su hermana Amalafrida con el vándalo Trasamundo y dio en matrimonio a dos de sus hijas al príncipe burgundio Segismundo —hijo y sucesor del rey Gundobaldo— y al rey visigodo Alarico II. Los deseos de expansión de Clodoveo provocaron tensiones entre ambos, que se reflejaron, entre otras, en la decisión de acoger bajo su protección al pueblo alamán, situado en una faja de la región alpina.
A la presión oriental (Justino I, Justiniano) para restablecer la unión entre las iglesias de Oriente y Occidente (519), que provocó tensiones con el reino godo, reaccionó Teodorico con una serie de medidas agresivas contra la población romana, que culminaron en la ejecución de Boecio y del presidente del senado Símaco. La muerte sorprendió al rey el 30 de agosto de 526 cuando hacía preparativos para pelear contra Gilderico, rey de los vándalos, que había hecho suya la política de unificación entre Roma y Constantinopla.
Ennodio, cuya vida coincide en gran parte con el reinado de Teodorico —contaba dieciséis años cuando éste llegó a Italia y murió cinco años antes que él y sólo un par antes del brusco cambio que dio a sus relaciones con los romanos y que caracterizó la última etapa de su reinado—, tenía más que suficientes elementos de juicio, y de primera mano, para componer el panegírico del monarca.
La obra describe alternativamente hazañas militares del héroe y sus méritos como hombre de estado. En las primeras sigue un orden cronológico y abarca desde 459 hasta 504. Por eso se puede llegar a la conclusión de que Ennodio la escribió a finales de la primavera del 507.
Pero, para nuestro autor, tan importantes como sus campañas son las cualidades del personaje. Ya en el proemio se expresa en tonos encomiásticos a propósito de la heroicidad y sobre todo del cometido de Teodorico, a quien describe como el elegido de Dios para continuar el imperio romano en todo su poder y su significado histórico 1 . Todo el capítulo once está dedicado a encomiar su actividad constructiva: la ampliación del senado, el fortalecimiento de las finanzas del estado, su eficaz política exterior, lograda a base de fidelidad a los pactos y la protección de las fronteras del reino. Más adelante, en el capítulo dieciséis, resalta el autor la preocupación de Teodorico por el florecimiento de la oratoria, la recompensa al verdadero mérito, el cultivo de la ciencia. Así llega al punto culminante de sus méritos —la fe religiosa— que considera en el capítulo siguiente y a propósito de la cual establece una comparación con Alejandro Magno. Mientras éste fue víctima de la ignorancia, Teodorico conoce y rinde culto al verdadero Dios, sin descuidar por eso la disciplina y el adiestramiento del ejército.
Puede llamar la atención el hecho de que el arriano Teodorico sea ensalzado por un clérigo católico. Debía de haber ocurrido algo por lo que este rey hubiera hecho méritos ante la Iglesia. Podría tratarse de la intervención de Teodorico en el litigio entre partidarios de Símaco y Lorenzo en los años 506-507, que, gracias a él, acabó con el triunfo de la línea ortodoxa, mantenida por los partidarios del primero, entre los que se encontraba el propio Ennodio. Idénticos sentimientos de agradecimiento expresa una carta al papa Símaco que debe considerarse muy relacionada con la superación del cisma, gracias a la intervención del rey, y con el panegírico de éste 2 .
El discurso se presenta como si hubiera sido pronunciado en la realidad, pero no habla de ningún acontecimiento que hubiera dado pie a ello; tampoco existe ningún dato sobre el lugar, por lo cual es muy probable que el texto sólo haya existido en forma escrita.
Desde el punto de vista histórico, el panegírico tiene sus puntos débiles. Ante todo, la adulación 3 puesto que, aún reconociendo la significativa personalidad del rey, parece exagerado presentarle como el restaurador del primitivo esplendor de Italia, el sucesor ideal de los emperadores romanos, el campeón de la romanidad y hasta el enviado de la Providencia para salvar el mundo civilizado 4 . Por lo demás, en él se encuentran la mayoría de los tópoi propios del género encomiástico, que tanto proliferó en la época imperial tardía: modestia del autor de la obra, divinización del personaje ensalzado, exaltación de sus cualidades, méritos de su actuación, relativización de los ejemplos proporcionados por los antiguos en comparación con el protagonista, entre otros muchos.
La lengua es no pocas veces rebuscada y retorcida y los acontecimientos se rodean muchas veces de misterio. Sin embargo, la obra en su conjunto no resulta en absoluto despreciable. Sobre todo el historiador que quiera tratar el reino ostrogodo, recibe mucha información interesante sobre la marcha de los godos a Italia y sus luchas, así como de los acontecimientos en tomo al Danubio en los años 504-505.
En definitiva, se puede afirmar que estamos ante uno de los escritos más importantes de Ennodio.
2.
Libelo contra quienes osaron escribir contra el Sínodo
La diócesis de Roma, desde que san Pedro llegó para establecer allí su residencia y padecer el martirio, fue considerada como cabeza de la Cristiandad. Esta preponderancia fue aceptada cada vez con más claridad, sin que los intentos de otras sedes, por motivos circunstanciales, la hayan puesto nunca en peligro. Más lo encerraba, sin embargo, la circunstancia de que una y otra vez, a partir del siglo n, dos obispos pretendieran la titularidad de la cátedra primada, al morir el predecesor o como consecuencia de su deposición. Estas situaciones han dado siempre lugar a nuevas regulaciones para la provisión de la vacante, que, precisamente porque no funcionaban con éxito, han ido poco a poco perfeccionando el sistema. Bien documentados están los cismas de 356-358 (Liberio y Félix), 366 (Dámaso y Ursino), 418/419 (Bonifacio y Eulalio).
Entre los años 498-514 se produjo una nueva disputa por la sede romana. Cinco días después de la muerte de Anastasio II fueron elegidos y proclamados papas el arcipreste Lorenzo y el protodiácono Símaco, iniciándose así el cisma al que hace referencia el presente texto de Ennodio y que mantuvo la ciudad dividida en dos bandos que se combatieron a muerte. Ante todo hay que decir que el enfrentamiento no era personal sino conceptual. De los dos partidos que entonces se batían en la Iglesia, Símaco representaba el ortodoxo, Lorenzo el favorable a Bizancio, presto a hacer concesiones tanto en las disputas teológicas como en el perenne problema de la fecha para la celebración anual de la Pascua 5 .
Los acontecimientos se habían producido así: la muerte de Anastasio II el 17 de noviembre de 498 fue interpretada por muchos como un suceso providencial que permitiría poner finalmente en práctica las decisiones del concilio de Calcedonia (451), que determinaban claramente la postura de la Iglesia a favor de la verdadera naturaleza humana de Jesucristo, frente al error monofisita. Sin embargo, el domingo siguiente, 22 de noviembre, tuvieron lugar dos ordenaciones: en la basílica Laterana (basilica Constantiniana) la del diácono Símaco y en Santa María Mayor (basilica Beatae Mariae) la del arcipreste Lorenzo, partidario de una posición contemporizadora con la herejía. La decisión sobre quién era el legítimo obispo de Roma se traslada a Teodorico, el rey ostrogodo que tenía entonces su corte en Rávena y era arriano. Él ratifica a Símaco apoyado en dos argumentos, que ya habían sido esgrimidos anteriormente en casos análogos: fue consagrado antes y contaba con el apoyo de la mayor parte del clero 6 .
Inmediatamente después de esta decisión de Rávena, Símaco reunió un sínodo en Roma, el 1 de marzo de 499, que le confirmó en el cargo. Poco tiempo después, el Papa pretende alejar a su rival nombrándole obispo de Nocera. Apartado de la urbe, Lorenzo no deja sin embargo de intrigar y emprende una verdadera batalla legal, amparado por la simpatía de parte del clero y un buen grupo de senadores 7 .
Los motivos concretos de acusación comienzan con la cuestión largamente debatida entre la Iglesia de Roma y la Oriental sobre la fecha de la Pascua anual y se extienden a acusaciones de tipo personal, como el trato con mujeres y la mala administración de bienes eclesiásticos. La protesta cristaliza en una acusación formal ante Teodorico en los primeros meses de 501.
Éste nombra a Pedro, obispo de Altino, visitador de la Iglesia romana. Antes de que pueda actuar, en otoño de ese mismo año, Símaco reúne un nuevo Sínodo en san Pedro del Vaticano en el que, además de condenar al visitador abusivamente nombrado por el rey, se defiende de esas acusaciones. Durante el año siguiente, los sinodales se reúnen hasta cuatro veces, tras superar obstáculos de todo tipo en distintos lugares de la ciudad, con tumultos que adquieren carácter violento. Finalmente, el 23 de octubre de 502, clausuran el llamado sínodo Palmar, con un escrito en el que se declaran incompetentes para juzgarle, remiten a Símaco al tribunal divino y le devuelven todos sus derechos, al mismo tiempo que ofrecen a los disidentes una posibilidad de reintegrarse a la unidad de la Iglesia.
Tras este acontecimiento, los partidarios de Lorenzo publican un documento con el título «Contra el Sínodo de la absolución inaudita» 8 , que conocemos sólo a través de la presente réplica de Ennodio en la que incluye citas, al parecer textuales.
Ennodio replicó a ese panfleto con este escrito en el que defendía la postura del papa Símaco, entre cuyos partidarios se encontraba él mismo y su obispo Lorenzo, de Milán. El autor toma una por una las frases del panfleto e intenta rebatirlas en un tono duro 9 .
Esta obra, que no puso fin a la polémica, lleva el título «Libelo de réplica a aquellos que han osado escribir contra el sínodo», fue compuesta en 503, es la segunda en longitud, después de la vida de Epifanio, y presenta las características de un discurso de abogado, con cuatro partes fundamentales: Introducción (1-6). Refutación, una por una, de las alegaciones presentadas por el bando opuesto (7-71). Postura de Teodorico ante el conflicto (72-97). Discursos de Pedro y Pablo, personajes simbólicos de la Iglesia, y de Roma, a quien se concede la última palabra (98-139) 10 .
Ennodio apoya su argumentación en la Sagrada Escritura, sobre todo en el profeta Isaías, al que cita hasta 26 veces, y en los dos apóstoles Pedro y Pablo, sobre todo en la carta de éste último a los Romanos. Con la primera autoridad parece como si Ennodio quisiera recordar a sus contemporáneos la precariedad del tiempo en el que viven; con la segunda, enseñar a los habitantes de la urbe a practicar la mansedumbre y no querer juzgar al obispo que ocupa la primera sede de la cristiandad.
El texto ennodiano ha sido siempre considerado como difícil, tanto por la sucesión un tanto enrevesada de los argumentos, como por la de los acontecimientos a los que alude. Para su correcta interpretación, y a veces incluso para su comprensión, hay que tener en cuenta que fue escrito cuando se había clausurado el sínodo, pero que, hasta llegar a la conclusión absolutoria del Papa, hubo varias sesiones, se produjeron intervenciones del rey, algunos obispos se ausentaron y todas estas peripecias aparecen entrelazadas, quizás también por culpa del panfleto de los partidarios de Lorenzo que lo provocó y que desconocemos.
Esto sirve especialmente para entender los números en los que se habla de modo poco claro, tanto a propósito de la convocatoria del sínodo —que unas veces se atribuye al rey (9-10; 14-15; 27-28) y otras a Símaco (53-59)—, como a la actitud de éste último, que en algún momento se presenta ante la asamblea (31-35) y en otro se niega a comparecer (36-43).
3.
La biografía del obispo Epifanio de Pavía
Estamos ante la vida de un hombre de Iglesia 11 , compuesta por nuestro autor entre 501-504, ocho años más tarde que el poema —un prefacio en prosa y 170 hexámetros— que dedicó a este obispo en 496, cuando se cumplió su treinta aniversario como obispo de Pavía, entonces llamada Ticino 12 .
Se trata pues, a pesar de la juventud de su autor —apenas treinta años— de una obra de madurez, que se puede encuadrar a caballo entre el género panegírico, muy en boga —como hemos dicho— en la antigüedad tardía, y el hagiográfico, que tanto floreció en esta época, desde que en el s. IV se amplió en la Iglesia el concepto de santidad, que hasta entonces se había limitado a los mártires.
En ella Ennodio, que por entonces seguía siendo diácono en Milán, describe el proceso de formación de un santo. Las virtudes heroicas que lo caracterizan hacen de él un hombre sumamente civilizado, que ya en su juventud aprendió a comportarse correctamente ante Dios y ante personas de todo tipo y condición. El autor describe estas cualidades en términos que podrían aplicarse a un miembro cualquiera de las clases dominantes en el alto imperio romano: obediente con sus superiores, cortés con sus iguales, caritativo hacia los subordinados. Tales talentos le ponen en condiciones de cumplir a lo largo de su vida misiones extraordinarias, como la resistencia a Bureo, la reconciliación entre Ricimer y Antemio, la pacificación de los rugos o la misión ante el rey de los burgundios, con el fin de obtener la libertad para los campesinos de la Liguria.
Junto a las dos anteriores, ésta es una obra con un especial valor histórico. El obispo Epifanio de Pavía gozaba de un gran prestigio y pudo intervenir en importantes acontecimientos políticos. A lo largo de la segunda mitad del siglo V , había presenciado, ante todo, la caída del imperio romano de Occidente y la llegada de los ostrogodos. Es una gran suerte que Ennodio haya relatado estas intervenciones de un modo tan vivo y directo que nos permite conocer muchos pormenores de sucesos tan trascendentes.
En la introducción de la biografía invoca al Espíritu Santo, testigo de los hechos de su héroe, para que, con su ayuda, sea capaz de describir su vida de modo que perdure su memoria para siempre. Este detalle precisa aún más el carácter de este escrito, que es laudatorio, pero ante todo hagiográfico, en el más pleno sentido de la palabra: se trata de la vida de un santo 13 .
Tras la introducción, pasa a describir la vida de Epifanio desde sus comienzos. Nacido en Ticinum (Pavía), hijo de Mauro y Focaria, ambos nobles, se significó ya en su infancia por sus extraordinarias dotes. Muy pronto fue confiado a Crispino, el obispo local. Con ocho años es ya lector de la iglesia y sucesivamente secretario del prelado, con el encargo de estenógrafo, que recoge sus discursos y lleva los registros diocesanos. El joven era pudoroso, amable con todos, inaccesible a cualquier tipo de venalidad. La belleza de su alma iba pareja con la de su cuerpo, que se describe con exactitud.
A los dieciocho años comenzó su carrera eclesiástica, con el grado de subdiácono. Crispino apreciaba mucho al joven y, desde que fue ordenado diácono, a los veinte años, le confió la administración de los bienes eclesiásticos, cargo que desempeñó de un modo satisfactorio. En el joven sobresalían el pudor y la capacidad de trabajo. Recurrió a las velas y ayunos para superar la lucha espiritual contra la carne y se alimentó asiduamente con la palabra de Dios.
Cuando las fuerzas del obispo se debilitaron por la edad, se apoyó completamente en Epifanio, quien recibió el sacerdocio tras ocho años de diaconado. A la muerte de Crispino, y por recomendación suya, se convirtió en su sucesor, en 467, cuando contaba sólo 28 años.
Con su nueva dignidad, Epifanio se impuso a sí mismo un severo estilo de vida y su prestigio aumentó en tal medida que se acudía a él como intermediario en situaciones políticas difíciles. Esto sucedió por primera vez cuando, en el año 471, el enfrentamiento entre Ricimer y el emperador Antemio, que residían en Milán y en Roma respectivamente, amenazaba con desembocar en un conflicto armado. La nobleza de la Liguria presionó a Ricimer para que tendiera la mano, ofreciendo la paz, y propuso a Epifanio como negociador. Éste aceptó el cargo y salió hacia Roma al encuentro de Antemio. El emperador, aunque tenía motivos justos para quejarse de Ricimer, a quien había casado con su hija, en aras de un buen entendimiento entre ellos, se dejó convencer por Epifanio y firmó la paz.
El segundo caso para el que se apeló a la mediación de Epifanio fueron las diferencias entre el emperador Nepote (474-491) y el rey visigodo Eurico (466-484). El obispo viajó a Tolosa, seguramente en la primavera de 475, y allí consiguió un acuerdo pacífico entre ambos.
Un campo rico en actividades benéficas se le presentó a Epifanio cuando unos meses más tarde, ya en 476, el patricio Orestes, en lucha con Odoacro, se lanzó sobre Pavía, provocando una infinidad de sufrimientos a los habitantes de la ciudad. El obispo aprovechó la ocasión para librar a muchos de la miseria. Odoacro, que estaba muy bien dispuesto hacia Epifanio, le permitió volver a construir las iglesias que habían sido destruidas y el obispo llegó a conseguir que le perdonara los impuestos durante cinco años. También le ayudó en la situación calamitosa que el prefecto del pretorio Pelagio había provocado en Liguria con sus compras excesivas de trigo.
Luego llegó la dominación ostrogoda. En la lucha de este pueblo con Odoacro, la traición de Tufa, cuyo destino se había descrito ya en el Panegírico de Teodosio , hizo muy difícil la situación de Teodorico, hasta el punto de que hubo de retirarse a la amurallada Pavía. Esta nueva ocupación militar brindó otra vez a Epifanio la oportunidad de socorrer a sus conciudadanos. Así se ganó el favor, tanto de Odoacro como de Teodorico 14 .
Tras la retirada de los godos, Pavía quedó a merced de los rugos; con este pueblo salvaje convivió Epifanio sólo dos años, de 491 a 493, pero de un modo tal que se separaron de él con gran dolor.
Una vez establecida la paz en Italia, tras la derrota de Odoacro por parte de Teodorico, el 27 de febrero de 493, nuestro obispo se preocupó de reconstruir la ciudad. Junto con Lorenzo, el obispo de Milán, se trasladó a la corte de Rávena para interceder por todos aquellos cuyos derechos habían sido conculcados por el caos político y consiguió moderar al rey.
Con motivo de esta visita, Teodorico dio al obispo el encargo de llegar a un acuerdo con el rey burgundio Gundobado para la compra de los prisioneros italianos que habían caído en su poder. Epifanio accedió a llevar a cabo esta nueva misión, pero con la condición de que le acompañara Víctor, obispo de Turín. Ambos príncipes de la Iglesia se dirigieron a los burgundios en 494 y consiguieron la liberación de más de 6.000 prisioneros.
No se olvidó el obispo de la situación económica de quienes habían sido liberados y sus desvelos dieron fruto. Su última hazaña consistió en convencer al rey Teodorico para que perdonase a los lígures —fuertemente probados por los gravámenes que se les habían impuesto— dos tercios de su deuda. No mucho después de esta misión murió en Pavía, a los 58 años, a finales de 496.
No sin razón calificó J. Sirmond esta biografía como la mejor obra de Ennodio. Esta afirmación se justifica por varios motivos. En primer lugar, se trata de una personalidad interesante, de un gran relieve para la historia de su tiempo y que, por tanto, merece que se le rinda ese homenaje 15 . Además, se nota que el autor cumplió su cometido con amor, en primer lugar porque él mismo fue testigo ocular de alguna de esas misiones 16 . Pero además, porque indudablemente se identificaba con muchos puntos, sobre todo las primeras etapas de su carrera eclesiástica y las misiones diplomáticas que había desempeñado Epifanio. En ellos contemplaba, como en un espejo, capítulos importantes de la propia biografía. En último término porque las virtudes eran seguramente las que él mismo querría que adornaran su propia vida.
Característicos de esta obra son los discursos que en ella se insertan. Aunque muchos puntos permanecen oscuros, se enriquece nuestro conocimiento del personaje y la presentación es más sencilla y natural que los otros escritos de Ennodio, hasta el punto de resultar interesante para un lector moderno.
4.
La biografía del monje Antonio
Leoncio, a la sazón abad del entonces pujante monasterio de Lerins, había animado a nuestro autor a escribir la biografía del monje Antonio, conocido como san Antonio de Lerins. Ennodio satisfizo su deseo y redactó por primera vez la vida de este personaje, una verdadera hagiografía, dejando a mejores plumas los aspectos de la vida del santo varón que él no tocaba 17 .
Antonio, de familia ilustre, había nacido en la Panonia, concretamente en la ciudad de Valeria. Con ocho años perdió a su padre y san Severino se hizo cargo de su educación. Cuando éste murió, Antonio pasó a estar bajo la dirección de su tío, el obispo Constancio, quien le dio el empleo de secretario en la curia eclesiástica. Las turbulencias de las invasiones bárbaras llevaron a Antonio a Italia, concretamente a la Valtelina, donde se unió al presbítero Mario.
Pero como no se sentía a gusto allí, se buscó un lugar retirado a orillas del lago de Como, cerca de la tumba del mártir Fidel, llevando allí una vida santa, que le proporcionó una gran fama. Sin embargo, huyendo de ella, cambió otra vez su lugar de residencia y, explicando en un monólogo los motivos, se dirigió al monasterio de Lerins. Aquí pudo residir muy poco tiempo, porque murió al cabo de dos años.
No fue una tarea fácil para Ennodio redactar esta obra. Mientras en el caso de Epifanio podía contar con una amplia y benéfica actividad, de Antonio no había muchas cosas que decir. No se puede afirmar, sin embargo, que haya tenido que hacer grandes esfuerzos de inventiva para producirla. En el momento en que escribe, contaba ya con una larga tradición hagiográfica 18 .
En primer lugar, las vidas de mártires, que con el nombre de Acta martyrum habían proliferado en los primeros siglos de la Historia de la Iglesia; además, la línea que arranca de la Vita sancti Antonii , el padre del monaquismo occidental que, redactada por Atanasio en griego, había logrado una gran difusión y había sido imitada por muchos autores ya en este momento.
El modelo que tiene presente Ennodio es seguramente la Vita Hilarionis de san Jerónimo 19 . Esta biografía, dedicada al fundador del monacato en Palestina, presenta muchos rasgos afines a la del monje Antonio. En efecto, tras una consideración sobre la importancia del biógrafo para la fama del héroe, arranca con una invocación al Espíritu Santo, antes de describir el cuadro familiar en el que el futuro santo viene al mundo. Sigue la educación y la búsqueda de un mentor para que le instruya en la vida ascética. Lo logra con san Antonio en el desierto egipcio, de donde vuelve con quince años, dispuesto a imitar ese tipo de vida en su propia patria.
Sigue un capítulo, en Ennodio mucho más sobrio, con la narración de sus tentaciones, su tenor de vida y los milagros que realiza. A través de todo ello —otro elemento esencial de la obra que nos ocupa—, su fama de santidad se extiende y atrae a una multitud que le impide vivir en soledad. La busca retirándose a un lugar aún más apartado 20 . Pero de nuevo se convierte en foco de atracción, de modo que su vida se convierte en un errar continuo hasta que finalmente encuentra la calma en Chipre, donde muere en 371.
El paralelismo es pues evidente, si bien puede apreciarse el esfuerzo de Ennodio por componer una vida de santo asceta, que no busca ninguna actuación aparatosa. Quizás por eso, al autor no le quedaba otro recurso que atraer la atención del lector por medio de la forma literaria. En este sentido, no escatimó rebuscamiento ni artificiosidad. Quizás por eso, mientras los lectores contemporáneos se dejaron impresionar, uno moderno permanece frío ante estas páginas. La obra fue compuesta hacia el otoño de 506.
5.
Acción de gracias sobre su vida. (Confesión)
En el verano del año 511, Ennodio cayó gravemente enfermo 21 . Como los médicos no lograban nada con sus artes, se dirigió a san Víctor, pidiéndole su curación. Ennodio puso en relación con ésta, una conversión de su vida espiritual y la describe en este escrito, que habitualmente se llama Eucharistion , pero que quizás con más propiedad debería llamarse Confesión, porque su modelo son las Confesiones de san Agustín 22 .
El autor reconoce, tras unas cuantas consideraciones generales, que la enfermedad le ha devuelto el amor a Dios. Recuerda la insensatez de su vida anterior, que encontraba satisfacción en la composición de versos y discursos. Luego describe qué destructiva fue la irrupción de la enfermedad en él y cómo, al fracasar completamente la ayuda de los hombres, se dirigió al cielo.
Primeramente pidió que le fuera concedida la gracia de andar por los caminos del Señor con piedad, prometiendo al mismo tiempo que, si se le concedía el amor por una vida más cristiana, daría testimonio público de ello y nunca más escribiría algo con contenido profano. Su petición fue atendida, recuperó la salud y él cumplió su promesa, redactando este escrito.
En este punto de su obra inserta una consideración rememorativa sobre sus años de juventud, que recibieron la orientación justa, cuando ingresó en el servicio sacerdotal. Encomia también, como un mérito de san Víctor, el hecho de que entonces su prometida ingresara en el estado religioso.
Esto último ocurrió en su juventud, la enfermedad que le lleva a la conversión, le sorprendió en la edad madura, cuando ya contaba casi cuarenta años. Mezcla por tanto dos sucesos de su vida separados por dos decenios. A pesar de estos saltos cronológicos, es evidente que el escrito nos revela con veracidad muchos, podría decirse incluso, la mayor parte de los datos de su biografía. La obra es de fecha posterior a 511.
Quizás sea este dato, es decir el hecho de que escribiera esta confesión en edad avanzada, el que la aproxime más a las Confesiones de san Agustín, que conocía 23 , y a las que a todas luces no puede compararse bajo ningún concepto: ni por extensión, ni por riqueza de contenido, ni por calidad literaria 24 .
No obstante, el paralelismo es evidente en el sentido de que el autor describe, más que la biografía, el itinerario espiritual de su alma, primero inmersa en las ambiciones de este mundo que podían apasionar a un maestro de retórica, y más tarde —y gracias a la enfermedad— rendida a la providencia de Dios. Una lectura libre de prejuicios del texto no permite dudar de la autenticidad de sus sentimientos. Con ellos puede identificarse cualquier hombre, cuando debe enfrentarse a una enfermedad inesperada. El paso de la soberbia indiferente al desvalimiento es instantáneo y Ennodio resuelve la situación del único modo plausible para un creyente, recurriendo ante todo a la misericordia divina y buscando la ayuda de un intercesor.
Salta a la vista asimismo que toda esta materia, que expone en cumplimiento de una promesa, es presentada por medio de una retórica recargada, que marca con una serie de antítesis: debilidad humana / fuerza de Dios; fuego devorador / purificante de la enfermedad; desesperación de sus deudos / confianza de sus enemigos; desahucio de los médicos/ recurso a Dios; dulce sabor de los vicios / reacción de hijo pródigo; secuelas del pecado / acción de la gracia, etc.
En mi opinión, las oraciones que jalonan el escrito, expresan de un modo sincero y bello la actitud de alma y la perspectiva profundamente sobrenatural con las que Ennodio quiso rendir cuentas de su vida, antes de ser consagrado obispo. Desde esta perspectiva hay que leer su acción de gracias —n. 4—, su examen de conciencia —nn. 8 y 19— y la petición con las que cierra esta verdadera pieza artística.
6.
Paraenesis didascálica
Más que con un objetivo puramente retórico 25 , es evidente que Ennodio emplea este género literario en su dimensión ética. En este sentido, la parénesis es tradicionalmente una advertencia a no sacrificar lo importante a lo banal, lo duradero a lo pasajero, los bienes espirituales a los materiales. Era ya un elemento esencial del arte socrático de la educación, pero también parte constitutiva de cualquier ética que se ocupe de la guía de almas y la purificación del individuo. En este escrito, Ennodio se olvida sin embargo de este tono, que podía resultar amenazador, para pasarse a una especie de propaganda de los estudios de gramática y retórica.
Esto era más bien propio de la protréptica, que se ocupaba de abogar por un determinado arte o ciencia, a base de mostrar la calidad, la facilidad, el provecho con los que se adquirían, el gozo provocado por su cultivo, etc. Se conservan restos de un Protreptikós de Aristóteles y se pueden adscribir a este género el Hortensius de Cicerón y buena parte de los diálogos de Séneca.
Con este escrito, Ennodio intenta cristianizar definitivamente este tipo de discurso, a la vez que lo dota de una veste original 26 .
Dos jóvenes, Ambrosio y Beato, habían rogado a nuestro autor que les proporcionara una introducción a los estudios propios de una educación superior. Se trata de dos miembros de familias patricias, a quienes en calidad de protector, maestro y padre, Ennodio envía a Roma para que perfeccionen allí su formación, recomendándoles al papa Símaco 27 y a una larga serie de personas influyentes en la ciudad eterna. Ennodio satisface ese deseo y les dedica un tratado, escrito desde una perspectiva cristiana; es decir, pone como base de toda formación en las artes liberales, la práctica de las virtudes propias de un creyente, haciendo hincapié en las más costosas y necesarias para los jóvenes.
Al frente sitúa por tanto la observancia del mandamiento de querer a Dios con corazón puro y honrarle con la oración, así como el de ser siempre amable con el prójimo. Luego ensalza hábitos como la modestia, que para él es la madre de todas las virtudes, el pudor y la castidad, premisas necesarias para abrazar la fe. Sobre ese fundamento, construye el autor su obra y alcanza el objetivo de encomiar los estudios literarios: la gramática y la retórica.
Desde el punto de vista formal, la composición presenta una estructura bien pensada. Consta de una sucesión de pequeños poemas, en su mayor parte prosopopéyicos, alternados con partes en prosa.
Los poemas constituyen el esqueleto de la obra y están situados en un orden creciente de importancia para el objetivo del escritor. Éste comienza con una invocación a las Musas, como es obligado, que aprovecha para entonar una alabanza a los versos, expresión suprema de la disciplina retórica. Continúa con sendos discursos de la modestia —para Ennodio, la madre de todas las buenas acciones—, la castidad, que supone el contrapunto más llamativo a la cultura pagana, y la fe, gracias a la cual el hombre es capaz de soportar todos los contratiempos de este mundo y alcanza la cumbre de la eternidad.
Esas son las premisas para abordar los estudios liberales, que se presentan en los dos escalones tradicionales: primero la gramática, que familiariza al joven con el arte de la palabra, y a continuación la retórica, gracias a la cual se puede gobernar el mundo.
La obra acaba con un catálogo de ejemplos famosos de elocuencia. El autor comienza con dos estrellas: Fausto (cónsul en 490) y Avieno (en 502 ó 501), que se encuentran en la corte de Rávena en puestos oficiales. Por el contrario, permanecen en Roma tanto Festo (cónsul en 472) como Símaco (cónsul en 485) —un descendiente del famoso rival de Ambrosio en la conocida disputa sobre la restauración del altar de la Victoria en Roma—, dos hombres eximios que toman la vida en serio y no ambicionan el favor del pueblo a costa de su honra.
Además recomienda a Probino (cónsul en 489) y a su hijo Cetego (cónsul en 504), que une en su persona el ímpetu juvenil y la viril madurez, al famoso Boecio (cónsul en 510), quien ya se distinguió en su juventud, a Agapito (cónsul en 517) y finalmente a Probo (cónsul en 513). Pero también aparecen como modelos mujeres, por ejemplo Bárbara y Estefanía. Se las alaba con entusiasmo: para nuestro autor Bárbara es una flor del espíritu romano, Estefanía la luz más resplandeciente de la Iglesia católica.
Siguen una poesía breve en la que da a conocer su escrito a Símaco, pidiéndole su asentimiento, y algunos versos cortos en los que se anima a los destinatarios a que acepten su escrito, porque es noble la palabra que enseña el bien.
En esta obra, que data del año 511, desfilan ante nuestros ojos frases ya conocidas a través de otros escritos ennodianos, como: riquezas y honores son nada, cuando no cuentan con el adorno de la elocuencia; ésta dirige los reinos y determina el bienestar del gobernante; las ideas de aquellos a quienes protege son eternas; nadie toma nota de aquello de lo que la elocuencia no habla; la poética, la jurisprudencia, la dialéctica y la aritmética se alimentan de ella y cobran valor sólo bajo su amparo. La elocuencia o retórica en su forma poética adquiere el máximo predominio y su premio más valioso: hacer culpables de inculpables y viceversa; como colofón, se proclama que quien se entrega a los estudios retóricos gobierna el mundo 28 .
Ennodio expone en esta obra la teoría de lo que fue una ocupación central en su vida, como muestran buena parte de las declamaciones: presentar y acompañar en sus estudios a una larga serie de parientes y amigos. Nos muestra con toda claridad su interés por el progreso de la juventud en el dominio de la lengua, pero sobre todo en la práctica de la virtud. La gramática y la retórica, su sucesora en el curriculum de la formación, representan los modelos de pensamiento y lenguaje que son esenciales para conseguir la madurez humana —uirilitas —y la romanidad: urbanitas . Ambas no son suficientes para la salvación, pero basadas y acompañadas por las virtudes, contribuyen a la construcción del edificio didáctico. Todo el escrito presenta pues un esfuerzo por trasmitir lo que sin duda pensaban los círculos cultos cristianos de la época, que estaban interesados en cristianizar el ideal de educación tradicional.
7.
Decreto sobre los compañeros de vivienda; 8. Petición por la que fue liberado Geroncio, esclavo de Agapito
Las dos breves composiciones siguientes tienen de común que se ocupan de negocios relacionados con el derecho. Una debió de emanar del sínodo romano, cuando éste pretendió poner fin a la disputa entre Símaco y Lorenzo por la sede romana, y la otra servir de pauta para una sesión pública en la que se otorgó la libertad a un siervo.
La primera surgió a raíz de los reproches que se habían hecho al papa Símaco, a propósito de su vida privada. Como reacción, el pontífice mismo o el sínodo romano adoptaron medidas para que esas situaciones no pudieran repetirse en lo sucesivo y emanaron un decreto o una orden por la que debía evitarse que los obispos vivieran solos. Se prescribe que tengan una persona con la que convivan, más que en la misma cámara —concellaneus o, en griego sincellus —, en el mismo domicilio. Ennodio escribe este texto en 503, seguramente por encargo de su obispo Lorenzo de Milán. En él recoge el tenor de tal medida disciplinaria, de la que no queda ninguna noticia en actas oficiales 29 , y añade un comentario, en un tono a la vez polémico y apologético.
La segunda es una muestra más de hasta qué punto Ennodio está integrado en la realidad del mundo en el que vive, tanto en su calidad de persona de Iglesia como en su vida privada. Aquí lo vemos confrontado con la realidad de la servidumbre en su entorno familiar y con la esclavitud que aún existía en la sociedad pagana. Los esclavos de la época podían ser emancipados, bien por disposición testamentaria de su señor o por una proclamación en la iglesia, de acuerdo con un edicto de Constantino a Protógenes, obispo de Sardes.
Esta prescripción imperial, como lo atestiguan papiros de la época procedentes de Italia y de la Galia, se ejecutaba en sesiones públicas en presencia del pueblo y presididos por el obispo o por un representante suyo. Nuestro autor compuso para Agapito 30 una declaración formal de manumisión para una sesión de la iglesia en Roma, en presencia del papa Símaco.
De ella se desprende que la liberación equivalía a la concesión al interesado de la ciudadanía romana, lo que llevaba consigo, entre otras cosas, que se le mantenían los bienes que hubiera podido adquirir previamente.
9. 10.
Bendición del cirio pascual
Cierran la colección de las obras misceláneas dos bendiciones de cirios o pregones pascuales 31 , es decir dos prefacios de alabanza y ofrenda.
Fueron escritos en Milán para la fiesta de la Pascua de los años 502 y 504 respectivamente. Presentan por tanto claros rasgos ambrosianos, si bien ambos fueron pronto conocidos en Roma y, a través de la liturgia romana, se extenderían a toda la Iglesia 32 .
Estas composiciones se rezan, o mejor se cantan, en la vigilia pascual en exaltación y ofrecimiento del cirio pascual encendido, que es símbolo del sacrificio de la Iglesia del nuevo Testamento, más propiamente del cordero pascual, Jesucristo.
Se trata de una continuación de la Haggada judía 33 , en un contexto cristiano. Los primeros textos de este género que han llegado hasta nosotros son el galicano y el ambrosiano. El primero es el que se utiliza aún hoy día en la liturgia romana y está atestiguado en los Sacramentaria gallicana . El segundo sigue asimismo vigente en el rito ambrosiano propio de la provincia eclesiástica de Milán.
Inmediatamente después en el tiempo vienen estos textos de Ennodio, que por tanto cuentan entre los primeros testimonios de este género literario en la sede primada de la cristiandad y presentan rasgos interesantes y novedosos, como la exaltación de Dios creador.
La estructura habitual consta de un invitatorio, seguido de un canto dialogado en forma de prefacio, con el que se entra en el tema central.
Éste consta fundamentalmente de: a) una alabanza solemne de la noche pascual a través de una tipología pascual y bautismal; b) un pasaje soteriológico, que de ordinario se expresa de un modo retórico-paradójico, presentando el pecado de Adán como necesario (felix culpa) y el contraste entre noche y día, tomado de Tesalonicenses , donde el Apóstol de las gentes escribe: «Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas» (I 5, 5); c) la ofrenda, en analogía con el canon de la Misa, y d) el encendido (símbolo de la Resurrección) de la vela (símbolo de la Humanidad de Cristo).
Finalmente se encuentran otros elementos, como la alusión a la abeja, imagen de la virginidad de María, que es un pasaje tomado del libro IV de las Geórgicas de Virgilio, ya criticado duramente por san Jerónimo; la alabanza de la noche; la consunción de la vela, como un símbolo de la dimensión escatológica de la vida humana. El pregón acaba con una oración de petición por intenciones concretas 34 .
La gran diferencia entre los dos pregones consiste en que, mientras el primero se alarga en la descripción de la creación del mundo, el segundo se concentra en la del hombre y en su pecado. Ambos, como es también propio de este tipo de composición, contienen alusiones al paralelismo entre el bautismo, puerta a la nueva vida, y la irrupción de la primavera, época del año en la que la naturaleza se renueva y se celebra la Pascua.
Podrían ser calificados como piezas sustancialmente cristianas y por tanto de interés exclusivo para la liturgia eclesiástica, si no fuera porque en ellas y por medio de ellas Ennodio nos muestra su profundo conocimiento de la obra de Virgilio, de la que toma brillantes expresiones, tanto a propósito de la vida de las abejas, como incluso para describir la obra de la creación.
Por eso, aunque no se pueda ignorar la presencia de elementos enfáticos que recuerdan otras piezas de contenido retórico, se puede decir que ambos pregones son de una gran elegancia literaria.
1 Ha sido puesto de relieve que Ennodio cita la historia de la Roma republicana —el consulado de C. Atilio Régulo Serrano, las campañas africanas de Catón de Útica— para extraer de ella ejemplos, positivos o negativos, dejando de lado la época imperial, quizás porque no le pareció oportuno comparar a un rey godo con cualquier emperador romano. El único exemplum maiorum imperial que aporta es el de Alejandro Magno. Véase W. PORTMANN , Geschichte in der spätantiken Panegyrik ..., 115-117. Sin embargo, no puede ignorarse el hecho de que en algunos pasajes de sus obras, para ensalzar la figura de Teodorico, descalifica en bloque a los emperadores. Véase, por ejemplo, M 1, 23; M3, 143.
2 T. MOMMSEN llega a la conclusión de que esta carta (E IX 30) no pudo redactarse entre 506-507, como opina F. VOGEL en su edición, sino un año más tarde: en ella se le llama al rey Rhodanius , es decir, el vencedor del Ródano. Este calificativo sólo se pudo emplear a partir de 508, cuando Teodorico mandó a sus ejércitos a esa región. Véase T. MOMMSEN , «Zu Ammian und Ennodius...» pág. 154.
3 M. REYDELLET hace notar sin embargo que esta tacha se aprecia en una medida mucho menor que en CASIODORO , quien pretende hacer de Teodorico un nuevo Trajano o un nuevo Tito. La razón que da es evidente. Ennodio, noble pobre, no tiene nada que perder ni nada que esperar del poderoso. De otra parte, para nuestro autor la figura real, encamada en Teodorico, se contrapone e innova la magistratura imperial. Véase M. REYDELLET , La Royauté ... cap. V, págs. 141-182.
4 Para mantener esa atmósfera tiene que ignorar los rasgos apasionados del carácter del rey, como el asesinato de su oponente Odoacro, violando un acuerdo previo, o la reacción vengativa ante la traición de Tufa, que le llevó a castigar con la pérdida de sus derechos a los ciudadanos romanos que no le apoyaran: cf. M 3, 122-134. Véase, el capítulo Theodoric’s Kingdom Surveyed , en T. BURNS , A History ..., sobre todo págs. 67-80. También. F. DELLE DONNE , «Il ruolo storico e político di Ennodio», en Atti della prima ... págs. 7-19.
5 Este aspecto del cisma, así como el número y la identidad de los partidarios de uno y otro, han sido estudiados por J. MOORHEAD , «The Laurentian Schism: East and West in the Roman Church», Church History 47 (1978), 125-136.
6 Así lo aseguran fuentes fidedignas, como la biografía de Símaco en el Liber pontificalis , si bien no faltan versiones, como la del Fragmentum Veronense , próximas a Lorenzo, que reprochan a Símaco haber pagado esa decisión con dinero. Incluso Ennodio, al menos en dos pasajes de su epistolario (III 10, 3. VI 16, 2), habla de este suceso y demuestra indirectamente que la acusación tenía su fundamento.
7 J. MOORHEAD llega a la conclusión de que, mientras la mayoría de los obispos italianos que participaron en los diferentes sínodos de estos años estaban a favor de Símaco, Lorenzo podía contar con el apoyo de senadores y clero romanos. Véase, J. MOORHEAD , «The Laurentian Schism...», pág. 136.
8 Adversus synodum absolutionis incongruae .
9 A. SCHOTT presenta este escrito, que edita sin formar parte de ningún grupo, como un Apologeticum , de este modo: «Su argumento toma ocasión del escrito y las calumnias que los cismáticos compendiaron en diez puntos. Después de que en el IV sínodo romano, bajo el papa Símaco, los cismáticos condenados escribieron un libelo con el título: Contra la absolución del Sínodo y lo atacaron durísimamente, Ennodio escribió por encargo del dicho sínodo este librito apologético. Una vez presentado a los Padres, éstos mandaron que se leyera y con su consentimiento, no sólo mereció constar entre las actas sinodales, sino entre los decretos pontificios. Con la autoridad de este escrito y la recomendación del rey Teodorico, los cismáticos volvieron a la paz y la comunión de la lglesia y se sometieron al romano pontífice Símaco».
«Con este libelo refuta 10 objeciones de los adversarios: I. que no todos los obispos fueron convocados al sínodo por la autoridad real; II. que no todos los que asistieron dieron su consentimiento; III. que los adversarios del Sumo Pontífice no fueron escuchados y que sus acusaciones no fueron refutadas; IV. que los obispos se opusieron a la orden del rey, cuando dijeron en el sínodo que no competía a éste, sino sólo al Romano Pontífice, convocar un sínodo; V. que era una calumnia afirmar que los que rechazaban al papa Símaco añadían, que al defender los derechos de la Sede apostólica, parecía no pretenderse otra cosa que afirmar que Pedro y sus sucesores, junto con los privilegios de la sede, habían recibido del Señor la licencia para pecar; VI. del hecho de que Símaco en persona se expuso al juicio de los obispos, parecía falso lo que se pretendía: es decir, que la cabeza de la sede apostólica se sometiera a la sentencia de sus inferiores; VII. no fueron examinados los testigos que se presentaron: sus testimonios, aunque se tratara de domésticos, no debieron ser rechazados, puesto que Cristo mismo no rehusó someterse al juicio de los hombres; VIII. no se encuentra ningún antecedente de que el Papa haya convocado un concilio para defenderse de sus crímenes; IX. es falso lo que se dice: que el sínodo fue solicitado por el rey; X. no debía haber despreciado la quinta vista de su causa, quien previendo la reunión, entró a examen con un conjunto de pueblos. El lector atento —acaba A. Schott su introducción— encontrará en este texto la contestación de Ennodio a todas estas objeciones».
10 En este volumen aparecen otras obras relacionadas con esta temática: D I, compuesta entre 502-507 y M 8, de 503.
11 Hay que advertir ante todo que se trata de una biografía y por tanto Ennodio sólo da cuenta de los acontecimientos que tienen que ver con Epifanio, dejando de lado otros tan importantes como el saco de Roma por parte de los vándalos en 455, que tanto conmovió a todo el Occidente, o la figura de Ricimer, que tanto peso tuvo en el nombramiento y desaparición de los últimos emperadores romanos.
12 P I 9.
13 El ideal de santidad que Ennodio presenta es aquí —en contraste con la del monje Antonio, que veremos a continuación— más bien activo y político. Sobre este tema, consúltese J. CHELINI , Histoire religieuse ..., sobre todo págs. 72-73.
14 Al describir el enfrentamiento de estos dos personajes, Ennodio no puede disimular su partidismo a favor del rey ostrogodo, aunque aquí no carga tanto las tintas contra Odoacro como en M I. fundamentalmente porque no puede pasar por alto que Epifanio colaboró con los dos.
15 De hecho, se puede interpretar su personalidad como el prototipo del princeps Ecclesiae (45), dux cristianus (26), que desempeña un papel fundamental en la sociedad de la época, no sólo como obispo sino como continuador en muchos aspectos de la cultura romana. Sobre este tema véase el capítulo IV: «Ennode de Pavie et la royauté nationale», en M. REYDELLET , La royauté ... págs. 141-182.
16 Véase, por ejemplo, M 3, 127.
17 El tono es ostensiblemente diferente al de M 3, que, como hemos visto, presenta claros rasgos de obra encomiástica. Aquí se detecta un esfuerzo del autor por adaptarse al género hagiográfico, al adoptar un tipo más modesto de expresión, que podría ser calificado de sermo humilis . Ver a este respecto E. AUERBACH , Literatursprache ... págs. 25-53.
18 Esto sin contar con la producción biográfica, clásica en la literatura latina. Precisamente, uno de los rasgos más significativos de las biografías de monjes de san Jerónimo, es el traspaso de toda esa tradición a la literatura cristiana.
19 El paralelismo evidente entre esta obra y la Vita Severini de EUGIPIO obedece más a la identidad de época, personajes y acontecimientos descritos que a una imitación. Véase a este respecto F. LOTTER , «Antonius von Lerins und der Untergang...», págs. 297 ss.
20 Este es un tópos que se encuentra ya en la Vita Antonii de ATANASIO (49. 1).
21 Se ha especulado sobre el tipo de dolencia que aquejó a Ennodio. Seguramente fueron varias, como se desprende de la abundancia de alusiones a problemas de salud a lo largo de su correspondencia: VI 4, 7; VIII 16, 21, 22, 24, 25, 27; IX 14. Algún historiador ha afirmado a este respecto que nuestro autor fue uno de tantos que en su época y a lo largo de toda la Edad Media sufrió una enfermedad de los ojos. Si ésta fue la que le puso al borde de la muerte, es una cuestión difícil de dilucidar. Véase, T. BURNS , A History of the Ostrogoths , pág. 84.
22 Él mismo habla de la confessio que prometió escribir de propia mano (n. 17). Ver a este respecto, M. SCHANZ , C. HOSIUS , HAW , VIII 4, 2, pág. 141.
23 Cf. E I 4, 5.
24 Este tema ha sido muy estudiado por P. COURCELLE , en múltiples publicaciones. Véase, sobre todo, «Trois récits de conversión...», págs. 451-453.
25 Un tipo específico de discurso, dentro del género deliberativo.
26 Me parece sintomático que en 1 Timoteo , san PABLO encarece a su joven discípulo la práctica de esas virtudes —verecundia, pudicitia, castitas —, que apenas aparecen en otros contextos, tanto dentro del Antiguo, como del Nuevo Testamento.
27 Cf. E VIII 38 en la que se refiere expresamente a Beato y E VIII 32, con la que posiblemente presenta a Ambrosio, aunque no le nombra.
28 Es el famoso hexámetro, del verso 10: Qui nostris servit studiis mox imperat orbi . «Quien cultiva nuestros estudios pronto gobierna el mundo».
29 Sólo algunos pasajes están recogidos en las decretales pseudoisidorianas.
30 Véase nota a M 6, 21.
31 El título de estas dos composiciones es el tradicional: Benedictio cerei , «bendición del cirio», aunque en las obras de san JERÓNIMO (Ep . 18, del año 384) y de san AGUSTÍN (La ciudad de Dios , XV 22, escrita entre los años 413-426), encontramos otras expresiones: carmen cerei y laus cerei , respectivamente.
32 La primera noticia, indirecta, data del Liber pontificalis , según el cual el papa Zósimo (417-418), permitió la bendición del cirio pascual a los diáconos de las iglesias suburbicarias de Roma. Sin embargo, en la liturgia pontificia, el rito del canto a la luz pascual sólo está atestiguado a partir del s. IX . Para esta cuestión, véase H. ZWECK , Oslerlobpreis ..., pág. 8 ss.
33 Sobre este término, véase H. HAAG (edit.), Bibel-Lexicon , Einsiedeln-Zúrich-Colonia, Benziger, 1968, 655-56.
34 Sobre este tema puede consultarse, H. ZWECK , Osterlobpreis ..., págs. 16-23, así como 114-158.