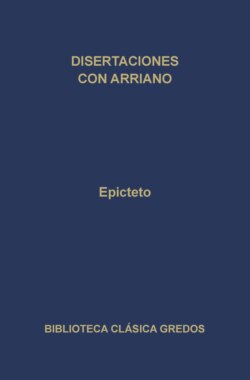Читать книгу Disertaciones por Arriano - Epicteto - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
l. Aproximación biográfica
Las Disertaciones de Epicteto recogidas en el presente volumen, aunque mucho menos difundidas que el Manual del mismo autor, constituyen una obra de gran interés en varios aspectos: en primer lugar, contrastan por su extensión con lo fragmentario de nuestras fuentes en relación con la Estoa presentan el interés añadido de los numerosos fragmentos de maestros antiguos que Epicteto nos transmite; a la vez, las anécdotas con que ilustra sus lecciones y los personajes que aparecen en ellas o como interlocutores del maestro contribuyen a dar vida a lo que conocemos por los historiadores sobre la existencia cotidiana en Roma y las ciudades provinciales del siglo I ; por último, la naturalidad y sencillez de su estilo hacen de esta obra un documento sumamente valioso para el estudio de la evolución de la lengua griega
A pesar del interés que suscitó la filosofía epictetea, los datos que poseemos sobre este autor son tan escasos 1 que es tarea bien difícil presentar su semblanza.
Epicteto, cuya ascendencia ignoramos, nació en Hierápolis —a unos 6 Kms. al norte de Laodicea—, en la Frigia Epicteto. Era probablemente esclavo de nacimiento 2 . De ahí le vendría, según Colardeau 3 , el nombre, conforme a la costumbre que había en la Antigüedad de llamar a los esclavos por el gentilicio. En cuanto a la fecha, Souilhé, uno de sus principales biógrafos, sugiere como probable los años en torno al 50 d. C. El tiempo de su niñez en Frigia debió de ser breve y no parece haber dejado mucha huella en su espíritu, puesto que en las Disertaciones no aparece ninguna mención de su tierra natal.
Lo encontramos en Roma como esclavo de Epafrodito a una edad relativamente temprana, según lo indican las anécdotas relatadas en I 1, 19-20, y I 19, 19-22, que bien podrían ser testimonios directos. La primera de ellas se refiere al trato displicente de Laterano hacia Epafrodito, y hubo de tener lugar forzosamente antes del año 65, fecha de la muerte de Laterano, y la segunda, relativa al comportamiento de Epafrodito con Felición 4 , hubo de ocurrir antes de la muerte de Nerón, es decir, antes del año 68. Así, de aceptar la fecha de nacimiento propuesta por Souilhé, tendríamos a Epicteto en Roma desde, al menos, la edad aproximada de 15 años.
Este Epafrodito —del que no sabemos si fue el único amo de Epicteto, pero sí es el único del que tenemos testimonios— era liberto y llegó a desempeñar altos cargos en la corte imperial: fue secretario (a libellis ) de Nerón, primero, y posteriormente de Domiciano, que lo mandó matar en el año 95 por haber ayudado a Nerón en su suicidio. Epicteto no tiene de él muy buen concepto; para él, que tanto apreciaba la verdadera libertad (la libertad interior) y que tantas veces repetía a sus discípulos que sólo podía ser libre el que sabía discernir entre los auténticos bienes y males (los del albedrío) y lo indiferente (la riqueza y la pobreza, la enfermedad, la muerte), Epafrodito encarnaba al hombre vulgar e ignorante. Así nos lo presenta en la primera de las anécdotas mencionadas, donde pone de relieve el servilismo de su amo, y en I 26, 11, donde hace reír a su auditorio ante el curioso concepto de pobreza del secretario de Nerón.
Otro tópico que se nos ha transmitido sobre Epafrodito es el de su crueldad. En I 9, 29, aparece reflejada una conversación entre Epicteto y su maestro, Musonio Rufo, en la que éste pretende poner a prueba a nuestro filósofo recordándole los daños que pueden venirle de su amo. Y a ese pasaje se une la anécdota relatada por Celso 5 sobre el origen de la cojera de Epicteto —a la que él mismo alude algunas veces a lo largo de la obra 6 —. Según Celso, el amo torturaba a Epicteto maltratando una de sus piernas; Epicteto sonreía y le advertía: «Me la vas a romper», y cuando, en efecto, eso sucedió, aún insistió: «¿No te decía yo que me la ibas a romper?». Oldfather concede pleno crédito a esta noticia, si bien la Suda atribuye la cojera de Epicteto a una enfermedad reumática 7 . Fuera cual fuera la causa de ese defecto físico de Epicteto, y aun teniendo en cuenta el recuerdo poco grato que Epafrodito despierta en él, las relaciones entre amo y esclavo tal vez no fueran tan malas, puesto que a Epicteto se le permitió educarse en la filosofía junto a Musonio Rufo y le fue concedida la libertad en algún momento anterior al año 93, fecha en que alcanzó a Epicteto el decreto de Domiciano por el que se expulsaba de Roma a los filósofos, aunque no hemos de dejar de tener en cuenta que la formación filosófica de Epicteto tampoco tiene por qué responder a una especial benevolencia de Epafrodito para con su esclavo, sino que pudo muy bien deberse, como sugiere Jordán de Urríes 8 , a que Epafrodito pensara dedicarle a pedagogo, habida cuenta del defecto físico de Epicteto, que le incapacitaba para otras tareas, y su inteligencia despierta.
El maestro de Epicteto, al que éste menciona con veneración, fue Musonio Rufo, uno de los filósofos estoicos más reputados de su tiempo. Era originario de Bolsena y pertenecía a la nobleza ecuestre. Fue maestro también de numerosos personajes influyentes de su época, tanto filósofos (Dión de Prusa, Éufrates de Tiro, Atenodoto, Artemidoro) como miembros destacados de la nobleza romana (Minicio Fundano y, tal vez, Barea Sorano y Anio Polión).
En cuanto a la vida de Musonio sabemos que fue discípulo de Rubelio Plauto, al que siguió en su destierro a Asia Menor en el año 60. Sabemos también que volvió a Roma tras la muerte de Rubelio en el año 62 y que en el año 65-66, tras la conspiración de Pisón, fue de nuevo condenado al destierro, esta vez en Gíaros, una de las islas del archipiélago de las Cíclades, sin puertos y sin agua, en la que, sin embargo, recibía la visita de buen número de personas de diversas procedencias, que acudían a escucharle. De este destierro volvió en tiempos de Galba, es decir, en 68 ó 69. Parece que el decreto de expulsión de estoicos y cínicos dado por Vespasiano entre 71 y 75 no le alcanzó, pero fue desterrado algo después por Vespasiano por razones que desconocemos y no volvió a Roma otra vez hasta la época de Tito, al que le unían relaciones de amistad. Epicteto, por tanto, debió escuchar sus lecciones, bien tras el regreso de Gíaros en 68-69, como supone Schenkl, bien en época ya de Tito, de acuerdo con Souilhé.
Musonio no nos ha dejado ninguna obra escrita, y lo que conocemos de él ha sido recogido fragmentariamente de las obras de Estobeo, Plutarco, Gelio y del propio Epicteto 9 . Musonio insistía en el carácter práctico de la moral, a la que comparaba con la medicina y la música; para él, las normas de comportamiento moral nos son enseñadas por la naturaleza y son un reflejo de la voluntad divina; a la vez, la virtud no es alcanzable sin el conocimiento. Estas ideas reaparecerán con frecuencia en la obra de su discípulo, quien lo menciona en diversas ocasiones a lo largo de las Disertaciones (cf. «Índice de nombres»). De todas esas menciones la más significativa es la del pasaje III 23, 29, en donde se trasluce con la mayor claridad la admiración y la veneración que Epicteto experimentaba hacia su maestro.
Se cree que Musonio murió antes del reinado de Domiciano, es decir, antes del año 81. En estos años debió de ser cuando Epicteto obtuvo su libertad y empezó a dedicarse a la enseñanza del estoicismo. De sus principios nos relata alguna anécdota, como la de II 12, 17-25: ante sus discípulos de Nicópolis recrea una escena socrática en la que un ferviente estoico intenta hacer comprender a un paseante (un «consular» o «algún rico») cuáles son los verdaderos bienes y males recurriendo al método de preguntas y respuestas. El diálogo y la escena debían parecerles muy sugerentes a sus discípulos... pero —hace notar Epicteto— también podía ocurrir que el paseante, en vez de quedar convencido, se encarara con el moralista insistente y le amenazara con una paliza. Epicteto concluye diciendo: «Yo mismo fui una vez muy aficionado a ese sistema, antes de venir a dar en éstas». Si efectivamente había habido algo de eso, no es de extrañar que en el año 93 Epicteto fuera lo suficientemente conocido como para que le alcanzara el decreto de expulsión de los filósofos; entonces fue cuando se trasladó a Nicópolis, en donde residió hasta su muerte, acaecida aproximadamente entre 120 y 130 según la mayoría de los autores.
A pesar de que defiende en varias ocasiones la institución matrimonial —con frecuencia en pasajes destinados a la refutación de Epicuro 10 — no llegó a casarse ni, por lo que sabemos, a tener descendencia, lo que dio origen a una anécdota que nos relata Luciano: Epicteto aconsejaba al cínico Demonacte que fundara una familia, a lo que éste le replicó: «Pues dame entonces una de tus hijas».
2. Epicteto y su escuela
Nicópolis, situada en el Epiro, junto a la entrada del golfo de Ambracia, había sido fundada por Augusto en el lugar en que había estado acampado con sus fuerzas la víspera de la victoria de Accio, y era uno de los puertos más frecuentados por las naves que hacían el camino entre Italia y Grecia.
La vida en esa ciudad le debía ser grata, puesto que nunca intentó volver de su destierro, a pesar de que hubiera podido hacerlo en tiempos de Trajano; allí fue donde abrió Epicteto su escuela, a la que se dedicó plenamente, pues él, a imitación de Sócrates, uno de sus modelos, no escribió nada.
La enseñanza en la escuela se organizaba en torno a lecturas de pasajes de los autores clásicos de la secta —de ahí el gran número de veces que se cita a Zenón, Cleantes o Crisipo, especialmente a este último—, probablemente no a partir de obras completas, sino de excerpta de uso común en las escuelas 11 . Contrasta la abundancia de citas de los maestros antiguos con la falta de referencias a los autores de la Estoa Media, de los que sólo se menciona —y eso de pasada— a Arquedemo y Antípatro. Utiliza también textos de Homero, Platón y Jenofonte, generalmente para ejemplificar explicaciones sobre temas morales, y en algunas ocasiones debía utilizar también textos de Epicuro y de los académicos para proceder a su refutación. Tras ser leídos, estos pasajes eran comentados por el maestro. Arriano, sin embargo, no nos ha conservado ninguna de esas «clases» dedicadas a la interpretación de los maestros, sino que, según una teoría que goza cada vez de mayor aceptación, prefirió incorporar a la obra las conversaciones que el maestro mantenía fuera de las clases con discípulos o visitantes y los sucesos imprevistos y en alguna medida significativos para la caracterización de Epicteto.
De modo que vemos con frecuencia a Epicteto prescindir del apoyo de los textos para hablar en nombre propio, resaltando los puntos fundamentales de la doctrina o presentando y comentando situaciones concretas —reales o literarias— en las que esa doctrina era de aplicación.
Lo que conservamos de las explicaciones de Epicteto, por tanto, no pretende ofrecernos una exposición completa y ordenada de toda la filosofía estoica, sino que tiene por objeto primordial poner de relieve el temperamento y los intereses más característicos del maestro: las cuestiones morales, bien sea en sus aspectos más generales, bien en cuestiones de detalle que afectan a la vida cotidiana.
A veces, el maestro solicita de sus discípulos que sean ellos mismos quienes preparen una disertación sobre un tema concreto o un comentario sobre algún pasaje, tarea en la que, a veces, los alumnos más antiguos o más aventajados deben guiar a sus compañeros. Esta misión no siempre era llevada a cabo con el cuidado necesario, y encontramos, por ejemplo, en I 26, 13, a uno de estos alumnos aventajados al que Epicteto reprende con firmeza por haber exigido a un compañero más joven que tratara un tema demasiado difícil para un novato.
Las composiciones preparadas por los discípulos debían servirles al tiempo como ejercicio filosófico y retórico. El pasaje II 17, 35 y ss., es sumamente significativo a este respecto: los discípulos concedían gran importancia a los aspectos externos de sus trabajos, lo que cuadra bien con el retrato que veremos más adelante de los discípulos de Epicteto. Para los objetivos de Epicteto, sin embargo, tanto sus propias explicaciones como los ejercicios de sus alumnos no tienen otro valor que el propedéutico y formativo: efectivamente, lo primero es conocer a los maestros y comprenderlos, pero si eso no se traduce en unas actitudes vitales coherentes con los principios éticos, todo es inútil. Y aún más, si ese comportamiento se produce sólo en la escuela, pero es olvidado al abandonarla, la estancia en Nicópolis habrá sido en vano.
Uno de los puntos en los que Epicteto hace más hincapié es la idea de que el estudio de la filosofía no es un fin en sí mismo, sino un medio necesario para aprender a vivir conforme a la naturaleza; de ahí que repruebe a sus alumnos cuando éstos parecen cifrar todos sus intereses en explicar los silogismos o el pensamiento de los maestros 12 , puesto que lo que él espera de ellos es que se acerquen a la escuela conscientes de su ignorancia en determinados terrenos y con las miras puestas en la consecución de la virtud. En esas condiciones, Epicteto confía en que sus discípulos aprendan, por encima de todo, a comportarse habitualmente de acuerdo con los principios que estudian, es decir, a distinguir lo que depende del albedrío de lo que no depende de él, y a actuar en consecuencia, preocupándose por lo primero y despreciando lo segundo.
Eso no significa que el maestro desprecie la Lógica o la Dialéctica, a las que considera una base imprescindible para emprender el estudio y avanzar en él 13 , sino que en relación con el antiguo debate entre Retórica y Filosofía Epicteto toma claramente partido por la segunda, mientras que sus alumnos se ven frecuentemente influidos por el ambiente general que la naciente Segunda Sofística propiciaba.
Si de sus últimos años de vida en Roma decíamos que era probable que se hubiera hecho conocido, de los de su estancia en Nicópolis podemos afirmar con certeza que para entonces ya era famoso.
Acuden a él visitantes 14 destacados por su status social o cultural atraídos bien por su elocuencia, como el caso del exiliado mencionado en I 9 que le había pedido una carta de recomendación, bien por su buen sentido, como el hombre que se había peleado con su hermano y pretendía de Epicteto un consejo sobre cómo conseguir que su hermano dejara de estar enfadado con él (I 15); otros, según parece, acuden por simpatías o relaciones personales, como el magistrado cuya hija había estado enferma hasta el punto de que se temía por su vida y que, no pudiendo soportarlo, la abandonó, por lo cual recibió de Epicteto toda una lección moral sobre cuál hubiera sido el comportamiento adecuado (I 11). A veces, los visitantes acuden, simplemente, por curiosidad ante el renombre del filósofo, como el rico orador de III 24 o el Nasón de II 14. Este último tipo de visitantes parece ser especialmente molesto para Epicteto, que en III 9, 14 pone de relieve su trivialidad.
Lo más numeroso de su audiencia, en todo caso, debían de ser quienes acudían a él para seguir sus enseñanzas de modo habitual. Brunt 15 los caracteriza de la manera siguiente: «Seguramente procedían de las mejores clases. Mayoritariamente —según parece— jóvenes y no nativos de Nicópolis, eran la clase de hombres que habían tenido en su niñez ayas y paidagogoí y que viajaban a Grecia para visitar los monumentos; podían subsistir con lo que les enviaban sus padres y contar con la expectativa de heredarles; pueden compararse con naturalidad con aquellos que pasan sus días revisando sus cuentas y discutiendo sobre los beneficios del cereal y las tierras; pueden pensar en vivir vestidos elegantemente en salas de mármol con esclavos y libertos para atenderles, con citharoedi, actores trágicos y perros de caza, y si Epicteto les insiste en la idea de que un hombre que pierde sus propiedades no tiene por qué morir de hambre necesariamente, puesto que puede ganarse la vida mediante el trabajo manual, como lo habían hecho Sócrates, Diógenes y Cleantes, esa lección la aplica en particúlar a uno que, a pesar de sus estudios filosóficos, estaba aún preocupándose de que tal vez no tendría esclavos que se ocuparan de sus lujos. Epicteto les advierte que no deben poner sus corazones en la riqueza y la reputación. Deberían tomar sólo lo que exigen escuetamente las necesidades corporales, si bien la lista incluye no sólo comida, bebida, vestido y vivienda, sino también esclavos de la casa. Son hombres con medios para asistir a fiestas, banquetes y recitaciones. Epicteto puede apostrofarles como “vosotros, los ricos” aunque algunos pueden haber sentido la tentación de presumir de disponer de mayores riquezas de las que realmente poseían». En cuanto a la procedencia de estos discípulos, algunos datos hacen pensar en un origen griego, como la expresión «Como si estuviera en latín» de I 17, 16, y el hecho de que en diversas ocasiones se mencione a judíos, sirios, egipcios y romanos como extranjeros, pero los argumentos que encontramos en las Disertaciones no bastan para dar respuesta definitiva a esta cuestión. En todo caso, tanto si procedían de Italia como si procedían de Grecia o de cualquier otra región del Imperio, eran personas que por su nacimiento y su situación social podían esperar llegar a formar parte de la administración imperial e, incluso, gozar de la confianza del emperador.
3. Flavio Arriano y la redacción de las «Disertaciones»
Tal fue precisamente el caso de Flavio Arriano, bajo cuyo nombre nos han llegado las Disertaciones. Este personaje, que ha pasado a la posteridad fundamentalmente como historiador, formó parte de la administración imperial en tiempos de Adriano en calidad de gobernador de Capadocia. En el año 134 debía de ser ya un hombre maduro, puesto que dirigió las tropas romanas que vencieron a los alanos y, por tanto, dado que la edad habitual para la formación filosófica de los jóvenes en esta época era en torno a los veinte años, debió de seguir las enseñanzas de Epicteto aproximadamente a finales de la primera década del siglo II 16 . Respecto a la fecha de redacción de las Disertaciones, parece probable que Arriano las compusiera después de la muerte de su maestro, a juzgar por cómo se expresa en la cartadedicatoria, y es seguro que Aulo Gelio conoció la obra durante su estancia en Atenas entre 160 y 164 y que Marco Aurelio había tenido tiempo de conocerla y meditar sobre ella antes de emprender la redacción del libro I de sus Meditaciones, que compuso entre 170 y 180.
Según las indicaciones de Focio 17 , Arriano habría escrito «entre otras obras, por lo que conocemos, ocho libros de las Disertaciones (Diatribaí) de su maestro Epicteto y doce libros de las Charlas (Homilíai) del mismo Epicteto.... Dicen que escribió también algunos otros que no han llegado hasta ahora a nuestro conocimiento».
Según esa noticia, las Disertaciones que nosotros conocemos estarían incompletas; efectivamente el Manual, del que suele decirse que es una versión abreviada de las Disertaciones, contiene pasajes que no se corresponden con los cuatro libros que nos han llegado de éstas y Aulo Gelio cita un pasaje «del libro V de las Conversaciones » (Dialéxeis ). A la luz de estos datos, cabe preguntarse si, en efecto, Arriano habría escrito otras obras sobre Epicteto y sus enseñanzas o si lo que ocurre es que el título de la obra fue fluctuante en el comienzo de su divulgación. Souilhé y Spanneut tratan este tema —muy extensamente el primero 18 — y concluyen que probablemente la información ofrecida por Focio sobre los ocho libros de Disertaciones y los doce de Charlas es inexacta, como ya sostuvieron Upton, Schweighäuser y otros autores, con lo que se suman a la opinión más extendida, según la cual no hemos de buscar distintas obras de Arriano bajo los numerosos títulos que se nos han transmitido, sino que más bien hemos de pensar que la misma obra recibió diversos títulos 19 .
La fidelidad de la versión de las Disertaciones que Arriano nos ha legado es un tema que no podemos dejar de lado a la hora de enjuiciar la obra. En 1905 y basándose en la carta dedicatoria de Arriano a Lucio Gelio (cuya identificación con el corintio Lucio Gelio Menandro, que vivió en época de Adriano, no pasa de ser dudosa), Hartmann 20 defendió la teoría de que las Disertaciones, tal y como las conocemos, son una versión directa de las propias palabras de Epicteto tomada taquigráficamente por Arriano; esa opinión es aceptada sin ninguna discusión por Oldfather 21 . Otros autores, sin embargo, como Halbauer 22 , han intentado descubrir un criterio ordenador para las Disertaciones —lo que supone admitir una intervención de Arriano en la forma definitiva de la obra— pero esa teoría no ha contado con demasiados partidarios. Para Souilhé no es posible reconstruir un plan de conjunto en la composición 23 , sino que «más bien da la impresión de que se ha dado forma a la colección de una manera material, de modo que quede constituida por libros aproximadamente iguales en extensión y que los temas que se repiten queden distribuidos en cada una de las partes».
Un reciente estudio de Wirth 24 ha venido a matizar esta cuestión estudiando en detalle una serie de fenómenos y datos que hasta ahora parecían haber pasado desapercibidos a los eruditos y que nos permiten acercarnos a las Disertaciones con un enfoque distinto y, probablemente, más próximo a la verdad 25 .
Del estudio detallado de la carta-dedicatoria y algunos capítulos de las Disertaciones y de la comparación con otros textos literarios, Wirth concluye que la dedicatoria a Lucio Gelio no es una carta privada, como habitualmente se interpreta, sino una carta literaria, concebida desde el principio con miras a la posterior publicación de las Disertaciones, cuya finalidad es, fundamentalmente, la captatio benevolentiae, y que Arriano llevó a cabo una selección de las disertaciones de Epicteto, las reunió sin conservar el orden cronológico y las publicó motu proprio, con el objetivo de preservar el retrato de su maestro, como había hecho antiguamente Jenofonte con Sócrates y algunos otros autores estoicos con sus maestros.
Pero sería erróneo pensar que se trata de una obra de creación: sin lugar a dudas, la estructuración es obra de Arriano, pero el material procede de Epicteto. En conjunto —escribe Wirth— hemos de aceptar que Arriano introdujo menos de su propia personalidad y se mantuvo más próximo al pensamiento de su maestro que su modelo Jenofonte. Pero su intervención literaria es tan importante —añade— que las Diatribas deberían ser citadas bajo el nombre de Arriano mejor que bajo el de Epicteto.
4. El estoicismo
Esta corriente de pensamiento aparece en Atenas en el período helenístico, en torno al año 300 a. C., no muchos años después de que Epicuro abriera su Jardín. Zenón, el fundador, era natural de Citio, en Chipre, y había llegado a Atenas en el 312/311. Allí había entrado en contacto con cínicos, megáricos y académicos, que dejarán importantes huellas en su filosofía, al igual que algunos de los pensadores anteriores; precisamente este hecho, la síntesis de diversas corrientes de pensamiento tanto contemporáneas como anteriores y el esfuerzo sistematizador que llevan a cabo Zenón y sus seguidores, junto con la enorme capacidad de adaptación que demostró esta corriente filosófica, serán sus principales características.
De los autores de la Estoa Antigua y Media no se nos han conservado más que fragmentos y de los de la Estoa tardía (cuyos principales representantes son, junto a Epicteto, Séneca y Marco Aurelio) ninguna de las obras tiene pretensión de ofrecer la doctrina de modo sistemático. Por ello, en la reconstrucción que se hace de las teorías estoicas es difícil, en muchas ocasiones, atribuir los principios o las opiniones a uno u otro autor.
Como la mayor parte de las sectas filosóficas de la época helenística, el estoicismo pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: de un lado, y siguiendo un camino acorde con el de los avances científicos que se producen en este período, intenta hacer de la reflexión filosófica un sistema coherente; de otro, se preocupa de un modo especial por el problema de la felicidad humana.
Para los estoicos la filosofía se dividía en tres partes: Lógica, Física y Ética. La Lógica— término que probablemente Zenón fue el primero en utilizar— debía de ser la primera materia estudiada por quien deseara acercarse a la filosofía. Los estoicos antiguos concedieron gran importancia a esta materia —en la que quedaban incluidas la teoría del conocimiento, la semántica, la gramática, la estilística y la lógica formal— y sus trabajos se hicieron clásicos para la escuela hasta tal punto que Epicteto nos dice en II 12, 1: «Lo que es preciso haber aprendido para saber usar el razonamiento ha sido ya minuciosamente explicado por los nuestros».
Rechazaban la teoría de las ideas innatas tal como había sido expresada por Platón y se inclinaban al empirismo. El hombre nace con la facultad discursiva —capaz de producir tanto el discurso verbal como el discurso racional—, pero esa capacidad no está dotada a priori de contenido, sino que lo irá adquiriendo con la experiencia, que será la que pueda hacer nacer en nosotros la opinión (dógma) o el conocimiento. Según Zenón, conocer algo es haberlo comprendido de tal manera que esa comprensión no pueda ser descalificada por ningún argumento. Los objetos exteriores actúan sobre los sentidos y causan las representaciones (phantasíai), cuyos efectos en nosotros serán expresados por la facultad lógica, es decir, la facultad de pensar y hablar. De esas representaciones pueden nacer los conceptos generales —aunque se puede llegar a ellos también por otros caminos— mas no son infalibles: sólo la representación comprensiva (phantasía katalēptiké) garantiza el acceso al conocimiento.
Los estoicos distinguían, además, entre lo «verdadero» (alēthḗs) y la «verdad» (alḗtheia): lo «verdadero» es simple y se aplica a las proposiciones que reflejan una realidad, mientras que la «verdad» es algo complejo. El hombre ordinario puede pronunciar asertos «verdaderos» que será o no será capaz de probar contra toda objeción, mientras que la «verdad» es privativa del sabio, que sabe por qué cada uno de los juicios que la forman ha de ser verdadero.
Otros aspectos interesantes de la Lógica tal y como la concebían los estoicos son las teorías gramaticales y lingüísticas —que tanto influyeron en los gramáticos antiguos— y la lógica formal. En este último terreno contamos con el resumen de Diógenes Laercio, en donde se tratan principalmente cuatro cuestiones: las diferentes clases de enunciados; las reglas para deducir un enunciado de otro; verdad, posibilidad y necesidad aplicadas a los enunciados y, por último, los métodos de argumentación.
Esta materia tiene para Epicteto, como ya hemos señalado, el carácter de necesaria, pero siempre como instrumento, no como fin 26 . Da por sentado que el debate sobre cualquier tema carece de sentido si no se posee previamente la preparación lógica necesaria y, de hecho, emplea con relativa frecuencia términos técnicos de esta materia, pero sus inquietudes en este terreno son nulas y, más bien, como lo indican los pasajes II 12, 1, y II 19, 1-6, estas cuestiones son ya para Epicteto tópicos escolares carentes de significado propio en la búsqueda cotidiana de la felicidad.
En cuanto a la Física, los estoicos consideran que el mundo entero está regido y penetrado por un orden (el lógos ) y que ese orden puede ser explicado racionalmente. Todos los objetos, así como sus cualidades, son materiales y están formados por unos elementos que, en último término, son un pneûma (soplo) que procede del pӯr technikón (fuego artístico) que es quien genera las cosas y las dota de sus cualidades. Ese fuego artístico es el principio cósmico primero, dotado de capacidad de movimiento que alternativamente lo lleva a la rarefacción —momento en el que genera el mundo que conocemos— y luego a la condensación —momento en el que todo lo existente vuelve a su principio en una conflagración universal—. Tras la conflagración, el fuego vuelve a generar de nuevo los objetos y el mundo exactamente tal y como eran una y otra vez en un eterno retorno. Ese principio primero que es el pӯr technikón, ordenador, generador, dotado de movimiento, sirve de vehículo y símbolo al lógos y por sus características se aproxima mucho a la divinidad, de modo que con frecuencia son mencionados como idénticos 27 .
Si en la Física los estoicos se mostraban eminentemente realistas y materialistas, en la Ética, por el contrario, se adherirán al intelectualismo socrático: la bondad va unida al conocimiento, pues «Nadie obra el mal a sabiendas»; del conocimiento, por tanto, se sigue forzosamente una conducta correcta.
La conducta correcta, que, como vemos, procede del conocimiento, consiste en obrar cada uno lo adecuado a su propia naturaleza, que, en el caso del hombre, es la racionalidad. Las cosas que la sociedad considera bienes —la riqueza, la salud, el poder— carecen de valor. Estas ideas, tomadas de los cínicos, se ven complementadas por otra cuya importancia ha sido enorme para Occidente en los momentos de eclosión cultural, a saber, la de la participación del hombre por medio de su racionalidad en la naturaleza de la divinidad. Antecesor de esta idea había sido Aristóteles, para quien el intelecto humano es divino, pero Zenón va más allá aún, puesto que llega a afirmar que el intelecto humano es una porción, una chispa de la substancia divina.
El ideal de felicidad y la perfección moral consistían en la imperturbabilidad (ataraxía) ; esa imperturbabilidad le viene dada al sabio por su conocimiento de la verdad sobre la divinidad y la naturaleza: dado que la divinidad es providente respecto al mundo y la humanidad y, además, benévola, la vida y las circunstancias que nos toca vivir son las mejores posibles; por tanto, al sabio le corresponde adecuar su comportamiento a esa providencia divina y hallar en ese amoldarse imperturbable la felicidad; en la ética intelectualista de los primeros estoicos, tanto la felicidad como la perfección moral son independientes de la constitución natural de cada individuo y de la habituación; dependen exclusivamente del ejercicio de la razón. Por mediación de ella el hombre, sabedor por instinto de que la felicidad reside en el bien, aceptará el bien y rechazará el mal. Las pasiones no son tendencias naturales, sino meramente errores de juicio, que, una vez corregidos, cesarán automáticamente. A la vez, la oposición entre el sabio y el necio es absoluta: todo el que no pertenece a la categoría de los sabios como Sócrates o Diógenes pertenece a la de los necios, incapaces de alcanzar ni la felicidad ni la perfección moral.
El idealismo de estas teorías obligó a matizarlas desde fechas bien tempranas, y así hubo que reconocer que además de lo bueno y lo malo existe también lo indiferente y que además del sabio y el necio existe una figura intermedia, la del prokóptōn (el «adelantado» o «el que progresa») que, sin ser sabio —ni, por tanto, feliz—, al menos va en camino de llegar a serlo.
El que los primeros estoicos practicaran un racionalismo tan desmesurado en relación con los modelos de comportamiento les impidió acercarse de un modo realista a las cuestiones psicológicas y a la problemática real de la felicidad en la vida diaria, pero no impidió que procuraran amoldar sus posiciones poco a poco.
La divinidad, ese fuego inteligente creador del mundo, providente para con sus criaturas, no exige de los hombres actos de culto, sino que, como lógos y naturaleza que es, les exige un determinado comportamiento, consistente en utilizar la razón en aquello para lo que les fue concedida: para comprender el mundo y su naturaleza y actuar de acuerdo con ello. Los estoicos rechazan los templos, los sacrificios o las imágenes, pero dejaban un lugar para los dioses al reinterpretarlos como fenómenos naturales; así, al primero de ellos, Zeus, lo identificaban con la naturaleza.
5. La filosofía de Epicteto
Como muy acertadamente expresa Dodds (op. cit., pág. 232), en el siglo I a. C. empieza a perder terreno el movimiento racionalista que había predominado antes y en época imperial hacía mucho tiempo que la mayor parte de las escuelas habían dejado de valorar la verdad por sí misma y ahora abandonan con ciertas excepciones —Plotino, por ejemplo— toda pretensión de curiosidad desinteresada y se presentan francamente como tratantes en salvación. Múltiples pasajes de las Disertaciones vendrían, efectivamente, a darle la razón.
Epicteto, más que un filósofo, es un moralista y, como ya decía Pohlenz, un hombre volcado más a la práctica que a la teoría. El enfoque de los estoicos antiguos es mucho más teórico que el de Epicteto: a ellos les interesa muy especialmente arbitrar un sistema coherente que pueda substituir a las formas de pensamiento anteriores, más religiosas y desorganizadas; para conseguir esas abstracciones muchas veces prescinden de los datos de la realidad —por ej., en el racionalismo moral—, mientras que a Epicteto esas preocupaciones teóricas ya no le mueven en absoluto: son hallazgos válidos hechos por los maestros, pero lo que de verdad importa en el sistema es su práctica: no basta con las palabras hermosas, es decir, con conocer la terminología de la Lógica y con poder discutir sobre argumentos o sobre silogismos o sobre el deber o sobre cualquier otro tópico, sino que donde el hombre ha de probar su valía es en la vida cotidiana, en el contraste con la realidad.
Aun cuando Epicteto reconoce la clásica división tripartita estoica de la filosofía en Física, Lógica y Ética, bien porque no mencionara la Física en sus lecciones, bien porque fuera un tema que no despertara suficientemente el interés de Arriano cuando ordena las Disertaciones , el caso es que no encontramos ni un solo capítulo dedicado a ella y muy pocos dedicados en exclusiva a la Lógica.
Lo que Epicteto nos presenta en sus Disertaciones es una colección de sugerencias prácticas de comportamiento acordes con los principios estoicos —que aparecen explicados repetidamente— y tendentes a ofrecer a sus discípulos un camino adecuado para alcanzar la felicidad personal.
Los seres vivos venimos al mundo con capacidad de formarnos representaciones (phantasíai) sobre la realidad que nos rodea. Las representaciones pueden hacer nacer en nosotros el deseo (órexis) o el rechazo (ékklisis), el impulso (hormḗ) o la repulsión (aphormḗ) y —desde el punto de vista intelectual— el asentimiento (tò synkatathésthai), la negación (tò ananeûsai) y la suspensión del juicio (epochḗ).
Ahora bien, si en abstracto nuestra tendencia natural es al bien, en la realidad nuestras representaciones no siempre son acertadas (de ahí las diferencias de costumbres entre las diversas razas y las peleas entre los hombres); por eso el objetivo de la filosofía consiste en enseñar a los hombres a hacer un uso correcto de las representaciones. Todos sabemos, dice con frecuencia Epicteto, que hemos de aceptar el bien, rehuir el mal y despreocuparnos de lo indiferente. Pero el bien y el mal no son lo que como tal nos puedan indicar los sentidos, sino que el bien y el mal afectan a la parte más importante, mejor y más noble del ser humano, la proaíresis (albedrío).
El uso por parte de Epicteto del término proaíresis ha ofrecido y sigue ofreciendo dificultades a los traductores y tema a los comentaristas. Literalmente significaría «preelección»; Oldfather lo vierte al inglés por moral purpose y Souilhé lo expresa en francés como personne morale. Aquí lo hemos traducido por «albedrío» siguiendo a Jordán de Urríes y teniendo en cuenta que el significado de ese término en castellano se ha modelado en buena medida siguiendo tradiciones estoicas. Expresa, en último término, la capacidad íntima de elección que posee el ser humano, sobre la que nadie puede actuar y de la que, por tanto, somos únicos responsables. A la vez, es lo que pone a prueba las opiniones y lo que acepta o no acepta las representaciones. Puesto que la comprensión de las representaciones es la función natural del ser humano en el mundo (igual que la del caballo es correr o la del perro seguir rastros), acertar o fallar en eso es lo fundamental en la existencia humana, es lo que conduce a la felicidad... y es lo que nos puede procurar la filosofía, enseñándonos a razonar sobre esos temas y haciéndonos distinguir entre los bienes verdaderos (tener deseos, sentir impulsos y aceptar o negar racionalmente de acuerdo con el bien del albedrío) y los bienes aparentes (los reconocidos por gran parte de la sociedad: salud, riquezas, posición social, etc.).
El rechazo de esas opiniones comunes no ha de tener como resultado, sin embargo, el rechazo de los seres humanos: en primer lugar, venimos al mundo con una sociabilidad natural que emplean incluso quienes la niegan (ése es uno de los reproches que Epicteto dirige a Epicuro; ver, por ejemplo, I 23) y que no debemos destruir, puesto que ha sido la propia divinidad quien lo ha puesto en nosotros. Por esa sociabilidad es por la que no se han de rechazar el matrimonio ni los hijos ni los cargos públicos, puesto que todo ello es, a la postre, un servicio a la comunidad. Por ella se ha de procurar mantener las relaciones entre padres e hijos, entre vecinos, entre conciudadanos. Descendiendo como desciende a las minucias diarias, Epicteto no pasa por alto ni siquiera la cuestión de la higiene, respecto a la cual recomienda el ser siempre limpio, a la par que rechaza de la imagen tópica del filósofo el rasgo concerniente al descuido corporal e indumentario.
Para todas o casi todas las cuestiones que trata, Epicteto propone dos modelos: Sócrates y Diógenes. El primero es, con diferencia, el personaje más citado en las Disertaciones y al segundo le dedica íntegro el capítulo III 22, en donde, además de ensalzar su figura, se esfuerza por echar abajo todos los tópicos corrientes en su tiempo sobre los cínicos y, en general, sobre los filósofos. Esos dos personajes representan el modelo del sabio estoico, conocedor de la verdad, imperturbable, siempre acertado en sus juicios y sus comportamientos, modelo que Epicteto se considera incapaz de alcanzar y que difícilmente alcanzarán sus discípulos.
Esa humildad que hace a Epicteto decir en I 8, 14, «si yo fuera filósofo», junto con su humanidad y su sentido de la coherencia y de la independencia, son rasgos que proporcionan a las doctrinas que profesa y predica una calidez humana que es lo que probablemente, más que su originalidad, le ha conseguido el lugar que ocupa en la historia de la literatura y de la filosofía.
6. Epicteto y el cristianismo
En cuanto a las relaciones entre Epicteto y el cristianismo, como señala muy adecuadamente Spanneut 28 , caben dos maneras de enfocarlas, a saber, comparando las enseñanzas de Epicteto con las de la Biblia, o bien investigando en qué medida utilizaron los escritores cristianos las enseñanzas de Epicteto.
Algunas similitudes en los planteamientos morales llevaron a determinados estudiosos y moralistas de los siglos XVII y XVII incluso a pensar que Epicteto podía haber sido un cristiano oculto. La comparación detallada entre los evangelios y las Disertaciones , llevada a cabo por buen número de estudiosos a fines del siglo pasado, condujo, como suele suceder cuando estos temas entran en discusión, a posiciones radicalmente enfrentadas: así, había quienes, como Th. Zahn, defendían que Epicteto había conocido el Nuevo Testamento y, especialmente, los evangelios de Mateo y Lucas, mientras que otros, como F. Mörth, negaban radicalmente su dependencia de la Biblia. Los exhaustivos estudios emprendidos por Bonhöffer en 1911, comparando estilo, terminología y enseñanzas del Nuevo Testamento y de Epicteto, zanjaron la cuestión al demostrar la independencia de ambos textos entre sí. Algunos estudiosos, no obstante, insistieron en el intento de probar que Epicteto había conocido el cristianismo o las enseñanzas de San Pablo, pero la tesis de Bonhöffer se instaló poco a poco y fue anulando las demás.
Entre los autores cristianos, los padres de la iglesia oriental se vieron influidos por Epicteto y no sólo por sus obras, sino también por su vida ejemplar. Para Orígenes, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo, Epicteto es un modelo de paciencia (modelo que las letras cristianas occidentales ignoran). Se le cita, sin embargo, muy pocas veces. Determinados temas de su obra —como los condicionamientos del comportamiento humano, la muerte, la relación del hombre con la creación— aparecen con frecuencia en los autores eclesiásticos, pero son temas demasiado frecuentes en la filosofía como para que podamos pensar que aparecen por influencia de Epicteto.
Venía siendo repetido con frecuencia durante los últimos años que el Manual de Epicteto había sido para los padres del desierto una especie de breviario. Según Spanneut, ésta es una afirmación errónea, pues sólo Atanasio parece haber experimentado su influencia. El papel de Epicteto en el florecimiento de la literatura monacal entre los siglos V y VII parece haber sido ínfimo, contra lo que se solía pretender. Es cierto, no obstante, que a partir de determinado momento el Manual y algo después las Disertaciones tomaron un puesto de importancia en la vida de los monjes: así surgieron la Exhortatio del Pseudo-Antonio y dos Paráfrasis del Manual.
Una de ellas (editada en la Patrologia Graeca 75, 1285-1312) se le atribuía a Nilo de Ancira, aunque los estudios de Lenain de Tillemont indujeron a Migne a incluirla en su Patrologia entre las obras espurias de ese autor; hoy se piensa que es posterior a él en varios siglos; la otra Paráfrasis, la llamada Paráfrasis cristiana (editada por Schweighäuser en sus Monumenta, tomo V, págs. 10-94), muy conocida durante la Edad Media, y que, en realidad, más que una paráfrasis propiamente dicha es un texto de Epicteto con interpolaciones, es en su concepción y desarrollo completamente independiente del texto de la Paráfrasis del Pseudo-Nilo. Este texto fue enriquecido posteriormente con un comentario que no llegó a ser tan conocido fuera de los claustros como la propia Paráfrasis.
Como apuntábamos más arriba, no podemos decir que Epicteto haya tenido papel alguno en el desarrollo y florecimiento del monacato, pero por razones que ignoramos y en un momento que no podemos precisar más que de modo aproximado, en torno al siglo VIII , su Manual pasó a formar parte de las bibliotecas monacales y ocupó en ellas un lugar de importancia, como podemos colegir del gran número de manuscritos en que estas obras se nos han conservado.
7. La lengua de Epicteto
El aticismo que rezuman las restantes obras de Arriano falta por completo en su versión de las Disertaciones de Epicteto, cuya lengua es considerada junto con la del Nuevo Testamento un reflejo fiel de la koinḗ popular de época imperial.
Como ha señalado L. Gil 29 , el fenómeno que mayor repercusión tiene para la evolución del griego clásico a la koinḗ es la transformación del sistema vocálico clásico, que queda reducido a una serie de cinco vocales isócronas. Este hecho provoca múltiples confusiones fonéticas que conducen a la desarticulación tanto del sistema nominal como del verbal.
En las Disertaciones podemos constatar 30 fenómenos como la desaparición de las partículas y del dual, la alteración del sistema de las preposiciones, la confusión en el uso de las negaciones, la expansión del empleo de hína, la inestabilidad de las formas del futuro clásico sin que hayan aparecido aún otras que lo substituyan y la creación de mecanismos de refuerzo para la expresión de los valores modales del verbo, que serían las características fundamentales desde el punto de vista gramatical, a lo que hay que unir la introducción de latinismos, el empleo de adverbios desconocidos en ático y el uso abundante de diminutivos con carácter peyorativo.
Al haber conferido Arriano a sus notas la forma literaria de la diatriba, género en el que se recogen las conversaciones y enseñanzas de los filósofos —que son, a su vez, diatribas—, parte de las características de estilo de nuestro autor son, precisamente, las de ese género. Por estar en relación con la enseñanza, supone un auditorio que inquiere, solicita aclaraciones o muestra su conformidad o disconformidad con las palabras del maestro. Se presenta generalmente como un debate en el que un miembro del auditorio es tomado como interlocutor o, con más frecuencia, como adversario intelectual. Este personaje queda, en múltiples ocasiones, en el anonimato y, según algunos autores, esa impersonalidad del interlocutor es lo que distingue a la diatriba, desde el punto de vista literario, de los diálogos socráticos. En múltiples ocasiones el interlocutor no es un personaje real, sino un personaje mitológico, una divinidad, o, incluso, a falta de otro interlocutor, el propio filósofo, que actuará como supuesto interlocutor introduciendo argumentos en contra de sus propias tesis que él mismo refutará; otras veces, los temas serán debatidos por los personajes mitológicos introducidos por Epicteto para ejemplificar sus explicaciones y la diatriba, explicación del filósofo, tomará el aspecto de una escena teatral; otras, Epicteto partirá de citas de filósofos de otras escuelas para proceder a la refutación, tomando por interlocutor al autor del pasaje.
Evidentemente, las diatribas no representan la parte más formal de las enseñanzas del maestro, sino las conversaciones que seguían a las explicaciones diarias, como podemos comprobar por las referencias que encontramos en Aulo Gelio y Plutarco 31 .
El tono de la conversación es siempre familiar, acompañado de multitud de exclamaciones e interrogaciones retóricas (como el «Entonces, ¿qué?», que tantas veces dará paso en Epicteto a la refutación por reducción al absurdo), sin impedir por ello la introducción de temas filosóficos que se desarrollarán mediante una sintaxis más formalizada y un vocabulario especializado característico.
8. La influencia de Epicteto
Long señala 32 que, a juzgar por el número de ediciones impresas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el período de mayor influencia del estoicismo en Francia, Italia y Alemania es el que transcurre entre 1590 y 1640: ese fenómeno es coincidente con lo que sucede en nuestra península. Si se tienen en cuenta, además, las enormes dificultades que había en la época para conseguir los libros, resulta evidente que la influencia de los autores sólo podía proceder de las ediciones o traducciones que de ellos se publicasen.
En España, además de la edición de Salamanca de 1555, que comentaremos más adelante (pág. 42), debió aparecer a principios del XVII una edición grecolatina del Manual preparada por Gonzalo Correas, de acuerdo con la noticia que él mismo nos da en la Introducción a su traducción de esas mismas obras 33 . Lamentablemente, no nos han llegado ejemplares.
Por esas mismas fechas y coincidiendo con el período en que más difusión alcanzaba en Europa la obra y el pensamiento de Epicteto, aparecen tres traducciones debidas a destacadas figuras de nuestras letras. La primera en el tiempo es la del Brocense, Doctrina del estoyco filosofo Epicteto, que se llama comunmẽte Encheridiõ, publicada en Salamanca en 1600, y que fue reimpresa en Pamplona en 1612, en Madrid en 1632 y en Ginebra en 1766. Este éxito una vez vista la luz contrasta con las dificultades de que estuvo sembrado el camino de su aparición, pues en la dedicatoria a D. Álvaro de Carvajal podemos leer: «Siete años hace agora que se comenzó a imprimir Epicteto, y por falta ahora de dineros, ahora de papel, ahora de oficiales, ha estado sepultado hasta que Dios fue servido traer a v. m. a Salamanca, donde informándose del pobre estado de Epicteto y aun de su traductor, acudió luego con su limosna, para que saliesse a luz después de tantas tinieblas...». La traducción es generalmente correcta, si bien no siempre se ajusta a la literalidad del original, como han hecho notar cuantos estudiosos se han aproximado a la obra, y en primer lugar, Gonzalo Correas, a quien debemos la segunda de estas traducciones hispanas del Manual, y que se expresa así en su introducción: «otro que se inprimio dias á en vulgar kon glosas, va tan apartado del orixinal Griego, iá añidiendo, iá kitando i trokando, ke no se parezca al verdadero Epiteto». No obstante este duro juicio de un contemporáneo, la traducción del Brocense va notablemente enriquecida con anotaciones con las que se propone hacer plenamente comprensible a sus contemporáneos, no sólo la literalidad de la obra, sino también su similitud con la doctrina cristiana.
La segunda en aparecer (Salamanca, 1630) fue la traducción de Gonzalo Correas, quien se sirvió de ella para ejemplificar su Ortografía kastellana que aparecía en el mismo volumen precediendo a las traducciones del Manual y la Tabla de Cebes. Es su traducción mucho más literal que la de su predecesor, hasta el punto de pecar de lo contrario que él: si el primero desvirtuaba el texto en su afán de hacerlo comprensible, el segundo es tan fiel, que donde el texto es oscuro en griego, sigue siéndolo en castellano; las notas, escasas, ofrecen sin embargo muestras de alguna inquietud filológica ausente de los comentarios del Brocense, como la discusión sobre el significado del término proaíresis.
La tercera de estas versiones castellanas es la debida a Quevedo, de la que se publicaron dos ediciones en 1635, una en Madrid y otra en Barcelona, y fue a menudo reimpresa 34 . Apareció bajo el título Epicteto y Phocílides en español con consonantes. Con el origen de los estoicos, y su defensa contra Plutarco, y la defensa de Epicuro contra la común opinión. Sin ser versión de filólogo, que no lo pretendía, puesto que Quevedo consideraba «privilegio, si no obligación del traductor la de mejorar el original» 35 , sino más bien paráfrasis, es una versión cuidada, puesto que Quevedo hace referencia a las versiones latina, francesa e italiana, de las que dice haberse ayudado y comenta brevemente las traducciones castellanas de Sánchez de las Brozas y de Correas: «más rigurosa y menos apacible la de Correas, y la de Sánchez docta y suave, y rigurosa en lo importante, no en lo impertinente».
Quevedo se sabe atraído e influido por la filosofía estoica, como lo manifiesta él mismo en Nombre, origen, intento, recomendación y descendencia de la doctrina estoica 36 , en donde leemos: «Yo no tengo suficiencia de estoico, mas tengo afición a los estoicos: hame asistido su doctrina por guía en las dudas, por consuelo en los trabajos, por defensa en las persecuciones, que tanta parte han poseído en mi vida. Yo he tenido su doctrina por estudio continuo: no sé si ella ha tenido en mí buen estudiante».
Hemos de tener en cuenta, no obstante, que esa atracción que siente hacia los estoicos no es ilimitada, puesto que en determinadas materias rechaza sus teorías —así, por ejemplo, en la cuestión del suicidio—. En general, acepta de ellos lo que no va en contra de la doctrina cristiana, como señala B. Marcos 37 . Por otra parte, el estoicismo que conoce Quevedo no lo ha aprendido sólo en Epicteto, sino también y en mayor medida en Séneca, mucho más difundido en España en su época.
Otro elemento indicador de la presencia de los filósofos estoicos en la vida cultural de la España del Barroco es el tema de la vida como comedia, que aparece en Manual 17 y se hizo especialmente conocido gracias a la obra de Calderón El gran teatro del mundo, pero que se repite con frecuencia en este período 38 . La relación concreta entre los textos de Epicteto, la versión quevedesca del Manual y el auto sacramental de Calderón ha sido estudiada por Á. Valbuena Prat, a cuyo trabajo remito 39 .
Algo más adelante en el siglo verá la luz otra traducción del Manual acompañando al Theatro Moral de la vida humana en cien emblemas aparecido en Bruselas en 1669. Ambas obras van acompañadas de una dedicatoria con una supuesta autobiografía del autor que, probablemente, no pretende sino disimular el hecho de que el Theatro Moral ... es, a su vez, traducción de la Doctrine des moeurs tirée de la philosophie des stoïques aparecida anónimamente en París en 1646 y que es, en realidad, obra del Sr. de Gomberville. Con frecuencia se ha pensado que el traductor anónimo del Manual podía ser Antonio Brum, al que se le atribuye en la edición de Aguilar.
En el siglo XVIII el jesuita P. Idiáquez recomienda el Manual de Epicteto como ejercicio de traducción para los estudiantes 40 y, dado su contenido moralizante y la sencillez del estilo, es probable que se siguiera utilizando más adelante, puesto que en 1816 aparece en Valencia el Enchiridion o Manual con texto griego y traducción castellana con notas a cargo de D. José Ortiz y Sanz.
El éxito del Manual en nuestra patria ha sido mucho mayor que el de las Disertaciones, puesto que, en los cuatro siglos que separan la edición salmantina de 1555 y la edición bilingüe de Jordán de Urríes de 1957, no se ha llevado a cabo ninguna traducción total ni parcial de la obra, ni tampoco edición alguna, mientras que del Manual en menos de diez años han aparecido dos traducciones, una al catalán, a cargo de J. Leita (Barcelona, 1983) y otra al castellano, preparada por J. M. García de la Mora (Barcelona, 1991), con una interesante introducción y bibliografía abundante.
9. La transmisión del texto de las «Disertaciones»: Manuscritos, ediciones y traducciones
Conocemos hoy en día veintiún manuscritos que nos conservan el texto de las Disertaciones (para la lista completa puede consultarse la edición de Souilhé, páginas LXXV -LXXX , en donde quedan brevemente descritos los propios manuscritos y las relaciones entre los mismos). Entre ellos se cuenta el arquetipo del que dependen los restantes, un códice conservado en la Biblioteca Bodleiana de Oxford (Cod. Graec. Miscellanei 251 = S), escrito a finales del siglo XI o principios del XII , con numerosas abreviaturas y escolios y mutilado en algunos pasajes que pueden ser en su mayor parte restituidos a partir de los demás manuscritos. Presenta correcciones —no siempre útiles o acertadas— procedentes de manos diversas. También es de utilidad para la fijación del texto el llamado Codex Uptonis, que no es otra cosa sino un ejemplar de la edición príncipe de Trincavelli en cuyos márgenes aparecen correcciones debidas a un escriba desconocido, de las cuales algunas no coinciden con ninguno de los demás manuscritos conservados.
La primera edición de las Disertaciones es la de Trincavelli, aparecida en Venecia en 1535, basada en un manuscrito que contenía múltiples errores —probablemente el Parisinus Suppl. gr. 65, según Souilhé—, por lo que carece de interés a efectos de la fijación del texto. En 1554 y 1560 aparecieron en Basilea dos ediciones importantes, debida la primera a J. Schegk —cuya versión latina corrigió o guió a los estudiosos que le siguieron para corregir múltiples pasajes— y la segunda a H. Wolf, en traducción latina con comentario (la ed. de 1595-96 incluye texto griego). En 1555 apareció en Salamanca la edición de Ferando, reproducción de la de Trincavelli, que contiene las Disertaciones y el Manual junto con la Tabla de Cebes y presenta como novedad las notas debidas a Pinciano y Ferando. La primera edición que podemos llamar crítica, preparada por J. Upton, apareció en Londres (1739-41); sus notas recogen el fruto de los trabajos de los editores y comentadores anteriores.
En 1799-1800 aparece en Leipzig la obra monumental de Schweighäuser, basada en tres manuscritos parisinos y que aún hoy puede ser consultada con provecho por sus extensos y acertados comentarios. A Schenkl le debemos dos ediciones más, una de 1894 y otra de 1898 (editio minor), en las que por primera vez es tenido en cuenta el texto del manuscrito bodleiano; tanto el texto como el aparato crítico pueden ser consultados aún hoy con garantías, sobre todo los de la segunda edición (1916), que corrige y mejora notablemente la primera. Cuenta con un completo Index verborum de gran utilidad.
Las ediciones más recientes son las de W. A. Oldfather, en la colección de la «Loeb Classical Library» (1925), con edición basada en la de Schenkl, sin apenas notas críticas y con una excelente traducción inglesa; la de J. Souilhé, obra póstuma en cuya aparición colaboraron Des Places, Meunier, Fontan y, muy especialmente, A. Jagu, publicada por la Asociación «Guillaume Budé» (1943-1965) y que, a pesar de ser la más cuidada desde el punto de vista crítico por el trabajo de colación y selección de manuscritos, ha recibido algunas críticas desfavorables; en el aparato crítico presenta la novedad de distinguir las cinco manos de correctores de S (man. ant., sa , sb , sc , sd ) que Schenkl había denominado de modo genérico s; viene acompañada de traducción francesa y notas interesantes pero más bien escasas. La del español P. Jordán de Urríes y Azara, publicada en la «Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos» (1957-1973) se basa para el texto en la edición de Schenkl. El empeño de Jordán de Urríes por distinguir entre los interlocutores reales o supuestos en el diálogo que es recurso habitual en el género de la diatriba, si bien muy meritorio, merecería probablemente justificaciones más precisas antes de llegar a conclusiones definitivas para cada caso. Sus notas, abundantísimas, recopilan buena parte de los trabajos exegéticos anteriores y los enriquecen con observaciones aceptadas favorablemente por la crítica; cuenta, además, con un interesante aparato de referencias. La traducción, correcta en cuanto al significado, adolece de un estilo arcaico que contrasta no poco con la espontaneidad con que Arriano hace hablar a su maestro.
En fecha aún más reciente (1978) ha publicado M. Billerbeck en Leiden una edición griega de III 22, con traducción alemana y un amplísimo comentario bajo el título Vom Kynismus.
En cuanto a las traducciones, además de las ya mencionadas por acompañar a las ediciones, hemos de citar como más recientes la del libro I de H. W. F. Stellwag (al neerlandés), con comentario, y la de R. Laurenti, Le Diatribe e i Frammenti, Bari, 1960, bien acogida por la crítica italiana.
Para la presente traducción hemos seguido fundamentalmente el texto establecido por Jordán de Urríes, con la salvedad de que no reproducimos las distinciones entre interlocutores reales o supuestos.