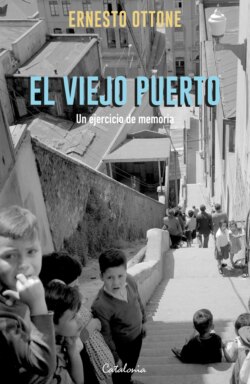Читать книгу El viejo puerto - Ernesto Ottone - Страница 8
1. Una singular ciudad chilena
ОглавлениеLa tendencia demográfica de la ciudad de Valparaíso debe ser una de las más extrañas del mundo.
Según el censo de 1952, la ciudad tenía 223.598 habitantes, entre porteñas, porteños y porteñitos. En esos años, la población de Chile era de alrededor de seis millones de habitantes.
Según el censo de 1960, el número de porteños apenas había llegado a 252.865 almas cuando la población de Chile ya había superado los ocho millones de habitantes y hoy, cuando la población de Chile gira en torno a diecinueve millones de habitantes, la población de Valparaíso cuenta apenas con alrededor de 300.000 habitantes.
Se trata de un estancamiento poblacional enorme, pantagruélico incluso, para un país que como Chile tiene una transición demográfica avanzada, lo que significa un crecimiento moderado de habitantes, pues nacen pocos niños, sobreviven la enorme mayoría y tienden a vivir cada vez más años.
En esto nos parecemos a Europa, aunque, por cierto, más pobretones, con menos desarrollo, más desigualdades y con menos patrimonio artístico.
Pero lo que sucede con Valparaíso no puede ser achacado únicamente al poco crecimiento demográfico del país, se trata de un verdadero despoblamiento; algo les pasó a los habitantes de la ciudad que dejaron de vivir en la zona plana, aquella que en buena parte le robamos al mar.
El arquitecto y urbanista Iván Poduje me señalaba que hoy en esa zona que los porteños llamamos “plan” viven apenas 8.466 personas, lo que equivale al 3% de la población de la ciudad; de ellas, solo 177 viven en el otrora populoso barrio El Puerto.
El resto de quienes habitan en Valparaíso se encaramaron a los cerros, hasta quedar algunos casi a espaldas del anfiteatro, cerca del Camino La Pólvora, corriendo siempre el peligro de incendiarse. Aquellos con una mejor situación económica se fueron a Curauma o Placilla, o bien se acercaron a Viña a través de los cerros Placeres y Esperanza; es decir, se alejaron del casco histórico.
Hoy Viña del Mar tiene más habitantes que Valparaíso, lo que hace medio siglo parecía algo impensable.
El viejo Puerto no alberga más porteños, se estancó, no es una casa acogedora; hace ya tiempo que comenzó el éxodo.
Desde sus tiempos más prósperos hasta, hoy su crecimiento se chingó y, pese a los esfuerzos realizados, se sigue chingando.
Desde que tengo recuerdos nítidos, cuando tenía cinco años, en 1953, el porte del plan de la ciudad era más o menos el mismo, y cuando los cerros estaban menos poblados en su parte superior.
Cuando niño tenía claro que era la segunda ciudad de Chile, su puerto principal, y sabía que vivía en una ciudad grande. Sabía también, por lo que comentaban mis padres, que había un pasado mejor que les arrancaba suspiros y les hacía mover la cabeza con nostalgia.
En los años cincuenta, Chile llevaba más de veinte años de continuidad institucional. Desde 1932, cuando comenzó el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, ese plano era un verdadero ejemplo para América Latina; en lo económico no tenía otra alternativa que volcar su desarrollo hacia adentro en un mundo proteccionista, y aunque había dado diversos pasos modernizadores no terminaba de alcanzar el crecimiento deseado y el bienestar social requerido.
En 1952, los gobiernos radicales ya estaban agotados y Gabriel González Videla, quien había partido con apoyo y ministros comunistas, se había cambiado de caballo al ritmo de la Guerra Fría: había excluido a los comunistas y además los había puesto fuera de la ley, a través de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
Ya no quedaban trazas políticas del Frente Popular que encabezó Pedro Aguirre Cerda, y que, con apoyo de la izquierda, le había dado al periodo de “desarrollo hacia adentro” de la economía chilena un rostro progresista, industrializador y de mayores derechos sociales, logrando así una cierta recuperación de los efectos de la caída económica que venían de la Gran Depresión de 1929 y un cierto ambiente de paz social.
La sociología llamaría años después a ese período el “Estado de Compromiso”, durante el cual se desarrolló un Chile más urbano con un Estado conciliador y desarrollista, en el que la derecha, si bien estaba fuera del gobierno, estaba muy presente en el Parlamento y dominaba el espacio rural que en aquel entonces era decisivo. La estructura patrimonialista y hacendal permanecía impertérrita en el campo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, a América Latina le fue bien económicamente; durante casi treinta años dio un gran paso, dobló su producto aun cuando al mismo tiempo dobló su población, y lo hizo manteniendo su marca histórica todavía presente de inestabilidad política, desigualdad social y altos niveles de pobreza.
Chile, que alcanzaba cada vez más prestigio por su continuidad democrática, progresaba muy lentamente en lo económico. Durante el periodo comprendido entre 1950 y 1970, su PIB per cápita aumentó con un promedio anual de 1,6 %, el proteccionismo que caracterizaba de manera transversal el manejo económico seguía dependiendo en buena parte de las exportaciones del cobre, pero su economía no lograba tomar altura y la inflación era un fenómeno estructural instalado de manera crónica desde 1880, que perjudicaba sobre todo a los asalariados y a los más débiles.
En la década del cincuenta, la inflación alcanzó un promedio de 36%, ningún programa para morigerarla dio resultados, provocando más bien un fuerte rechazo social.
En la medida en que el país se adentraba en los años sesenta fue creciendo la sensación de que se requerían cambios más profundos, particularmente en la estructura agraria, la que era percibida como anticuada, injusta e ineficiente.
A este país, en el año 1953, mi padre trajo a vivir a mis abuelos italianos, quienes no se acostumbraron, se aburrían sin su entorno de tierra adentro y sin sus amigos. La brisa marina le causó reumatismo a mi abuelo, y a mi abuela la mandaban a pasear conmigo, lo que era latoso para mí y para ella sobre todo, porque yo le hacía dar vueltas por horas a la manzana. Ella comentaba que todo le parecía idéntico.
Acostumbrado mi abuelo a andar en bicicleta, el cerro no se la ponía fácil, para peor me puso el sobrenombre ridículo de “Titin”, que venía de Ernestín; me duró algunos años hasta que afortunadamente murió de muerte natural.
Los abuelos se devolvieron después de un año a su pueblo y preferían que los fuéramos a ver allá, con justa razón.
Ese mismo año empecé a ir al jardín infantil de la señorita Consuelo, un jardín infantil casi familiar que quedaba muy cerca de nuestra casa; de él guardo recuerdos borrosos y amables. También comencé a estudiar italiano con la señora Firminia Burlando, quien vivía en la esquina de nuestra calle; ella había sido una de las primeras profesoras de la Scuola Italiana en la era fascista, cuando se fundó.
Tenía muchos gatos y un marido con aire distraído, que era lo único sin olor a gato en esa casa y a quien le daba órdenes continuamente.
La señora Burlando tenía un chichón sebáceo en la frente que me provocaba una fuerte obsesión. Cuando ya de grande visité Corea del Norte me pasó lo mismo con Kim Il-sung, el gran timonel de cuarenta millones de coreanos, quien tenía un cototo bastante parecido pero más grande en la parte de atrás de su cabeza donde normalmente está el cuello; no podía despegar los ojos del chichón, quedaba como hipnotizado, lo que me dificultaba seguir las clases o la conversación. Era buena gente, digo, doña Firminia…
De la elección de Carlos Ibáñez del Campo no tengo ningún recuerdo, salvo el de los comentarios desilusionados de mis padres a mediados de su mandato, cuando la inflación llegó al 84% en1955.
Mi madre había votado por él porque prometió combatir la corrupción. En la peluquería de Don Guillermo, en la avenida Playa Ancha, había un afiche amarillento donde Ibáñez salía con una escoba, al lado había otro que mostraba a una huasita en un tren saludando con un pañuelo a un huaso que decía: “Adiós Dolores con Aliviol”.
Su gobierno fue perdiendo popularidad; no contaba con “hombres de trabajo”, decía mi padre. El amor al trabajo venía inmediatamente después del amor a Dios en mi hogar. Mi padre añoraba al Ibáñez del primer gobierno, el de la dictadura y la mano dura, pero en esta vuelta era solo un león herbívoro que rugía muy de cuando en cuando y terminó aislado de la izquierda y la derecha.
Dicen que Ibáñez tenía un sentido del humor un tanto negro. Durante su gobierno encarceló catorce veces a don Clotario Blest, entonces presidente de la Central Única de Trabajadores, en un período de muchas huelgas; después de un tiempo a la sombra “don Clota”, como llamaban al líder sindical austero, católico de izquierda radical y mesiánico, quedaba en libertad y volvía a la carga.
Después de uno de esos períodos llegó a La Moneda con una delegación para conversar con Ibáñez. Este lo recibió muy cordialmente, diciéndole: “¿Cómo está don Clotario, qué gusto de verlo, tanto tiempo, donde se había metido?”.
De la elección de 1958 me recuerdo perfectamente, tenía nueve años durante la campaña. Aunque mis revistas preferidas eran Estadio, Barrabases y El Peneca también leía Topaze, una revista de sátira política y cada vez que llegaba a mis manos no entendía mucho, pero me hacían gracia las caricaturas.
El Pingüino que era una revista pícara, que hoy la encontraría inocente hasta un supernumerario del Opus Dei, estaba estrictamente prohibida en mi casa, pero la leía en casa de amigos. Tampoco eran bien recibidas la revista Okay y Simbad por razones que nunca logré comprender, y cuando recibíamos El Billiken de Argentina y el Corriere dei piccoli de Italia era fiesta.
Mi padre era alessandrista aunque no le disgustaba el lado moderno y europeo de Eduardo Frei Montalva. Por su parte, mi madre decía que no pasaría nada si ganaba Allende porque era de buena familia y no quería que volvieran los radicales con Bossay, a quien le atribuía ser masón; seguramente no sabía que Allende también lo era —los masones en mi casa no gustaban, se los consideraba enemigos de la Iglesia—, y a Bossay también se le atribuía un “negociado con el té”.
Para entender esto del rechazo a los masones, es necesario saber que en mi casa había un libro muy antiguo, de 1875, escrito por don Manuel Carbonero y Sol y Merás, quien era Parmenide Anfrisio entre los Arcades de Roma, camarero secreto de capa y espada de S.S. Pío IX, que se llamaba Fin funesto de los perseguidores y enemigos de la Iglesia, desde Herodes el Grande hasta nuestros días.
Entre ellos había muchos personajes históricos de los cuales uno inocentemente tenía buena opinión. La parte más escabrosa e interesante para un niño que, como yo, no estaba autorizado a leerlo, por ser lectura para mayores, eran las muertes aterradoras y los dolores por los que pasaban los protagonistas antes de su descenso a los infiernos. Entre las cosas que más me impresionaron era que Ana Bolena tenía seis dedos, y parece que algo tenía que ver eso con Belcebú.
En todo caso, Don Manuel, pese a ser muy piadoso, carecía de rigurosidad, pues Herodes el Grande reinó en Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre el 37 y el 4 antes de Cristo, y si bien el hombre era malvado, disoluto, paranoico y servil con la dominación romana, mal pudo haber atacado a una Iglesia que por entonces no existía.
El papá de mi vecino y amigo Rolando Fuentes era jubilado de la Aduana y radical “de cogote colorado”, como dicen los mexicanos, quien tenía un gran cartel de Bossay en su casa.
De él recibí mi primera lección de práctica política.
Tomando “tecito” en su casa le pregunté qué era ser radical. Me miró con ojos pícaros detrás de sus gruesas gafas y me dijo: “Ni muy caliente que te quemes, ni muy frío que te hieles”.
Un día corrió la voz de que habría una concentración de Alessandri en la avenida Playa Ancha y que asistiría el candidato; para allá nos fuimos un grupo de amigos a ver qué onda.
Un tipo con voz picuda anunciaba: “Traemos ahora al hijo del León…”. Pero no pasó nada porque antes de que el cachorro comenzara a hablar desde un local electoral de Frei, que quedaba al frente, empezó a sonar estentóreamente un merecumbé.
Un tipo patilludo con el rostro congestionado gritó: “Juventud conservadora al ataque…” y se armó una gresca de proporciones.
Mis amigos y yo, valientes pero no temerarios, salimos corriendo y no supimos más. Fue mi primera participación en un evento político.
Para la elección de Frei Montalva en 1964 tenía quince años y era cadete de la Escuela Militar, por lo tanto debíamos observar una conducta imparcial como nos decía el teniente López, aunque cuando ganó Frei, en la formación de desayuno, nos dijo: “Los quiero bien formados y con cara de triunfo”.
Me había ido a la Escuela Militar no por una particular vocación castrense, sino porque quería tener más autonomía de mi padre quien poseía un carácter muy severo y controlador.
Transcurrido dos días en la Escuela me di cuenta de que no había sido la mejor decisión al menos para escapar de ese tipo de problemas, pues, en verdad, me daban más órdenes que en mi casa y al menos mi padre no me dejaba sin salir el fin de semana por tener el pelo ligeramente largo.
Digamos que el Chile de mi infancia y adolescencia era un país bastante ordenado, aun cuando el año 57 hubo una huelga que, aunque no fue larga, fue muy violenta y dejó varios muertos; también aconteció el terremoto más grande del mundo en el año 1960, sobre todo en el sur del país.
El año 65 hubo un terremoto en Valparaíso, menos fuerte, pero que también tuvo lo suyo y dejó algunos muertos y destrozos.
Chile era un país pobretón, orgulloso de su democracia y hacía gala de una cierta dignidad austera.
El año 62 se organizó con pocos recursos y mucho empeño un mundial de futbol. Para mí fue una fiesta y vi algunos partidos preparatorios que recuerdo como esos momentos de perfecta felicidad que suceden muy de cuando en cuando en la vida de las personas.
En Playa Ancha se presentó la selección de Chile B en la que jugaban varios futbolistas del Wanderers; le ganó una noche de verano 4-2 a Paraguay. Después vi un partido del Chile mundialista con Raúl Sánchez y Armando Tobar (ambos del Wanderers) en el estadio Sausalito en Viña, contra un equipo alemán llamado Karlsruhe, en verdad bastante tronco al que creo se le ganó 3-0. También vi a las selecciones que jugaron en Viña: Brasil, España, México, Checoeslovaquia, y en los cuartos de final, a Inglaterra.
O sea, vi al campeón, al vicecampeón y a la España de Puskas y Di Stéfano; no era poco para un niño de provincia.
Claro que la felicidad completa fue por el tercer puesto de Chile.
Era un espectáculo raro ver a los chilenos tan contentos, en ese tiempo no había barras bravas, más bien era una alegría recatada y modesta. Como modesto era el país, modestos eran sus servicios públicos de los que se hablaba mal pero que funcionaban por lo menos en las zonas urbanas. Por otra parte, nuestra burguesía era poco estridente, era de muy mal gusto hacer ostentación del dinero y había pocos automóviles elegantes.
El que tenía un coche este era pequeño, y los más baratos eran las citronetas. Adicionalmente, el que tenía una casa DFL2 y perseguidora (jubilación indexada a la inflación) era alguien a quien en la vida le había ido muy bien, qué más pedir.
La pequeña cantidad de jóvenes que llegaba a la universidad lo hacía en su mayoría para ser más bien un profesional —funcionario o de profesión liberal—. Se aspiraba más a un buen pasar que a convertirse en hombre de dinero o un emprendedor.
Los profesores, de salarios modestos, eran mirados con respeto y los médicos, venerados.
Los restaurantes eran pocos y la gastronomía casi inexistente, el vino era menos bueno de lo que creíamos, incluso el embotellado. Viajar al extranjero era un acontecimiento reservado a unos pocos; cuando alguien del sector medio incluso acomodado viajaba, lo hacía vestido de punta en blanco, iba la familia al aeropuerto Los Cerrillos y se despedían con abrazos y lágrimas aunque fueran a Buenos Aires.
Buenos Aires parecía una gran urbe elegante e interminable y Caracas, una película de ciencia ficción.
Sin embargo, la fama de la estabilidad de Chile y el contar con universidades prestigiosas le generaban respeto en la región.
Muchos intelectuales latinoamericanos cuyos países atravesaban situaciones políticas turbulentas vinieron en esos años a Chile.
Chile era el fin del mundo, cierto, pero un fin del mundo organizado y sensato, un lugar donde vivir, donde estudiar, donde enseñar.
Fue en Valparaíso, el 22 de agosto de 1959, en la Universidad Católica de Valparaíso que a las 19:20 horas se inauguró la planta transmisora y se dio el vamos a la televisión en Chile.
En 1960 comenzarían a existir los canales de la Católica de Santiago y de Valparaíso. Así, desde la Scuola Italiana pude ver el momento mágico en vivo y en directo.
La televisión en Chile llegaba décadas después de su aparición en el mundo. El mundial del 62 fue su primer estreno más o menos masivo en sociedad.
En los años 50, recién comenzaba a extenderse en sectores más acomodados el uso de lavadoras automáticas, los refrigeradores y los teléfonos en los hogares. Para obtener un teléfono instalado había que inscribirse y tener un buen amigo que fuera amigo de un amigo y que trabajara en la Compañía de Teléfonos de Chile; en caso contrario, la espera era eterna.
Los instrumentos domésticos que habíamos empezado a ver en las películas de Hollywood marcaban la frontera definitiva entre las clases medias acomodadas y aquellas que no lo eran; por supuesto, el mundo popular aún no actuaba en esta obra.
En Chile no solo había muchos pobres, sino que además la pobreza era una pobreza distinta, que iba mucho más allá de los niveles de ingreso. Tenía que ver con la cantidad de proteínas que se ingerían, las marcas que dejaban en el rostro las enfermedades infecciosas, con usar zapatos o andar a “pies pelados”, vestirse con harapos y usar una “pita” en vez de correa para sujetarse los pantalones.
La pobreza de esos años tenía que ver con poseer o no alcantarillado, agua potable, pasar frío en invierno y a veces hambre en cualquier estación del año. La frontera entre la pobreza y la indigencia era borrosa.
Llegados a una cierta edad, no tener todos los dientes era lo común entre los pobres e incluso en el mundo popular en su conjunto. Revisando unas viejas revistas “Estadio”, se puede ver a jugadores profesionales de fútbol enfrentando orgullosos la cámara con aquello que llamaban antes sonrisa de proverbio: “ojo por ojo y diente por medio”.
De acuerdo al Censo del año 1960, los estudiantes universitarios eran 22.284, de los cuales 13.687 eran hombres y 8.597, mujeres, de una población de casi siete millones y medio de chilenos. El número era bajo incluso para esa población.
La movilidad social era muy limitada, muchos nacían con un destino marcado en la frente.
Los mejores momentos de Valparaíso estaban en el pasado, pero, tal como esas familias semiarruinadas, de ese pasado la ciudad solo conservaba parte de la platería y un cierto atractivo algo ajado al modo de los viejos amores que narran los tangos, que con razón era la música más querida de la bohemia porteña, a la que le venía bien su melancolía y sus aires de nostalgia.
Osvaldo Rodríguez, el “Gitano”, era algunos años mayor que yo, cosa que se nota mucho en los años jóvenes; además era playanchino al igual que otro notable y divertido cantautor como era el Payo Grondona, ambos de familias de clase media acomodada, que habitaban en torno a la avenida Gran Bretaña. Formaron parte del movimiento de la Nueva Canción Chilena, con aires de rebeldía en los años sesenta y durante el gobierno de la Unidad Popular.
Tuvieron que exiliarse y pasar esos años azarosos componiendo y cantando.
El regreso no fue fácil, pues era un Chile muy distinto el que se conformaba después de la dictadura. Ambos murieron demasiado pronto y el reconocimiento ha llegado demasiado tarde.
Eran muy diferentes. El Payo se tomaba menos en serio y cuando conversaba era medio tartamudo, pero arriba del escenario se le pasaba de inmediato; muchas de sus canciones son chacoteras y simpáticas.
El “Gitano” era más histriónico, poeta, buen músico y dibujaba con talento. Su canción “Valparaíso” es una gran composición, tanto por su música como por su letra.
Es una canción que atravesará los años, para los porteños es “la canción”, aun cuando canciones a Valparaíso hay otras muy bellas: “Valparaíso en la noche”, de Ángel Parra, y “Cuando Valparaíso”, de Desiderio Arenas.
El himno popular en materia de canciones es “La joya del Pacífico”, compuesto por Víctor Acosta y Lázaro Salgado en 1941 y popularizada por Lucho Barrios; es la canción de la calle, el restaurante popular y la fiesta familiar.
Su letra es simple y exagera tanto las bellezas de la geografía del Puerto que hoy, con tanto maltrato recibido por la ciudad, podría casi parecer irónica.
El Valparaíso del “Gitano” es más real, complejo, nostálgico y tristón, es más el Valparaíso de los porteños.
Su letra quedó mejor cuando el “Gitano” le hizo caso a Nelson Osorio, un notable profesor de literatura del Puerto.
La letra originaria decía “por qué yo nací pobre y siempre tuve un miedo inexplicable a la pobreza”. Nelson le dijo: “No seas mentiroso, tú no naciste pobre y además los pobres no le tienen un miedo inexplicable a la pobreza”.
El “Gitano” hizo el cambio y el verso creció mucho.
Con esto de las letras de las canciones se producían muchos enredos en esos tiempos. Patricio Manns había escrito la hermosa canción “Arriba en la cordillera” en la que en un verso dice “llevó a mi viejo a robar ganado ajeno” que, digámoslo, es algo redundante porque es imposible robar ganado propio.
El problema es que la cantaba con tal realismo, que más de uno pensó que la canción era autobiográfica. Su madre, una buena señora, directora de una escuela en Chiloé, andaba desmintiendo lo del robo a quien quería oírla.
Como me lo contaron lo cuento.
En su canción Valparaíso, el “Gitano” obvía el tema del pasado omnipresente de Valparaíso cuando dice: “Yo no he sabido nada de su historia, un día nací allí sencillamente”, bellísima frase, aunque intelectualmente coqueta; el “Gitano” conocía de la historia y sobre todo la geografía urbana de Valparaíso.
Nosotros por el contrario haremos ese recorrido, primero lento, anodino, después vertiginoso, y más adelante decadente. Comencemos entonces.