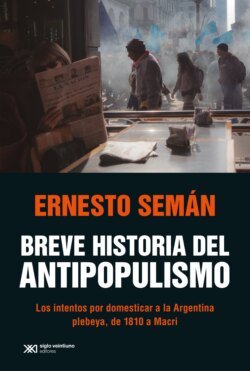Читать книгу Breve historia del antipopulismo - Ernesto Semán - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVolvemos a Él forzados por el modo en que otros se han puesto bajo su sombra. El hecho de la nación moderna y próspera tomó forma alrededor de lo que Sarmiento escribió y produjo políticamente junto con el resto de su generación, pero de entre todo eso hay tres partículas de proyecto nacional que viajaron por décadas y se mantuvieron relativamente estables en el tiempo para seguir siendo el nudo de la narración antipopulista del siglo XXI: los caudillos, los seguidores y la lealtad. Sin esos tres elementos en crisis permanente, corriendo a la historia desde atrás y siempre a punto de alcanzarla, no hay narración antipopulista moderna.
Caudillos
De forma cabal, parecería que no hay una traducción al inglés de la palabra “caudillo”. No existe. Nada. En apariencia, no hay una sola palabra en todo el idioma que pueda expresar la imagen de un líder fuerte y de las masas enardecidas que lo siguen. El inglés y los siglos de vocabulario acumulado se hacen a un lado para que entre “caudillo”. Se lo necesita así como es, castellano, latinoamericano, no-inglés. Se lo necesita extranjero y amenazante para ocupar un lugar en el horizonte. Es una ironía de la poética del imaginario político norteamericano que solo preservando la esencia hispana del concepto “caudillo” se pueda evocar su sentido anglosajón más profundo: el del pavor perenne a las masas, a su amenaza irreductible.
Obviamente, esto no es así. No es verdad que no haya una palabra que exprese sentidos similares a “caudillo” en inglés y en otros idiomas. Cuando Mary Mann tradujo Facundo en parte para promover la figura de su amigo Sarmiento en los Estados Unidos, optó por usar el término chieftain. Otros habían usado la misma palabra para hablar antes del conquistador Hernán Cortés. Los islandeses discuten el rol de los stórgoðar, líderes a mitad de camino entre punteros y caudillos que organizaron poblaciones y distribuyeron recursos en la isla a mediados del siglo XIII.
Su imposibilidad sajona moderna, su intraducibilidad, es externa e impuesta sobre la palabra. Como creador de sentido, el término “caudillo” se convierte en un valor de cambio global, un vehículo que asegura la libre circulación de sentidos a través de fronteras e idiomas, pero preservando siempre el sello de origen inconfundible de la herencia hispánica en Europa y América.
El murmullo sobre caudillos y caudillismos existe en todo el mundo desde muchísimo antes de que Sarmiento le diera contornos contundentes y configurara el imaginario político antipopulista del continente como para que, siglos después, alguien como Alfonso Prat-Gay pudiera enunciar el término sin tener que dar explicaciones para invocar la sensación de pavor que buscaba en su audiencia al advertir que “cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte”. De hecho, “caudillo” precede incluso esfuerzos por sistematizar el idioma, y aparece en el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias de 1611, el primer diccionario español. Allí es “el guiador de las huestes […] de donde también viene ‘capitán’, que significa lo mismo que el caudillo […] porque ha de cuidar de toda su gente”. Pero más interesante aún es la aparición en la definición del término “xeque”, la forma antigua de la escritura de “jeque”. Covarrubias explica que, “en árabe”, jeque puede ser entendida como “anciano, Alcalde, señor de vasallos”, que “vale tanto como el que es caudillo de gente, del verbo xeiche, que significa envejecer, porque son los más ancianos y honrados entre todos”.
Sarmiento, cuya mirada del mundo árabe lo llevó a imaginar a los gauchos como beduinos de las pampas, hubiera amado el hallazgo. Covarrubias ve a la palabra “jeque” como un caballo de Troya árabe dentro del Imperio Español (que acaba de expulsar a la población árabe pocos años atrás). Es un líder con cualidades que lo hacen capaz de corporizar un orden, o la resistencia a él, en una sola persona, y de llevar tras de sí no solo la aceptación, sino la devoción de las mayorías. Los fundadores del Estado moderno argentino van a encontrar en los secretos de esa incondicionalidad, tan temidos como deseados, el comienzo del ovillo para entender la especificidad de la política latinoamericana.
A primera vista, Facundo es un retrato de Facundo Quiroga, el jefe político de La Rioja ligado a Juan Manuel de Rosas y asesinado en Barranca Yaco en 1835. En esa mirada sarmientina, Facundo es Facundo y es también el arquetipo de una clase de liderazgo específica de la región. Tanto o más importante, el libro ofrece una descripción vívida de una tierra desolada, una evaluación de su dinámica política bárbara, y en el mismo acto bosqueja el proyecto de la nación moderna que, Sarmiento creía, curaría estas deficiencias. Con una mirada caleidoscópica, su descripción del caudillo argentino fue sobre todo un medio para examinar el mundo emergente de la política y las relaciones sociales modernas. Para, como decía Ezequiel Martínez Estrada, ser el primero “que en el caos habló del orden […] que en el desierto explicó qué era la sociedad”.[9]
Facundo sale por entregas en Chile en 1845. El caudillo que escribe Sarmiento en ese momento es fruto de su lugar en el mundo, huyendo de Rosas, iniciando su exilio en Chile, buscando prestigio, imaginando apoyos en los Estados Unidos y Europa. Es decir, creándose a sí mismo como el anti-Facundo en el mismo acto de crear a Facundo. Para eso, recurre a una multitud apurada de géneros e ideas, inventa anécdotas, vuelca sus delirios, celos y odios respecto de una política que le intriga y un territorio que desconoce.
Un foco de ese texto es lo que despierta en Sarmiento el lugar del pueblo desde 1810. No son los setenta años de peronismo, pero las páginas de Facundo están inspiradas en una reflexión histórica análoga sobre qué salió mal en los treinta y cinco posteriores a la revolución. Ahí conviven sensaciones escurridizas donde se mezclan el desorden social, la militarización y la lealtad política. Sarmiento comparte en ese momento la idea de que la Revolución de Mayo ha sido truncada. E intuye que, como señalaría José Ingenieros más tarde, los traidores son los hacendados –futura columna vertebral del rosismo–, que obstruyeron con su poder cada intento modernizador. Son los que usan el fervor patriótico de la plebe para expandir su capacidad de comerciar con el resto del mundo y para conspirar en casa sucesivamente contra Moreno, Alvear, Rivadavia y Dorrego, erosionando en apenas una década las chances de una sociedad dinámica como la que había prometido la revolución. Se trata de una mirada que no es perfecta para el pasado, pero sí es profética para el país que Sarmiento ayudará a fundar, en el que las clases terratenientes creadas alrededor de sus políticas se convertirán en el obstáculo abyecto de sus sueños democráticos.
La vida rural corporiza el atraso y, en ese panorama sombrío, Facundo Quiroga representa el modo defectuoso de integración de los gauchos a la vida política que da forma al orden rosista, que al menos es un orden, y que sucede al período revolucionario. Ese es el último eslabón de un proceso de organización de décadas pobladas de facinerosos, bandoleros, milicias e intereses particulares que pululan en el campo, todas formas supuestamente de la pre o la antipolítica que se interponen en la construcción de un régimen.
Los personajes que alimentan hasta la intoxicación el imaginario de Sarmiento son protagonistas de ese pueblo que moldea el mundo rural desde la Revolución de Mayo y que representan un desafío a los dos pilares fundamentales del Estado moderno por venir: el monopolio legítimo de la fuerza y la propiedad. Familias de vagos que se niegan a desalojar la hacienda de un propietario que se la adjudica con los títulos correspondientes. Caravanas armadas que asaltan las rutas. Grupos armados que ofrecen protección contra los asaltos en las rutas a cambio de una colaboración. Pequeñas comunidades que trabajan la tierra y presumen por eso que tienen derecho a ella. Personajes idiosincráticos que se atribuyen la representación de esas comunidades ante el gobierno civil, ante los mandos militares, ante las amenazas indígenas. Conjuntos familiares que recurren a estos recursos para preservar su vida y su espacio ante la amenaza de malones indígenas y la coacción de tropas lejanas. Bandoleros violentos que resisten cualquier forma de autoridad. Cabecillas que negocian entre el ejército, los indios y los propietarios un espacio para ellos. Caciques que median entre todos esos mundos y presionan al juez para definir una idea de derecho. Dirigentes osados que se atribuyen, en el borde presunto del desierto, el apoyo incomprobable de algún hacendado como Rosas.[10]
La vida de esos años requiere de este tipo de arreglos, negociaciones y formas de representación para desarrollar tareas cotidianas como plantar alimentos, construir una vivienda, comerciar, contratar a alguien, ofrecer la fuerza de trabajo propia o imaginar un futuro para los seres queridos. Desde Sarandí a San Pedro, todo ocurre en un mundo rural al que hoy se puede acceder en menos de una hora por autopista. El universo del orden y de la ciudad es un punto minúsculo en un mundo caótico e ininteligible para quienes han construido una filosofía política basada en otras formas de representación. Ese abismo que perciben como la amenaza atávica que resiste a la política es, en verdad, la política misma, un mundo cargado de sentidos, intereses, tradiciones y visiones de futuro que está más vivo que nunca durante la primera mitad del siglo XIX.
El ciclo revolucionario que había comenzado en 1810 empieza a cerrarse una década más tarde al mismo tiempo que se disuelve el gobierno central. El año de 1820 es, como afirma Gabriel Di Meglio, un año con muy mala fama.[11] Sin embargo, en las cenizas del legado de Mayo también están las prácticas, visiones y proyectos que van a alumbrar la política de las décadas posteriores. Lo que ocurre desde 1820 es, fundamentalmente, la emergencia de un proyecto de republicanismo popular, singularmente latinoamericano. Un conjunto informe de intereses en el que los sectores populares, ni más ni menos, “contribuyeron a delinear […] la forma en que se fue construyendo otra realidad política, económica y social que reemplazó al sistema”.[12] Con matices enormes a lo largo de la Argentina, ese territorio poblado de caudillos, revoluciones, inestabilidad y proyectos fallidos de Estado tiene poco que ver con una patología o un fracaso. Desde Salta a la Mesopotamia y desde San Juan a Buenos Aires, lo que se agita en esas décadas es una sociedad movilizada consolidando un proyecto de país. Aquellos ruidos son, como señala Hilda Sábato para América Latina, las manifestaciones evidentes de un proceso de construcción política en el que élites y sectores populares experimentan con distintas fórmulas: la expansión del derecho a voto y la ciudadanía, la república, la movilización de ciudadanos en armas que abren el espacio para la participación política y la movilidad social, o la intervención enérgica de la opinión popular en un espacio público naciente, poblado de asociaciones, partidos políticos y periódicos.[13] Bajo esta luz, la inestabilidad política del siglo XIX que muchos historiadores atribuyen a la herencia colonial, premoderna y antirrepublicana, emerge como algo distinto a la barbarie y más parecido a una forma radical de republicanismo que conecta a América Latina con lo que está ocurriendo en otros lugares de Europa y los Estados Unidos.
Pero aquella interpretación de este proceso en clave mítica, como el origen del fracaso nacional, y como la consecuente negación del carácter de avanzada de la experiencia política latinoamericana de aquellos tiempos, será uno de los pilares del antipopulismo menos de un siglo después. Durante el siglo XX, pero sobre todo hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, intelectuales, diplomáticos y funcionarios harán una relectura del período tratando de dar cuenta de la nueva realidad en la que viven: la poderosa hegemonía política, económica y militar de los Estados Unidos en el mundo. En esa revisión, el legado católico y español de sociedades jerárquicas con posiciones fijas es lo que impide a América Latina abrazar el riesgo implícito en el comercio y la exploración que caracterizaría a la cultura anglosajona. “Los brazos de la España no nos oprimen; pero sus tradiciones nos abruman”, diría Esteban Echeverría, reproduciendo y creando la leyenda negra del legado ibérico. Será una de las leyendas del período colonial que más se proyectará hacia el siglo XX.[14]
Pero Sarmiento nace en 1811 junto con la aparición de este elenco de personajes y de este conjunto de prácticas, y aunque nunca va a tomar una conciencia cabal de las contribuciones de esa política popular a un proyecto republicano, su vida adulta va a girar alrededor de un rechazo hacia ese proyecto que apenas oculta su admiración y perplejidad. Algo que, de distinta forma, también le van a provocar los Estados Unidos y Europa.
“Los hombres materiales”
La ambivalencia de Sarmiento entre el impulso imaginativo y las convicciones es lo que va a definir la idea de política popular en el liberalismo argentino hasta nuestros días. Desde el siglo XVII, la filosofía política moderna adoptó una forma de domesticar la ficción a la hora de imaginar el funcionamiento de ciudades, imperios y naciones. Hay tantos elementos imaginativos o puramente fantasiosos para imaginar un orden político en el estado de naturaleza de Hobbes, el buen salvaje de Rousseau, la ciudad de Maquiavelo o en las historias de Miguel de Cervantes. Lo que ocurre con esos textos una vez que salen de la mente de sus creadores es un esfuerzo por hacer de unos verdad y de otros un juego. Esa separación entre ficción y teoría le dio forma a la teoría política moderna: el poder se entiende más desde las enseñanzas de Rousseau que desde las de Lope de Vega, aun si en ese juego, de alguna manera, perdemos todos. Dos siglos después, Facundo es casi un esfuerzo por retroceder en el tiempo, por unir lo que el tiempo ha separado y suturar la brecha que separa a la ficción y la filosofía política. Sarmiento está tensionado entre divertirse con la pluma o construir la nación, pero este último impulso es el que termina de dar forma a sus acciones y, sobre todo, a cómo esas acciones serán leídas más tarde.
Sarmiento recorre todos los géneros imaginables para describir a Facundo Quiroga, merodea el delirio e inventa historias que bien podrían ser heroicas o salvajes. Facundo lidera con Rosas una “guerra obstinada […] al frac y a la moda”, es un hombre “genio a su pesar” nacido “para mandar, para dominar, para combatir el poder de la ciudad, la partida de la policía”. Su infancia y juventud son el gótico sarmientino por excelencia, donde el héroe no solo pelea con tigres imaginarios. Intenta arrebatarle dinero al padre y, ante la negativa, prende fuego al rancho donde duermen sus progenitores. Castiga a sus seguidores desleales y a un ladrón con un fusilamiento sumario; a otro con cien azotes hasta que confiese lo que se ha llevado de una estancia. Cuando el reo admite, Quiroga explica cómo lo supo desde un principio: “Vea, patrón, cuando un gaucho al hablar está haciendo marcas con el pie, es señal que está mintiendo”. En El Tala, un Facundo demoníaco enarbola “una bandera que no es argentina, que es de su invención. Es un paño negro con una calavera y huesos cruzados en el centro”. Así se produce un Facundo “que no gobierna, porque el gobierno ya es un trabajo en beneficio ajeno” por lo que “se abandona a los instintos de una avaricia sin medidas, sin escrúpulos”.[15]
Sarmiento es un creador a lo largo de todo el libro, tensionado entre sus frutos, entre una obra maestra literaria y una nueva nación. Y por más que se dedique a cruzar esas fronteras con una sordera (literal) ante los gritos de “deténgase”, ya no puede hacer como Cervantes y ser recibido desde la ironía y la gracia. Sarmiento apenas puede decidir cómo escribir, pero poco puede incidir en cómo será leído.
Pero también por eso, sus disquisiciones sobre las aventuras del caudillo Facundo Quiroga son el telar en el que teje una geografía social, la de la pampa y el gaucho, que lo obsesiona. Así inaugura un mecanismo íntimo de la narrativa antipopulista:
El desvelo por los líderes es siempre una preocupación por sus seguidores.
El gaucho es la primera de una serie de caracterizaciones que acompañarán la transformación de la plebe en sujeto político hasta nuestros días. No es que a Sarmiento no le interesaran los caudillos, ni que fuera el primero en preocuparse por los hombres y el poder que tienen en sus manos. Nada nunca es nuevo, tampoco en la obra de Sarmiento. El grupo de sagas del siglo XIII reunidas en los Íslendingasögur, por ejemplo, describe la política local y los problemas que los lazos entre líderes y seguidores provocan en un contexto distinto como es Islandia en la era medieval temprana. Emotiva o interesada, la conexión entre aquellos que tienen poder y aquellos que tienen necesidades es una preocupación que precede incluso a la modernidad, a la Argentina, a todo.
El gaucho es la quintaescencia de la vida rural. El “gaucho malo” corporiza todo lo que va a estar asociado a la barbarie, el andamiaje sobre el que las élites no solo construirán su mirada de los de abajo, sino también el lugar desde donde imaginarán las soluciones a los problemas que estos generan.[16] El campo es ese espacio que le permite a Sarmiento fundamentar su rechazo al gaucho como sujeto político y a la vez idealizar la vida salvaje que forja a un individuo que es al mismo tiempo bárbaro y único. En su cuerpo, en el del gaucho, se cifran el pasado y el futuro de la patria que Sarmiento ha construido en su imaginación. Lejos de demonizarlo, en ese ideal conviven la admiración, el terror y el desprecio. El carácter del gaucho está forjado en la dureza de la vida rural, alguien a quien el “hábito de triunfar de las resistencias, de mostrarse siempre superior a la naturaleza, de desafiarla y vencerla, desenvuelve en él el sentimiento de la importancia individual y de la superioridad”. El gaucho que acompaña al ejército en los bordes de la futura nación es imprescindible, “es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña; la suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia”.
Esa misma naturaleza alimenta la teoría que ya tiene decidida: por qué están ahí, instalados como el principal obstáculo para el atraso. En su imaginario, ese atraso está asociado al mundo árabe. El caudillo es “un Mahoma”, “como en Asia [es] el jefe de la caravana” que encarna “el espíritu de la fuerza pastora, árabe, tártara, que va a destruir las ciudades”. A Sarmiento le preocupa que “el aspecto de la Palestina es parecido al de La Rioja”, introduciendo la cuestión del medio ambiente que da forma a la personalidad (que, a su vez, dará forma a la conducta política).
El gaucho es el producto del campo argentino, un territorio tan vasto que no promueve las dos condiciones cruciales para la sociedad moderna: el estímulo a la asociación y el gobierno, y el respeto a la propiedad. Esta última ocupa un lugar prominente e incómodo en el ideal republicano. Sarmiento relee la década de 1810 como un tiempo en el que tanto Rivadavia como Martín Rodríguez habían logrado dejar una huella clara colocando al respeto a la propiedad al tope de su legado. El problema no es centralmente político. En Facundo, él ve que el aislamiento dificulta la obsesión por el límite, que es intrínseca a la propiedad, a su sentido y utilidad. A diferencia de los beduinos, “en las llanuras argentinas […] el pastor posee el suelo con títulos de propiedad”, pero la distancia infinita entre una casa y otra, la soledad que Sarmiento intuye en la pampa, vuelve a ese título inverosímil. “El desenvolvimiento de la propiedad mobiliaria no es imposible […] pero el estímulo falta, el ejemplo desaparece”, se queja. De ahí que detecte la ironía de que el sistema político de este régimen social esté liderado por Rosas, “el gaucho propietario” (aunque más irónica aún para el imaginario sarmientino es la compra de la casona de los Lezica en la ciudad de Buenos Aires por parte de la viuda del mismísimo Facundo Quiroga).[17]
La razón por la que la propiedad en la Argentina no tiene el efecto civilizatorio que Sarmiento espera es la mismísima pampa, la extensión infinita en la que los hombres viven aislados. Es una falencia que afecta a todas las clases sociales. A las clases altas porque no encuentran el interés común, ya que “no estando reunidos los estancieros, no tienen necesidades públicas que satisfacer”. “En una palabra –agrega– no hay res publica”. Al gaucho le moldea tanto su cuerpo como su predisposición política: “En estos largos viajes” por la llanura, escribe, “el proletario argentino adquiere el hábito de vivir lejos de la sociedad y de luchar individualmente contra la naturaleza”.
Aislado de todo menos de la naturaleza, el gaucho desarrolla las facetas de un hombre asocial tanto o más que el cowboy norteamericano. Para Sarmiento, es ahí donde el hábito de carnear vacas lo acostumbra a la sangre, la muerte y el cuchillo, donde la dureza del clima y las amenazas de animales diversos le fortalecen el cuerpo y lo hacen valiente, donde “ese hábito de triunfar de las resistencias, de mostrarse siempre superior a la naturaleza […] desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de la prodigiosidad”. Sumado a eso, Sarmiento intuye que los gauchos “desde la infancia, están habituados a matar las reses, y que este acto de crueldad necesaria los familiariza con el derramamiento de sangre, y endurece su corazón contra los gemidos de las víctimas”. El escrutinio de lo que los pobres comen y dejan de comer, cómo lo obtienen, cómo y por qué comen lo que comen es un asunto que va a obsesionar a políticos y analistas. En Una excursión a los indios ranqueles, Lucio V. Mansilla se extiende aún más que Sarmiento (a veces, con más ironía que condena) sobre esto. Esa misma atención se va a mantener imperturbable hasta nuestros días, convencidos todos de que en ese acto básico de la alimentación, en las razones, los sabores y los intercambios involucrados, se esconde una clave de la política popular.[18]
Sarmiento es el escritor pop por excelencia, el que juega con collages, palabras, datos e inventos para crear una imagen poderosa del presente con la que se va a construir el futuro. Base y protagonista de un orden político tiránico, el seguidor de Rosas es para Sarmiento quien porta las enzimas del sujeto populista. No son buenos o malos. Sobre todo, no forman parte del rosismo como parte de un proyecto colectivo. Más bien, tienen sus intereses particulares muy por delante de cualquier proyecto colectivo, son hombres “para quienes el interés de la libertad, la civilización y la dignidad de la patria es posterior al de comer y dormir”. Exactamente un siglo antes del 17 de octubre de 1945, en la descripción del gaucho rosista, Sarmiento anticipa la interpretación del apoyo al líder carismático como el infeliz resultado de los beneficios inmediatos que obtienen los seguidores en una relación desigual. Aquellos que “pacen su pan bajo la férula de cualquier tirano” son, en su poderosa figura retórica, “los hombres materiales”.
Moldeados por un orden social fundado a su vez en el medio ambiente compartido, gaucho y caudillo, líderes y seguidores, se funden en la matriz común de la barbarie. Pero de esa fundición emerge también una segunda verdad que perdurará en el tiempo para forjar el antipopulismo moderno:
La forma defectuosa en la que adeptos desorientados acompañan a líderes despóticos no es un problema político, sino social.
Esta diferencia no siempre es evidente de forma inmediata. Aun si la emoción que une a seguidores y déspotas es percibida como prepolítica, lo cierto es que a Sarmiento le fascina la política. Él y la extensa generación del 37 que será progenitora de la del 80 luchan infatigablemente contra el régimen de Rosas y la gorgona de caudillos que pueblan el interior de la patria. Entre 1820 y 1862, las provincias tienen una autonomía política relativa respecto de Buenos Aires. En ese espacio, se construye no solo la relación con Rosas, sino también los instrumentos políticos para los caudillos, la economía de los hacendados y comerciantes del interior, y las necesidades múltiples de armadas populares. Esa tríada es la obsesión de los unitarios, que buscarán infructuosamente en la política un modo de desactivarla. Cierto, es un momento en el que la política se parece demasiado a lo militar. El rosismo ha hecho de la vida pública un espacio opresivo para los unitarios.
Bajo el rosismo, Buenos Aires es una ciudad ambigua. Un observador extranjero se asombraba por los contrastes del centro porteño: arrancando por Perú desde el sur hacia lo que es hoy Plaza de Mayo, aparecía una vidriera con “una guirnalda de flores artificiales que podría figurar muy bien en un salón del Quartier Saint-Germain” o “el taller del inteligente Favier, que hace con la misma delicadeza un retrato al óleo que uno al daguerrotipo”. Pero llegando al Cabildo la cosa cambiaba. Ahí “se amontonan los soldados […] negros y blancos, con uniforme y sin él, tal cual lleva un poncho indio y otro el talle oprimido por una chaqueta inglesa”. El panorama es deplorable, cuenta el visitante impresionado: “el pantalón desflecado […] y los pies descalzos” de los soldados. Unos ciento treinta años antes de que Julio Cortázar imaginara que en la Galería Güemes alguien podía entrar desde Buenos Aires y salir a París por el otro lado, el viajero anticipaba una forma de cosmopolitismo que resurgiría periódicamente en la Argentina: “Estábamos en Europa; ahora estamos en la América primitiva, en la región de las Pampas,” resume el viajante. El observador extranjero era el francés Xavier Marmier, un personaje que corporiza como pocos al viajero europeo del siglo XIX que descubre el mundo nuevo que aparece ante sus ojos. Con el mismo tono de asombro contenido, Marmier escribió numerosas crónicas de viaje cubriendo desde el ártico hasta Siria y de la Argentina a Rusia.[19]
Pero es difícil señalar en esa patria bárbara y rosista un quiebre con el orden imaginado por los patricios de Mayo. Más bien al contrario. En una de sus mejores definiciones de la historia argentina del siglo XIX, Tulio Halperin Donghi percibe que, en verdad, “tal como entrevió Sarmiento, la Argentina rosista, con sus brutales simplificaciones políticas, reflejo de la brutal simplificación que independencia, guerra y apertura al mercado mundial habían impuesto a la sociedad rioplatense, era la hija legítima de la revolución de 1810”.
Lealtad
Para la élite en gestación, la América primitiva lo ocupará todo. En cartas y escritos, Sarmiento relata cómo, desde San Juan hasta Córdoba, las ciudades del interior pierden durante esas décadas su resplandor incipiente bajo el polvo de la guerra civil y la monocromía federal. Los unitarios se esfuerzan por creer que la civilización puede llegar de la mano de un proyecto político liberal. Con más candidez que convicción, buscan sin éxito que los caudillos abracen su causa y sus instituciones. Pero no importa de qué lado se pongan, la puerta que separa la política de la sociedad les pega una y otra vez en las narices. Los unitarios asumen que la lealtad de los gauchos a los caudillos está viciada de origen, es el fruto de una dependencia personal, desigual, injusta. De todo eso los sacudirá un espacio de libertad, con instituciones centrales y transparentes que separen, geográfica y conceptualmente, el poder personal de los déspotas locales respecto de los derechos universales y de la distribución de recursos.
Esa relación que fortalece a los caudillos y fascina a los unitarios provee una variedad de beneficios a los gauchos. Las milicias montoneras eran uno de los espacios privilegiados de movilidad social ascendente, sobre todo en el interior del país. La participación en las campañas militares era uno de los pocos trabajos disponibles en amplias zonas del territorio. En ellas, los caudillos, sobre todo aquellos de mayor peso, ofrecían no solo un ingreso monetario, sino la posibilidad de ascender dentro de la milicia a posiciones más altas, con más prestigio (y mayor remuneración). Sumarse a la tropa también aseguraba ropa y calzado, lo suficientemente buenos como para llevárselos a casa tras la batalla. E igualmente importante, los gauchos esperaban, como un contrato implícito, que su participación en las montoneras también les diera acceso a una rara delicia en su dieta: la carne de vaca. A diferencia de lo que imaginaba Sarmiento, el consumo de carne por parte de los gauchos se había reducido con el correr del siglo. Hacia 1850, la mayoría de ellos vivía bajo una dieta de subsistencia en la que el bife solo aparecía en tiempos de escasez y hambre, cuando se veían forzados a robar ganado, o durante las movilizaciones militares, cuando la única posibilidad de alimentar a las masas de soldados era capturando el ganado del lugar en el que acamparan.[20] Salario, posibilidades de ascenso, vestimenta y comida; las milicias populares podían resolver buena parte de los problemas básicos de subsistencia en las zonas rurales.
A los jefes unitarios les costaba entenderlo, pero los gauchos asumían estas retribuciones como una versión de orden, más cerca del derecho que de la dádiva, sin llegar a ser enteramente lo primero. Los caudillos, a su vez, ocupaban un lugar importante en la vida social. Presenciaban bautismos. Mediaban en disputas entre pobladores, eran padrinos de casamiento. Advertían a un juez si una sentencia podía perjudicar a sus hombres. Facundo Quiroga, recordaba un unitario que lo había combatido, realizaba actos personales de caridad: “Mucha gente pobre, de cerca y de lejos, venía a su estancia [donde abundaba el ganado] a pedir una ternera para carne”, lo que Facundo satisfacía. El observador concluía lo obvio: “Con actos de este tipo, se aseguraba la lealtad de la gente común”.[21]
Hasta ahí, todo parece confirmar las ideas sobre las formas prepolíticas y clientelares que hacían esa relación impermeable al discurso libertador. Solo que cuando los unitarios deciden jugar el mismo juego, se encuentran con una sorpresa. En el crepúsculo del régimen caudillista, en 1863, los caudillos del Chacho Peñaloza en La Rioja hacen una oferta generosa a los gauchos para resistir a la guardia nacional. Pero Peñaloza jamás llega a cumplir sus obligaciones, asesinado por sus perseguidores en Olta luego de haber entregado su faca, la última arma en su poder. Mientras tanto, las tropas nacionales buscaban reclutar sus propios soldados, ofreciendo, en la medida de sus posibilidades, otros sueldos y otros beneficios. Cuando Pueblas, uno de los segundos de Peñaloza, informa a los gauchos sobre la muerte de su líder, les ofrece la chance de abandonar. Es el escenario imaginado por los unitarios: sin líder carismático, en desbandada, sin chances de recibir retribución material alguna y con la derrota a la vista, los gauchos renunciarían a la pesadilla federal para abrazar la libertad y los beneficios materiales que ofrecía. Solo que, para el desquicio de los jefes unitarios, los gauchos deciden en su mayoría seguir en la derrota a Puebla y a la montonera a la que habían pertenecido en el triunfo.
Siendo realistas, es necesario situar las dificultades de la generación del 80 para entender cómo hace política la plebe en el contexto de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pocos logran comprender el fenómeno de las masas por fuera de nociones clásicas de turba. Menos aún son los que logran descifrar sus acciones como prácticas eminentemente políticas. Casi ninguno escapa a interpretar ese nuevo paisaje social bajo el lente del temor. En La retórica reaccionaria, Albert Hirschman se preguntaba “hasta qué punto la idea de la participación de las masas en política, aunque fuera en la forma diluida del sufragio universal, debió parecer aberrante y potencialmente desastrosa a buena parte de las élites de Europa”.[22] La Revolución Francesa en 1789 y la inauguración política de los sans-culottes habían sacudido a todos con el fin de una época. El horror ante la idea mínima del sufragio universal condensaba distintas formas de escepticismo ante la relación de las masas con la política. Desde distintos lugares y a lo largo de un siglo, Gustav Flaubert, Edmund Burke, Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche, hasta Fiodor Dostoievski, los intelectuales y analistas vieron con pavor la universalización de derechos, ya representara una decadencia del sistema político, la profundización de los horrores de la Revolución Francesa, la creencia casi religiosa en la verdad de las mayorías o, simplemente, una amenaza al orden establecido.
La irrupción de las masas urbanas asociadas a una industrialización acelerada hacia mediados del siglo XIX fue, para muchos, aún más difícil de comprender. No tanto la representación de “los de abajo”, sino sobre todo que la transformación de esa condición de explotado en una identidad política era una novedad en cualquier lugar del mundo. Alexandre Martin era un famoso maquinista y activista socialista designado secretario del gobierno provisional de Luis Blanc luego de la revolución de 1848 en Francia. Pero lo que lo distingue es su decisión de asumir el seudónimo de Alexandre l’Ouvrier (Alejandro el Obrero) y convertirse así en uno de los primeros casos no ya del acceso de los trabajadores al poder, sino del acceso al poder en tanto trabajadores. La revuelta de 1848 había sido vista por muchos como una forma barbárica de destruir el orden en nombre de la falta de orden. Ni siquiera Marx (por lejos quien mejor leyó esos eventos) escapaba enteramente a esa lectura sobre la dificultad de las masas para construir poder político. La fama de Alexandre l’Ouvrier venía a demostrar lo contrario.
Con todo, el cambio explosivo que había arrancado con la Revolución Francesa estaba centrado en la representación política de aquellos previamente excluidos. Como elemento disruptivo, “la cuestión social” irrumpiría de manera más central con el marxismo, y antes con configuraciones distintas bajo el anarquismo y el socialismo. La forma más radical que adoptó el republicanismo en América Latina, en cambio, asociaba esa ciudadanía política a alguna percepción de equidad, anticipando el reloj de la discusión sobre la igualdad social.
He aquí entonces una primera tensión hacia adentro del desarrollo del pensamiento liberal argentino del siglo XIX. A diferencia del antipopulismo del siglo siguiente, Sarmiento, Alberdi y otros recogen, con muchos matices, las banderas de un republicanismo radical que en 1810 imaginaba un sistema político inclusivo, pero también alguna forma de igualitarismo. La experiencia norteamericana que inspiraba a ambos gastaba sus energías en explicar y dilatar desigualdades económicas y políticas afianzadas en la estructura esclavista; el sueño que tenían para la Argentina ponía en la expansión de la ciudadanía, la educación pública universal y hasta en la imposición del castellano como idioma oficial un énfasis más marcado en una igualdad que ayudaría a acotar el conflicto político. Aun así, el enfrentamiento al autoritarismo rosista los enceguece de tal modo que les impide ver en las luchas de esos años la forma efectiva que adopta el republicanismo inclusivo en la Argentina.
El país no es la excepción; en toda América Latina, el poder de los caudillos carismáticos aparece como la llave para entender hacia dónde irá la región en esa búsqueda de naciones justas. Pero fue Sarmiento, y Alberdi antes que él, quienes entendieron mejor que la representatividad de los caudillos respecto de la sociedad ruralizada era sólida y excedía lo material.[23] Si en esa sociedad no había lugar para otro tipo de régimen, lo que había que cambiar era la sociedad.
El eterno retorno de la ciudad
El arma infalible para cambiar a la sociedad agraria será la ciudad. Los años que siguen a la batalla de Pavón en 1861 van a ser los del retorno a la ciudad, la matriz original de la América Latina que tomó forma durante los siglos de dominio español. Un retorno paradójico, porque la nueva vida urbana se cimienta (financieramente) en la espectacular explosión de la agroganadería. Será la victoria sobre el poder del interior, de los hacendados y de la sociedad barbárica que el campo había producido. El Arzobispo, un personaje detestable de Sartre, afirmaba que toda victoria, vista de cerca, era indistinguible de una derrota; el triunfo de la ciudad sobre el campo produce ese efecto por duplicado. Primero, porque ocurre sobre la base de la consolidación del Estado nacional y su expansión territorial, creando un poder agrario de nuevo tipo que marcará la experiencia argentina moderna. Que la idea del buen gobierno se siga discutiendo todavía hoy a golpes, silbidos, subsidios y amenazas en la muestra anual de la Sociedad Rural habla de la durabilidad férrea de aquella matriz. Y segundo, porque desde adentro mismo de la ciudad, aquella cura contra todos los males, volverán a emerger las amenazas espectrales del pasado agrario con nuevos y más agresivos ropajes.
El fin del rosismo tras la batalla de Caseros en 1852 abrió, otra vez, una década de guerras civiles en las que caudillos del interior y fuerzas bonaerenses buscaron una forma de imponer el diseño de algo que parecía necesario aunque no inevitable: la formación de una nación. Mientras fuerzas liberales surgían desde San Juan hasta la Mesopotamia, los caudillos federales, aun en retirada, seguían ejerciendo una resistencia formidable a una integración nacional subordinada a Buenos Aires. Eso terminó en 1861, con el improbable triunfo del gobernador bonaerense Bartolomé Mitre sobre las fuerzas federales de Urquiza en la batalla de Pavón. Sobre la base del control bonaerense de las catorce provincias y manteniendo vigente la Constitución de 1853, los unitarios establecieron la República Argentina, lo que significó el comienzo del fin del caudillismo clásico.
La Argentina moderna tomó forma en el siguiente cuarto de siglo, uno de los períodos más conflictivos de la historia, bajo las presidencias de Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca entre 1862 y 1886. Hay razones poderosas para que esa etapa proyecte su sombra hacia el futuro y llegue hasta nuestros días. Desde las ideas liberales de avanzada durante la década del treinta hasta los argumentos contra el legado de Perón y las advertencias del siglo XXI contra el retorno de los caudillos, una mirada de la historia permanece obsesivamente fijada en el período que comenzó ese año y a las ideas que se forjaron en las dos décadas siguientes al calor de la prosperidad económica más grande que haya vivido la Argentina.
He aquí una segunda marca diferenciadora entre los proyectos de las élites del siglo XIX y las del siguiente. Mirando hacia 1810 como un intento fracasado para fundar una república moderna, las generaciones del 37 y del 80 construyeron un futuro triunfal que los distinguiera de aquel paso en falso inicial. Los intelectuales de los siglos XX y XXI, en cambio, serán presa de aquel apogeo de fines del siglo XIX y tendrán una enorme dificultad para analizar el presente e imaginar el futuro si no es como réplica de aquel pasado de gloria.
La Argentina en la que había nacido Sarmiento en 1811 al calor de la revolución, o la de 1845 cuando escribió Facundo, eran irreconocibles en esta nueva realidad apenas unas décadas más tarde. El tiempo en esos treinta años se aceleró. Las calles, los trenes, los edificios gigantes, los parques, los puertos, la riqueza del campo, los artesanos, los rostros de la gente común, la cantidad de gente. La Argentina de catorce provincias que se constituyó en 1862 expande sus bordes y su extensión. Los propietarios de la tierra acompañan esta expansión al ritmo del ejército y a veces precediéndolo. Una ampliación ejecutada a costa del desplazamiento, disciplinamiento y ejecución de las poblaciones indígenas: entre treinta y cincuenta mil indígenas murieron a manos del ejército argentino o producto de enfermedades derivadas de su desplazamiento y malnutrición durante la llamada Conquista del Desierto, entre 1878 y 1888 solamente. Muchos más fueron asesinados antes, durante la campaña de Rosas en 1833, y durante el período, a manos de pobladores locales, prototipo de gauchos, contratados por estancieros decididos a hacer respetar el derecho de propiedad.[24] La inmigración ya era un rasgo distintivo de los pequeños pueblos durante el rosismo (Sarmiento la imaginaba como el último anticuerpo contra el régimen) pero, fomentada por la Constitución de 1853, tomó un impulso gigantesco unas décadas después. Casi un millón de personas se radicaron en la Argentina en esa época, unos seiscientos mil entre 1880 y 1889, como preámbulo para la oleada europea que llegaría en las décadas siguientes. Aunque en números totales la inmigración de comienzos del siglo XX es abrumadora, la quintuplicación de la inmigración durante este período no tiene comparación. Para 1895, Buenos Aires era una metrópolis de más de medio millón de habitantes, cinco veces más que en 1850: apenas la mitad de ellos eran nativos. Era la plataforma para el nacimiento de lo que José Luis Romero llamó “las ciudades burguesas”, que incluían a buena parte de las urbes portuarias de América Latina, con una vida cultural y económica vibrante y una arquitectura, mayormente de inspiración francesa, pensada para deslumbrar.[25]
Fuera de la ciudad, la Argentina era reconocible como una identidad singular en una serie de instituciones más allá del ejército, incluidos desde el correo hasta las escuelas (Sarmiento diría que el país tenía más maestros que soldados, lo cual no era estadísticamente cierto, pero ayuda a comprender el complejo de ideas que alimentaba la época), y también un sistema tributario relativamente extendido. Esa expansión vino acompañada de un crecimiento económico acelerado, en parte porque el país arrancaba de una base bien baja tras cuatro décadas de guerras, en parte por la expansión territorial, en parte por la liberalización del comercio que caracterizó al período y en parte, al contrario, por el fuerte apoyo del nuevo Estado nacional al desarrollo.
Sin duda, el cambio más visible que tuvo al mismo tiempo un efecto revolucionario fue la extensión de los ferrocarriles. El primero, el Ferrocarril al Oeste, arrancó en 1857 y para 1860 tenía apenas cuarenta kilómetros. En 1885, tenía seis mil, y para 1915 superaría los treinta mil kilómetros. La ampliación de la red de los ferrocarriles multiplicó por diez el valor de las tierras y por cinco el de las exportaciones en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y a la par de esta expansión, el capital privado y extranjero se convirtió en una presencia dominante, sobre todo (pero no solo) a través de préstamos y endeudamiento.[26]
El gaucho vivió la década de 1860 entre represión, guerra, reclutamiento y tributación. Resabio de una nación que se iba extinguiendo, podía convertirse ahora en un objeto en disputa. La glorificación del gaucho como representación de la bravura de los soldados patrios –como lo hiciera Lugones con su lectura del Martín Fierro en el siglo XX–, o su desprecio como materialización del atraso –como lo vieran Sarmiento y Borges– sobrevivió largamente al gaucho como actor social. Un mundo después, en 2019, un grupo de productores agropecuarios vestidos de gauchos atacaron desde sus caballos a activistas veganos en pleno barrio de Palermo, los rebenques y bombachas convertidos ahora en símbolo de tradición e imposición de jerarquías y hábitos. Pero como sujeto político y expresión de la plebe durante el siglo XIX, el gaucho iba a ser pronto reemplazado por otros imaginarios no menos interesantes.
Toda esta transformación multifacética puede amarrarse a tres hechos que le dieron un nuevo rostro a la élite y que dejarían una huella identitaria singular en el antipopulismo futuro. El primero tiene fecha en la mañana del 12 de abril de 1878, durante la presidencia de Avellaneda: ese día se produjo la primera exportación de trigo argentino. Aquellas 4500 toneladas de cereal expresaban a la nación que nacía: salían desde el puerto de Rosario, camino a ser el más grande del país, en media docena de buques con una primera parada en el puerto de Glasgow. El trigo había sido cosechado en la estancia La Candelaria, de Carlos Casado del Alisal. Llegado a la Argentina en 1857, Casado se convirtió en solo dos décadas en el latifundista más grande del país, accionista del flamante Ferrocarril Central Argentino, con propiedades que se extendían incluso al Paraguay, donde había aprovechado la Guerra de la Triple Alianza para arrebatar con testaferros enormes terrenos en el Chaco boreal. Casado fue también gobernador de Santa Fe, creador del Banco de la provincia, asesor de Avellaneda. Aquel embarque de un país que hacía pocos años importaba trigo fue el comienzo de un modelo económico, el agroexportador, que le iba a dar a la Argentina casi medio siglo de prosperidad inédita y que no desaparecería jamás de la estructura económica nacional. La relevancia de ese 12 de abril es solo comparable a la del 23 de mayo de 1877, cuando salió el primer cargamento de carne congelada. Así, en ese breve lapso de menos de seis meses tomaron forma las dos patas del modelo económico agroexportador determinante hasta el día de hoy.[27]
El otro evento se produjo un par de décadas antes, en 1845, cuando Ricardo Blake Newton regresó de Liverpool a Chascomús con dos cosas que cambiarían a la Argentina: cien atados de alambre y quinientas varillas de fierro. Con eso, Newton rodeó parte de su estancia, la Santa María, erigiendo así el primer alambrado del campo argentino y empezando la carrera que coronaría en 1855 Francisco Halbach, cónsul honorario de Prusia, quien fue el primero en alambrar la totalidad del perímetro de su estancia, Los Remedios, sobre el río Matanzas, a la altura de Cañuelas. Por primera vez en la historia del campo argentino, el alambrado remarcó los límites de la propiedad privada y, con ello, destacó su importancia. Mucho más que una razón técnica, ahora se podía tener una medida más clara de los terrenos, un control más estricto de la cantidad de animales y una certeza mayor de sus propietarios. El robo podía sancionarse con mayor precisión. La racionalización de las relaciones económicas (una demanda de viejo cuño: como dueño de un saladero junto a Dorrego, Rosas se quejaba en 1817 de los gauchos que entraban a su propiedad cazando ñandúes sin su permiso) era el otro gran cimiento para la modernización económica argentina.
De ahí que Sarmiento gritara en 1855, en las páginas de El Nacional:
“¡Cerquen, no sean bárbaros!”.
Ahí mismo se acabó la libre circulación del gaucho por la pampa que tanto asombraba a los visitantes, algo similar a lo que ocurre con el cowboy en los Estados Unidos para la misma época. En esa regulación del espacio se profundizaba un ejercicio de control sobre los cuerpos y los movimientos, y se establecía de forma aún más clara lo que era correcto y lo que no. Y al mismo tiempo, el alambrado fijaba por primera vez de forma visible un adentro y un afuera que iba a tener reverberaciones en todo el orden social. Mientras los de adentro ejercían una libertad protegida desde afuera por el Estado, los de afuera perdían la libertad que habían tenido y estaban condenados a ser el objeto de disciplinamiento de ese Estado que debía resguardar la propiedad. Tener y no tener arrancaba en la riqueza, pero iba mucho más allá.[28]
El tercer elemento, finalmente, era cómo fundamentar la exclusión de la enorme mayoría de la población de las decisiones que los involucraban como parte del país. Legitimar la exclusión no era un problema menor, ni en el momento ni hacia el futuro. La explosión económica de las últimas décadas del siglo había generado una desigualdad sin precedentes. El sueño sarmientino de los granjeros norteamericanos, que ni siquiera era del todo cierto en los Estados Unidos, se hizo realidad en amplias zonas de La Pampa y ayudó a desarrollar una amplísima clase media. Pero el grueso de aquella prosperidad inédita quedaba en las manos de comerciantes conectados con el exterior y grandes terratenientes. Por fuera de la región pampeana y de Tucumán, el interior participó de este período de gloria más como espectador y consumidor que como protagonista. La Argentina iba camino a ser rica, su ingreso per cápita era superior al de Francia, pero hacia fines de siglo, los palacios de los ricos en Buenos Aires estaban a escasas cuadras de los conventillos de los pobres. Una distancia geográfica breve que realzaba la enorme distancia social. ¿La política democrática podía ser el lugar en el que las masas buscaran achicar esa brecha y cuestionar los fundamentos de esa injusticia?
No. Para mitigar esa consecuencia posible de la política de masas estaba a mano el legado que Alberdi había dejado en sus Bases: la república posible. El desafío argentino a la salida del rosismo era ser un país próspero y estable. Aquella mirada repetía la idea del problema externo a la política: las causas de la violencia e inestabilidad estaban afuera de, y antes que, la política, y ahí debían solucionarse. La única tarea del gobierno debía ser facilitar la llegada de capitales e inmigrantes extranjeros. ¿Cómo hacerlo? Garantizando la libertad y el orden en el comercio y el derecho, pero restringiéndolos momentáneamente en la política para evitar turbulencias. En la idea alberdiana, las restricciones a la libertad política de masas eran el único medio para lograr la libertad política de masas. Luego, con el tiempo, cuando la dinámica social moderna hubiera dado sus frutos, la libertad política reinaría en la patria. Se culminaría así la evolución desde la república posible a la república verdadera.
Ahí está, flamante, la idea de la transición como una instancia en la que el presente de las masas se disuelve en una apuesta al futuro. Claro que la generación del 37 estaba rodeada por la violencia rosista, a la que veía como el derrape de los sueños revolucionarios de Mayo, y leía en los diarios (o reconocía en sus viajes) las revoluciones de 1848 que en Europa habían pulverizado los sueños de incorporar a las nuevas masas urbanas en el viejo orden monárquico. Europa había visto caer regímenes legendarios en revueltas iracundas, no era cuestión. ¿Cómo fundamentar la exclusión política en una generación que tomaba el legado de una revolución que se había concebido como profundamente igualadora? Como claudicación de su proyecto libertario, la república posible parecía al menos una respuesta a una coyuntura particular.[29]
Lo que el tiempo iba a demostrar era que el argumento de la transición como una espera que nunca termina es intrínsecamente ahistórico y está en el corazón de la idea de modernización. Tras la caída de Rosas, Alberdi mismo va a tratar de atenuar la idea de la espera, sin demasiado éxito. Primero, entre 1862 y 1880, el proceso de organización del Estado nación y la concreción de su mapa político (incluida la Guerra de la Triple Alianza que liquidó al Paraguay). Luego, la consolidación del país por la generación del 80 hasta fines de siglo; siempre había una razón para la suspensión del presente de las masas, un tiempo que estaba constantemente por venir. Los gobiernos que se sucedieron desde la presidencia de Roca en adelante tuvieron esa particularidad liberal conservadora hasta 1910. Al margen de las grandes diferencias entre el Partido Nacional y el Autonomista primero y dentro del Partido Autonomista Nacional (PAN) después, el régimen de aquella época protagonizó una experiencia única: el formidable consenso político de las élites liberales sobre la necesidad de posponer la participación de las mayorías en las decisiones sobre el destino de la nación y la decisión de recurrir a una serie de recursos fraudulentos para mantener la legitimidad de esa exclusión.
Hubo que esperar a la crisis de 1890 para que comenzara a erosionarse la legitimidad de esos métodos y surgiera una crítica a los hábitos que esa superposición de poder económico y poder político. “Bah, de todos modos es el pueblo el que paga”, dice el doctor Granulillo en La bolsa, la novela que Julián Martel publica por entregas en La Nación reaccionando con desengaño contra una clase que no ha sabido retener su poder. El rencor de Martel, además, está dirigido a la falta de patriotismo de las élites por no haber sabido, con sus descuidos y su afan por la riqueza, proteger al país de una serie de males, entre los cuales los inmigrantes y los judíos son prominentes.[30] Esa erosión desde arriba da espacio a la revuelta desde abajo, una reacción consagrada en la Revolución del Parque de la que surgió la Unión Cívica Radical. Tarde pero seguro, algunos núcleos del PAN recién se reconocieron como conservadores hacia principios del siglo XX. Y fue ante esos grupos que emergió el ala moderada promoviendo una salida a esa transición eterna. El medio siglo que va desde la batalla de Pavón hasta 1912 revela la construcción del liberalismo moderno argentino no como adaptación pasiva de ideas llegadas de afuera, sino como una construcción activa de un proyecto político marcadamente histórico y profundamente nacional. De ahí emerge, robusta, la matriz de una superposición entre liberalismo, conservadurismo y la necesidad de incorporar a las masas que se va a repetir apenas décadas más tarde.
Sarmiento llega a 1880 con sus sueños realizados. Pero, como suele suceder con los sueños cumplidos, su realidad es demasiado distinta a lo que soñador tenía en mente. Nada es igual, y Sarmiento deambula las últimas décadas de su vida entre el desencanto y, como sugiere Halperin Donghi, la desintegración de las certezas que le dieron fuerza a su escritura décadas atrás. Más que el granjero que produce la riqueza de la nación y participa activamente de la vida pública, el símbolo de la espectacular expansión nacional es el oligarca, que promueve que el Estado se endeude antes de que aumente los impuestos e insiste en reducir el espacio público a su esqueleto mínimo. “La cajetilla de frac”, como los llama Martínez Estrada. Quizá sea la educación su mayor legado: no solo en la expansión que atravesó, sino sobre todo en la forma en la que las élites impulsaron la enseñanza laica, pública e inclusiva.
Pero la ciudad. Esa que sería el remedio contra el gaucho. Ese destino luminoso que sacaría a la barbarie de cuajo para reemplazarla con sus hábitos universales e igualadores. El arma misteriosa que iba a relegar al gaucho a un objeto cultural en disputa entre ciudadanos modernos, urbanos, vestidos, asociados, educados, libres. La ciudad empezaba a hacerse realidad, sobre todo en Buenos Aires. Sin embargo, en sus entrañas se estaba gestando un nuevo monstruo que amenazaría todo lo que se había logrado.
[9] Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, edición crítica de Leo Pollmann (coord.), Buenos Aires, Colección Archivos, p. 253.
[10] Sobre el mundo de estas transacciones incipientes en el comienzo de la organización legal, económica y política de la Argentina, véase Raúl O. Fradkin, “¿‘Fascinerosos’ contra ‘cajetillas’? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y las montoneras federales”, en Islas e Imperios. Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y postcolonial, nº 5, Barcelona, Tardor, 2001, pp. 5-33.
[11] Gabriel Di Meglio, Manuel Dorrego. Vida y muerte de un líder popular, Buenos Aires, Edhasa, 2014. En particular, capítulo 6 (“En nombre del orden”).
[12] Gabriel Di Meglio, Historia de las clases populares en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2012, capítulo 6 (“Un orden nuevo”).
[13] Hilda Sabato, Republics of the New World. The Revolutionary Political Experiment of Ninteenth-Century Latin America, Princeton, Princeton University Press, 2018.
[14] Esteban Echeverría, Obras completas, t. IV, Escritos en prosa, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1873, p. 159.
[15] Domingo Faustino Sarmiento, Facundo (5ª ed.), Buenos Aires, Colección Austral, 1959 [1845]. Todas las referencias posteriores corresponden a esta edición. Principalmente, capítulos I y III de la Parte Primera, capítulos II, IV y V de la Parte Segunda y capítulo I de la Parte Tercera.
[16] Para una observación más específica del gaucho y su lugar excluyente en la construcción del mundo de lo popular en la historia argentina, véase sobre todo Ezequiel Adamovsky, El gaucho indómito. De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. Sobre el lugar fundacional de Facundo en ese proceso, véase el capítulo 6, “El gaucho mirado desde arriba”.
[17] Acerca del liderazgo de Rosas, véase el minucioso estudio comparativo de Juan Pinto Vallejo, Daniel Palma Alvarado, Karen Donoso Fritz y Roberto Pizarro Larrea, quienes lo atribuyen a una debilidad de las élites a la hora de reafirmar su autoridad. El orden y el bajo pueblo, los regímenes de Portales y Rosas frente al mundo popular (1825-1852), Santiago, LOM, 2015.
[18] Alfredo Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Buenos Aires, Letemendia, 2012; Osvaldo Gelman y Jorge Barsky, Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Sudamericana, 2013; Pablo Gerchunoff y Juan Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días, Buenos Aires, Crítica, 2018 [1998], capítulo I.
[19] José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976, pp. 228-229.
[20] Ariel de la Fuente, Children of Facundo. Caudillo and Gaucho Insurgency during the Argentine State Formation (La Rioja, 1835-1870), Durhan, Duke University Press, 2000; en particular, capítulo 5 (“Caudillos and Followers: The Forms of a Relationship”).
[21] De la Fuente, Children of Facundo, p. 100.
[22] Albert Hirschman, La retórica reaccionaria, Madrid, Clave intelectual, 2020 [1991], traducción de Teresita de Vedia, epílogo de Santiago Gerchunoff.
[23] Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho [1837].
[24] Hay una extensa bibliografía sobre el rol de los hacendados y la contratación de gauchos para la matanza de indígenas. Para una mirada simultánea de la patagonia argentina y chilena, véase José Luis Alonso Marchante, Menéndez. Rey de la Patagonia, Santiago de Chile, Catalonia, 2014.
[25] Romero, Latinoamérica. Las ciduades y las ideas, p. 247.
[26] Gerchunoff y Llach, El ciclo…, pp. 27-29; Halperin Donghi, Historia contemporánea…, pp. 258-159.
[27] Gelman y Barsky, Historia del agro argentino.
[28] Noel H. Sbarra, Historia del alambrado en la Argentina, Buenos Aires, Letemendia, 2008; Gleman y Barsky, Historia del agro argentino; Richard W. Slatta, Gauchos and the Vanishing Frontier, Lincoln, University of Nebraska Press, 1983, pp. 147-151.
[29] Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Edhasa, 2014 [1977], Primera parte (“La fórmula alberdiana”). Tulio Halperin Donghi, “Introducción”, en Domingo Faustino Sarmiento, Campaña en el Ejército Grande Aliado de Sud América, Mexico, FCE, 1958. pp. 27-30.
[30] Julián Martel, La Bolsa, Buenos Aires, Huemul, 1964 [1891], p. 113.