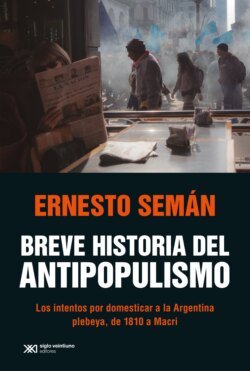Читать книгу Breve historia del antipopulismo - Ernesto Semán - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos primeros festejos por la creación de la patria tomaron la forma de una expresión popular que debía ser al mismo tiempo promovida y contenida aún antes de que la misma idea de “patria” tuviera algún sentido real. La Revolución del 25 de Mayo de 1810 fue uno de esos eventos cuya magnitud se hace inmediatamente evidente para sus contemporáneos. Las celebraciones comenzaron apenas un año más tarde, en 1811, cuando la Junta Grande, el primer gobierno más o menos funcional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decidió que la parte de la plaza central frente al fuerte, del otro lado de la Recova, se llamara Plaza 25 de Mayo, y resolvió erigir en el medio un obelisco en homenaje a lo que varios miembros de la misma junta habían hecho el año anterior.
¿Cómo se acuña una identidad, cómo se imagina un destino común, un interés? Así: desde la pirámide salía una comparsa. La comparsa recorría las calles adyacentes a la plaza y declamaba para los vecinos una crónica teatralizada de los sucesos de mayo del año anterior. Actores, cantantes, poetas personificaban algo que ni siquiera era pasado pero que ya debía convertirse en mito mediante recitados y proclamas. En la revolución del año anterior, grupos patricios habían escenificado una diferenciación con la península, ya fuera para dramatizar un perjuicio comercial, ya fuera para reafirmar la adhesión a un rey perseguido. Un año después, actores laboriosos declamaban la historia de una burocracia y un grupo de patricios que habían hecho de esos sentimientos el comienzo de un espacio común, de una forma de organización de la cosa pública que llevaría después a la creación de la Argentina.
Antes de Rosas y sus masas ensangrentadas, antes de El matadero, del Facundo, antes de la desazón, antes de aplaudir a falsos ídolos, demagogos y eruditos, antes de Milagro Sala y los hurtos de la Puna, antes de la frontera, antes del horror. Antes que la nación misma, inscripta en la geografía nacional, aparecía la idea de un pueblo. Esa idea se inscribía sobre todo en la palabra “plebe” (las referencias a un “pueblo”, en cambio, sugerían el conjunto de la población). La plebe no era una imposición obligada desde abajo, una presencia irremediable ante la cual las élites no podían cerrar los ojos. Era más bien el corolario de la comprensión por parte de los grupos ilustrados de la dimensión de aquello que habían puesto en marcha. Muestra de esa magnitud era la certeza entre ellos, los revolucionarios, de que la alegría por esa hazaña de 1810 debía ser compartida y celebrada por sectores más amplios que ellos mismos.
En esa escena temprana de la nación, en la forma teatralizada de los festejos, el pueblo irrumpía en el comienzo de la historia nacional menos como un hecho inevitable, y más como creación de esos dirigentes patricios de un sujeto con sensibilidades específicas, más pasionales que racionales, necesitado de expresarse. Lo cual no significa que la plebe no existiera en sí misma y más allá de las interpretaciones de la élite. Al contrario, esa multitud de grupos más o menos informe fue una protagonista clave desde antes de la independencia y, sobre todo, del proceso de organización política de las décadas siguientes. Esclavos, libertos, mestizos, artesanos, labradores y otras denominaciones difícilmente se identificaran a sí mismos como parte de un colectivo con intereses comunes, pero sí eran vistos desde afuera y desde arriba como elementos distintos de una misma cosa: la plebe. Es esa foto, externa y jerárquica, el embrión de una mirada del pueblo como amenaza y posibilidad que nutrirá más tarde al antipopulismo moderno.
El lugar de esa plebe podía ser una invención, la comparsa proyectaba el imaginario de lo que debía ser. Lo que no era una invención era que esos sectores habían tenido su lugar en ese otoño porteño de 1810, momento seminal de la nación poblado de paraguas, signo de distinción y bonanza. Hay varias razones por las que la historia puso en duda ese lugar de la plebe en toda América Latina, sobre todo en el siglo XX: liberales que destacaban el carácter rector de las élites en un proyecto republicano inspirado en la filosofía política europea, nacionalistas que condenaban… precisamente eso, marxistas que vislumbraron en el Estado nación la expresión de los intereses de una incipiente burguesía local frente a un protoproletariado. Esas posiciones nunca resistieron la evidencia histórica diversa que mostraba, de distintas maneras a lo largo del continente, que esclavos, negros libres, pequeños propietarios, artesanos e indígenas, tuvieron un lugar clave en un paisaje marcado menos por las reuniones de patricios en cuartos cerrados y más por la política en las calles, pueblos armados, sublevaciones desde abajo contra autoridades coloniales y no coloniales, demandas por mejores condiciones económicas o mayor participación política. En la Argentina, desde Mariano Moreno en el lugar de los hechos hasta Bartolomé Mitre en su rol de historiador fundacional, y desde Halperin Donghi hasta Gabriel Di Meglio en la actualidad, si algo dejan en claro es que esos conjuntos dispersos participaron con entusiasmo de la política de esas décadas. Domesticar y reimaginar la narrativa de esa intervención popular ha sido una clave en la construcción de una identidad antipopulista moderna.
Con o sin plebe, la Revolución de Mayo es, además, casi un acto municipal, circunscripto. Y también por eso más tangible que la independencia de 1816, cuya ambición –nacional y sudamericana– implicaba niveles de abstracción que identificaban a regiones, economías, idiomas y poblaciones desconocidas para muchos como parte de una gesta común. Pero en los límites del tramado urbano porteño, tan expandido era el entusiasmo con la Revolución de Mayo, que en 1813 la Asamblea del Año XIII oficializó la conmemoración bajo el título de “Fiestas Mayas”, con tres días de festejos en la ciudad. El conocido relato de un observador norteamericano revela en 1818 las ambivalencias de los festejos respecto de qué es un pueblo, cómo debe expresarse. En vez de fiestas cívicas, comenta, “en que el pueblo compite en excederse en comer y beber, acá se inventan una variedad de exhibiciones públicas mucho más conformes a la razón y el buen gusto”. Las Fiestas Mayas son populares pero educadas, desbordadas y contenidas al mismo tiempo. Allí, “cierto número de los esclavos más meritorios son comprados y libertados; se apartan sumas y se tiran a la suerte para ayudar a los artesanos que están ansiosos de poner tienda”.
Las Fiestas Mayas son el carnaval sin carnaval.
Las reglas se levantan momentáneamente, reafirmando que su vulneración es solo tolerada en ese espacio controlado. El resto del año, las reglas son las reglas. Y sobre esas reglas se instaura el orden en el que esa pequeña multitud tiene que acomodarse.
¿Qué es ese pueblo en gestación? ¿De qué hablan en esa época cuando evocan a la plebe? El observador norteamericano no tiene una demografía social de la ciudad que describe, pero en su comentario habla, justamente, de la fuente de conflicto inaugural de la plebe nacional: esclavos y artesanos. Porque la ayuda que necesitan esos artesanos, creadores de oficios varios, pequeños productores, holograma precámbrico de la clase media, se debe a su pobreza extrema y a la enorme dificultad que tienen para encontrar un mercado para el fruto de su trabajo. Buenos Aires es una metrópolis pequeña y pujante, que sin embargo no logra contener con un mínimo de bienestar a sus cincuenta mil habitantes. Claro que el paisaje porteño no es el de los leprosarios ni el de las aglomeraciones infrahumanas de otras ciudades del continente, pero los artesanos son la imagen misma de la desolación.[4] El cliché de la leyenda negra del imperio español atribuye la chatura económica de esos grupos al carácter ocioso de la colonia, acostumbrada a las certezas de una sociedad jerárquica en la que nadie sale de la casta a la que pertenece y, por tanto, tampoco se esfuerza por prosperar.
Pero desconfiemos siempre de los argumentos que hablan de una cultura nacional emancipada de sus formas materiales, en la historia y en el presente. Las materialidades de ese pueblo en gestación son mucho menos esotéricas, y la principal razón por la que artesanos y productores están en la pobreza no es la vagancia ni el legado peninsular, sino la competencia de la producción esclava de Buenos Aires y las otras provincias, que pulveriza cualquier emprendimiento de trabajo libre.
Y la competencia esclava es brava porque es mucha. ¿Cuántos esclavos hay en ese momento en las Provincias Unidas del Río de la Plata? Un montón. Luego de un período temprano en el que la mayoría de los cargamentos siguen viaje a Potosí o Chile, los esclavos pasan a extender la población de Buenos Aires y las provincias del virreinato. Entre 1740 y 1810 entran unos cuarenta y cinco mil por el puerto de Buenos Aires y hacia fines del siglo XVIII son mayoría en Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, además de ser el 25% de la población bonaerense.[5]
Son las manos. En la economía del siglo XVII y XVIII los esclavos se cuentan como manos. El hacendado cordobés compra catorce manos. Se necesitan treinta manos para levantar la caña en una propiedad de Tucumán, seis para servir la casa relativamente modesta del comerciante bonaerense. Llegan en barco, en posición horizontal o fetal, son lotes. Y los que sobreviven el rigor y la tortura del viaje, regulan a la baja el precio de la fuerza de trabajo que se expande mísera pero libre en el continente. Un siglo después, el paso de “manos” a “cabezas” es probablemente una de las transformaciones más significativas en el discurso de los grupos dirigentes sobre sus dirigidos. No porque “cabecita negra” sea mejor o peor que “manos”, sino porque en esas figuras metafóricas se condensan también formas de entender la politización de los sectores que se conciben como subordinados, y la forma en la que estos actúan en la vida pública. En la Argentina, la convivencia de la razón y los sentidos, la pasión y la inteligencia, es un engranaje fundacional de nuestro sistema republicano que se perpetúa hasta el siglo XXI. La separación entre élites racionales y masas pasionales va a ser siempre una fractura disputada e inestable organizada alrededor de cómo sentimos y de qué importancia tiene esto en la conformación de un orden político.
Esa masa de esclavos y artesanos es la que se suma a los vecinos para celebrar las Fiestas Mayas y pasearse por las partes de la ciudad que permanecen vedadas para ellos el resto del año. Son los que expresan su mirada del mundo en formas que no van a ser juzgadas como políticas, pero que no podrían ser más políticas. No tiene sentido dilucidar si en la esclavitud porteña predomina un racismo puro y duro o una versión destilada, un “lenguaje” que habla de algo más, como si la raza en cualquiera de sus formas pudiera ser más que un lenguaje que hablara siempre de eso y de algo más. Como con los gauchos y las versiones modernas del mundo plebeyo, el racismo es también un espacio ambiguo donde el impulso por la aniquilación convive con la esperanza sanadora. El ritual de la compra y liberación de esclavos durante las Fiestas Mayas es un escalón en ese proyecto perpetuamente inacabado.
Ese pueblo hace el ingreso a la narrativa patriótica con la patria misma, esas “clases medianas, los más pobres de la sociedad” que “son los primeros que se apresuran a porfía a consagrar a la Patria una parte de su escasa fortuna”, como los describe Mariano Moreno en 1810 en las páginas de La Gaceta. Y aunque el monto aportado por los ricos para la causa de Mayo sea más elevado, este “no podrá disputar ya al pobre el mérito recomendable de la prontitud en sus ofertas”.
En la valoración de Moreno ingresa la necesidad de una élite capaz de transformar esa voluntad de cambio imprecisa en un proyecto republicano un poco más claro. Para el historiador Oscar Terán, más de ciento cincuenta años después, se trata de la “valoración del mundo de los simples, de matriz cristiano-populista”.[6] Que Terán lleve de paseo el término “populista” desde la Argentina moderna hasta 1810 no es un error. Tiene que ver menos con 1810 y más con 1980, pero eso es algo a lo que no llegamos aún. Terán “confunde” en el sentido literal del término; funde en un solo concepto deliberadamente anacrónico la acción populista que caracteriza a las masas obreras de posguerra con el uso jacobino que hace Moreno del apoyo popular para radicalizar el deseo de productores y propietarios de abrir el comercio y transformarlo en un proyecto político republicano. En esa confusión deliberada está la gestación del engendro populista.
Como invención, esa comparsa que en 1811 arranca de la Plaza de la Victoria –el lado este y contiguo a la Plaza 25 de Mayo, dos secciones que recién hacia final de siglo se conocerán juntas como Plaza de Mayo– va a seguir dando vueltas por la Argentina, caravana serpenteante que avanza levantando esperanzas. Siguen vivas en 1813 con sus Fiestas Mayas institucionalizadas, y más vivas aún en esas masas hipersexualizadas bajo la exuberancia totalitaria del rosismo que describe José Mármol en Amalia. En los festejos de mayo de 1838, los afroporteños y sus bombos ocupan un lugar central ante Rosas y su hija. Excepción carnavalesca donde “negras y mulatas… juraban por el héroe con el orgullo de la barbarie armada”, como recordó Vicente F. López, quien los oía “como un rumor siniestro y ominoso desde las calles del centro, semejante al de una amenazante invasión de tribus africanas, negras y desnudas”, anticipando en su prosa un componente central del dispositivo antipopulista del siglo siguiente: el de las apariciones espectrales, indefinidas y hasta cierto punto ininteligibles.[7]
La excepción carnavalesca finalmente es carnaval, concesión a esa cultura híbrida que excede a esclavos y descendientes, morena y miserable, autorizada y celebrada desde el Estado. No por Rosas ni por Facundo, sino por el mismísimo Sarmiento, que como presidente en 1869 no solo restablece los festejos oficiales del carnaval de la época rosista –más allá de que en las calles el carnaval se celebrara desde los tiempos de la colonia–, sino que organiza el primer corso oficial de la Argentina, porque “el pueblo se muestra tal cual es en estos días de desorden autorizado”.[8] Claro está, “desorden autorizado” es el núcleo dinámico de la relación entre grupos dirigentes y pueblo. Bajo Rosas, esa sensualidad ominosa escenifica la supresión del disenso público. Con Sarmiento, lo torna viable y contenido.
Ahí se hace obvio lo que pocos dicen, y es que, mil años más tarde, por los capilares del espíritu desafiante del peronismo circula sangre sarmientina. En la prosa del hombre más bastardo de nuestra élite dirigente está también la convicción de que orden y revuelta son polos destinados a convivir dentro de la república. Que la nación solo será posible si hay lugar para desafiarla, pero que solo se puede desafiarla si hay luego un espacio para suturar lo que se ha abierto. Semillas de esa ambivalencia aparecerán en la perpetua esperanza peronista: carnavalesca, potente y frágil al mismo tiempo, breve muchísimas veces. Sarmiento se deleita con ellas:
“¡Hagan bulla, canten, salten, rían a más no poder”, dice el Emperador de las máscaras, como lo llamaban a Sarmiento después de haber reestablecido el carnaval. Pero no jodan.
Hay bombos y gritos, hay canciones y versos. De negros y mulatos, gauchos, indios, mestizos, blancos, un estruendo informe. Solo desde la vereda de enfrente esa explosión imperfecta se escucha como un bloque de ruidos amenazantes. Los cánticos y la inventiva plebeya tientan hasta a los más enaltecidos. Como “Los habitantes de la luna”, la murga que imita a Sarmiento y que en 1873 monta un espectáculo en su honor.
Pero he ahí el desafío. Los grupos dirigentes del siglo XIX tienen ideas claras sobre cómo quieren que sea el país y cómo debe comportarse el resto debajo de ellos, aun si no cuenta con los recursos políticos necesarios para transformar esas ideas en el interés general. En muchos casos se trata de ideas de avanzada, incluso en formatos inclusivos, como el republicanismo que desde Rivadavia en adelante fluye entre los patriotas de la década siguiente. Pero siempre son opciones estéticamente predeterminadas. La explosión populista del siglo siguiente fue menos una respuesta al carácter retrógrado de los programas de los grupos dominantes, como Perón sabiamente nos hizo creer, y más una superación de la obtusa necedad con la que esos mismos grupos despreciaron otras voces.
El problema con esos grupos es entonces la forma en la que sus capacidades sensoriales los disponen para entender el poder. Llegan para imponer un orden, aun en sus versiones más lúcidas, como si el mismo acto de incorporar a nuevos sectores no empezara por tratar de entender qué significa “incorporar” para esos recién llegados. Las élites argentinas difícilmente pensaron su lugar en el mundo sin alguna forma de integración de los otros a su proyecto de país. Pero la forma de ese país no siempre estuvo abierta a debate, porque en la Argentina las élites no vienen a escuchar, sino a hablar.
Siguiendo desde el aire a esa comparsa en su paso por el siglo XIX, observando las pasiones y miedos que genera, emerge una panorámica de las cuestiones que van a dar forma a las preguntas del siglo siguiente. Esas interrogaciones fundamentales se organizan a partir de dos sistemas de problemas y soluciones, que se persiguen unos a otros construyendo la historia argentina. Una de esas secuencias es la que se pregunta dónde radica la riqueza y el poder económico de la república. Así, el orden colonial en su fase terminal está marcado por el predominio de los comerciantes, sobre todo de Buenos Aires, que se benefician de los derechos de intercambio comercial con la península y el tráfico ilegal con el imperio británico, a expensas de los productores del campo. La Revolución de Mayo reacomoda esas inequidades y las décadas que siguen marcan el traslado del poder político de la ciudad al campo, a los grandes hacendados y dueños de la tierra y de la vida en el interior del país. Es el período político dominado por la experiencia caudillista del rosismo, a la que Sarmiento le opone el ideal de la ciudad, un sueño en el que la riqueza del agro alimenta una cultura urbana atada al comercio, la industria, el gobierno y el conocimiento.
La otra secuencia de problemas y soluciones es la de la genética social y política de los habitantes de estas nuevas geografías. Ahí, el dispositivo de regeneración del sujeto de masas se transforma en una máquina que produce sus propios problemas para poder generar nuevas soluciones, avanzando moeabiamente siempre sobre el mismo lugar. En el comienzo del siglo XIX, son los desamparados que rodean y habitan las ciudades de la colonia los que en Buenos Aires sirven de apoyo para jacobinizar la Revolución de Mayo. Las élites patricias se relacionan con esto de forma paradojal. Conciben que la transformación del fin del status colonial en revolución necesariamente incluye a las masas. Pero al mismo tiempo han visto los estragos y desbordes de la Revolución Francesa, y más cerca de casa, la violencia extrema de la rebelión de Tupac Katari que había sitiado por seis meses a La Paz, y la revolución haitiana que había puesto fin a la esclavitud y en defensa de esa libertad amenazada había aniquilado a buena parte de la población blanca. Para los que imaginan un futuro desde Buenos Aires, las masas son parte de la revolución, pero también un problema para esta.
Mala y deforme, la escena escolar de la Primera Junta y el negrito vendedor de velas unidos el 25 de Mayo reúne de todos modos el conjunto complejo de una sociedad heterogénea. La solución al problema colonial viene de la mano del traspaso del poder de la ciudad al campo y con esto el cambio en el imaginario sobre lo que hay más allá del despacho oficial y la propiedad. Y en el encuentro con ese mundo que hay puertas afuera aparece el relato letrado de la Argentina sobre un conjunto heterogéneo: el de los seguidores. Son los que se disputan los restos de las vacas en los alrededores del matadero, los que festejan el carnaval junto a Rosas o bajo Rosas, los que viven en el campo y los que pelean a ambos lados de la frontera, los que protagonizan la militarización de la vida rural. Pordioseros, negros, gauchos, incluso indios. Son los que van a excitar cuarenta años de imaginación política, desde la generación del 37 a la del 80. De esa borrachera analítica y política sale, ni más ni menos, el Estado nación de la Argentina moderna.
[4] Tulio Halperin Donghi, Historia de América Latina, Buenos Aires, Alianza, 1992, p. 47.
[5] Marta B. Goldberg, “La población ‘negra’, desde la esclavitud hasta los afrodescendientes actuales”, en Hernán Otero (dir.), Historia de la provincia de Buenos Aires, t. I, La Plata, Unipe, 2012, p. 279.
[6] Oscar Terán, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 55.
[7] Vicente F. López, Historia de la República Argentina, Buenos Aires, Sopena, 1949, p. 365.
[8] Domingo Faustino Sarmiento, 1857, en Pedro Luis Barcia, Ideario de Sarmiento, t. I, Buenos Aires, Peterson, p. 190.