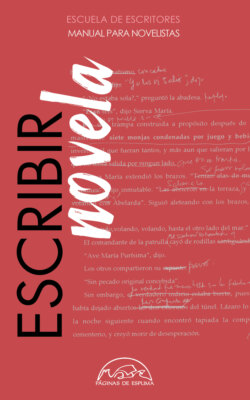Читать книгу Escribir novela - Escuela de Escritores - Страница 6
Оглавление1
Estructura y trama en la novela
María José Codes
Lytton dice que el libro forma un todo unitario. […] Debes acometer algo más loco y más fantástico, buscar una estructura en la que quepa todo, como la de Tristram Shandy. Pero, en este caso, perderé el contacto con las emociones, he dicho. Mostrándose de acuerdo, ha observado: Ciertamente debes partir de la realidad. Solo Dios sabe cómo te las arreglarás para conseguirlo.
Virginia Woolf
¿Qué quiero contar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo estructuro para atrapar al lector? De este proceso concreto que experimenta cualquier escritor a la hora de estructurar su novela es de lo que empezaremos hablando.
1.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estructura?
El epígrafe con el que comienza este tema pertenece al diario de Virginia Woolf. En él, la autora resume una breve conversación mantenida con su amigo y también escritor, Lytton Strachey, a quien admiraba y respetaba, sobre la novela La señora Dalloway, recién publicada el mes anterior. Pero vayamos unos meses atrás en el diario y veamos lo que le preocupa a Virginia Woolf durante la revisión de su novela, justo antes de publicarse. En el siguiente fragmento de su diario, escribe sus opiniones y las de Leonard, su marido.
Revisé La Sra. D., lo cual es la parte más helada de la tarea de escribir, la más deprimente, la que más exige. La parte peor de la novela se encuentra en el principio (como de costumbre), cuando el aeroplano se lleva la atención durante unas cuantas páginas y el relato queda aguado. L. ha leído el libro; dice que es lo mejor que he escrito, pero ¿cuándo no dice eso? De todas maneras estoy de acuerdo con él. Estima que tiene más coherencia que El cuarto de Jacob, pero que es de lectura difícil debido a la aparente falta de conexión entre los dos temas.
En la novela La señora Dalloway, hay dos historias: la de la propia Clarissa Dalloway y la de Séptimus Warren Smith, un individuo desconocido para ella, de cuyo suicidio oye hablar por primera vez durante la fiesta que ha preparado en su casa. Los fragmentos del diario que acabamos de leer hablan de algo que no se refiere al estilo o a los personajes de la novela, ni al tiempo o al espacio de Londres, donde sucede la historia. En ellos se menciona un problema de exceso de longitud en la escena del principio, se habla de la colocación de los elementos de la historia, de su conjunto, de la manera de conectar las dos tramas. Por otras anotaciones, sabemos que Virginia Woolf planeaba inicialmente, aunque luego cambió de idea, que Clarissa se suicidase arrojándose por una ventana, para así conectar de un modo evidente la otra historia, la de Séptimus. En resumen, se habla de algo tan importante como la estructura de la novela.
La estructura de una novela es el esqueleto narrativo sobre el que se sostiene la historia y, como tal, no debería verse durante la lectura. Solo cuando la novela es analizada con bisturí teórico es posible comprender que la ordenación de los elementos de la narración obedece a un propósito claro y estudiado.
Malcolm Lowry, harto de que su manuscrito Bajo el volcán fuese rechazado trece veces por los editores, reveló que su novela estaba dividida en doce capítulos, en alusión a los trabajos de Hércules. Que transcurría además en un período de doce horas, tiempo que aludía a un día real, a los doce meses, a la cabalística, etcétera…
Hay cierta intención de reflejar la bajada a los infiernos de la Divina comedia. Por otra parte, las conexiones entre ella y el Ulises de Joyce o el Fausto de Goethe son claras. Pero también hay en la novela un gran misticismo y mucha simbología cósmica en la que Lowry creía. Revelar a los editores la intención estructural premeditada que subyacía en Bajo el volcán fue para su autor la manera de pedir que tomasen la obra más en serio de lo que hasta entonces la habían tomado. Diremos, por tanto, que esta fase de estructuración de la novela es en cierto modo la más conceptual y necesariamente pasa por la reflexión del autor antes, durante —y hasta después— de la escritura de su novela.
Esa reflexión comienza por una pregunta crucial: ¿de qué quiero hablar? O lo que es lo mismo: ¿cuál es el tema de mi novela? Este es el difícil punto de partida de la reflexión. Después vendrán las decisiones.
1.2. Tengo algo que decir: el tema
Resulta muy difícil para un escritor resumir en uno solo el tema de su novela, al menos a priori. Normalmente sabemos sobre lo que queremos hablar y, lo que es más importante, sabemos que tenemos algo que decir al respecto. Sin embargo es frecuente sentir una especie de incapacidad para definir con precisión nuestra idea. Esta incapacidad no es un problema en absoluto si pensamos que puede ser precisamente lo que nos impulsa a escribir, que tiene que ver con la escritura misma.
El escritor y editor Constantino Bértolo lo expresaba de una manera muy didáctica: «nuestras novelas no son más que ejemplos». Un escritor es alguien a quien le cuesta decir lo que quiere expresar en pocas palabras, y más bien te dice: «Verás, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas». Y ese ejemplo es la novela entera.
En un ensayo o en un tratado filosófico se expresan ideas abstractas. Los novelistas mostramos nuestras ideas y nuestra filosofía a través de nuestras ficciones. ¿Qué es entonces el tema de una novela? ¿Cuántos temas hay?
El tema de una novela es la idea principal o idea-eje que subyace en ella y que es susceptible de ser resumida en una palabra o un breve enunciado abstracto.
Anderson Imbert dice que los temas en Literatura son tres: la lucha del hombre contra los dioses, contra los demás y contra sí mismo. El guatemalteco Augusto Monterroso bromeaba, sin embargo, sobre los temas de la novela resumiéndolos en su libro Movimiento perpetuo así:
Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres.
Deshagamos el equívoco sobre los temas, rebajemos la gravedad al hablar de ellos como hizo Monterroso. Los grandes temas de las novelas no son tales, en realidad. Son las experiencias personales, únicas e intransferibles que cada autor posee de ellos las que nutren la Literatura. Y si después de todo aún no tenemos claro qué es lo que queremos decir, quizá nos sirvan de consuelo las palabras que Raymond Carver escribió en el prólogo del libro de su maestro John Gardner Para ser novelista:
Tenía por principio básico el de que el escritor encontraba lo que quería decir en el continuo proceso de ver lo que había dicho. Y a ver de esta forma, o a ver con mayor claridad, se llegaba por medio de la revisión. Creía en la revisión, la revisión interminable; era algo muy serio para él y que consideraba vital para el escritor en cualquier etapa de su desarrollo como tal.
El propio Gardner nos hace ver en este libro que, si bien el tema es importante —pues sin duda el contenido que subyace en Bartleby el escribiente, de Melville o en Muerte en Venecia de Thomas Mann nos atrae e interesa—, a la hora de la verdad —de la lectura—, lo que realmente cuenta es una historia bien contada, que atrape al lector y suscite su interés.
1.3. Respuesta para los amigos: el concepto
Hay pocas cosas que estresen más a un escritor que la fatal pregunta por la novela en curso: «¿Y de qué trata?».
Sin ser retórica, la pregunta así formulada tampoco requiere una respuesta muy detallada. No se espera desde luego que entremos en detalles técnicos, ni que hablemos sobre el estupendo diálogo oblicuo que acabamos de escribir, sino que seamos capaces de sintetizar la peripecia y transmitir en una o dos frases la médula del relato:«Durante la Guerra de la Independencia americana, un espía español al servicio del conde de Aranda se enamora de una joven y se ve envuelto en un caso de asesinato de un alto cargo británico». Unas treinta palabras es el número que sugiere Daniel Calvisi para definir el concepto o logline de la historia.
El concepto es la definición de la novela en la que se explica la peculiaridad de la historia, quién es el protagonista y cuál el conflicto; agrupa el mayor número posible de elementos dramáticos de la obra en dos o tres frases.
Si hemos definido el concepto antes de sentarnos a escribir, será como meter en nuestro gps creativo las coordenadas del viaje narrativo que vamos a emprender, una manera segura de no perder el norte. Veamos el concepto de una conocida novela: «Jean-Baptiste Grenouille, perfumista francés del siglo xvii, quiere crear el perfume más exquisito del mundo con la fragancia de mujeres hermosas a las que ha de asesinar para ello».
He ahí la singularidad de El perfume, de Patrick Süskind. Grenouille mata por razones que lo diferencian de cualquier otro asesino: para obtener el aroma que emana de las mujeres bellas. Su olfato privilegiado y sus motivos lo convierten en un protagonista único.
1.4. Respuesta para los editores: sinopsis, argumento y trama
Cuando nos dirigimos a un editor o profesional literario, el concepto por sí solo no basta. Puede, eso sí, ser una excelente tarjeta de visita, la primera tentativa de captación de interés. Pero cuando enviamos una propuesta a un editor una buena sinopsis de la trama puede inclinar la balanza a nuestro favor y lograr que nuestro manuscrito gane posiciones en la pila de lectura. El mejor modo de aclararlo es por medio de un ejemplo.
1.4.1. Diferencia entre argumento y trama
Ronald B. Tobias, en su libro El guion y la trama, cuenta la siguiente historia, que califica de «leyenda urbana»:
Una mujer volvió a casa después de hacer la compra de la mañana y vio que su dóberman estaba ahogándose y que no podía respirar. Llevó rápidamente al perro al veterinario, donde le dejó para que le dieran un tratamiento de urgencia.
Cuando la mujer llegó a su casa, el teléfono estaba sonando. Era el veterinario:
—Salga ahora mismo de su casa —gritó.
—¿Qué ocurre? —preguntó ella.
—Salga ahora mismo. Vaya a casa de un vecino. Estaré ahí en un momento.
Unos minutos más tarde, cuatro coches de la policía se detienen enfrente de la casa. La policía irrumpe en la vivienda con las armas en la mano. Aterrorizada, la mujer sale para ver lo que ocurre.
Llega el veterinario y le explica lo sucedido. Cuando examinó la boca del perro, halló dos dedos de un ser humano. Se imaginó que el perro habría sorprendido a un ladrón. La policía encontró a un hombre en un profundo estado de shock escondido en el baño con una mano ensangrentada.
El «dóberman atragantado», dice Tobias, es una trama en estado puro. Las palabras del veterinario cuando llama a la mujer, la urgencia con la que la apremia para que abandone su casa, provoca inmediatamente la intriga del lector: ¿Por qué ha de salir inmediatamente de su casa? ¿Qué tiene que ver el veterinario con la noticia? ¿Qué le ocurre al perro? Si esta misma historia fuese contada en orden cronológico, quizá perdería parte o todo su interés. Hagamos la prueba:
Una mañana una mujer que tiene un dóberman por mascota, sale a comprar al mercado, dejando al perro en casa. Durante su ausencia, un ladrón que ignora la existencia del dóberman, entra en el piso a robar. El perro le ataca y le arranca dos dedos, así que el ladrón, que no puede huir por la puerta porque el perro se lo impide, corre a esconderse en el baño, al tiempo que contempla su mano sin dedos con horror. Pero el perro se atraganta con los dos dedos y, cuando la mujer llega del mercado, lo lleva de inmediato a urgencias para que lo atiendan. De regreso a casa, la mujer recibe una llamada del veterinario para que salga de allí inmediatamente. Enseguida llega la policía y descubre al ladrón en su escondite.
Está claro que la historia, tal como lo narra Tobias, es bastante más atractiva y suscita más interés. Los hechos se han presentado de tal modo que la información se ha ido dosificando a fin de que el mecanismo de la intriga funcione como una cadena de interrogantes. Es decir, ha buscado una manera estratégica de contar la historia para generar curiosidad. Por tanto:
¿Qué es «argumento»?
Es la historia de la sucesión de hechos narrada en orden temporal y causal, imitando el propio discurrir de la vida.
¿Y qué es «trama»?
Es la organización de los acontecimientos de un modo determinado o estratégico para generar interés en el lector y profundizar en la causalidad y encadenamiento de los hechos con el objeto de transmitir su significado más profundo.
Podríamos decir, por tanto, que mientras el argumento se refiere a los simples hechos en sucesión cronológica, la trama se articula de una manera intencionada por parte del autor para conferir a los hechos una resonancia y un sentido trascendente, que apuntan hacia «el tema» de la obra. El escritor partirá del argumento y lo colocará del modo que considere más interesante, empezando a contar la historia por el lugar que mejor convenga para generar la curiosidad del lector. ¿Argumento y la trama pueden coincidir? Sí, si se narra la historia en estricto orden cronológico y causal, sin que exista esa ordenación significativa de la trama. No obstante, la más lineal de las tramas puede esconder una intencionalidad precisa y eficaz.
Las uvas de la ira de John Steinbeck narra la historia de la familia Joad. Tom Joad acaba de salir de la cárcel y, al llegar a su casa, ve cómo todos sus familiares se disponen a emigrar a California en busca de una vida mejor, ya que debido a las malas cosechas de algodón los banqueros y especuladores se han adueñado de sus tierras. La familia monta en un viejo camión con la esperanza de encontrar trabajo en una tierra fértil donde establecerse. Pero California les tiene reservada una sorpresa: cientos de miles de inmigrantes se han desplazado allí con la misma idea, por lo que apenas hay trabajo para los Joad. La familia tendrá que desplazarse de un lugar a otro para conseguir trabajo, comida y alojamiento en campamentos donde son tratados como individuos de segunda categoría. La historia de los Joad está narrada de un modo lineal, desde un punto de vista causal y cronológico. Los personajes se desplazan de un lugar a otro impulsados por la noticia de que hay trabajo en algún lugar cercano, o bien escapan de un buen campamento ante el miedo a que se descubra que Tom Joad ha violado la libertad bajo palabra al salir de Oklahoma. Pero con esta decisión estructural, en absoluto inocente, Steinbeck convierte el viaje y contingencias de la familia Joad —que es también el nuestro como lectores— en el verdadero protagonista de la novela.
1.4.2. Un as en la manga: subtramas
Volvamos por un momento al comienzo del tema, cuando hablábamos de Virginia Woolf y de su novela La señora Dalloway. Por los fragmentos del diario de la autora a los que hacíamos referencia al principio, sabemos que le preocupaba la manera de conectar las dos tramas principales: la historia de Clarissa Dalloway y la de Séptimus Warren Smith, un individuo desconocido para ella, de cuyo suicidio oye hablar por primera vez durante la fiesta que ha preparado en su casa. Conviene aclarar que aunque Virginia Woolf habla en sus diarios de «las dos tramas», lo cierto es que la de Séptimus es una historia ajena a la vida de Clarissa, que se entrelaza en la trama principal de la protagonista y las personas que la rodean. Veamos su argumento.
La historia comienza una mañana de junio de 1923, en Londres. La señora Dalloway, esposa de un diputado conservador y madre de una adolescente, sale de casa para comprar unas flores para la fiesta que ha organizado en su mansión. Después del breve paseo de la mañana —paseo que se produce al tiempo que el de Séptimus y su joven esposa italiana, Rezia—, Clarissa regresa a casa, donde recibirá la visita de Peter, un antiguo pretendiente que mueve en ambos antiguos recuerdos de juventud. A la fiesta acuden personajes que representan la vida de Clarissa, su pasado y su presente. Y es casi al final de la velada cuando por medio de Lady Bradshaw, esposa del prestigioso psiquiatra William Bradshaw, también presente en la fiesta, Clarissa conoce la noticia del suicidio de ese excombatiente a quien no conoce, pero a quien de un modo insólito parece comprender.
Durante toda la novela asistimos al vuelo del narrador —y decimos vuelo porque realmente se diría que la voz narrativa volase del interior de un personaje a otro, con la más increíble sutileza—, entre las personas que verán a Clarissa durante su fiesta, por un lado, y las que ven, a veces accidentalmente, a Séptimus Warren Smith, el que va a ser el último día de su vida, antes de que se arroje por la ventana de su habitación. Séptimus pasea por el mismo parque que Peter Walsh (quien repara en él y Rezia, a los que considera una pareja infeliz) y visita, por indicación de su médico, a William Bradshaw (invitado a la fiesta de Clarissa también), quien decide recluirle ese mismo día en el psiquiátrico que regenta. Veamos un ejemplo de cómo la autora enlaza durante toda la novela una trama y otra, la de Séptimus Warren Smith subordinada a la principal, actuando sobre ella como un bajo continuo:
Eran exactamente las doce; las doce del Big Ben; el sonido de cuyas campanadas fue transportado en el aire hacia la parte norte de Londres; mezcladas con las de otros relojes, débil y etéreamente mezcladas con las nubes y con bocanadas de humo, las campanadas murieron allí, entre las gaviotas. Las doce sonaron cuando Clarissa Dalloway dejaba su vestido verde sobre la cama, y el matrimonio Warren Smith avanzaba por Harley Street. Las doce era la hora de su visita al médico. Probablemente, pensó Rezia, aquella casa con el automóvil gris parado delante era la de sir William Bradshaw. (Los círculos de plomo se disolvieron en el aire).
Y realmente era el automóvil de sir William Bradshaw; bajo, poderoso, gris, con las sencillas iniciales enlazadas en la plancha, como si las pompas de la heráldica fueran impropias, al ser aquel hombre el socorro espiritual, el sacerdote de la ciencia…
De modo que el joven suicida forma parte indirecta del presente de Clarissa y su muerte acaba reverberando en la fiesta como el contrapunto a la aparente normalidad de la vida londinense después de la Gran Guerra. Así conecta Virginia Woolf las dos tramas, casi al final de la novela:
¿Qué derecho tenían los Bradshaw a hablar de muerte en su fiesta? Un joven se había matado. Y de ello hablaron en su fiesta, los Bradshaw hablaron de muerte. Se había matado, sí, pero ¿cómo? El cuerpo de Clarissa siempre lo revivía, en el primer instante, bruscamente, cuando le contaban un accidente. (…) Había una cosa que importaba; una cosa envuelta en parloteo, borrosa, oscurecida en su propio vivir, cotidianamente dejada caer en la corrupción, las mentiras, el parloteo. Esto lo había conservado aquel joven. La muerte era desafío. La muerte era un intento de comunicar, y la gente sentía la imposibilidad de alcanzar el centro que místicamente se les hurtaba; la intimidad separaba; el entusiasmo se desvanecía; una estaba sola. Era como un abrazo, la muerte. (…)
Luego (Clarissa lo había sentido precisamente aquella mañana), estaba el terror; la abrumadora incapacidad de vivir hasta el fin esta vida puesta por los padres en nuestras manos, de andarla con serenidad: en las profundidades del corazón había un miedo terrible.
Después de leer estas palabras en boca de Clarissa Dalloway es inevitable pensar en los propios sentimientos de Virginia Woolf, cuyo dramático final conocemos.
Con la doble trama, en cualquier caso, se completa la historia. El hiperrealismo con que observamos cada detalle cotidiano de ese día de junio en la vida de Clarissa Dalloway se entrelaza inexorablemente con el sobrepeso de la obligación de vivir y la tentación de liberarse de tal deber. Entonces las dos tramas se entrelazan y apoyan en función de un único sentido.
Las subtramas o tramas secundarias tienen la función de ahondar en la historia principal, de explorar en ella y hasta de servir como guía a la principal, de modo que en muchos casos es la más importante o, al menos, la más profunda.
1.5. La estructura de la trama
La señora Dalloway, Las uvas de la ira, de Steinbeck, Bajo el volcán, de Lowry… Se da la casualidad de que en estos casos mencionados el orden de la historia coincide con su orden cronológico, aunque sabemos que las historias no siempre comienzan así. Pongamos como ejemplo el principio de la novela El Túnel, del Ernesto Sabato:
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
En este caso, el autor ha decidido comenzar la novela por el desenlace y no por el principio de la historia. No podemos olvidar que uno de los textos narrativos más antiguos del mundo occidental, la Odisea de Homero, comienza justo por la mitad de la historia, recurso conocido como in medias res («en mitad de las cosas»). También en mitad de la historia empieza Cien años de soledad, de García Márquez, cuando el coronel Aureliano Buendía se encuentra frente al famoso pelotón de fusilamiento:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Comiencen por el principio, por el final o in medias res, estas novelas tienen en común algo de lo que ya nos hablaba Aristóteles en su Poética. La estructura en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace.
1.5.1. La estructura clásica: planteamiento, nudo y desenlace
Sabemos que todas las historias deben comenzar en algún momento (planteamiento) y algo ha de ocurrir (nudo) antes de que terminen (desenlace); conceptos muy básicos que todos conocemos pero cuyo significado conviene recordar:
• Planteamiento: es lo que no supone necesariamente nada anterior, pero sí necesita una continuación. El planteamiento contiene los datos necesarios para que la historia empiece: en él se suele informar sobre dónde y cuándo ocurren los hechos que se van a contar. Se nos presenta al personaje o personajes protagonistas, sujeto de las acciones que se narran, y se nos muestra qué es lo que le ocurre, el conflicto, el problema.
• Nudo: necesita un precedente y una continuación. En el nudo se muestra la lucha del protagonista por conseguir resolver su problema. Nos mostrará las fuerzas contra las que tendrá que luchar, esas que tratarán de impedir el éxito de su empresa. Esta parte de las historias está compuesta por diferentes episodios, obstáculos, dilaciones, interrupciones, indecisiones o errores del personaje, peligros, miedos, culpas, en fin, la serie de sucesos que lo ponen a prueba mientras hacen marchar la historia.
• Desenlace: supone un precedente, pero no una continuación. La pugna del protagonista contra aquello o aquellos que se interponen a llegar a un término, el conflicto que puso en marcha el motor de la historia ha de resolverse.
1.5.2. Los puntos de giro
El concepto de punto de giro lo hemos oído normalmente referido a los guiones cinematográficos. Pero tiene la misma función en los relatos y novelas. Se trata de una escena, incluso un pequeño acontecimiento, que empuja la historia, le da un nuevo horizonte, la complica, la reactiva, y con ello estimula la curiosidad del lector. Normalmente puntúan alguno —o varios— de los tres bloques de la estructura clásica —planteamiento, nudo y desenlace—. El primer punto de giro es ese suceso que marca la transición entre el planteamiento de la historia y su nudo. El segundo punto de giro será el que separa el nudo y el desenlace.
Los llamamos puntos de giro porque estos sucesos tienen la peculiaridad de hacer que la historia «gire» en una dirección diferente e imprevista. Logran que la trama tome un nuevo impulso, ya que reavivan los problemas y obligan al protagonista a la toma de decisiones.
Aunque siempre hay casos de novelas singulares en las que la organización estructural no tiene unas divisiones claras, diremos que las tramas y subtramas de una novela suelen constar —además de planteamiento, nudo y desenlace— de dos puntos de giro que actúan de bisagras entre los tres bloques, aunque tal estructura no siempre sea muy evidente.
Veamos cómo podríamos aplicarlo en la novela corta de John Fante, Mi perro Idiota, obra de madurez del escritor y guionista americano, a quien Bukowski sacó del anonimato por considerarlo su maestro literario.
1.5.3. Un ejemplo práctico: Mi perro Idiota de John Fante
La historia se desarrolla en dos tramas. Por una parte la historia del perro (Idiota, le llamará el hijo menor) que aparece un buen día en el jardín de la casa de la familia Molise. Por otra, está la propia historia de la familia. Uno y otro plano narrativo se van alternando pero Idiota servirá de enlace siempre a todos los hechos que van sucediendo, y tanto las primeras conjeturas sobre él como las discusiones por su causa, van a servir para mostrarnos una realidad más profunda, la de Henry Molise y su familia, en el preciso momento en que la familia va a disgregarse.
La novela comienza con una presentación de los personajes, a través de su reacción ante el perro aparecido, al que tratarán de echar de la casa.
Ya en el primer capítulo está contenida toda la información que se irá desarrollando durante la novela. Es enero y llueve. Henry Molise lleva seis meses sin trabajar. Tiene un Porsche de lujo, aunque han devuelto las cuatro últimas letras del banco. Vive hace veinte años en una especie de mansión, en Santa Mónica, con media hectárea de terreno al borde de un acantilado. La casa está pagada, lo que indica solvencia anterior y éxito como escritor. El sueño de Molise es vender la casa y marcharse a Roma con una morena. Pero por el momento no es posible porque sus cuatro hijos viven con él.
Planteamiento: comienzo, presentación del personaje y del antagonista.
Vemos a un escritor en declive (protagonista), sin trabajo, bebedor, con familia e hijos (sus antagonistas) de los que sueña huir para irse a Roma (conflicto y deseo). Hay algo en el jardín, un animal grande y peludo que apenas se ve por la oscuridad y la lluvia. Este es el acontecimiento que pone en marcha la acción de la novela.
Y era un perro, un perro muy grande de espeso pelaje marrón y negro, de cabeza gorda y nariz corta y aplastada, un animal triste con ensombrecida cara de oso. Si no hubiera sido por el acompasado movimiento del pecho, habría inferido que estaba muerto.
En todas las primeras descripciones del perro veremos un reflejo o una proyección de los personajes que lo hacen. Al ser un animal de aspecto y comportamiento raros, caben las especulaciones de los demás. Las primeras reacciones son:
—Es un perro vagabundo —dije—. Un animal socialmente irresponsable, un fugitivo.
—Está agotado —dijo Dominic—. Oíd sus ronquidos.
—Es como si hubiera sufrido una gran decepción —dijo Harriet—. ¿Lo habrán maltratado?
Henry y Harriet deciden que no pueden quedarse con Idiota (nombre que le ha puesto el hijo menor).
Primer punto de giro: la decisión.
Padre e hijo toman a Idiota y se disponen a soltarlo en la playa, para lo que tendrán que pasar por delante de todas las mansiones de sus vecinos y de sus correspondientes perros guardianes. Es entonces cuando Idiota se revela como un perro fuerte que no teme a los demás perros, a los que se va enfrentando uno a uno, para terminar con una sorprendente lucha y victoria contra Rommel el pastor alemán de la última casa, el actual rey de la vecindad, al que tratará de montar obsesivamente. Henry decide que el perro se quede.
—Nos lo quedamos. […]
—Es problemático. Está loco.
—Es un luchador con estilo.
—No es un luchador, papá. Es un violador.
—Nos lo quedamos. […]
Sabía por qué quería aquel perro […]. Estaba harto de derrotas y fracasos. Ansiaba la victoria. Tenía cincuenta y cinco años y no había victorias a la vista, ni siquiera una batalla […]. Idiota representaba la victoria […]. Representaba el triunfo sobre los antiguos fabricantes de jadeos que habían machacado mis guiones hasta hacerlos sangrar […]. Al igual que mi querido Rocco aliviaría el dolor y los golpes de mis días interminables, la pobreza de mi infancia, la desesperación de mi juventud, la desolación de mi futuro.
Era un perro, no un hombre, pero era un animal y con el tiempo sería mi amigo, llenaría mi cráneo de orgullo, diversión y tonterías. Estaba más cerca de Dios de lo que nunca estaría yo, no sabía leer ni escribir y eso también era bueno. Era un inadaptado y yo era un inadaptado. Yo luchaba y perdía, él luchaba y vencía. Pondría firmes a todos, al altanero gran danés, a los ensoberbecidos pastores alemanes, y encima les daría por culo y yo me lo pasaría en grande.
Medio o desarrollo: fuerzas contra las que tendrá que luchar.
Tras diferentes discusiones con Henry, los hijos se irán marchando de la casa por causas siempre relacionadas con el perro. El penúltimo en marcharse será Jamie, que en sus últimos días en la casa se refugia en el cariño del perro, antes de ir a cumplir el servicio militar. Al marcharse él, el perro cae en un estado melancólico parecido a aquel en el que se lo encontraron en el jardín al principio de la narración. Henry se da cuenta de que en realidad no era su perro, así que pierde el interés en Idiota, se siente decepcionado y desea que el perro se vaya.
Estaba empezando a fastidiarme. Todos aquellos meses le había alimentado, bañado, fumigado, extirpado las glotonas garrapatas […]. No es que pidiera favores especiales ni esperase su devoción absoluta, pero digo yo que me merecía un poco de obediencia y alguna muestra de respeto. ¿Dónde estaría si no le hubiera dado un hogar y prodigado atenciones, y tratado mejor que a los de mi propia sangre? Debía de ser cosa de la raza. Era un hijo de puta desconsiderado e indiferente, sin la inteligencia que se necesita para responder al amor y a la amabilidad. Mi perro Rocco habría saltado de alegría con la mitad de atenciones.
La casa vacía se hace inhabitable. Tratan de venderla pero los compradores potenciales no ven en ella sino defectos, de modo que renuncian a esa idea. Henry y Harriet dan fiestas pero solo sirven para enemistarse con más vecinos y artistas del cine.
Segundo punto de giro: el ultimátum.
Idiota ha desaparecido, como Henry deseaba (puede que él haya tenido algo que ver). Desaparecido el perro y con la casa vacía, Henry comienza a darle vueltas a la posibilidad de tener otro bull terrier (como su antiguo Rocco) y Harriet le amenaza con marcharse de casa si lleva a otro perro. Henry no cede ante la amenaza: o se compra un perro o se marcha a Roma. Harriet le anima a marcharse.
Desenlace: confrontación con la realidad y abandono del sueño.
Henry comienza a vender todos sus objetos personales (muy pocos ya que es Harriet quien mantiene la casa debido a una herencia). Pero obtiene mucho menos dinero del que pensaba. No quiere ir sin dinero, en realidad ni siquiera quiere ir a Roma, piensa, nunca ha querido, ya estuvo allí varios meses antes de que naciera Jamie y la conoce bien. Pero tiene que justificarse ante Harriet. Milagrosamente alguien llama diciendo que tiene a Idiota y pide una recompensa que le servirá a Henry para hacerse el padre generoso ante su mujer: ¿qué no haría un padre por sus hijos? Pero a la vuelta, Henry no solo trae a Idiota, sino también a una enorme cerda de la que tanto el perro como él han quedado enamorados. La melancolía de Idiota y de Henry ha desaparecido. Cuando Harriet ve a la cerda, se echa a llorar. La imagen final de un 747 volando por encima de sus cabezas, perdiéndose en la lejanía, simboliza el desvanecimiento del sueño, el falso idealismo de Molise y la aceptación de la realidad.
Miré el horizonte de la bahía azul. Un 747 pasaba zumbando a lo lejos, reflejando la luz del sol mientras trazaba una amplia curva sobre el mar y volvía al continente, rumbo al este, a Chicago, a Nueva York o a Roma. Bajé los ojos y vi el tejado de la casa en forma de Y, luego los visillos de organdí de las ventanas de Tina, luego las ramas de alto pino amarillo en el que todavía quedaban los restos de la casita arborícora que Dominic había construido de pequeño, y luego me fijé en el oxidado parachoques del coche de Denny, que sobresalía por la puerta del garaje, y en la red rota de la canasta donde Jamie jugaba al baloncesto.
Y me eché a llorar.
1.6. Razones para una estructura: intención del autor e intriga del lector
La elección de la trama, de la combinación de subtramas y otros elementos estructurales, su organización en escenas y la estas en capítulos o en un todo unitario, con una o varias voces narrativas, y de un determinado estilo (en algunos casos como en el Ulises de Joyce o La señora Dalloway de Woolf el monólogo interior se considera elemento estructural) suele obedecer a dos razones:
• La intención del autor de transmitir eso que quería decir (el tema).
• El deseo de suscitar en el lector la intriga y/o suspense, provocando con la sucesión de sucesos una cadena de interrogantes que lo conduzca de principio a fin en la narración.
En El amor en los tiempos del cólera, García Márquez cuenta la historia de un triángulo amoroso entre Juvenal Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza. El libro está estructurado en seis partes, de las que la primera y la última, enmarcando el resto, están dedicadas a la vejez, y la cuarta y la quinta a la edad madura. Gerald Martin, el biógrafo de Gabo, explica que la estructura en seis partes se divide nítidamente en dos mitades de tres capítulos. Es una novela donde priman el dos y el tres, el triángulo y la pareja. Desde las primeras líneas se hace alusión a los amores contrariados, que es el tema de la novela.
Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, adonde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro.
La novela Las uvas de la ira, de Steinbeck, consta de treinta capítulos, entre los cuales podemos distinguir dos clases, según su disposición en el texto, y tres tipos en cuanto al tratamiento narrativo: por una parte están los capítulos que se refieren a la historia de la familia Joad y, por otra, los llamados capítulos intercalados o intercapítulos, unos de los cuales son los descriptivos, de tono lírico, relacionados con el paisaje y, otros, dedicados a reflejar la situación social de los granjeros en la época de la Depresión. Así que la novela está estructurada en capítulos personales referidos a la historia de la familia Joad y sus relaciones con otros personajes, y capítulos impersonales concebidos casi como ensayos o crónicas sociales de los granjeros del Medio Oeste en su migración hacia California. Es obvio que el propósito de Steinbeck era asegurarse de reflejar una situación social de la manera más objetiva posible, algo como lo que hizo Dorothea Lange con sus fotografías de la época.
1.7. ¿Cómo se consigue la estructura adecuada?
Hay autores que escriben en fichas bibliográficas el título de sus escenas y un breve resumen de lo que ocurre en cada una. Luego las clavan en un corcho y las van cambiando de orden hasta que encuentran el que produce el efecto que quieren. Otros, más amigos de la tecnología, utilizan programas como yWriter o Scrivener, dos ejemplos de software desarrollado para escritores.
La escena es una parte de la narración cerrada en sí misma, sometida a unos principios de unidad (de tiempo, lugar y acción) y, en la mayoría de los casos, de punto de vista. Constituye por tanto una unidad narrativa completa.
En El mundo de la narrativa, dice K. M. Weiland, hay dos grandes grupos de novelistas: los que trazan la estructura antes de escribir su novela y los que se van dejando llevar. En inglés se llaman respectivamente plotters y pantsers. En español hablamos de escritores de mapa y escritores de brújula. Los plotters o escritores de mapa, defensores de diseñar una estructura previa, sostienen que comenzar el trabajo sin tener un esquema es como lanzarse a la carretera de un país que no se conoce. Los pantsers, o escritores de brújula, piensan que un plan minucioso constriñe la creatividad, y prefieren dejarse sorprender e ir descubriendo la novela. Para ser un escritor intuitivo no hace falta más que sentarse a escribir. Para los planificadores es necesario trabajar de un modo coherente y organizado, sentar las bases de la historia antes de poner manos a la obra. A la hora de escribir una primera novela, hacerlo con una planificación previa es como trabajar con una red de seguridad. Con el mapa se hace menos difícil el vértigo de la página en blanco.
1.7.1. La pregunta dramática central
En toda novela hay una pregunta dramática central que se debe plantear desde el comienzo y a la que no se da respuesta sino al final. Sirve, además, como guía para escribir las escenas. Si en algún momento dudamos sobre el camino a seguir, será de gran ayuda volver a la pregunta dramática central.
En El amor en los tiempos del cólera esa pregunta es si Florentino conseguirá reconquistar el amor de Fermina Daza. En Plenilunio, de Muñoz Molina, lo que queremos saber es quién es el asesino de la niña y por qué lo hizo. En Las uvas de la ira nos preguntamos si la familia Joad se establecerá en California, en Mi perro Idiota, si Henry Molise logrará cumplir su sueño de huir a Roma.
Una vez formulada esa pregunta dramática central, que no podemos perder de vista nunca, lo recomendable será comenzar a hacer un esquema de la novela, sobre todo si se trata de la primera. De esa manera obtenemos una perspectiva más clara de lo que resulta esencial en la novela, y podremos ubicar en el lugar adecuado los puntos de giro y combinar de un modo equilibrado los momentos de clímax de la historia. Si lo que estamos escribiendo responde al objetivo trazado, la vía creativa quedará despejada. Si, por el contrario, nos encontramos ante una escena de relleno, hay que repensarla, reescribirla o eliminarla. Esta última opción es una de las más difíciles de tomar. Parte del entrenamiento como escritores consiste en aprender a deshacerse de todo lo que no responda al núcleo de la historia, todo lo que estorbe o distraiga, lo que afloje la tensión narrativa. Cien años de soledad tenía en origen más del doble de páginas que en la versión final. Significa que García Márquez eliminó como mínimo la mitad del trabajo de su obra maestra.
1.7.2. El mapa de la historia
El mapa de una historia contiene una serie de bloques básicos que sintetizan la idea, los personajes y el argumento, así como los principales elementos dramáticos y una estimación aproximada del número de capítulos o de páginas que se necesitarán para desarrollarlo. Daniel Calvisi, en su libro Mapas de la historia. Cómo escribir un gran guion, dice que un mapa de la historia contiene los siguientes elementos:
• El protagonista.
• Lo que quiere.
• Lo que impide que lo consiga.
• De qué trata la historia.
• Cómo cambia el protagonista.
• Cómo termina la historia.
Con este mapa de la historia, podemos empezar a organizar la novela estructuralmente. Decidiremos, por ejemplo, por dónde comenzar la novela.
En nuestras notas sobre el planteamiento, partiremos de una situación en la que ofreceremos la información suficiente —no excesiva— para formular esa pregunta dramática central de la que hemos hablado.
• En cuanto al nudo, tendremos en cuenta qué información adicional debemos ir añadiendo y cuándo, para desarrollar el conflicto.
• Y finalmente, decidiremos cuál es la crisis final cuyas consecuencias iniciarán el descenso dramático hacia el final de la novela.
Sea cual sea el orden que decidamos para los acontecimientos en la trama y subtramas, la forma estructural que planifiquemos y el ritmo que le imprimamos a la narración, la consigna será siempre crecer en la profundización del conflicto y en la tensión argumental hacia el desenlace, y responder finalmente esa gran pregunta que quedó formulada en el planteamiento. En los capítulos siete, ocho y nueve de este manual profundizaremos en las funciones y demandas específicas de estos tres momentos de la estructura narrativa clásica.
1.7.3. La ordenación en capítulos: orígenes y razones
La organización en capítulos, partes o libros, dentro de una novela es lo que en principio parece ofrecer una idea más clara de su orden estructural. Es como si de este modo, el autor estuviese intentando separar con pulcritud los componentes de la materia narrativa, para mejor comprensión del lector. La organización en capítulos proporciona un ritmo y una progresión en la lectura que facilita la posibilidad de ser suspendida en ciertos puntos de reposo.
La mayoría de las obras de Dickens fueron escritas por entregas mensuales o semanales en periódicos como el Master Humphrey’s Clock y el Household Words. Es famoso el hecho de que en el puerto de Nueva York la multitud se agolpaba a la espera del nuevo capítulo de alguna de esas novelas, que normalmente tardaban en llegar un mes desde Inglaterra, donde por fin averiguarían lo que iba a ocurrir a los personajes. Es decir, que en aquellos tiempos, la estructura en capítulos tenía una razón logística y obligada, que ahora no tenemos.
Sin embargo, una parte considerable de las novelas actuales siguen estando ordenadas en capítulos concebidos como piezas narrativas con un objetivo propio. Un capítulo puede contener una o varias escenas, con diálogos, descripciones, digresiones… pero el sentido tiene que apuntar en una dirección. Dicho de otra forma, cuando pensamos en el capítulo de una novela, en cierto modo debería contener su propio ángulo de visión del tema general y su propia organización estructural. El hecho de separarlo del anterior y del siguiente no debería ser una decisión arbitraria sino razonada, como casi siempre en narrativa.
Tomemos por ejemplo el primer capítulo de la novela Desgracia, de Coetzee. En él, el narrador nos presenta al protagonista, David Lurie, un profesor de Lenguas Modernas en la Universidad de Ciudad del Cabo. Se trata de un hombre divorciado, poco motivado profesionalmente, que frecuenta a una prostituta una vez por semana. Accidentalmente descubre a Soraya en una situación cotidiana y eso rompe la relación que tenían. El siguiente capítulo comienza del siguiente modo:
Sin los interludios de los jueves, la semana se torna monótona como el desierto. Hay días en los que ya no sabe qué hacer con su tiempo. (…)
Un viernes por la noche regresa a su casa dando un rodeo por los viejos jardines de la universidad, y de pronto se fija en que una de sus alumnas recorre el mismo sendero que él. Va unos pasos por delante. Se llama Melanie Isaacs, es de su curso de los poetas románticos. No es la mejor de sus alumnas, pero tampoco es de las peores: es bastante lista, pero le falta interés.
Va remoloneando; no tarda en alcanzarla.
En este segundo capítulo asistimos a todo un baile de seducción profesor /alumna, aunque al final de ese mismo capítulo comprenderemos que los roles del que domina y del dominado no están tan claros como parece. Cada uno de estos dos capítulos de Desgracia (y lo mismo ocurrirá con los siguientes), cumple el objetivo de narrar un aspecto concreto en la decadente vida del profesor Lurie.
Algunas de las novelas que optan por la división en capítulos, pueden tener además una clara diferencia y/o jerarquía entre ellos: recordemos por ejemplo la estructura de Las uvas de la ira de Steinbeck, dividida en capítulos e intercapítulos, los capítulos de la familia Joad y los llamados intercapítulos impersonales, relacionados con el paisaje o con la situación social. El escritor británico Evelyn Waugh, además de dividir sus libros en capítulos, a veces fragmenta estos en subcapítulos. Otras novelas llegan a la casi atomización narrativa, presentando la obra en forma de breves fragmentos. La novela corta de Annie Ernaux, La ocupación, una crónica liberadora de un proceso de celos escrita a modo de diario, comienza con este brevísimo párrafo suelto:
Siempre quise escribir como si no fuera a estar cuando publicaran lo escrito. Escribir como si fuera a morirme y ya no hubiera jueces. Aunque es posible que sea una ilusión creer que el advenimiento de la verdad depende de la muerte.
Tras este primer párrafo hay varios espacios en blanco hasta el fragmento siguiente:
El primer ademán que hacía yo al despertarme, era cogerle el sexo, que le había enderezado el sueño, y quedarme así, como aferrada a una rama. Pensaba: «Mientras esté agarrada a esto no estoy perdida en el mundo». Y, si pienso hoy en lo que significaba aquella frase, creo que lo que yo quería decir era que no había nada más que desear, solo cerrar la mano para asir el sexo de aquel hombre (…).
Se diría que con esa estructura, a ráfagas, pero unitaria, Annie Ernaux deseara que la novela se leyese sin interrupción, con la misma urgencia emocional y ciclotímica que debió de sentir al escribirla. Tampoco La señora Dalloway está dividida en capítulos sino en largos fragmentos en los que, como dijimos antes, el narrador entra, una tras otra, en diferentes mentes de personajes relacionados con Clarissa Dalloway, como si se tratase de un pájaro. En este fluir narrativo hallamos unas leves divisiones, señaladas por una línea en blanco, para cambiar de espacio o de tiempo. Tiene lógica esta fragmentación tan leve, tratándose de una novela que se desarrolla en un solo día.
1.7.4. Formas estructurales
Si el tema se ha ido complicando y a estas alturas pensáis que la cuestión de la estructura es un laberinto y que no seréis capaces de tomar la decisión correcta, tened calma. La decisión sobre la estructura de la novela suele venir acompañada de otras decisiones respecto a la trama y subtramas, decisiones que se refieren al punto de vista narrativo, al orden cronológico de las partes de la historia, al proceso de averiguación de la misma, etcétera. Muchas de estas decisiones son intuitivas y, en parte, determinadas por el tipo de historia que queramos contar. Pongamos algunos ejemplos de diferentes estructuras:
1.7.4.1. Estructuras perspectivísticas: punto de vista
Quizá en nuestra novela, la clave narrativa de la historia se halle en las distintas perspectivas desde las que se cuenta la historia. Es el caso, por ejemplo, de la novela Rosaura a las diez, del escritor argentino Marco Denevi. En ella se narra la relación de Camilo Canegato, un tímido restaurador de cuadros, y la bella y enigmática Rosaura —aparecida muerta—, a través de la visión de tres personajes diferentes que viven en la misma pensión que Camilo. Así, hay tres partes diferenciadas en la novela, que corresponden a la declaración de los hechos según cada uno.
El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, también está estructurado en cuatro libros, con una perspectiva poliédrica en cuanto a los puntos de vista desde los que se narra la historia. Justine, Balthazar, Mountolive y Clea, narrarán un mismo periodo de sus vidas, transcurrido en Alejandría en la época de entreguerras. El tiempo es un canalla, de Jennifer Egan, es otro ejemplo (mucho más reciente) de este tipo de estructura, aunque algo más anárquica. Egan toma a los personajes y narra sus historias pasadas y presentes desde los años ochenta hasta los primeros años del nuevo milenio, tras el atentado de las Torres Gemelas. Destaco en particular esta novela (Premio Pulitzer 2011), porque en sus historias la autora homenajea a Ernest Hemingway y a Foster Wallace. Además, incorpora en sus relatos los lenguajes de las comunicaciones por mail, sms, chats e incluso llega a construir el relato completo de una niña, desde su punto de vista infantil, familiarizado con las nuevas tecnologías, en forma de presentación secuenciada en PowerPoint.
1.7.4.2. Estructuras panópticas: el espacio
A veces el autor elige narrar la historia de un lugar y sus habitantes, para lo que selecciona determinados personajes principales y secundarios. Es el caso de Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson. En ella, George Willard, reportero de un periódico local, se convierte en observador de diferentes personajes del pueblo y narrador de los relatos de su vida cotidiana. Una novela de planteamiento similar es Olive Kitteridge de Elizabeth Strout. Olive es una maestra retirada, de un pueblo pequeño de Nueva Inglaterra, que es testigo de las transformaciones del pueblo y de la evolución vital de los niños que fueron sus alumnos, cuyas historias se van narrando hasta formar una pintura actual del pueblo.
1.7.4.3. Estructuras temporales
En ciertas novelas el tiempo de la narración determina su forma estructural. Cuando la historia parte de un momento en el tiempo y concluye con el regreso al mismo punto, nos encontramos ante una estructura circular: En El guardián entre el centeno de Salinger o El túnel, de Ernesto Sabato, los protagonistas-narradores cuentan su historia tiempo después de que haya ocurrido. Ambas novelas comienzan en el presente del narrador, se desarrollan en el pasado, para regresar finalmente al punto de partida, al momento y lugar en el que comenzaron.
En la novela Libertad, de Jonathan Franzen, se cuenta la historia de la familia Berglund. Tras una primera parte de presentación de los personajes y un breve resumen del encuentro de la pareja, matrimonio y situación actual de la familia, la narración continúa con una autobiografía de Patty Berglund, escrita a sugerencia de su psicoterapeuta, en la que conocemos muchos episodios del pasado de ella y su actual marido, Walter, y de Richard Katz, un viejo rockero, antiguo compañero de Walter con el que Patty tiene una aventura. La narración se reanuda en 2004. El matrimonio Belgrund se separa después de que Walter ha leído la narración de Patty. Más adelante vuelve a haber otro fragmento escrito por Patty, a modo de epílogo de su autobiografía, que de nuevo regresa y explica lo sucedido desde que Walter y ella se separaron. Finalmente hay un reencuentro de la pareja. La historia se estructura por tanto según un esquema temporal de progresos y retrocesos:
• Resumen y presente de los Belgrund.
• Autobiografía de Patty: retroceso al pasado.
• Continuación del presente de los Belgrund, divorcio y vidas separadas. Progreso temporal hacia delante.
• Conclusión de la autobiografía de Patty: nuevo retroceso al pasado.
• Reencuentro en el lago: Progreso hacia el final.
Las novelas policiacas tienen un patrón estructural temporal común, ya que en ellas se parte del hecho delictivo y, a medida que la novela avanza hacia adelante en revelaciones que esclarecen lo ocurrido, lo hace también hacia atrás, en el pasado, dado que el propio proceso de averiguación de la historia se remonta al tiempo anterior al crimen.
1.7.4.4. Estructuras desordenadas
La novela burlesca, desordenada y digresiva por excelencia es Tristram Shandy de Laurence Sterne. En esta novela del siglo xviii, la asimetría y la irregularidad estructural es un verdadero caos. Rompe todo tipo de reglas temporales, espaciales o estilísticas. En ella la historia fluye más bien hacia atrás, hay numerosas digresiones —en las que se ridiculiza a filósofos y críticos de la época—. A los capítulos de dimensiones normales, les suceden otros de una línea o dos o incluso de ninguna o de puntos suspensivos. En Finalmusik, de Justo Navarro, hay varios motivos temáticos recurrentes en su obra: la mezcla difusa de realidad e invención, la presencia de alguna intriga o episodio misterioso, unas relaciones familiares y las dudas acerca de la identidad. El narrador cuyo nombre responde a las iniciales J. N. es granadino y tiene como profesión la de traductor. Dice en un momento de la novela: «Toda mi vida es esta multiplicación de historias oídas, leídas, traducidas, inventadas. Mi sentido de la irrealidad es mucho mayor que mi sentido de la realidad». Realmente esta magnífica novela es eso, una mezcla de diferentes historias, mezcla de realidad y ficción, mezcla de recuerdos, reflexiones e impresiones. En homenaje a la propia Literatura hay en ella intertextos de Lorca y de Salinas, fragmentos de la novela de Trenti que está traduciendo el narrador (en recuerdo de un Joyce traductor en Roma) y la mención de algunas obras inexistentes que parecen auténticas. No temo desvelar nada relevante en Finalmusik si reproduzco aquí algunos fragmentos del final de la novela, que muestran ese desorden estructural que debe no poco a Sterne y su Tristram Shandy:
Monseñor Wolff-Wapowski, a quien desde hace setenta y dos horas no veré más en mi vida, sube al cielo por una escalera transparente, por encima de nuestras cabezas, en el aire, iluminado, como los fuegos de artificio que acaban de estallar en la fiesta en via Appia. No está en la fiesta. (…) Fui a liquidar por 135 000 euros mis habitaciones en Granada. Confié la maleta al check-in del aeropuerto de Fiumicino y, marcada con etiqueta y código de barras, la vi alejarse sobre la cinta transpor-tadora. Un escáner lee el código de barras y dirige el equipaje por el recto camino, hacia la máquina de rayos X, en su viaje automático hasta la bodega del avión. Conoceré pronto el secreto de todos los crímenes de Carlo Trenti, la solución de todos los enigmas, lo menos interesante y lo que más interesa, 48 páginas rutinarias que todavía tendré que traducir para encontrar al responsable de cada maldad y olvidar a Trenti y su nieve rusa negroamarilla. (…) Son 979 páginas, unos setenta y cinco días de traducción, una novela americana, Damnation in Paradise, de Martha Gianalella. La conferencia de Heisenberg en Zúrich ocupa solo 455 páginas, otra novela americana, Star of Damnation, de Nick Behm, trabajo de algo más de un mes, cientos de miles de muertos. Despegamos. No sé si mi maleta ha viajado con buena suerte hasta la bodega del avión.
(…) La batalla mundial en Roma se ha evaporado de los noticiarios, no sé si porque ya ha sucedido o porque hoy no sucederá, y la fila exigua de sospechosos en la que paso el control de metales es la entrada a un espectáculo que se desmonta mientras se realiza la última función: el anunciado fin del mundo romano el 15 de agosto de 2004 si Italia no depone al Primer Ministro. Le pediré a mi padre 150 000 euros por mi parte de la casa.
1.8. El interés del lector: intriga y suspense
No debemos olvidar que la ordenación de la trama y la estructuración de la novela, obedece, como ya dijimos, a dos propósitos: por una parte, a la intención del autor por transmitir el tema profundo, y por otra, al deseo de suscitar en el lector el interés por llegar al final de la historia. La escritora oxoniense Phyllis Dorothy James, más conocida como P. D. James, en el capítulo titulado «A qué nos referimos y cómo empezó todo», de su ensayo Todo lo que sé sobre novela negra, cómo estimular la curiosidad del lector:
En el libro Aspectos de la novela, E. M. Forster escribe:
«El rey murió y luego murió la reina» es una historia. «El rey murió y luego la reina murió de pena» es una trama. […] «La reina murió, nadie sabía por qué, hasta que se descubrió que fue de pena por la muerte del rey», es una trama con misterio, un enunciado que admite un desarrollo mayor.
Yo añadiría: «Todo el mundo creyó que la reina había muerto de pena hasta que descubrieron la marca del pinchazo en el cuello». Eso es un misterio sobre un asesinato, y también admite un desarrollo mayor.
En efecto, la escueta trama que propone P. D. James es terreno abonado para que el lector se haga preguntas y elabore conjeturas diversas de cara a la explicación final. Este proceso, provocado por el escritor y aceptado de modo casi reflejo e involuntario durante el acto de leer, es el generador de la intriga, del que ya hablamos en el tema anterior del conflicto.
• Podríamos decir que la intriga en una ficción es el arte de encadenar situaciones en la trama de manera que suscite interrogantes en el lector.
Esta intriga se transforma progresivamente por la aparición de nuevos indicios, presentación de posibles sospechosos e incluso seguimiento de pistas que conducen a callejones sin salida en la investigación. Preguntas y más preguntas surgen, unas dentro de otras, como en cajas chinas, o en diferentes direcciones en el espacio y en el tiempo. Las respuestas irán llegando poco a poco.
Pero el hecho de que la narrativa policiaca contenga intriga no significa de ningún modo que todas las novelas de intriga sean necesariamente policiacas.
Raymond Carver decía que la narración debe contener siempre un leve aire de amenaza, tensión, una sensación de que algo es inminente. En una historia de suspense, hay una situación climática o intensa cuyo desenlace es retardado o suspendido de un modo deliberado, para suscitar en el lector el deseo de seguir adelante y conocer su desenlace.
• El suspense es una técnica que usan los autores de cualquier género literario, valiéndose de recursos diversos, para mantener la tensión y el interés del receptor, que puede o no conocer el desenlace dramático de antemano, de la misma manera que pueden saberlo o ignorarlo el personaje protagonista y los demás.
Podríamos resumir de un modo muy básico que la intriga apela al interés intelectual del lector y el suspense a su interés emocional o sensitivo. Veamos algunas claves estructurales que contribuyen a generar este interés:
1.8.1. Los cliffhangers
La psicología nos ha enseñado que retenemos con mayor facilidad las tareas inacabadas en comparación con las concluidas. Es lo que en 1927 se llamó «efecto Zeigarnik», apellido de la psicóloga que se interesó por este fenómeno de la motivación para terminar tareas. Una aplicación de tal efecto son los cliffhangers narrativos. Se dice que las escenas o imágenes inacabadas motivan al lector hacia su terminación. Este recurso consiste en cerrar cada capítulo o parte de la novela con alguna escena, imagen o frase impactante, o inexplicable aún, que requiera continuar la lectura para su resolución o comprensión. Como una pregunta que necesita ser contestada y cuya respuesta solo se consigue en las páginas siguientes.
El origen de los cliffhangers, como herramienta para mantener la expectación del lector hay que situarlo en las primeras novelas por entregas de escritores como Charles Dickens o Wilkie Collins antes mencionadas. Pero se cree que el término cliffhanger pudo haberse originado a partir de la publicación por entregas de la novela de Thomas Hardy A Pair of Blue Eyes en el Tinsley’s Magazine, entre septiembre de 1872 y julio de 1873. En uno de esos capítulos, Hardy decidió dejar a uno de sus protagonistas, Henry Knight, literalmente «colgado» de un acantilado, mirando fijamente los pétreos ojos de un trilobites incrustado en la roca.
El uso de los cliffhangers se generalizó a partir de la publicación en revistas de los relatos pulp americanos. Entonces el recurso de mantener en vilo al lector se convirtió también en una herramienta efectiva para incrementar las ventas. No negaremos, sin embargo, que como técnica narrativa existía mucho tiempo atrás. ¿Acaso no utilizaba Sherezade los cliffhangers, en Las mil y una noches, para mantener el interés del sultán con el suspense de sus historias y sobrevivir así noche tras noche a su destino? El cliffhanger, sea más o menos efectista, suele usarse como herramienta narrativa en la mayoría de las novelas al cierre de cada capítulo. Dos ejemplos diferentes de cliffhanger son estos fragmentos de novelas:
La miro desnuda y reclamándome en la media luz de un anochecer o de una madrugada insomne y no puedo soportar la evidencia de que otros hombres han estado con ella y les ha sonreído al tenderles sus brazos separando los muslos igual que me recibe a mí. Hasta ahora nunca supe que el amor quiere prolongar su dominio hacia el tiempo en que aún no existía y que se pueden tener celos feroces del pasado.
El jinete polaco
Antonio Muñoz Molina
En esta escena, la pasión y los celos que acaba de descubrir Manuel respecto a Nadia, hacen que el lector se pregunte si el protagonista sería capaz de cometer cualquier crimen pasional futuro, si es el personaje a quien creía conocer o si aún ha de descubrir otros «feroces» sentimientos en él. Preguntas que sin duda son un perfecto aliciente para continuar la lectura en el siguiente capítulo. Veamos un ejemplo más:
La policía en estos momentos investiga las causas del incendio, sigue diciendo la locutora, mientras yo me digo que Sarcós sigue siendo igual de bruto que siempre. Mañana hablaré con él para que me cuente cómo ha hecho las cosas, y también tendré que llamar a Collado. Decirle al herido: Qué te ha pasado, en qué lío te has vuelto a meter, hijo mío. Qué te han hecho, quién ha sido, no tendrá nada que ver con lo que querías contarme cuando me llamaste el otro día. Qué manera de meterte en líos. Espero que escarmientes. Llámame la semana que viene. Si te va mal a lo mejor yo puedo conseguirte algo. Volver a hablarle como un padre habla a su hijo.
Crematorio
Rafael Chirbes
En el final del primer capítulo de Crematorio, se sugiere que Rubén, el narrador, está implicado en el «supuesto» accidente que está escuchando por la radio. De manera sutil se deja entrever la posibilidad de que él mismo haya encargado una especie de escarmiento al tal Collado, a quien le une cierta relación, en apariencia paternal. Es evidente que el interés por averiguar si estas sugerencias son o no ciertas, incitan a pasar la página y continuar enseguida la lectura.
1.8.2. Suspender la acción: la digresión
Las digresiones pueden cumplir una función de mero retardo, pero su efecto es diferente si se incluye en un momento álgido de tensión o dramatismo. Es una herramienta que alimenta la tensión del conflicto, pero también puede cobrar relevancia estructural.Recordemos, por ejemplo, los intercapítulos de Las uvas de la ira, de Steinbeck, que no hacen avanzar la historia de la familia Joad. Estos capítulos impersonales son largas digresiones que confieren mayor relieve social y humano a la historia de la familia protagonista. John Steinbeck escribió en el verano de 1936, por encargo del diario The San Francisco News, siete reportajes sobre la emigración a California de los granjeros del Medio Oeste arruinados por la gran sequía. Es obvio que estos reportajes son la fuente directa de la historia, pero sobre todo de los capítulos digresivos que se intercalan en ella.
Aunque no se trate exactamente de una novela, o por lo menos de una novela en el sentido estricto, Anatomía de un instante, de Javier Cercas es una muestra excelente, y quizá extrema, de dosificación digresiva, pues la totalidad de la obra es una cadena de largas digresiones en capítulos, que se intercalan durante la narración del momento en que se produjo en España, en el Congreso de los Diputados, el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. En el prólogo, Cercas explica y justifica su intención de narrar en el transcurso de la novela, solo una escena breve, el momento en el que Suárez permaneció sentado en su escaño de Presidente, mientras el Congreso de los Diputados era tiroteado. En el epílogo de la novela, concluye toda la digresión en torno a ese momento en el que Suárez permaneció sereno en el hemiciclo, sin ponerse a salvo como los demás:
¿Tiene razón Borges y es verdad que cualquier destino, por largo y complicado que sea consta en realidad de un instante: el instante en el que el hombre sabe para siempre quién es? Vuelvo a mirar la imagen de Adolfo Suárez en la tarde del 23 de febrero y, como si no la hubiera visto centenares de veces, vuelve a parecerme una imagen hipnótica y radiante, real e irreal al mismo tiempo… […] Anteanoche pensé que ese gesto de Suárez era el gesto de un neurótico, el gesto de un hombre que se desmorona en la fortuna y se crece en la adversidad…
El círculo se ha cerrado. El instante era el tiempo de la novela, que se ha ampliado, capítulo a capítulo. Información crucial se ha dejado gotear en cada página, suscitando la intriga.
Resulta interesante comprobar que si tomásemos la primera o dos primeras líneas de cada capítulo, probablemente podrían construirse un par de párrafos con sentido propio, que resumirían la totalidad de la novela. Hagamos la prueba:
Esa es la imagen; ese es el gesto: un gesto diáfano que contiene muchos gestos // El primer sentimiento es bastante acertado // Conspiran contra Suárez (o Suárez siente que conspiran contra él) los periodistas // También conspiran contra Suárez (o Suárez siente que conspiran contra él) los financieros y los empresarios y el partido de la derecha a quien jalean los financieros y los empresarios: Alianza Popular // ¿Conspira también la Iglesia contra Suárez? ¿Siente Suárez que la Iglesia conspira también contra él? // Conspira desde luego contra Suárez (o Suárez siente que conspira contra él) el principal partido de la oposición: el PSOE // Pero quien sobre todo conspira contra Suárez (quien Suárez siente sobre todo que conspira contra él) es su propio partido: Unión de Centro Democrático // Lo anterior sucede en España, donde todo parece conspirar contra Adolfo Suárez (o donde Adolfo Suárez siente que todo conspira contra él) // Así que en los últimos días de 1980 y los primeros de 1981 la realidad en pleno parece conspirar contra Adolfo Suárez (o Adolfo Suárez siente que la realidad en pleno conspira contra él) // He escamoteado al conspirador principal: el ejército.
El párrafo anterior es el resumen de los diez primeros capítulos de Anatomía de un instante y está construido con sus primeras frases y pausas entre sí; diez frases que contienen la información principal y toda una amplia digresión entre cada una. Tal es la idea del autor: explicar cómo toda una situación política densa y compleja durante la transición confluye de pronto en la mente de un hombre y cristaliza en su gesto de valentía o de paranoia. Desarrollaremos en extenso las posibilidades de la digresión en el capítulo once de este manual.
1.8.3. Atrapar desde el principio
Finalizaremos hablando del principio, ese «por dónde empezar», tras haber visto el «qué» y el «cómo» al hablar de tema, trama y estructura. Captar la atención del lector desde el principio y suscitar en él, de entrada, esa pregunta dramática sobre el protagonista y lo que le ocurrirá, es todo un triunfo.Existen diferentes recursos para capturar al lector en esa primera cata, como por ejemplo: colocar en primer lugar una información incompleta o una imagen sorprendente, empezar la historia por el final, colocar a los personajes en una situación sugerente o crear una ambientación insólita.
Cuando queremos contar a alguien algo interesante que nos ha sucedido, procuramos empezar por ganar la atención de la persona que nos está escuchando. Solemos hacerlo de manera instintiva anticipando algo de eso que nos parece tan interesante, esa imagen llamativa o insólita. Por ejemplo diremos: «Ayer casi acabo en la cárcel». La imagen de uno mismo en la cárcel suscitará de inmediato, en el otro, todo tipo de preguntas; entonces contaremos la historia: «sufrí un pequeño accidente de coche… por el que acabé declarando en comisaría, donde tuve un malentendido con el agente, asunto por el que me sancionaron…». Es el caso —salvando las distancias— del arranque ya mencionado de El túnel de Ernesto Sabato o del célebre comienzo de Cien años de soledad.
Pero no es necesario anticipar un desenlace dramático para suscitar la atención. Se puede colocar a los personajes en una situación sugerente como en el comienzo de Blanco nocturno de Ricardo Piglia:
Tony Durán era un aventurero y un jugador profesional y vio la oportunidad de ganar la apuesta máxima cuando tropezó con las hermanas Belladona. Fue un ménage à trois que escandalizó al pueblo y ocupó la atención general durante meses.
En este caso contamos con tres personajes, un hombre y dos hermanas, cuya relación causa un escándalo inmediato en un pueblo, lo que ya de por sí resulta de interés jugoso para el lector, que enseguida se preguntará: primero, por los detalles de esa relación, y segundo, por la medida en que esas hermanas eran para Durán una «apuesta máxima», más aún cuando sepamos que Tony Durán ha sido asesinado tres meses después.
También es posible seducir al lector si lo involucramos enseguida en una atmósfera intrigante o una ambientación extraña. Tal es el caso de la novela El oficinista, del escritor Guillermo Saccomanno:
A esta hora de la noche, los helicópteros artillados sobrevuelan la ciudad, los murciélagos revolotean en los ventanales de la oficina y las ratas se pasean entre los escritorios sumidos en la oscuridad, todos los escritorios menos uno, el suyo, con la computadora prendida, la única prendida a esta hora.
Aunque la escena nos muestra la imagen de una oficina en la noche, los helicópteros, murciélagos y ratas, transforman por completo la idea que tenemos del entorno de un lugar del trabajo. Por esa razón nos interrogaremos enseguida sobre el lugar y el tiempo en el que sucede la acción, que parece tomado de algún lugar apocalíptico, donde la violencia hace necesaria la vigilancia armada de los helicópteros, y donde parece haber una población descontrolada de roedores. Elementos, todos, bastante perturbadores.