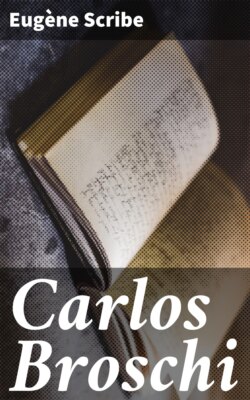Читать книгу Carlos Broschi - Eugène Scribe - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеÍndice
Entró en el salón una joven y detúvose ante el sofá, donde dormía Juanita con un sueño penoso y agitado. Hacía un calor asfixiante, y la joven abrió con precaución las ventanas del aposento. Desde éstas divisábase la ciudad de Granada y su incomparable vega. A la derecha, y sobre las ruinas de una mezquita, se elevaba la iglesia de santa Elena, frente a la cual un parque a la francesa extendía sus simétricas calles; magníficas fuentes octógonas dejaban oír el murmullo de sus aguas en los sitios donde se ostentaban en otros tiempos los bellos jardines del Generalife, y en cuyos alminares había flotado el estandarte de los Abencerrajes. A la sazón, el viejo palacio de los reyes moros servía de morada de retiro, y bien pronto, quizá, de tumba a una joven que dormía, pálida y fatigada, sobre su lecho de dolor.
Juanita, condesa de Pópoli, apenas contaba veinticinco años, y su belleza, célebre en las cortes de Nápoles y de España, hizo que los pintores de aquel tiempo le dieran el sobrenombre de la Venus napolitana. Nunca título alguno había sido tan merecido; porque, a una fisonomía encantadora, reunía una sonrisa tan graciosa, que nada podía resistir a ese encanto indefinible que procede del alma: celestial belleza que los sufrimientos no habían podido alterar ni el tiempo destruir.
En la época en que el pueblo de Nápoles hizo esfuerzos inútiles para sacudir el yugo de España, el conde y la condesa de Pópoli viéronse muy comprometidos, y esta joven, tan débil en apariencia, hízose admirar por su energía y su valor. Poco después quedó viuda, dueña de su mano y de una inmensa fortuna; rodeábanla los más solícitos homenajes, y sólo ella parecía ignorar las riquezas que poseía y la belleza que tanto la hacía brillar. Nadie, en efecto, habría podido pasar sin estos dones tan bien como ella, pues no los necesitaba para hacerse amar.
En el momento en que la conocemos, un ligero sudor cubría su frente tersa y pura como la de un ángel; su pecho oprimido se elevaba con pena; su boca murmuraba un nombre ininteligible, y de sus ojos, cerrados por el sueño, se escapaba una lágrima que rodaba por sus mejillas, pálidas y nacaradas.
La joven que hemos visto entrar en el salón dio un grito y se precipitó de rodillas junto al canapé donde reposaba Juanita. Esta despertó, y echando a su derredor una mirada llena de bondad, tendió la mano a su joven hermana diciéndole:
—¿Qué deseas?
—¡Ah!—exclamó Isabel.—¡Sufres, Juanita!
—Sí, siempre; pero, ¡qué importa! se trata de ti... ¿Qué quieres?
—No lo sé... quisiera hablarte... Después, cuando te he visto así... todo lo he olvidado... hasta a mi futuro, a Fernando; es por él por quién vengo... está aquí y quiere despedirse de ti.
—¡Se marcha!...—dijo Juanita incorporándose sobre su asiento.—Precisamente debía hoy mismo hablar con el duque de Carvajal, sobre el matrimonio de ustedes. ¿Por qué se va?
—¡Ah!—exclamó Isabel con un suspiro;—no se le puede vituperar su marcha, porque era el mejor partido que podía tomar.
—¡Cómo! ¿Le amas por ventura?
—Sí... es decir, poco hasta aquí, porque mi sola pasión eres tú, ¡hermana mía! bien lo sabes. Pero conozco, a pesar de todo, que Fernando es un noble joven, tiene un excelente corazón... y creo que le amo.
—¿Desde cuándo?
—Desde esta mañana... ¡después que ha rehusado mi mano!
Isabel dijo esto con un aire de satisfacción que asombró a Juanita, la cual no se podía dar cuenta de lo que pasaba.
Un momento después entró Fernando. Era un joven y hermoso caballero en la flor de su edad; sus cabellos estaban naturalmente rizados, y llevaba con mucha gracia una capa de paño azul y una espada con empuñadura de oro ricamente cincelada. En sus expresivos ojos reflejábase el valor español, templado por la gracia y el abandono de la juventud. El duque de Carvajal, su padre, era uno de los primeros señores de la provincia de Granada. Las intrigas de la corte y la privanza de Ensenada, ministro de Fernando VI, teníanle, hacía mucho tiempo, ausente de Madrid y postergado en su carrera política. No pudiendo ser hombre político, anhelaba ser rico, y la avaricia había sucedido a la ambición. Una pasión consuela a otra. El duque soñaba para su hijo único un matrimonio opulento, e Isabel parecía el mejor partido de Granada: a él, porque la joven era rica, y a Fernando, porque la amaba.
Isabel distaba mucho de ser tan bella como su hermana; las mujeres no querían concederle el que fuese linda, pero a una gracia encantadora, reunía una viva y ardiente imaginación, impresionable y fácil de exaltar; cualidades o defectos que su educación había desarrollado de una manera notable, porque casi toda su vida había transcurrido en un convento. Y en el silencio de la soledad nacen las ilusiones y las ideas fantásticas, que el mundo y la experiencia destruyen y disipan.
Como todas las jóvenes de aquel tiempo, pertenecientes a familias ilustres, Isabel salió del claustro para casarse, y había acogido con alegría los homenajes de Fernando, porque, habiéndole dicho éste que descendía por su madre del Cid, pensaba que con tal origen, la historia de su vida debía encerrar, forzosamente, algunas aventuras interesantes. Pero cuando vio que el descendiente del Cid se limitaba a adorarla con todo su corazón y a decírselo en alta voz, y a pedir su mano a su hermana con el consentimiento de su padre, sus pensamientos románticos disminuyeron considerablemente. Cuando el matrimonio estuvo convenido por ambas partes sin obstáculos, la joven se imaginó que todo esto no había pasado regularmente y que la historia de su vida no estaba completa, que le habían cercenado el primero y más interesante de sus volúmenes; y haciendo justicia a las buenas cualidades de Fernando, veía aproximarse tranquilamente una dicha que nada le había costado.
Pero no sucedía lo mismo por parte de Fernando. Parecíale que el día de su felicidad no llegaría tan pronto como deseaba, y la idea de una dilación le ponía fuera de sí; sin la enfermedad de Juanita y su estado casi desesperado, ya se hubiera verificado el matrimonio. Este mismo hombre, tan apasionado e impaciente, renunciaba a todas sus esperanzas y venía a despedirse de su prometida. En vano Juanita quiso conocer la causa de tan brusca marcha.
—Te ruego que calles—lo dijo Isabel;—te conservaré mi amor a este precio. Te amo, no amaré más que a ti; te seré fiel, te esperaré toda mi vida si es necesario, pero nada digas a mi hermana; éste es mi deseo.
—Y yo deseo que hable—dijo Juanita con dulce voz, reteniendo por la mano a su futuro hermano, que sufría al verse detenido.
Pálido y turbado, Fernando fijó en la enferma una mirada suplicante, oprimido como estaba por un tiránico amor a quien no quería ofender. Se disponía a marchar con su secreto, cuando este misterio fatal e impenetrable fue descifrado y descubierto, contrariando a Isabel, de la manera más natural.
De pronto, presentose en la puerta del salón, como no atreviéndose a entrar, un hombre vestido con una ropilla negra. Este hombre era el señor Manuel Perico, notario real de la ciudad de Granada, y apoderado del duque de Carvajal. Llevaba a la condesa de Pópoli el contrato de matrimonio.
Isabel se estremeció. Fernando se aproximó al notario y quiso arrebatarle los papeles que presentaba a la Condesa; pero ésta se había apoderado de ellos y se apresuró a ojearlos.
—¡Está bien!—dijo después de leerlos;—éstos son los artículos en que habíamos convenido con el señor Duque... El dote que yo aseguro a mi hermana... ¡Ah!—dijo la Condesa sorprendida, y un ligero carmín cubrió sus mejillas, ordinariamente tan pálidas.—¡He aquí unas condiciones que nunca se me habían impuesto! ¿Las conoce usted, Fernando?
—¡Sí, señora!—repuso el noble joven con voz balbuciente;—mi padre me había rogado que hablase a usted de ellas. He rehusado; y como ésta es la condición que pone a su consentimiento, he renunciado al matrimonio. Vengo, pues, a pedirle que dispense a mi padre, y a despedirme de usted.
Al acabar de decir estas palabras, extinguiose su voz; Isabel le tendió la mano con ternura, y Fernando se apresuró a enjugar las lágrimas que no había podido contener.
Entretanto, el señor Perico permanecía de pie con una pluma en la mano y sin atreverse a hablar. Juanita concluyó tranquilamente la lectura del contrato.
Era generalmente admitido en la ciudad el rumor de que la condesa de Pópoli estaba enferma del pecho desde hacía mucho tiempo. Sólo ella sin duda lo ignoraba, porque miraba con indiferencia todo lo que pudiese prolongar su existencia. Sin su consentimiento, y casi a pesar suyo, su joven hermana le prestaba los más asiduos cuidados sin que la Condesa sospechase la causa, queriendo aquélla al menos, si no podía salvarla, ocultarle hasta el último momento el golpe fatal que la amenazaba; porque los médicos de Granada, que pretendían no engañarse, habían anunciado que la Condesa no sobreviviría al otoño, y corría a la sazón el mes de septiembre. El duque de Carvajal, que era un hombre práctico, había añadido al contrato las dos cláusulas siguientes: primera, que la Condesa se obligaba a no volver a casarse; y segunda, que, en caso de muerte, todos sus bienes, tanto de España como del reino de Napóles, pasarían a ser propiedad de su hermana.
—No admitimos semejantes condiciones—dijeron a la vez los prometidos esposos.
—¡Tales condiciones son absurdas e imposibles!—continuó Isabel.—¿Por qué coartar tu libertad de ese modo? Eres joven; debes volver a casarte y dar al hombre que elijas largos años de ventura. En cuanto a tu sucesión—continuó haciendo un esfuerzo por sonreír,—tú eres la primogénita, y por poco que vivamos, espero que moriremos juntas.
Dicho esto, arrancó el contrato de las manos de su hermana, lo alargó a Fernando, el que lo hizo pedazos y los arrojó sobre el tapiz.
Juanita contempló a los jóvenes con una dulce sonrisa, tendió hacia ellos sus manos, y dijo al notario con acento melodioso:
—Señor Perico, tenga usted la bondad de rehacer el contrato como estaba, y tráigamelo mañana... Ahora, déjenos: quiero estar sola con ellos.
El notario salió, y los prometidos esposos cayeron de rodillas a los pies de Juanita.
—Escúchenme—les dijo, después de hacerles levantar;—el matrimonio de ustedes se llevará a cabo, y no me den las gracias—agregó vivamente.—Las condiciones que se me imponen, nada me cuestan. Hace mucho tiempo que me he prometido a mí misma y he jurado a Dios no volver a casarme; cumpliré este juramento. En cuanto a mis bienes, todos aquellos de que yo puedo disponer, los cedo como dote a mi hermana; pero los demás, que son los más considerables, no estoy segura de que me pertenezcan.
Los jóvenes hicieron un gesto de sorpresa, y Juanita continuó lentamente y con voz temblorosa, a causa de la emoción:
—Si se presentase una persona que busco y que no he podido volver a ver, y a quien pertenece toda esta fortuna, aun después de mi muerte, Fernando, será preciso devolverla... ¿Me lo jura? Fío en su honor. Pero si esa persona no apareciese, todos esos bienes serán suyos y de mi hermana.
—Háganos el favor de explicarnos eso—dijo Fernando.
—¡Ah! Es un grande y terrible secreto, que sólo ustedes conocerán... Pero sí, es necesario... es necesario que sea antes de mi muerte, ¡y ésta está muy próxima!... No me interrumpan, pues—dijo la Condesa notando la emoción de su hermana.—Es muy largo de contar, e ignoro si mis fuerzas bastarán. Pero cuando tenga necesidad de descanso, lo diré... e interrumpiré mi relato.
Y haciendo que los dos jóvenes se sentaran junto a ella, la Condesa comenzó en esta forma: