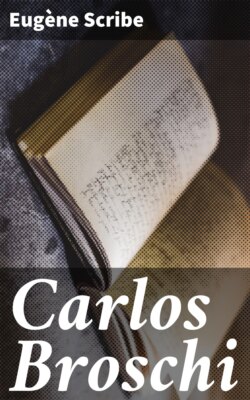Читать книгу Carlos Broschi - Eugène Scribe - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
La Condesa continuó su relato, al día siguiente, en estos términos:
»Mi tío había salido del aposento; Teobaldo y yo nos mirábamos aún asombrados del suceso, sin que pudiéramos darnos cuenta de una aventura que creíamos sobrenatural; porque excepto mi preceptor, que acababa de llegar, nadie entendía el alemán en el castillo, incluyéndome a mí, que hacía un año lo estaba aprendiendo.
»Carlos permanecía de pie en un rincón del salón y nos miraba sonriendo; de pronto, dirigiéndose a Teobaldo, dijo:
—»Y bien, querido maestro: ¿no adivina usted que pueda haber aquí otro discípulo, que le debe la dicha de haber sido útil a su bienhechora?
»Teobaldo quedó estupefacto, porque esta frase acababa de ser pronunciada en el más puro alemán. Yo no pude menos de exclamar:
—»¿Cómo, Carlos, esa traducción es de usted? ¿Dónde, pues, ha aprendido?
—»Lo que usted no ha querido estudiar, lo he estudiado yo—nos dijo.
»En efecto, hacía tres años que Carlos asistía asidua y silenciosamente a todas mis lecciones, y las había aprovechado mucho más que yo. Cuando estaba solo y entregado a sí mismo; cuando habían pasado las dos terceras partes del día, empleaba en estudiar los momentos que yo consideraba perdidos en la ociosidad.
»Teniendo entrada a todas horas en mi gabinete de estudio, del que estaba encargado, servíase de mis libros y de mis cuadernos; su aplicación y su constancia le habían hecho un joven mucho más instruido de lo que podía pedirse a sus años.
»El joven, el paje, a quien todos despreciaban en la casa, poseía perfectamente nuestra lengua y varios idiomas extranjeros; conocía la historia y la geografía. No había olvidado la música; y apenas había yo salido, se sentaba al clavicordio; algunas veces, me acuerdo perfectamente, creí, oyendo los sonidos lejanos, que mi maestro se había quedado tocando y que ensayaba todavía.
»Fácilmente comprenderán ustedes, queridos amigos, que después de este descubrimiento, Carlos no tuvo necesidad de ocultarse. Estudiaba con nosotros, en mi compañía. Este acontecimiento había excitado mi emulación, y encontré desde entonces en el estudio un placer que había ignorado hasta entonces.
»Teobaldo sentíase orgulloso de nuestros progresos, de los de Carlos sobre todo, porque su precoz inteligencia concebía con una facilidad asombrosa las cuestiones más difíciles y abstractas. Reunía a una memoria feliz, una concepción rápida, una imaginación ardiente y unos sentimientos nobles y elevados que no nacían en la imaginación, sino en el corazón. Tales eran las cualidades que brillaban en él de una manera notable.
»Teobaldo mirábale con frecuencia sorprendido y me decía en voz baja y con acento profético:
»Créame usted, no será un hombre vulgar; cualquiera que sea el estado o carrera que abrace, llegará a un puesto elevado.
—»Si fuese así—respondía Carlos,—a ustedes lo deberé, amigos míos; y el pobre huérfano no lo olvidará jamás.
»Muy en breve el maestro no tuvo nada que enseñar a su discípulo, que era ya su compañero de estudio. Por mi parte, no podía seguirlos ni llegar a su altura; pero sentíame orgullosa de saber apreciar lo que valían.
»Sus conversaciones eran dulces y amenas: en ellas dejaban ver sus nobles y puros sentimientos; tenían elocuencia fácil, sencilla y persuasiva. En la soledad del viejo castillo, cerca de aquel anciano achacoso y colérico, las horas nos parecían demasiado breves cuando nos encontrábamos en aquel santuario del estudio y de la amistad. A los días indiferentes y tranquilos de la infancia, debía suceder la edad de oro de la juventud, con sus quiméricos encantos, sus grandes ilusiones y su inmenso porvenir. Más sabio que nosotros y ya menos dichoso, Teobaldo era más grave, más reflexivo. Conocía el mundo; es decir, los pesares; nosotros no conocíamos más que nuestro mutuo afecto, la amistad y la dicha.
»Una mañana, brillaba el bello sol de otoño, estábamos los tres en un extremo del parque, hablábamos familiarmente, y Carlos nunca habíase mostrado más gracioso y amable.
—»He soñado esta noche—nos dijo—que yo era gran señor y primer ministro.
—»¿En qué reino?—le interrogué yo.
—»Mi sueño no me lo ha dicho.
—»¿Y qué puesto me daba usted en ese sueño?
—»Usted, señora... era reina.
—»¿Y Teobaldo?
—»¡Confesor del rey!
»A esta broma imprevista lancé una carcajada, y mi alegría excitó la de Carlos. Sólo Teobaldo guardó su compostura, y nos dijo moviendo la cabeza:
—»¡Eso sí que es extraño!
»A estas palabras, nuestra alegría creció de pronto.
—»No se rían ustedes...—nos dijo con gran seriedad y sangre fría.—Debo ser el más razonable de los tres... y soy el más débil y supersticioso... Lo que acaban de decirme me ha impresionado, y a mi pesar no puedo dejar de creerlo.
—»¿Por qué?—le interrogué.
—»Porque he soñado exactamente lo mismo.
»Todos lanzamos un grito de sorpresa.
—»Sí—dijo a Carlos;—yo sacerdote y tú gran señor.
—»¿Y yo?—pregunté a mi vez.
—»Usted, señora, es diferente—me dijo con tristeza;—no estaba con nosotros, nos había dejado, nos había abandonado.
—»¡Ah! Entonces ese sueño no es verdad, no tiene sentido común—exclamé.—Ignoro qué destino nos estará reservado; pero sea el que quiera el mío, juro que nada en el mundo me hará olvidar los amigos de mi infancia.
—»Y nosotros juramos lo mismo—exclamaron los dos a la vez, extendiendo hacia mí sus manos, que tenían estrechamente unidas.
»Hubo un instante de silencio, y Teobaldo volvió lentamente a su tristeza habitual, diciendo:
—»Sí, señora; nuestros presentimientos se cumplirán. Tendrá usted inmensas riquezas, será una gran señora... respetada y adorada de todos. Tú, Carlos, si atiendo a tu mérito más que a tu sueño, debes, a despecho de los obstáculos, a pesar de tu nacimiento, hacer tu camino en el mundo, y llegar a los puestos más elevados.
—»Tanto mejor para ti—dijo en tono de broma Carlos, dando en la espalda de Teobaldo con aire de protección.
—»¡Oh! ¡Yo—prosiguió Teobaldo—tengo el presentimiento de que seré siempre miserable! No seré útil a nadie... Los amaré, velaré por ustedes y les daré mi vida... Vean ahí—continuó sonriendo y dándonos la mano,—que mi parte es la mejor, y que de los tres seré el más dichoso.
»La campana del castillo sonó en aquel momento, y nos separamos renovando el juramento de eterna amistad, que el Cielo oyó, y que nuestros corazones ha mantenido.
»Contra la costumbre, y turbando la tranquilidad de nuestra pacífica morada, una numerosa y brillante sociedad acababa de llegar a ella. Era un número bastante crecido de jóvenes señores de las cercanías que, reunidos desde por la mañana para una partida de caza, habían querido descansar de su fatiga en el castillo del duque de Arcos, su vecino.
»Como castellano, mi tío sentíase lisonjeado con esta visita y recibió alegremente a sus nuevos huéspedes; parecía inquieto, y en su orgullo español se apresuraba para ejercer dignamente los deberes de la hospitalidad. Díjome que bajase al salón para recibir a aquellos señores y hacer los honores de la casa. Obedecí, y, al verme, hubo entre aquella multitud, cuyas miradas todas se dirigieron hacia mí, una especie de rumor, el cual no podía explicarme, y que me turbó extraordinariamente. Recibíamos muy pocas veces, y los nobles señores que nos honraban con su visita eran, por lo general, viejos duques y ancianos señores, amigos y contemporáneos de mi tío. Semejante sociedad fijaba poco la atención en mí, y tenían la costumbre de mirarme como a una niña. Durante este tiempo yo había crecido; contaba quince años; era bien parecida, y por el incidente de tan inesperada visita, me convencí de que llamaba la atención mi persona; mis amigos nada me habían dicho, y el efecto rápido y maravilloso que produje en la concurrencia me sorprendió en extremo... Todo, en aquel día, me decía que era linda; y si hubiese podido dudarlo todavía, las exclamaciones que oía a mi alrededor bastaban para disipar mis dudas.
—»Por San... ¡Qué linda es! ¡qué talle de reina! ¡qué hermosos ojos negros! No hay nada mejor en la corte.
—»Yo lo daría todo por ella—dijo un hombre de pequeña estatura y de bigotes negros.
—»Y yo también—agregó una voz ronca que me causó miedo;—todo, excepto mi jauría y mi caballo árabe.
»Estas y otras exclamaciones semejantes se repetían en el salón por veinte personas a la vez, sin que yo perdiera una sola palabra.
»Poco después llegó mi tío; acababa de vestirse con su gran uniforme y el gran cordón de la Orden de Calatrava, e invitó a sus convidados a pasar al comedor.
»Al oír estas palabras, aquellos señores se olvidaron de mí, pues el apetito que tenían, como buenos cazadores, no les permitía pensar más que en comer; en verdad no tenían otra cosa que hacer.
»A los primeros instantes de silencio, sucedió una conversación animada y ruidosa como en el final de una asamblea. Cada cual refería sus proezas en la caza, y después que el vino circuló en abundancia, no hubo medio de entenderse. ¡Qué discursos, Dios mío! ¡Cuánta ignorancia! ¡cuánta fatuidad! Menos mal, cuando estos nobles señores no son más que tontos o fatuos; pero muchos de ellos se distinguían por su grosería y malos modales.
»Aturdida y disgustada de aquella sociedad, parecíame oír una lengua desconocida, que estaba en un mundo nuevo y extravagante, lejos de mi país, de mis amigos a quienes ansiaba volver a ver; antes de que terminase la comida, las frecuentes libaciones habían acalorado los cerebros de nuestros convidados.
—»¡Por esta hermosa joven!—exclamó uno de ellos apurando un vaso de vino.
—»¡Por nuestro huésped el duque de Arcos!—agregó otro.
—»¡Por los jabalíes de estos dominios!—dijo la voz ronca que había oído antes en el salón.
»Este intrépido cazador, el Nemrod de la partida, era un joven de veinticuatro a veinticinco años, de cabellos y bigotes rojos, cuyas facciones, de expresión dura y altanera, hubieran sido regulares si no hubieran estado surcadas por una enorme herida que se había hecho con la rama de un árbol.
—»¡Por los jabalíes de estos dominios—repitió,—y por el que he muerto esta mañana!
—»Te equivocas, Eduardo—respondió uno de los convidados;—ese jabalí ha sido muerto por mi mano.
—»¡No! Lo mató mi bala; yo lo he visto.
—»¡Sí, cuando lo has tocado estaba ya muerto!
—»¡Mientes!
»Su adversario quiso lanzarse sobre él, pero el duque de Arcos se levantó para separarlos, lo que consiguió después de algunos esfuerzos, logrando que la disputa no pasase de allí. Como medida de precaución, acordose la partida, y mientras los convidados se despedían, llamaron a sus domésticos e hicieron ensillar sus caballos.
»Entonces me encontré sola un momento con el terrible Eduardo, el eterno cazador, y me fue fácil conocer que brillaba menos en el salón que en la mesa. El vino de España, que mi tío les había prodigado, debilitó su cerebro, y costole gran trabajo balbucear algunas excusas sobre la escena que acababa de desarrollarse; poco a poco fuese animando, sus ojos se enrojecieron, su andar era menos vacilante, y me dirigió algunas frases galantes y tan expresivas, que consideré prudente retirarme.
—»No tema usted nada—me dijo;—yo parto; pero, noble castellana, espero que tendrá usted a bien conceder a un animoso caballero el beso de despedida.
«Rehusé... pero en vano; y como él insistiese, quise arrojarme a la puerta; pero adivinando mi pensamiento, se interpuso en mi camino y me rechazó bruscamente.
»Fuese a causa del choque brusco que recibí, o por el terror que aquel hombre me inspiraba, vacilé y caí dando un grito de terror.
»En aquel momento apareció Carlos en la puerta del salón, y lanzándose a Eduardo, le golpeó en la mejilla. Este, furioso, echó mano a un cuchillo de monte que llevaba en la cintura, e hirió a Carlos. Yo vi el acero brillar; vi la sangre correr; después no percibí nada, no sentí nada; había perdido el conocimiento.
»Cuando volví en mí, cuando principié a recordar mis ideas, estaba acostada; me encontraba en un gran aposento apenas iluminado, y a la débil luz de una lámpara distinguí dos hombres: uno de ellos, de pie, levantaba mi cabeza y procuraba hacerme beber un líquido que no sabía lo que era; el otro estaba arrodillado al pie de mi cama y oraba.
—»Dios nos ha oído—murmuró en tono bajo una voz que me era conocida, la de Carlos.—Por fin vuelve en su conocimiento, ya abre los ojos.
»Y los dos amigos se abrazaron. Los veía, y no podía explicarme cómo estaba en aquella estancia, en aquel lecho, sin criados, sin ninguna de mis doncellas y no teniendo otros acompañantes que Teobaldo y Carlos.
»Llamé, y nadie acudió; traté de hablar, y se me impuso silencio; pedí que al menos se me permitiese ver la luz del día: pero esto no se me concedió sino al día siguiente, y sólo entonces supe la verdad.
»Carlos fue herido en el brazo, pero su herida no era grave. Una fiebre ardiente se había apoderado de mí; estuve algunos días delirando y me vi atacada de una enfermedad contagiosa, enfermedad que hacía tiempo azotaba el país, y que hería de muerte a todo el que alcanzaba. Al primer síntoma de la aparición de la viruela, el espanto en el castillo fue grande. Mi tío, egoísta y miedoso como todos los ancianos a quienes lo avanzado de su edad les hace amable la vida y que temen perder los bienes que poseen, no quiso verme, y mandó cerrar todas las puertas que daban a mis habitaciones; me hubiese hecho salir del castillo, pero no se atrevió, temiendo no encontrar quien ejecutase sus órdenes. El ejemplo del amo se comunicó a la servidumbre: un terror pánico se había apoderado de todos los habitantes de la casa. Nadie hubiera osado tocarme ni acercarse a mi habitación: todos se apartaban de mí con horror, y durante doce días, mis dos amigos no me abandonaron un momento, prodigábanme día y noche los más asiduos cuidados, viviendo en aquella atmósphera de muerte; y por premio de todos sus cuidados, de tanta solicitud, no pedían al Cielo más que mi vida. En el instante en que me recobré, sus ojos estaban fijos en los míos con celestial expresión, con la alegría de una madre que acaba de encontrar a su hijo.
»Me pareció que de repente había conmovido sus corazones alguna viva inquietud, pues interrogaban con angustia mis facciones, espiando mis más pequeños movimientos; pero pronto se tranquilizaron y sus miradas brillaron de satisfacción y de contento; los transportes de alegría de aquellos dos seres, consagrados únicamente a mi cuidado, me recompensaron ampliamente de mi aislamiento y de todas las defecciones que había sufrido.
»Ambos estaban arrodillados junto a mi lecho y besaban mis manos, que yo retiré bruscamente y como asustada. ¡Ay de mí! Recobraba la razón, y con ella el conocimiento y una especie de terror. Temía que mis generosos amigos fuesen víctimas de su abnegación, y mis presentimientos se vieron realizados, al menos para Teobaldo, pues algunos días después, enfermo de bastante gravedad, padecía la misma dolencia que me aquejaba; Carlos entonces se alejó de mí, me abandonó; Teobaldo estaba peligrosamente enfermo, y era el amigo a quien amaba más en el mundo. Encontrando nuevas fuerzas en su juventud, a medida que eran necesarios sus cuidados, su cuerpo hízose infatigable como su alma, y Carlos pasaba los días y las noches al lado de su amigo; teníalo en sus brazos, y cuando, por mi parte, le hablaba del riesgo a que se exponía, me contestaba:
—»No, no corro peligro alguno; el Cielo me protege, y Dios no me abandonará.
»Pensando y obrando de este modo, no perdió la confianza y el valor que le animaban ni por un solo instante; sólo él daba alientos a nuestro abatido espíritu, y hacíanos concebir las más halagüeñas esperanzas.
»Algunas veces le veía ceder, a su pesar, a la inquietud, al dolor; pero estos momentos eran pasajeros, y en breve recobraba su serenidad y sonreía ocultando su pena.
—»Los días de peligro han pasado—decía;—Teobaldo se encuentra mejor, la Providencia nos protege.
»Tenía razón. Dios se había compadecido de nosotros.
»Carlos se libró del contagio, y Teobaldo convalecía; pero el mal había dejado impresa en él su terrible huella, y, menos afortunado que yo, quedó desfigurado.
—»No estaré hermoso—me decía sonriendo;—pero por feo que esté, espero que usted no me desconocerá.
»Nuestra amistad no sólo se conservaba, sino que se hizo más íntima y firme, y las pruebas que mutuamente nos habíamos dado nos probaron que siempre sería la misma.
»Volvimos a nuestra existencia tranquila, a nuestros estudios, a nuestras acostumbradas conversaciones; y más felices y dichosos que antes de la tempestad, nos parecíamos a los marineros salvados milagrosamente de un naufragio.
»Carlos estaba cada día más contento, más satisfecho, más decidor; su gracia y su ingenio animaban todas nuestras reuniones, y cuando nos encontraba juntas a las dos personas a quien su solicitud y cuidado había salvado, su rostro tomaba una expresión de alegría y de contento difícil de explicar.
»Sólo pensaba en nosotros, y se ocupaba asiduamente en procurar distracciones al pobre Teobaldo, que desde su enfermedad y durante su convalecencia estaba demasiado triste y abatido.
»En más de una ocasión me hizo notar su estado; cuando le sorprendía en sus paseos por el parque, le encontraba solo, la cabeza baja, y sus ojos contenían con dificultad sus lágrimas; inquietos al verle de este modo, le preguntamos el motivo que tanto le afligía.
—»Mi pobre madre—nos dijo—está en peligro de muerte.
»Compartimos su dolor y procuramos consolarle; pero, ¡ay de mí! bien pronto la perdió, y lloramos con él sin poder calmar su tristeza, que aumentaba cada día. Obligado por nuestras continuas preguntas, nos declaró, por último, que hacía tiempo meditaba un proyecto que nos participaría al día siguiente.
»En efecto: la mañana de dicho día encontrábame en el salón de música, sentada cerca de Carlos, cuyos dedos corrían sobre el clavicordio, sin ocuparnos de la obra que teníamos delante. Yo le hablaba de la herida que había recibido defendiéndome, que sólo él había olvidado, y de que nunca le oí quejarse; le recordaba su entrada en el salón en el momento que Eduardo me rechazaba brutalmente cuando intentaba huir de su lado.
—»¡Ah!—me dijo.—Fue el día más horrible de mi vida; no había experimentado nunca un dolor semejante.
—»¿Cuándo hirió a usted con su cuchillo?
—»No, cuando creí que iba a abrazar a usted.
»Al pronunciar estas palabras, que parecían escapadas de sus labios, había en su voz, en su mirada, una expresión que no había notado nunca en él, y que me causó profundo asombro.
—»¡Carlos!—exclamé inclinándome hacia él.
»Lanzó un grito de dolor y su rostro se cubrió de una palidez intensa. Acababa, sin saberlo, de oprimir con fuerza el brazo en que su herida estaba abierta todavía, y fuera de mí, caí a sus pies para pedirle perdón por el daño que sin querer le había causado; quiso levantarme, y su cabeza tocó la mía, sus labios rozaron ligeramente los míos, y, en aquel momento, apareció Teobaldo. Nos vio, y una palidez mortal invadió su rostro, mientras que Carlos y yo nos sonrojamos al darnos cuenta de su presencia.
»Teobaldo se repuso, y nos sonrió con la tristeza que acostumbraba.
—»Amigos míos—nos dijo, sentándose cerca de nosotros.—Se acordarán ustedes de la sorpresa que me causó, hace algunos meses, el sueño que Carlos nos contó había tenido. Y esa sorpresa fue tanto mayor, cuanto que hacía muchísimo tiempo que esas mismas ideas eran las mías; fueron las primeras que yo concebí, y que el tiempo y mi enfermedad han fortificado. Cuando estaba usted, señora, en peligro de muerte, prometí a Dios que si la salvaba, me consagraría a él, abrazaría el estado eclesiástico.
—»¿Hacerse religioso?—exclamé.
—»¿Y por qué no? ¿Qué destino me espera en el mundo? ¿puedo aspirar acaso a la dicha de tener una familia? ¿qué mujer me aceptaría por esposo? ¿de quién puedo esperar ser amado? La vida religiosa me brinda el reposo y la calma; conviene a mi carácter tranquilo y dado al estudio; ella no nos separará. Dios no prohíbe amar a sus amigos; al contrario, nos manda rogar por ellos, y yo no me ocuparé de otra cosa sino de la felicidad de ustedes.
»Carlos, con toda la efusión y el calor de una verdadera amistad, combatió semejante proyecto; pero Teobaldo rechazaba todas sus objeciones con la calma y sangre fría de un hombre cuya resolución es inquebrantable; pero como nosotros insistiésemos, exclamó:
—»¿Dirán ustedes, acaso, que no tomo ese partido por ambición? Carlos, ¿no soñaste que yo llegaría a las primeras dignidades de la Iglesia? Déjenme que haga mi fortuna, y entonces se manifestarán celosos más bien que opuestos a mi proyecto.
—»¡No lo consentiremos, de ningún modo!
—»Preciso será que consientan ustedes, pues ya está hecho.
»Ambos lanzamos un grito de dolor y de sorpresa.
—»Sí—prosiguió él;—he pronunciado mis votos.
—»¿Cuándo?
—»Hace pocos días. Había previsto lo difícil que me sería resistir a sus instancias, y he querido evitar esta debilidad anteponiéndome a ella. No me compadezcan ustedes, amigos míos: estoy contento, soy dichoso.
»En efecto, a partir de este día la calma sucedió a las inquietudes que agitaban su alma. La serenidad apareció en su frente, la sonrisa en sus labios; su amistad parecía más intensa, más pura. Aislado del mundo, parecía no tener sobre la tierra más objeto que nosotros, y consagraba al Cielo y al estudio todos los instantes en que no lo necesitábamos. Tuve el atrevimiento de pedir para él a mi tío el título de capellán del castillo, que poseía rentas considerables, y el Duque me concedió este favor.
»Logrado este primer deseo, solicité para Carlos la plaza de secretario, que Teobaldo no podía desempeñar, a lo cual accedió también mi tío sin repugnancia y sin objeción alguna. Semejante conducta de su parte dejome profundamente admirada, y mi alegría rayaba en locura, pensando que la edad había cambiado el carácter del Duque.
»En la entrevista que tuve con él, para pedirle ambos favores, me dijo:
—»A mi vez, tengo también alguna cosa que pedirte.
—»Todo lo que quiera usted, querido tío—le contesté,—se lo concedo por anticipado.
—»Está bien—me dijo abrazándome, favor que nunca me había hecho;—no olvides esta palabra, te la recordaré pasadas algunas semanas.
»Una mañana, en efecto, me hizo llamar a su habitación; me puse a sus órdenes, sin saber de lo que se trataba; mi corazón latía con violencia, mis piernas temblaban y tuve necesidad de detenerme algunos instantes antes de entrar en su gabinete, para disimular mi emoción. Mi tío estaba sentado cerca de una mesa y leía; al verme, dejó sus anteojos y su libro.
—»Querida sobrina—comenzó diciéndome;—eres demasiado bella y bien educada; tienes talento, más sin duda de lo que convendría a la familia de los Arcos; pero el mal, si lo es, no tiene remedio. Además, cuentas diez y ocho años, y todos los señores de las cercanías solicitan tu mano.
—»¡Ah!—exclamé;—no he pensado en casarme...
»Mi tío me miró con sorpresa y prosiguió fríamente:
—»Te he hecho venir, no para pedirte consejo, sino para prevenirte que he ofrecido tu mano a uno de mis vecinos.
»Me turbé de tal modo, que creí que iba a perder el conocimiento. Mi tío me mostró con el dedo un sillón, y, sin interrumpirse, continuó diciendo:
—»He elegido el más rico y más noble, el hijo del conde de Pópoli. Vendrá mañana; prepárate a recibirle.
»Quise hablar, suplicar; pero aparentando no comprenderme, mi tío tomó sus anteojos y su libro y me hizo seña con la mano para que me retirase.
»Como fascinada por aquel dedo demacrado que se extendía hacia mí... obedecí, sin despegar mis labios; salí y me encaminé a mi aposento, donde derramé un mar de lágrimas. ¿Por qué? ¿de dónde provenía mi desesperación? Lo ignoraba, nunca me había dado cuenta de lo que podía suceder en mi corazón. Sólo mis amigos eran capaces de consolarme, y fui en su busca.
—»Amigos míos—les dije llorando;—aconséjenme, sálvenme, me quieren casar.