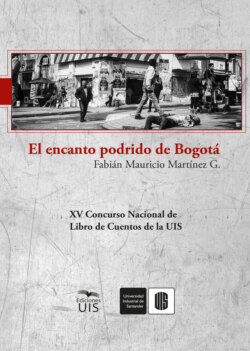Читать книгу El encanto podrido de Bogotá - Fabián Martínez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl encanto podrido de Bogotá
No, ñero, esta ciudad es tremenda gonorrea. Llueve todo el día, y la gente vive rabona. Menos mal que yo nunca me monto al Transmi; allá sí que se siente la mala energía. Yo prefiero echar pata, perrito; no tengo afanes, ni horarios, ni fecha en el calendario. ¿Sí pilla? Esta ciudad me la he recorrido de arriba abajo, de los cerros orientales al Puente de Guaduas; de punta a punta, de Usme hasta Chía, ñero. Yo tengo las calles de Bogotá pellejo adentro, papá.
Por las noches, yo me cartoneo la carrera 15, entre 127 y 134. Allá se consigue reciclaje de primera y en la madrugada, cuando ya terminamos el camello, caemos al puente de la 127 con autopista, donde se forma tremendo parche para soplar bazuco, y allá arreglamos la mercancía para la venta, que por lo general se vende por kilos, y si encontramos cosas elegantes, digamos, una lámpara bien fina, eso se vende rebién.
Por eso me trama el norte, porque los gomelos sacan a la calle vainas de calidad. El video es que no hace falta el vivaracho que nunca ha trabajado la zona y aparece como si nada. Ahí toca darse la de botella o puntear a la gonorrea que quiera venir a azarar el parche. Territorio es territorio, y bien duro que nos ha tocado para ganárnoslo. En la calle nadie le regala nada a nadie, ñero. Nada a nadie.
Yo siempre voy con el Maxi, el Rastica y la Guaricha, mis tres peluditos que no me desamparan ni de noche ni de día. El Maxi es bien bonito, un cruce de labrador y criollito, con el pelaje naranja y la lengua morada. El Rastica es un negrito, gordito y chiquito, con el pelo bien chutico y alborotado. Los ojos ni se le ven; lo único que sí deja ver el perrito es su lengua rosada, que todo el día va pelando por ahí, porque –eso sí– el Rastica vive bien contento. La Guaricha es una gata gris, una completa belleza, que, al principio, cuando era cachorrita, se moría de miedo, ñero; qué pecado.
Yo la encontré en una bolsa de basura, por los lados de Las Ferias. Yo no sé quién es tan dañado como para botar un animalito vivo a la basura, pero en esta ciudad pasa de todo, y la gente hace como si no pasara nada. Allá la encontré maullando de terror; la tomé entre mis brazos, y la consentí. La eché en la carreta, y la pobre vivió traumatizada un buen tiempo. Lo bueno fue que el Maxi y el Rastica la acogieron de una; tremendos corazones de oro los de estos perritos.
Ya la Guaricha se acostumbró a esta ciudad y no vive azarada; siempre va en la carreta, junto a los cartones y los papeles, ñero. Le gusta asomar la trompita cuando nos detenemos a revolcar las basuras, y se queda mirándonos con sus ojazos verdes. Cuando estoy bien endiablado con el zuco, qué rico el zuquito, me gusta mirarle los ojos a la Guaricha. ¡La madre!; los gatos viven en otra parte. Esos ojos son tremendo visaje, y píllela cuando se mueve; pille, pille qué elegancia tan firme; es de antología esta gatica, papá.
Si no fuera por mis peluditos, yo seguiría viviendo en la inmunda, pegado a una botella de sacol, esquivando carros en la madrugada sobre la carrera 30. Me gustaba torearlos frente al Campín; les salía cuando menos se lo esperaban, y eso cómo volanteaban los conductores para no cogerme; más de una vez casi me atropellan. Yo andaba buscando eso, ñerito, porque vivir en las calles de esta ciudad es una gonorrea. Por esos días yo andaba bien triste, perrito. Me quería ir de guantes al reino de los muertos, perderme en el Cementerio Central, buscar una de esas tumbas desocupadas, meterme ahí y no volver a salir jamás.
Una noche de esas que son bien solas, una noche de lunes o martes, yo estaba tirado por la 13 con 56, cuando vi que apareció un perro como en llamas, todo lleno de candela, que se me acercó moviendo la cola. Uf, qué visajote. Yo lo abracé, lo acaricié, y el perrito de fuego se quedó conmigo. Yo le abrí campo entre mis cobijas, y ahí dormimos los dos. Y no me quemaba el perrito con todo ese fuego encendido; al contrario, me daba calor; más lindo… Yo pensé que era una alucinación, como tantas otras, pero al ratico, cuando amaneció y el celador pasó a sacarme de ahí, el perrito seguía conmigo. Yo me levanté. Ya la 13 se estaba llenando de busetas y de gente con afán. Frente al andén donde yo estaba echado, leí en un letrero de un almacén que decía: “Todo en maxiofertas”. Ahí mismo le puse al perrito Maxi.
Andamos la ciudad, y las cosas cambiaron para mí. Ya no estaba solo; tenía un amigo que me ayudaba a buscar comida, con el que nos calentábamos por las noches y al que la gente consentía. El Maxi me recordó algo que yo creía olvidado para siempre, ñero; el Maxi me trajo de vuelta el amor. ¡Y, la madre!; fue como nacer de nuevo. La gente de esta ciudad vive obsesionada con hacer plata y comprar huevonadas, ñero. A mí me basta con el amor de Maxi y el de los otros dos peluditos. Amor del bueno, papá.
Eso sí, el vicio no lo dejo. A Maxi no le importa; él me quiere como soy, sin condiciones, al igual que el Rastica y la Guaricha. No como la gente, que es una gonorrea. Yo he pillado unas cosas muy densas, ñero. He visto a mucha gente con el corazón vuelto mierda, los sueños rotos y la confianza destrozada. Bogotá es bien dura, y no es para todo el mundo. Me da risa que siempre me miran como si yo los fuera a robar, y no se dan cuenta de que todos los días su propia familia es la que les roba la vida; ¿sí me entiende?
Vea, yo le cuento: yo no nací en la calle, yo me crie en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar. Un barrio donde las casas, de ladrillo desnudo, parecen colgadas de la montaña, en donde los mercados de frutas y verduras aparecen en cualquier andén. Lo que pasa es que mis cuchos eran unos hijueputas y éramos como siete hermanos y no había cómo alimentarnos. Desde bien pulga a mí no me pararon bolas; a mis cuchos les dio igual, y eso pasábamos mucha hambre. El refilo, perro. El cucho se la pasaba borracho, y en las noches llegaba a darle en la jeta a la cucha. Un día la cucha se voló de la casa, y ahí sí tocó abrirse de esa rancha, porque quedarse solo con ese viejo… ni por el putas. Ese cucho era más peligroso que un escuadrón paramilitar, ñero.
Yo fumo baretica desde lo trece años. Por esa época ya no volví al colegio, y a los quince ya estaba endemoniado con el bazuco. Me abrí de la casa y parché mucho por el río Tunjuelito y el barrio Venecia. Tremendo parche, y allá sí que me di garra con la droga. Trabajé un tiempo por la zona de los bares vendiendo perico, pepas, bazuca… de todo, ñero. Yo le ayudaba a un parche de bandidos con la venta; el problema era que por lo general me metía todo lo que debía vender, y por eso casi me matan a pata y puño. Me sacaron de allá con la amenaza de que si volvía me mataban. Yo por allá no he vuelto; esa gente es seria, y cumple lo que promete. En la calle nadie le regala nada a nadie.
Terminé en el Bronx, en la L; dígale como quiera, ñero. Es la misma mierda. De allá casi no me acuerdo de nada. Pasaban unas cosas horribles, pero a nadie le importaba; lo único que valía era seguir consumiendo, como fuera, sin mente. Los sayayines, los guardias de seguridad de allá, tenían todo ese mierdero bajo una disciplina brava. El que la cagaba, por ejemplo, si se ponía a robar a los clientes, se lo echaban a los perros que tenían enjaulados en las casas. Sin posibilidad de nada. Más de uno terminó despedazado por esos perros grandes y hambrientos.
Yo por ese entonces andaba en la mala. buscando a la huesuda para que me llevara. Solo, por las calles de esta ciudad sin alma. Una noche –me acuerdo–, después de salir del Bronx, me encontré con una amistad: el Negro. Nos pillamos por la carrera 10 con 10. Candela pura. Nos sentamos a fumar bazuco en el andén. Recuerdo que una buseta se parqueó al frente, y vi a un man, que era como un japonés o un chino, mirándonos azaradísimo por la ventana. No me puedo olvidar de esa mirada tan tétrica. Estaba paniqueado ese loco; en sus ojos se veía que acababa de conocer al demonio, ñero.
El hecho es que la buseta se fue, perrito, y aparecieron de la nada dos manes con un bate con el que nos levantaron durísimo. A mí me partieron la mano, y al Negro, la cabeza. Nos fuimos para el hospital y no nos atendieron, dizque nosotros no éramos gente, que éramos desechos; ¿qué tal esos hijueputas? Yo me abrí de ahí, pero el Negro se quedó. Luego me enteré de que había muerto; la herida de la cabeza era muy áspera, y esas gonorreas lo dejaron morir.
Yo anduve las calles con esa mano rota por varios meses. Después, los huesos se pegaron como pudieron y la mano me quedó toda torcida, ñero. Vea: ¿sí pilla cómo me quedó este dedo? Ahí fue que empecé a torear los carros, y la puta madre que me quería morir. ¿Es que con qué moral iba a seguir uno? Y después fue que llegó esa noche, en que, como un ángel venido del cielo, apareció Maxi, y yo volví a creer en algo.
Con el Maxi subimos a la Circunvalar para ver el atardecer cuando no está lloviendo. Nos gusta parchar en el Parque Nacional porque bien arriba, antes de que el agua se ensucie, hay un montón de quebraditas donde es bien firme bañarse. Lo malo es que a veces uno se topa con severas garbimbas que tienen el diablo adentro, y con esos pirobos cualquier cosa puede pasar. Y yo por mis peluditos, póngale la firma, me hago matar.
El video es que estábamos con Maxi mirando los colores del cielo cuando oímos un chillido de perro. Volteé a mirar y vi cómo un Mercedes rojo, un Mercho bien elegante, arrancaba a toda mierda. De la ventana habían tirado a un perrito las gonorreas esas. Así fue como llegó Rastica a nuestras vidas. No era un cachorro; ya tenía sus años. Todo gordito y pequeñito. Siempre sonriendo, pese a que lo abandonaron sin asco esos hijueputas.
Si Maxi me devolvió el amor, Rastica me enseñó que, pase lo que pase, hay que seguir viviendo y con la mejor de las actitudes, ñero. Ese perrito tiene una fortaleza más grande que el cerro de Monserrate, papá. Eso sí, traga como un cerdo esta gonorreíta, y lo vuelven loco los huesos y los cueros de pollo, que todos repelamos –los dos perritos, la gatica y yo– cuando esculcamos las basuras cerca de los asaderos, que aquí en Bogotá los hay por toda la ciudad. Una vez encontramos dos pollos asados completos. Tremenda fiesta la que armamos en el cambuche, ñero.
En las noches más frías, cuando llueve y hace un helaje que espanta hasta los fantasmas que abundan en Bogotá, yo armo un cambuche bien fino contra un muro. Con unos plásticos bien resistentes, pongo techo y paredes. Y le arrimo espumas, cobijas, almohadas, colchonetas, todo el arsenal. Porque, eso sí, en esta ciudad hay que andar montado contra el frío. Ahí nos atrincheramos con el Maxi, el Rastica y la Guaricha. A mí me encanta verlos dormir tranquilos. Es muy bonito ver cómo descansan como si estuvieran en tremendo palacio. Ellos me enseñan que a pesar de que esta ciudad es cruel tiene su encanto. Un encanto podrido, pero, al fin y al cabo, encanto, ñero. Estos peluditos me enseñan a ver todos los días el encanto podrido de Bogotá.