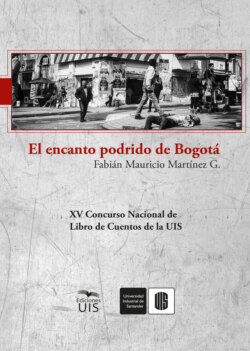Читать книгу El encanto podrido de Bogotá - Fabián Martínez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDesaparición del universo
Para María Alexandra Cabrera
Amo ir a exposiciones contigo. Amo cómo nos perdemos entre las galerías, moviéndonos de manera anárquica, rompiendo con la organización y el efecto buscado por los curadores. Tú por allá, yo por acá. Cuando regreso al punto donde te dejé, tú has partido hacia otro lugar impredecible de la muestra, y ya no nos es posible encontrarnos, sino tiempo después, bien sea frente a la proyección tridimensional de las calles de una ciudad norteamericana o frente a los fragmentos cubistas del rostro maquillado de una mujer.
Aquella tarde no fue diferente. Nos perdimos en medio de la oscuridad de la primera sala. Era un sótano donde se exponían obras que mezclaban arte y tecnología. Había un casco conectado a unos cables que despedían pequeños relámpagos azules. Si te ponías el casco y te concentrabas en cualquier cosa, al frente, sobre una pared, se proyectaba aquello en lo que pensabas.
Me puse en la fila de gente que esperaba para ver sus pensamientos proyectados a todo color. Una mujer de unos cincuenta años –pelo rojo como las llamas de un incendio– se puso el casco. Proyectó una pradera muy verde y florecida por la que corrían hombres desnudos. Un moreno con nalgas enormes, un oriental parecido a Bruce Lee y uno rosado con barbas rubias y yelmo de vikingo. Los hombres saltaban, huían, reían. Bruce Lee lo hacía con una erección enorme. Detrás de ellos, persiguiéndolos, iba la mujer con sus pelos rojos desordenados, pero mucho más joven y voluptuosa. Llevaba un látigo que restallaba en el aire con placer.
Un hombre de barba negra y gafas de marco grueso proyectó en la pared un armario muy amplio del que colgaban innumerables camisas leñadoras. El espacio inferior del closet estaba plagado de motocicletas, pequeñas como zapatos, de distintas marcas y cilindrajes. El hombre se calzó las motos como patines y recorrió el pasillo del armario, que resultó ser una enorme habitación de pisos de madera. El hombre dio giros en el aire como un patinador olímpico, pero con dos motocicletas atadas a sus pies: una scooter italiana y una enduro de montaña.
Las otras personas que pasaron y experimentaron la instalación no exhibieron nada original. Proyectaron una suerte de collages con retazos de viejos comerciales y escenas de sus propias vidas. Una torta de cumpleaños. Un bebé sonriendo. Una noche con juegos pirotécnicos.
No me había fijado, pero estabas en la fila. Te acomodaste el aparato en la cabeza, cerraste los ojos, y proyectaste en la pared a una mujer vestida de novia. La mujer se te parecía, pero no eras tú. Era una versión tuya con la nariz más larga y las cejas más pobladas. La novia caminó por el filo de un acantilado. Varias gaviotas volaban en el cielo. En algún momento la mujer se detuvo al borde de una roca inmensa y arrojó con furia el ramo de rosas; luego arrancó el velo transparente de su cabeza y dejó que el aire se lo llevara. Observó el mar que se rompía abajo en la base de la roca, y saltó de cabeza a las aguas. Te quitaste el casco, y te fuiste a toda prisa por las escaleras que llevaban al segundo piso de la exposición.
Traté de alcanzarte, pero un grupo me cerró el paso. Me quedé pensando en tu proyección, y deambulé otro rato por el primer nivel. Observé otras instalaciones en esa sala oscura. Me llamó la atención el fragmento de un tronco devorado por las termitas. El tronco estaba rodeado de lupas potentes que permitían ver su disolución. Luego me quedé largo rato en una exposición de fotografías tridimensionales de nebulosas rojas, verdes y naranjas, de galaxias elípticas y de estrellas agrupadas en constelaciones con nombres hermosos, como Andrómeda y Casiopeia. Luego subí por las escaleras con el fin de encontrarte y ver qué ofrecía la feria en su segundo nivel.
El segundo piso era amplio y bien iluminado, con paredes altas y blancas, distribuidas en varios corredores que enseñaban pinturas, fotografías, esculturas e instalaciones de todo tipo. Había gente por todas partes. Algo exagerado: como estar en un balneario en pleno verano. Tuve que abrirme paso a empujones porque quería llegar a una pared en donde se exhibían unos cuadros de sal. Eran reproducciones de edificios Art Decó, puentes colgantes y paisajes elaborados con granos blancos y brillantes.
Al acercarme, noté que de los bordes de los cuadros se desprendían grumos que gravitaban por el salón. Me pareció una propuesta sorprendente, y quise encontrarte entre la multitud, porque sabía que te encantaría, pero no te vi entre la gente que ahora se encontraba inmóvil, como si los hubiesen pausado con un control remoto. Noté que la sal se esparcía por la galería, posándose en las cabezas y los hombros de las personas. Empujé a un par de hombres, y cedieron con facilidad, como si estuvieran llenos de aire o fueran inmunes a la fuerza de gravedad.
Me abrí paso hasta el siguiente corredor. Retiraba a las personas de mi camino como neumáticos en una piscina. Llegué al siguiente pasillo y, tras la pared, encontré a un grupo de personas en el que te encontrabas tú, admirando una obra fotográfica organizada en trípticos. No había tumultos de gente congelada, y se podía caminar con libertad. Me acerqué y te tomé por la cintura. Tú giraste sobre ti misma, me besaste en la boca, y me dijiste:
—Fíjate en el cuadro de la vaca; es interesante.
Me concentré en el primer tríptico de fotos. Las tres mostraban edificios icónicos del centro de Bogotá. Bromeaste diciendo que te llevarías a la casa la fotografía del Hotel Continental y la pondrías en el estudio. Recordé que vivíamos juntos. Me impresionó la sorpresa con que lo recordé, como si lo hubiese olvidado definitivamente, o como si no pensara en ello hacía muchísimo tiempo. Recordé entonces que vivíamos en un apartamento en los cerros orientales de Bogotá, y –donde, por un tiempo, fuimos endemoniadamente felices– también vivimos frente al mar.
—¿Cuál foto escogerías tú? —me preguntaste. Y observé de nuevo el mosaico que ya no mostraba edificios clásicos del centro de la ciudad, sino imágenes tuyas y mías en distintos momentos.
En un plano general: tú y yo tomados de la mano, sonriendo a la cámara, con la línea de las montañas azules detrás. En un plano detalle: tu mano exhibiendo el anillo con la esmeralda la noche en que nos comprometimos. En un contrapicado: tú, asomada por la ventana, tocando la bocina de una camioneta Volkswagen que compramos antes de casarnos.
—¿Cuál escoges? —me urgiste; y, al fijarme de nuevo, las fotografías habían retomado su forma arquitectónica inicial.
Te miré con cara de no comprender el truco, pero tú torciste la boca y preguntaste de nuevo:
—¿Cuál foto escoges, y dónde la pondrías?
Me fijé en el segundo tríptico, y fue cuando vi la foto de la vaca. Era una imagen inquietante. Una vaca holstein, roja y blanca, miraba de frente a la cámara, en medio de una habitación vacía, de paredes descascaradas y pisos viejos de madera.
—Escojo la de la vaca —respondí.
—No podría ser de otra manera —y me abrazaste con lágrimas en los ojos.
—¿Por qué lloras?
—No importa; abrázame —me ordenaste, y te apreté contra mí. Duramos así unos momentos; luego te separaste y me llevaste del brazo a la siguiente sala, detrás del corredor. Al superar la pared del pasillo nos encontramos con un espacio en tinieblas. Te perdiste en la oscuridad, te llamé, no respondiste, te volví a llamar y encendiste la luz. Estabas en medio de cuatro paredes blancas y altas. Detrás de ti, en una de las paredes se leía en relieve y en grandes letras negras:
H I P Ó F I S I S
Me acerqué, y junto a la letra S, a la derecha, había dos botones. Debajo de los botones decía audio y video. Oprimí el del audio, y una voz femenina, amplificada, dijo:
«Glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el desarrollo o la actividad sexual».
Cuando la voz pronunció la palabra sexual, el botón del video se accionó, y a nuestro alrededor un carrusel de imágenes, rondando en el aire de manera holográfica, proyectó nuestros momentos más íntimos. Los dos miramos, avergonzados, hacia todas partes para ver si alguien más observaba el espectáculo, y un grupo de gente, en la puerta del salón, reía y señalaba mi cara al borde del éxtasis, o tus piernas desnudas a la orilla del mesón de la cocina.
—¡Cómo se atreven! —grité—. ¿Cómo consiguieron estas imágenes?, ¿quién es el autor de esta instalación? —vociferé tan fuerte que mis gritos acallaron a los que reían y pausó de inmediato el loop de nuestras escenas privadas.
Tú me miraste y levantaste los brazos con las palmas de las manos hacia arriba.
Una voz masculina, proveniente de quién sabe dónde, retumbó en la sala con la fuerza de un trueno: “Aprovechemos que ahí está la hipófisis y la extraemos”. Y una mano gigante, ataviada con un guante blanco y armada de un artefacto metálico, irrumpió en la galería de arte y tomó con las pinzas a uno de los hombres que reía en la entrada de la sala. El hombre gritó y se retorció en los aires hasta desaparecer por encima de los techos de la galería. Las demás personas huyeron espantadas. «Vea, esta es la hipófisis, tan pequeña como una arveja y tan importante para todo», continuó la voz que venía de todas partes y de ninguna: «Clasifiquémosla».
Te miré, y tus ojos no acusaban el terror que yo sentía. Movías tu cabeza de un lado a otro, como cuando te pones brava y quieres dejarme en claro las razones de tu enfado, como si tu pelo yendo de aquí para allá marcara el ritmo y la puntación de tus reclamos. Me tomaste de la mano y me llevaste a la siguiente sala, que resultó ser otro espacio blanco y vacío, mucho más grande que el anterior, con una blancura casi irreal que molestaba en los ojos. En la pared de la mitad se leía en grandes caracteres y en relieve:
G L Á N D U L A P I N E A L
Me acerqué al letrero, movido por algo que iba más allá de mi voluntad, asintiendo a una fuerza que me movía a su antojo. Debajo de la letra L estaba el botón de audio. Lo oprimí. Una voz femenina recitó:
«Es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los vertebrados. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto los ritmos circadianos como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono de pino –de ahí su nombre–, y está ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos mitades se unen».
Te miré confundido.
—Quiero irme para la casa —te dije.
Negaste con la cabeza, y me señalaste el botón del video.
—No quiero oprimirlo —dije.
—Debes hacerlo —contestaste, con la voz quebrada y los ojos vidriosos.
Al tocar el botón, el holograma de un hombre apareció frente a mí. Vestía un esmoquin, y era una especie de aleación entre mi padre y Frank Sinatra. El hombre dijo:
—Sé que para usted este asunto debe ser muy difícil; por eso, lo invito a relajarse y a aceptar la situación.
—¿Cuál situación? Esta exposición es una mierda —le contesté.
—No se trata de la exposición. Si se fija, su esposa ha hecho un gran esfuerzo y ha estado al lado suyo hasta este momento para ayudarlo a aceptar. Lo que prueba, una vez más, la fuerza y el poder de las emociones. En todo caso, apreciado amigo, lo invito a que vea el siguiente video, está hecho de imágenes de sus propios sueños, ciclos y estaciones de la vida. Su propia vida, para ser exacto.
Y el hombre de esmoquin abrió sus manos, y de la mitad emergió un remolino que reprodujo una serie de instantáneas holográficas. Una de ellas me mostraba en algún cumpleaños de mi niñez. Otra me mostraba sobre el lomo de Azabache, mi caballo preferido de la finca de mi abuelo. Otra era de mi graduación universitaria, y enseñaba los rostros orgullosos de mis padres. Otra, del día en que te vi por primera vez, en el salón de clases de aquel curso final de la maestría. Otra, del concierto de Roger Waters; allí bailábamos, cantábamos y nos besábamos bajo la luna llena. Otra era un primerísimo primer plano de tus ojos cafés, con tus pupilas dilatándose; luego el plano se abría y veía tus dientes de conejita interestelar carcajeándose; luego tú aparecías caminando por la playa con un vestido de baño verde aceituna; luego tú sentada en un bosque de pinos con el saco rojo que te regalé para tu cumpleaños; luego tú y yo, desnudos sobre la cama de nuestra noche de bodas.
Te oí llorar detrás de mí y te miré. Estabas arrasada, por las lágrimas, y quise abrazarte, pero me detuviste con la fuerza de tus dos brazos. Me enfatizaste con tu mano derecha que mirara la pantalla que parecía salir del pecho de Frank Sinatra, y así lo hice. Ahora estaba yo conduciendo la camioneta Volkswagen por una carretera que serpenteaba en montañas azules. Tú y yo hablábamos por teléfono, y a través del altavoz me decías que no olvidara pasar por el apiario a comprar la miel de abejas para los panqueques. Tras una curva, una enorme vaca Holstein, roja y blanco, apareció en la carretera, y yo volanteé para esquivarla. La camioneta se fue barranco abajo. La imagen dio muchas vueltas, y se fundió en negro. Luego, unas voces te preguntaban si autorizabas la donación de órganos, y tú, en medio del llanto, dijiste que sí, que yo lo hubiera querido de esa manera.
El video terminó. El híbrido de mi papá y Frank Sinatra vestido de esmoquin se desvaneció como si fuera humo. Solo quedamos tú y yo en el cuarto inmensamente blanco. La voz gruesa que emergía de todas partes y ninguna dijo: «Ahí está la glándula pineal; vamos a extraerla y clasificarla», y la pinza enorme ingresó en la galería, me tomó a mí por el torso y me sacó del salón, mientras tú, abajo, me mandabas besos y me decías adiós con las dos manos. De tus orejas salieron pájaros de oro que revolotearon por el salón, que se fue llenando de agua, como si el mismo océano hubiese entrado en la galería. De tu pecho surgió un delfín rojo que nadó en las aguas, emergió de ellas y flotó por el aire, chilló con dulzura, pasó junto a mí, y se perdió cielo arriba con rapidez.
Yo seguí ascendiendo sin comprender nada, pero sin oponer resistencia. Tú te hiciste cada vez más pequeña, al igual que la galería, el edificio de la feria, el mar que lo inundaba, y allá abajo todo pasó a ser una maqueta que se diluyó en un laberinto de circunvoluciones de dos hemisferios cerebrales, perfectamente destajados sobre una bandeja de acero.
Vi cómo la pinza, manipulada por la mano de guante blanco, depositaba la glándula pineal en un recipiente parecido a un casete, y yo –lo que quiera que fuera yo– seguí mi ascenso. Antes de desvanecerme (en ese lugar donde los delfines vuelan y los pájaros de oro nadan) alcancé a leer, junto al cerebro expuesto, en el sello de la tapa plástica de un cubo con formol, lo siguiente:
Abril de 2033
Caso: 14.006
Sexo: masculino
Edad: 48 años
Tiempo de congelación para apertura, estudio y clasificación: 5 años
Banco de Neurociencias de la Universidad Estatal