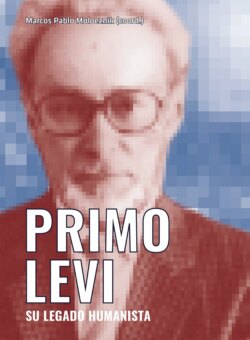Читать книгу Primo Levi. Su legado humanista - Fabio Levi - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI “Os encomiendo estas palabras”. Primo Levi testigo, escritor y químico
Fabio Levi
Es para mí un honor y un placer poder contribuir a un mayor conocimiento de Primo Levi aquí en Guadalajara, donde la creación de una cátedra que lleva su nombre es un signo manifiesto del amplio interés que hay en el mundo por su obra. Que la dimensión universal de sus palabras pueda ser apreciada a través del encuentro directo y el diálogo entre personas pertenecientes a realidades geográficas y universos culturales tan distantes representa, por otra parte, una manera muy eficaz de honrar el espíritu que animaba al escritor turinés en su relación con los otros y que impregna de forma evidente en sus escritos: él prefería una ética radicada en la práctica cotidiana antes que la afirmación de los grandes principios; por encima de las proclamaciones abstractas, elegía la relación personal basada en la curiosidad y los intereses recíprocos.
Por esto no es posible omitir, como condición para lograr una mejor comprensión entre nosotros, algunas referencias esenciales al mundo de Levi y en particular al lugar —Turín— donde, aparte del doloroso paréntesis de la deportación, nació y vivió toda su vida. Turín es la ciudad del norte de Italia de donde partió el proceso de construcción del Estado italiano en el curso del siglo xix. Orgullosa de su función histórica, sede también de una comunidad hebrea con fuertes raíces en el tejido social y cultural, Turín reunió, entre los siglos xix y xx, una sólida tradición en los estudios científicos y una fuerte vocación industrial, junto a una marcada presencia tanto de la cultura burguesa y liberal como de la tradición del movimiento obrero organizado. Con todo esto se topó el fascismo de Mussolini impuesto en Italia entre 1922 y 1945, hasta que se decretara en 1938 la violación más grave de los derechos individuales ya pisoteados desde la dictadura: la imposición de duras leyes discriminatorias contra los hebreos, destinadas a anunciar los arrestos y las deportaciones perpetradas después del 8 de septiembre de 1943 en colaboración con el nazismo de Hitler.
La vida y la obra de Primo Levi están encuadradas en este contexto, pero en el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial se debe considerar como trasfondo una sociedad que se muestra capaz de reorganizarse sobre la base de un ordenamiento abierto y democrático; una sociedad atravesada por profundas transformaciones en sentido moderno marcadas, sin embargo, por todos los límites y las contradicciones. Levi habría adoptado en una acepción muy amplia el término smagliature (desgarradura) de un mundo profundamente condicionado por los horrores de la guerra y de los totalitarismos del siglo xx.
Pero volvamos al título que elegí para esta intervención. “Os encomiendo estas palabras” es una exhortación, casi una orden, expresada en un verso muy sugerente en el poema “Shema”5 (en hebreo significa ‘escucha’), con la cual Primo Levi, en el comienzo de su libro, como exordio de Se questo è un uomo (Si esto es un hombre), reclama con gran firmeza la atención del lector sobre el relato que está a punto de desarrollar y que refiere su experiencia de deportado en el Lager nazi de Auschwitz.
Primo Levi fue arrestado por los fascistas italianos el 13 de diciembre de 1943, cuando acababa de cumplir veinticuatro años, después de una brevísima e infortunada experiencia de lucha partisana en las montañas del Valle de Aosta. Al declararse judío ante sus celadores, fue transferido al campo de Fossoli y de ahí consignado en un tren repleto, con otras centenas de judíos, que los llevó directo a Polonia.
En el campo de exterminio de Auschwitz permaneció cerca de un año, sobreviviendo afortunadamente a los castigos y a las selecciones para las cámaras de gas que los nazis operaban sistemáticamente. Por el hecho de haberse graduado en química en la Universidad de Turín, dos años antes de su arresto, fue destinado por unos meses a Buna, la fábrica de caucho sintético en construcción dentro del campo.
Fue liberado por soldados rusos junto con otros pocos sobrevivientes el 27 de enero de 1945. Después de un viaje aventurado de varios meses, logró regresar a Italia. Una vez en casa, de inmediato comenzó a contar y a escribir sobre su terrible experiencia en el mundo enrevesado del Lager. Pero, como sucedió a muchos de sus compañeros de deportación, en ese clima dominado por el dolor de la destrucción y por tantos traumas infligidos por la guerra, sus relatos no fueron escuchados con el interés que merecían. Si esto es un hombre, escrito poco tiempo después, fue rechazado la primera vez por la editorial Einaudi y logró publicarse en 1947 en una pequeña editorial, De Silva. Harían falta más de diez años para que el propio Einaudi reconociera el valor de esta obra y se decidiera a difundirla, abriendo el camino para que se volviera uno de los textos sobre la Shoah más leídos en todo el mundo.
Pero regresemos un momento a “Shema”: el verso que antecede a “Os encomiendo estas palabras” tiene un tono muy diferente. Dice así: “meditate che questo è stato” (“piensen en que esto ha sucedido”). Este verso se dirige también al lector, de forma directa, explícita, en un esfuerzo de interlocución casi apremiado por la enormidad del tema y la urgencia de relatarlo. Pero esta vez la invitación es para detenerse un momento, concentrar la propia capacidad mental en un intento de penetrar en el horror, el desconcierto, la desesperación e iniciar, en lo posible, un esfuerzo de reflexión sobre un suceso tan insólito y detonante. Una actitud similar, distanciada y meditativa, era bastante más acorde con el carácter del escritor, hombre apacible, curioso de sus semejantes y proclive al diálogo; pero no por eso menos sensible a los dramas de aquella experiencia desconcertante y a sus ineludibles implicaciones éticas.
El relato de esa experiencia que Primo Levi ofrece en Si esto es un hombre refleja precisamente su esfuerzo por contener las pasiones: él se propone representar no tanto su experiencia personal sino la de sus compañeros y, más en general, las reglas y la vida concreta en el campo. Y esto con el distanciamiento del observador, del testigo; condición irrenunciable para que Auschwitz pudiera volverse un caso útil para hacer un “estudio sereno de algunos aspectos del ánimo humano”. Sin que por ello aquel difícil ejercicio de serenidad lograra borrar todo el tiempo la agitación profunda e irreprimible del alma: la rabia, el estupor doloroso, la compasión. Aun cuando el autor cede al lector, y no a sí mismo, la tarea de juzgar con el fin de sacar de Si esto es un hombre, del conocimiento de experiencias tan extremas, todo el provecho posible.
En el libro es siempre esencial la labor del testigo, pero el testimonio se hace más eficaz gracias a la calidad literaria del escritor. En los años de su formación en el liceo y en la universidad, aunque tenía una evidente predilección por los estudios científicos, que concebía como claves de acceso insustituibles a la verdad del mundo natural, Primo Levi había adquirido una extraordinaria familiaridad con los clásicos de la literatura gracias a los innumerables libros que había leído. Esto se revela súbitamente en el lenguaje y en las formas expresivas de sus primeras pruebas narrativas. La reciente edición comentada de Si esto es un hombre (en Italia) confirma, sin lugar a dudas, la amplitud y solidez de las referencias culturales reunidas por el autor, así como su precoz vocación de escritor.
Por otra parte, la eficacia de su testimonio no sería tal como lo es ahora para nosotros, a tantos años de distancia, sin la inquebrantable determinación de Levi: ser testigo era lo que él llamaba su tercer oficio, además del de químico en la industria de barnices para ganarse el pan, y el otro —como acostumbraba a decir— el oficio de escritor los domingos y días festivos. Y en efecto, después de la aparición de Si esto es un hombre, el episodio del exterminio no dejó ya de ser una referencia constante de su pensamiento, pero sobre todo fue tema de innumerables encuentros, en particular con jóvenes de las escuelas. Éstos estaban destinados a prolongarse a lo largo de años, a pesar de la distancia creciente entre la sensibilidad de los más jóvenes y los sucesos de la Segunda Guerra Mundial.
Primo Levi fue un testigo, cierto; pero sería un error reducir su obra y su figura a esta única dimensión. Por otro lado —apenas lo hemos mencionado—, si las traumáticas experiencias de su juventud, ligadas por obvias razones a sus orígenes judíos, terminaron por condicionar de forma decisiva la vida entera del escritor turinés, su formación de químico y su precoz vocación literaria, ya evidente en su primer libro, marcaron con igual profundidad un itinerario rico y fructífero que se prolongaría más allá de la cesura de Auschwitz durante casi cuarenta años. Un itinerario a lo largo del cual el amor por la vida, que había jugado un papel tan importante al favorecer los caprichos del azar cuando se trató de la supervivencia de Levi deportado en el campo de exterminio, contribuyó mucho a despertar siempre nuevas curiosidades y aproximaciones a la realidad por parte del escritor, empeñado en imaginar cada vez mundos diferentes e inventar lenguajes para representarlos.
Si queremos recorrer brevemente las etapas principales de este itinerario, la mirada va en primer lugar a las vastas llanuras de Europa centro-oriental, relatadas en technicolor en La tregua (1963), espacio sin confines atravesado por caóticos desplazamientos de militares y civiles que escapaban de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, lugar de encuentros y de aventuras inclusive para los veteranos del Lager como Primo Levi. En 1975 se publicó Il sistema periodico (El sistema periódico), un conjunto de escritos autobiográficos, cada uno asociado a un elemento de la tabla periódica de Mendeleiev. El protagonista aquí es la química, porque ofrece al relato un marco de originalidad extraordinaria, revelando la dimensión esencial de la vida de Primo Levi, y abre a la literatura espacios inéditos y fascinantes. Tres años después, en 1978, se publicó La chiave a stella (La llave estrella), donde relata las aventuras de un obrero especializado que va por el mundo trabajando en el montaje de grúas, torres de perforación y otras grandes estructuras metálicas: es un libro sobre el trabajo y la felicidad profunda que proporciona el trabajo bien hecho. Está escrito en forma de diálogo del que, además del personaje central Tino Faussone —con su cultura y su lenguaje inconfundible—, Primo Levi es también protagonista, en su papel de químico y de escritor.
Para llegar finalmente a la única novela escrita por Primo Levi —Se non ora quando (Si ahora no, ¿cuándo?)— de 1982. Es la historia de un grupo de partisanos judíos que luchan contra los nazis durante la guerra. Sucede en el periodo del enfrentamiento mortal contra la Alemania de Hitler, pero, en este caso, los judíos responden con armas: y se trata de judíos que pertenecen al mundo yiddish, con el que Primo Levi tuvo contacto por primera vez en Auschwitz y del cual descubrió las fuertes diferencias con respecto al hebraísmo tendencialmente asimilado prevaleciente en países occidentales como Italia.
Sin descuidar, además, una intensa actividad como periodista y ensayista, escribía poemas y, sobre todo, múltiples relatos que publicó progresivamente en varias colecciones. Eran expresiones de un punto de vista original sobre el mundo contemporáneo, elaborado poco a poco al paso de los años: unos están inspirados por la memoria, otros hacen un análisis despiadado de la realidad, otros son fantasías científicas. Para concluir, finalmente, poco antes de su muerte repentina y prematura, con su último libro I sommersi e i salvati (Los hundidos y los salvados), punto de arribo de extraordinaria originalidad de una reflexión de décadas sobre los acontecimientos vividos en el Lager y las paradojas casi insondables de aquel mundo, hecha a la luz de las preguntas que surgían en particular en sus discusiones con los jóvenes.
“Os encomiendo estas palabras”. Lo hemos visto: el reclamo de Levi en este verso adopta un tono imperativo. La primera persona de quien escribe tiende casi a confundirse con un ‘yo’ sobrehumano que llama a todos y cada uno a asumir una responsabilidad consciente frente a la enormidad del exterminio y a la tendencia de la gran mayoría a no querer ver en Europa durante la posguerra. También Levi —como se recordará— había experimentado a su regreso de Auschwitz la indiferencia del mundo que lo rodeaba. Había que esperar hasta finales de los años ochenta, con la caída de la Unión Soviética y del orden político e ideológico establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, para que en el conjunto del continente europeo se manifestara un interés renovado por el nazismo y sus delitos contra los judíos. Ya se había anticipado en Alemania, sacudida por las duras críticas de los jóvenes hacia la colaboración de la generación de sus padres con el nazismo. Pero en ese punto, Primo Levi, desaparecido en 1987, ya no estaría presente. Testigo incansable, se había dado cuenta a tiempo de cuán difícil era transmitir esa experiencia: también aquellas como la suya, dotadas de un valor universal indiscutible.
Pero, ¿de qué experiencias se trataba?, ¿qué quiere decir Levi cuando encomienda “estas” palabras?, ¿o cuando exhorta a reflexionar que “eso” ha sucedido? Retomemos la lectura de “Schema”, desde el inicio:
Ustedes que viven seguros
en sus casas tibias
ustedes que encuentran, al volver por la tarde,
comida caliente y rostros amigos:
consideren si es un hombre
quien trabaja en el fango
quien no conoce la paz
quien lucha por la mitad de un panecillo
quien muere por un sí o por un no
consideren si es una mujer
quien no tiene cabello ni nombre
ni fuerzas para recordarlo
vacía la mirada y frío el regazo
como una rana invernal
En el poema se habla de hombres y mujeres que aparecen debajo de una inimaginable violencia aniquiladora del cuerpo y del alma. De una condición extrema, fruto de “una gigantesca experiencia biológica y social” impuesta por el poder nazi y sin escapatoria posible. Pero ¿cómo se articula concretamente el poder totalitario en el Lager? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuál es el grado de participación de los deportados en el proceso de su propia aniquilación? ¿Dónde se sitúa la línea de demarcación entre verdugos y víctimas? ¿O no será más correcto hablar de una vasta y compleja “zona gris” ubicada en ambos polos de aquella brecha extrema? La reflexión de Levi a este propósito se desarrolla incesantemente desde la descripción analítica que hace de Auschwitz en su primer libro hasta el capítulo dedicado precisamente a la zona gris de Los hundidos y los salvados, poniendo a consideración y, sobre todo, lanzando preguntas de extraordinario interés sobre la sociedad en el interior del Lager; sobre la forma en la que se manifiesta el mal en las relaciones concretas entre los hombres; sobre el problema de la responsabilidad y muchas cosas más.
Y si la realidad del exterminio en los lugares donde se perpetraba suscita más preguntas que respuestas, incluso en quien la conoció y experimentó directamente, resulta no menos problemática la relación entre el Lager y la sociedad en torno; también la relación entre aquella forma particular de poder totalitario y el mundo que vino después. Primo Levi ofrece muchas ocasiones para “meditar” sobre estos temas. En primer lugar: si “esto ha sucedido”, no debe excluirse que pueda repetirse, quizás de otra manera y en otros contextos. Ni el largo paréntesis de su aventurado viaje de regreso del Lager a casa puede ser llamado de otra forma que ‘tregua’, entre el final de Auschwitz y el nacimiento de un mundo con demasiadas incógnitas como para sentirse seguro. Sin que el Lager deba necesariamente ser tomado como una especie de clave universal de interpretación, como una matriz a la que se deban ajustar otras instituciones estructuradas rígidamente y mucho menos la sociedad entera.
Levi rechazaba, por ejemplo, la analogía entre el Lager y la fábrica, porque no le gustaban las trampas del razonamiento analógico y porque consideraba el campo de exterminio como un lugar de extrema abominación: un lugar —dijo un día con gran sencillez— del cual no era posible regresar en la tarde a casa, como lo hacen los obreros aún estando en condiciones muy difíciles. Tampoco las prácticas violentas de contención y de destrucción de la personalidad aplicadas en instituciones cerradas como los peores manicomios podían, en su opinión, ser comparadas al aniquilamiento programado, sistemático y masivo realizado por el nazismo.
A pesar de la profunda comprensión de aquello que “ha sucedido”, siempre prevaleció en Primo Levi una actitud de confianza hacia el hombre. Ésta contribuyó, sin duda, a su supervivencia en Auschwitz, como se aprecia claramente en su relato sobre el campo, por el comportamiento y los gestos de tantos personajes diseñados con pocos trazos de la pluma que llenan las páginas de Si esto es un hombre. Ni siquiera la experiencia del Lager y la conciencia de que la peligrosa amenaza podía repetirse están íntimamente presentes en la actuación del hombre, ni pudieron borrar después las ganas de vivir, la amistad, la curiosidad por la naturaleza y la mirada puesta en el futuro. Sin esto, no sería posible comprender la vida y la obra del escritor turinés, los cuarenta años que vivió luego de su retorno a casa, aun cuando Auschwitz permanecería como una referencia necesaria. A este respecto, en una conversación sostenida en Turín en 1976, Levi se expresó así:
A propósito de los relatos, muchos me han preguntado si al darles forma narrativa a las desgarraduras pequeñas o grandes de nuestro mundo y nuestra civilización yo hacía referencia nuevamente al Lager, puedo responder: ciertamente que no, en el sentido en que escribir deliberadamente de una realidad en términos simbólicos no está en mi programa. Si luego existiese una continuidad o no entre el Lager y mis intuiciones, quizás puede ser, pero yo no lo sé con precisión. No depende de mí. Yo —como decía Palazzeschi— soy sólo un autor.
Y ahora pasamos a la última parte de mi discurso. De aquel verso tan imperioso y lleno de referencias sabemos ahora muchas cosas. Nos falta profundizar en el término, no menos rico e interesante que los anteriores. “Os encomiendo / estas / palabras”. Ha llegado el momento de ocuparnos de las “palabras”, por el extraordinario cuidado con que Primo Levi trataba esos medios expresivos esenciales a toda forma de escritura.
Aquí valdrá la pena comenzar con una cita, tomada de una charla de abril de 1985:6
¿Quién no tiene vicios ocultos o visibles? Quizás algún monstruo de perfección, insípido como el agua destilada, radiante como la Beatriz del Paraíso [de Dante]. Yo tengo varios defectos visibles muy comunes, y uno oculto; oculto hasta este momento, porque estoy a punto de revelarlo. Consiste en buscar el origen de las palabras; este ejercicio, si es efectuado como manda la regla por alguien competente, o sea, un lingüista, es una virtud y un trabajo altamente especializado; si es hecho por un aficionado, como yo en este campo, es ciertamente un vicio, y la verdad me avergüenzo un poco, pero como es divertido no cuesta mucho y no conlleva graves riesgos (implica esencialmente sólo el riesgo de equivocarse), me parece que es una buena idea hablarles de él; es un vicio que conviene a quienes, por motivos de edad, salud o dinero, no se puede permitir viajar o llevar una vida mundana.
Enseguida les doy un ejemplo. No estudié alemán en la escuela, sino siendo prisionero en el Lager. Nos obligaban a transportar ladrillos, y al hacerlo aprendí lo pesados y sobre todo abrasivos que son los ladrillos sólidos. También aprendí que en alemán se llaman “Ziegel”.
Y el discurso de Levi prosigue para demostrar que aquel término había llegado del latín al alemán, pero “por las vías bajas”; fueron los artesanos romanos, no los poetas o los hombres cultos, quienes enseñaron a los alemanes “que vivían en cabañas, no únicamente el arte de la construcción sino también la terminología relativa, y ésta se quedó congelada en el lenguaje, mientras las legiones cuadradas desaparecieron milenios antes”.
Aquello “oculto” de lo que habla Levi es sólo uno de los “vicios” que tanto lo atraían. A eso se puede agregar los juegos de enigmas que le gustaba cultivar —al menos, en lo privado—, en un continuo esfuerzo por explorar los recesos infinitos y la extraordinaria potencialidad del lenguaje. El mundo de la traducción ejercía sobre él una fascinación no menor. Él mismo era traductor y cuidaba de cerca las traducciones de sus obras en las lenguas que mejor conocía, pero como entre desafío y juego, también en las lenguas más lejanas. Había en todo esto una atención dividida en el difícil universo de la comunicación, por ejemplo, por lo que puede y no puede pasar de una lengua a otra por las relaciones entre lenguas y culturas. En la raíz de estos intereses se situaba la experiencia en el Lager, en cómo los nazis hicieron una Babel destinada a imposibilitar la comprensión recíproca entre los deportados y de esa forma atacar también su sentido de humanidad.
Pero, una vez más, el Lager no es la única matriz de las opciones, inclusive literarias, de Primo Levi. Más bien, se propone como espejo negativo, como aquel mundo al revés que sólo la plena afirmación de las potencialidades inherentes del hombre puede rescatar. En esta clave, la palabra es un recurso único, esencial. El relato oral y escrito —Si esto es un hombre no por azar nació a partir de los relatos orales que Levi refería constantemente a los interlocutores más diversos desde su regreso de Auschwitz— es un medio esencial para entablar relación con los otros. Y el relato debe dirigirse a todos. Porque sirve para calmar el alma de sus penas y es bonito hacer partícipes a los propios interlocutores gracias a la calidad y la riqueza de las historias. Porque no estamos hechos —al menos, no Primo Levi— para vivir en mundos exclusivos, para cultivar relaciones privilegiadas sólo con quienes consideramos nuestros pares. Porque es justo hablarles a todos, pero también a cada uno; y por esto la literatura representa un medio extraordinario capaz de garantizar a cada lector una relación íntima con el autor en un diálogo intenso y silencioso mediante la palabra escrita. Porque hablar con todos no quiere decir renunciar a una relación más rica y profunda con unos pocos capaces de captar las mil sombras del texto y los matices que el escritor más que nadie está en posibilidad de ofrecer.
Levi rechazaba con fuerza y naturalidad la concepción elitista de la cultura y se colocaba en una posición excéntrica con respecto a las tendencias prevalecientes en la Italia de su tiempo. Se rehusaba a establecer una relación de poder con sus interlocutores y para hacer esto buscaba no asumir siempre los mismos roles, sin importar a quién pertenecieran: se movía simultáneamente en registros diferentes abriendo los confines entre unos y otros. Aunque atribuía al testimonio un valor decisivo, no se proponía sólo como testigo que certificaba la verdad de los hechos experimentados directamente. Aun haciendo contribuciones de gran originalidad a la historia del exterminio y del mundo contemporáneo, no quería ser sólo un historiador que busca la verdad sometiendo los hechos a verificación y tratando de contextualizarlos. Sus innumerables personajes ejemplifican las mil facetas del alma humana, pero sin pretender medir cada actitud sobre la tabla establecida de alguna teoría psicológica. Su mundo y los instrumentos que utilizaba eran y siguen siendo los de un escritor. Su lenguaje resulta cuidadosamente estudiado, con refinamiento y libertad de espíritu. Sus diversos lenguajes, creados cada vez para que se adecuaran al objeto específico, no son nunca rígidos ni cerrados sobre sí mismos, sino que se abren tanto a la variedad de contenidos como a las inagotables potencialidades de la forma.
La palabra se propone como un medio para dar claridad; una aspiración capaz de extraer motivaciones ulteriores en la directa familiaridad con el lenguaje de las ciencias exactas, pero destinado a ir más allá de la mera descripción de los hechos o, más exactamente, a medirse con la inalcanzable complejidad de los hechos humanos. Por ello, la claridad del lenguaje debía ser puesta al servicio de interrogantes a veces sin respuesta; de respuestas netas aunque a veces no del todo certeras, de afirmaciones a veces generales pero destinadas siempre a no perder el sentido del límite.
Queda, después de este breve recorrido de carácter esencialmente introductorio, una última pregunta, también de aquellas a las que no se puede dar respuesta definitiva porque depende en gran parte de la subjetividad de cada quien: ¿qué relación podemos establecer con una figura como la de Primo Levi? Para volver esa pregunta más cercana a mi sensibilidad y a la de ustedes me baso en una cita extraída del relato “Stanco di finzioni” (Cansado de ficciones), recopilado en la colección Lilit: “Quien ha tenido la ocasión de confrontar la imagen real de un escritor con aquella que se puede inferir de sus escritos, sabe lo frecuente que es que no coincidan […] Pero qué agradable es, por otro lado, pacificante, consolador, el caso inverso, del hombre que se conserva igual a sí mismo a través de lo que escribe”.7
Primo Levi es, ciertamente, uno de estos casos inversos. Así pues, el diálogo imaginario que hemos llegado a tener con él cuando leemos sus páginas puede cargarse con naturalidad de un valor menos irreal. Es como si su empeño constante, determinado, hacia la claridad se reflejara sobre nuestra relación con él y nos ayudase a darle mayor sustancia a nuestro pensamiento.
5 Primo Levi (1997). Se questo è un uomo. En Opere, vol. II. Turín: Einaudi, p. 3.
6 Primo Levi (1985). Vizio occulto. Banca Popular de Sontrio, Notiziario 37, p. 70.
7 Primo Levi. Lilit e altri racconti. En Opere, op. cit., vol. II, p. 48.