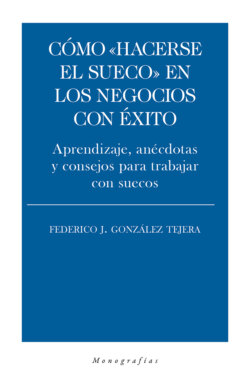Читать книгу Cómo "hacerse el sueco" en los negocios con éxito - Federico J. González Tejera - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. FIN DE SEMANA DE INSPECCIÓN
ОглавлениеMe arriesgaría a decir, y espero que el lector no se asuste (recuérdense por favor mis orígenes latinos), que los países son como las mujeres. No hay una segunda oportunidad: la primera vez que los ves, o te gustan o no. Obviamente, el lector podría concluir que Estocolmo nos gustó, y así fue. Pero la percepción visual en aquella ocasión no bastaba para tomar la decisión de mudar a la familia. Teníamos que entender muy bien cómo era la vida en aquel país.
El primer recuerdo que tengo de nuestra visita es el del aterrizaje en Arlanda, el aeropuerto de Estocolmo. El paisaje no dice mucho. Es un extenso bosque que parece no acabar nunca. Pero la verdad es que, aun siendo más atractivo que el paisaje que puedes encontrar en ciudades como Madrid, no es algo que te haga enamorarte a primera vista. Es una naturaleza más bien austera y esa austeridad se hace más dura al estar envuelta en una semi-oscuridad —por qué no reconocerlo— algo deprimente…
Ha de tenerse en cuenta que esta visita tuvo lugar un 11 de diciembre, y a esas alturas del año es más o menos de noche alrededor de las tres de la tarde. Y aunque nosotros aterrizábamos a las doce y media, no había ya mucha luz. Así que miré para Bego, y le dije: «Eh, esto es más oscuro incluso que Bruselas, no pensaba que fuese posible». Y Bego respondió: «Fede, esto no es humano».
Al salir del aeropuerto, nuestro Director de Recursos Humanos, Per, nos estaba esperando. Subimos a su coche y nos dirigimos hacia el centro de Estocolmo. Per había reservado una mesa en un restaurante en el corazón de la ciudad, con la idea de almorzar juntos allí y contestar a todas nuestras preguntas. De camino hacia Estocolmo, atravesamos una zona llamada Djursholm, donde, según nos explicó Per, muchos ejecutivos de compañías internacionales vivían.
Nos comentó, me acuerdo bien de aquello, que, en cierta forma, Djursholm era el estándar del paraíso sueco: casas viejas y grandes (¿recuerda el lector la casa de Pippi Calzas Largas?), cada una de ellas separada suficientemente de la de al lado, para así no tener que verse con nadie, salvo que sea preciso, y de este modo disfrutar de la soledad del lugar con tu familia…
Bueno, esto fue un primer botón de muestra de la diferencia cultural que iríamos descubriendo con el tiempo. Desde nuestra perspectiva de entonces, nuestro «paraíso» tenía que ver más con el estilo español, lleno-de-actividad-y-comunidad, que con aquella aparente tristeza.
Fuimos finalmente a comer y, al salir del restaurante, a las tres en punto de la tarde, voilà, ¡nos dimos un porrazo con la más absoluta de las noches! No era aquello de que quizás la niebla… no. Aquello era noche total. Veníamos de Bruselas, y en el fondo ya habíamos «perdido el sol», como solíamos decir a nuestros amigos. Pero, hombre, incluso en Bélgica, a esa hora, hay algo de luz. La verdad es que esto de la oscuridad, por mucho que te digan, solo lo entiendes si lo vives. No fue este, obviamente, un elemento muy positivo. ¿Qué se puede esperar de un sitio en el que a las tres es de noche?
Teníamos una agenda llena para el sábado y una cena ese mismo día, así que decidimos irnos a descansar antes de acudir a esa cena. Fuimos paseando hasta el Stockholm Grand Hotel, una auténtica maravilla. Resume en un solo edificio la belleza de toda la ciudad. Y recuerdo también que el camino hacia el hotel era un espectáculo. Cuando se pasea por el centro histórico de Estocolmo, se tiene una sensación difícil de describir. Es como Viena, pero rodeada de agua. Una especie de mezcla entre Venecia y Viena que nos maravilló. Los edificios de Ostermalm, los de Gamla Stan, las callejas de la ciudad antigua… E incluso con las temperaturas de menos siete u ocho grados, que había en aquel momento, las calles estaban llenas de gente, yendo de un lado a otro, paseando, haciendo sus compras. No parecía importarles ni el frío ni la nieve. Simplemente, ignoraban el mal tiempo y la oscuridad. Se veía a todo el mundo francamente feliz.
Por la noche nos reunimos con un pareja hispano-sueca que había estado viviendo allí seis años y, lógicamente, nos interesaba saber cómo lo llevaba ella, que era natural de las Islas Canarias. Para nuestra sorpresa, estaban muy felices. Ella nos enseñó el truco para soportar la oscuridad, que, a su juicio era el problema más grave. Lo que ellos y muchos suecos hacían era partir el invierno. Solían pasar allí el verano, y, después, se iban «al sol», en noviembre o diciembre, y, de nuevo en marzo o abril.
El frío no era en sí mismo un problema. La ciudad estaba muy bien preparada, con galerías comerciales y subterráneos que te llevaban a casi cualquier sitio. Además, las personas se equipaban, como es lógico, con ropas adecuadas.
Por lo demás, todo sonaba a encantador: el país estaba lleno de lugares para practicar deportes de invierno, se podía hacer cualquier cosa, ¡hasta recibir clases de golf! Los museos tenían espacios de recreo, donde los niños jugaban; en los parques había casetas donde podías dejar a los niños entretenidos y, si querías, tomabas un café. De repente, todo lo que nos había parecido un obstáculo insalvable se convertía en algo divertido, donde los pequeños iban a disfrutar como en ningún otro sitio hasta entonces.
El sábado nos reunimos con dos parejas, cuyos maridos trabajaban en mi misma compañía. La primera era francesa, y la segunda, alemana. Ambas revelaban haber tenido una experiencia fantástica y, en el caso de la pareja alemana, que estaba a punto de irse, mostraba una pena sincera ante el hecho de tener que dejar el país. Empezábamos a pensar de verdad que aquel lugar parecía reunir todas las condiciones necesarias para poder pasar una buena temporada de vida familiar. Estas dos parejas, además, nos confirmaron cómo el país estaba realmente diseñado para los niños, lo cual, como el lector supondrá, era una gran prioridad para nosotros. Confieso que, después de aquellas dos entrevistas, la decisión de que quizás haríamos bien aceptando empezó a rondar nuestras cabezas.
Bego y yo nos pusimos entonces a hablar con detalle de todo lo que buscábamos y de lo que habíamos oído en las conversaciones. Sopesamos lo bueno y lo malo, los riesgos que suponía aceptar y las incertidumbres que se nos avecinaban. Todas las opiniones que habíamos recabado habían sido positivas, en general. Desde el punto de vista profesional, constituía una gran oportunidad. La situación del negocio era difícil y suponía un desafío interesante. Desde el punto de vista personal, parecía que aquel ámbito tenía algo que hacía que todos los extranjeros se sintiesen a gusto y felices; incluso a sabiendas de que nos enfrentábamos a una sociedad y un estilo de vida muy diferentes a los nuestros. El lugar era seguro para los niños, y las condiciones climáticas se ofrecían también manejables. Por último, todos los que conocimos nos hablaron muy bien de los suecos. Decían que eran gente abierta y respetuosa con el extranjero, aunque lógicamente reconocían que eran distintos. Bego y yo consideramos que ciertamente, como experiencia vital, aquella era más exótica, si se puede usar la expresión, y potencialmente más enriquecedora que otras oportunidades que podían surgir más similares a Bélgica o a España.
Después de horas y horas de estudiarlo y debatirlo, Bego y yo llegamos a la conclusión de que era una oportunidad que podría merecer la pena y que no perdíamos nada por llevarla adelante.
Ese mismo lunes, fui al despacho de Toni y, oficialmente, acepté la oferta, siempre y cuando, si resultaba un desastre después de seis meses, estuviese dispuesto a cambiarme. Se mostró de acuerdo y me dijo: «Fede, te felicito. Creo que nunca os arrepentiréis de haber aceptado ir allí».
Muchas sorpresas nos esperaban desde aquel momento. Y todos los aprendizajes, las meteduras de pata y las anécdotas que nos sucedieron desde entonces, hasta que abandonamos el país más de mil días después, son la fuente de lo que el lector tiene a su disposición a partir de ahora, para —espero— su disfrute.