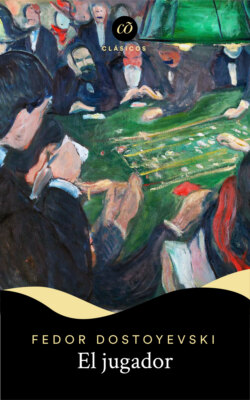Читать книгу El jugador - Fedor Dostoyevski - Страница 7
IV
ОглавлениеHoy ha sido un día especial: ridículo e incoherente. Ahora deben ser cerca de las once de la noche y me encuentro en mi habitación, cavilando en mis recuerdos. Todo comenzó esta mañana. Fui al casino, a jugar para Pólina Alexándrovna. Acepté ciento sesenta Federicos, con dos requisitos: que no quería nada a cambio, y que Pólina me dijera finalmente para qué necesitaba el dinero, y qué suma necesitaba.
Suponía que ella no quería ganar únicamente por la cuestión del dinero. Con seguridad le era necesario, pero ignoro para qué lo necesitaba tanto. Con la promesa de darme una explicación, nos despedimos. En el casino había mucha gente. Se veían rostros ávidos. Me abrí camino hacia la mesa del centro y me senté cerca de un croupier. Al principio no arriesgaba demasiado. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, hice algunas observaciones interesantes. Creo que todo lo que se dice acerca de los cálculos del juego, en realidad no significan mucho, no son tan importantes. Los veo con sus anotaciones plagadas de cifras, cómo apuntan todas las jugadas, deducen las probabilidades y, luego de haber calculado todas las variables posibles, hacen su apuesta y pierden, de h misma manera que yo, y todos aquellos que juegan al azar.
Sin embargo, he visto algo: en esta sucesión de probabilidades fortuitas hay algo parecido al orden... pero uno muy especial e inaccesible para la inteligencia humana.
Por ejemplo, observé que la última docena sale después que los doce del centro, tal vez dos veces. Luego viene la primer docena, a la cual sigue de nuevo los doce del centro, que salen otras tantas veces, alineados. Después de esto viene la última docena, que a menudo repite unas dos veces. Luego son los doce primeros, que no se dan más que una vez. De este modo la suerte designa tres veces los doce del centro, y así seguidamente durante una hora y media o dos horas. ¿No es extraño y digno de atención este fenómeno? Cierto día, tal vez en una tarde, el negro alterna continuamente con el rojo. Cambian a cada instante, de manera que cada color no sale más que dos o tres veces. Al día siguiente, o en la misma jornada, el rojo sale continuamente, jugada tras jugada, algunas veces hasta en veintidós ocasiones, durante algún tiempo, o hasta un día entero.
Muchas de estas observaciones me las ha hecho el señor Astley, que permanece mucho tiempo junto al tapete verde, sólo observando. En cuanto a mí, perdí todo en poco tiempo. Primero aposté al par y gané. Lo puse de nuevo y volví a ganar. Y así dos o tres veces. En muy poco tiempo gané unos cuatrocientos federicos.
Debía salir de allí, pero una sensación muy extraña me invadió. De pronto, tuve el deseo de desafiar a la suerte, de burlarme de eUa. Arriesgué todo lo que tenía, y perdí. Luego, poseído por un extraño frenesí, tomé todo el dinero que me quedaba, hice la misma apuesta y volví a perder.
Salí de la sala aturdido, obnubilado. No entendía lo que me había pasado y no le dije nada a Pólina Alexándrovna hasta antes de la cena. Antes estuve deambulando por el parque, confuso.
Durante la comida me sentí de nuevo exaltado, exactmente igual que dos días antes. El francés y la señorita Blanche eran nuestros invitados. A ella la vi por la mañana en el casino y me di cuenta de que había presenciado mi triunfo y derrota. Esta vez sí que se fijó en mí.
El francés fue más directo y me preguntó "si había quedado en la ruina". Tuve la impresión de que sospechaba algo acerca de mi relación con Pólina. Mentí y le dije que sí.
El general estaba asombrado. ¿De dónde habría sacado yo tanto dinero para jugar? Le dije que había comenzado apostando muy poco, unos diez Federicos y que al doblar mi postura pude ganar cinco o seis mil florines.
Pero que en dos jugadas más, se esfumaron.
Esto era muy convincente. Mientras le explicaba, miraba a Pólina, pero no pude adivinar gesto alguno en su rostro. Me había escuchado sin interrumpir, por lo que deduje que no debía decir que había jugado —y perdido— su dinero. Además, pensaba yo, todavía me debe la explicación que me prometió en la mañana.
Esperaba que el general hablara, pero no lo hizo. En cambio, tenía un aire agitado e inquieto. Tal vez, tomando en cuenta la situación en que se hallaba, le era muy doloroso el saber que una cuantiosa suma de dinero había estado en poder de alguien como yo.
Presumo que anoche discutió acaloradamente con el francés. Estuvieron encerrados largas horas, hablando a gritos. Al terminar, el francés se veía furioso, y esta mañana, muy temprano, ha visto nuevamente al general, sin duda para proseguir con la plática.
Al enterarse de mi mala suerte, el francés me dijo que necesitaba ser más prudente. —Aunque cuando hay muchos jugadores rusos —dijo luego, no sé con qué motivo—, no parecen ser los mejores en el juego.
—Pues yo —le contesté— estimo que la ruleta no ha sido inventada más que para los rusos.
Como el francés sonreía burlonamente, le dije que tenía yo razón. Al referirse a los rusos como jugadores, los criticaba abiertamente, y, por tanto, se me podía creer.
—¿En qué basa usted su opinión? —preguntó el francés. —En que el tener es, a través de la historia, uno de los' principales puntales del catecismo de las virtudes occidentales. Rusia, por el contrario, se muestra incapaz de adquirir capitales, más bien los gasta. Sin embargo, nosotros los rusos tenemos también necesidad de dinero —añadí—, y por consiguiente, recurrimos con placer a la ruleta, donde podemos enriquecernos súbitamente. Esto nos encanta, y como jugamos alocadamente... casi siempre perdemos. —Tiene usted razón... en parte —afirmó el francés con suficiencia.
—No, no es cierto, y debería darle vergüenza hablar así de sus compatriotas —intervino el general, con tono impresionante.
—Permítame —le contesté— discutir qué es peor: si la extravagancia rusa o el procedimiento alemán de amasar fortunas hasta morir por ello.
—¡Qué idea absurda! —exclamó el general.
—¡Qué idea más rusa! —afirmó el francés.
Yo me reía y disfrutaba el hacerlos rabiar.
—Preferiría pasar toda mi vida en Rusia —exclamé— que adorar al ídolo alemán.
—¿Cuál ídolo? —preguntó el general, encolerizado.
—Este: la capacidad alemana de hacerse rico. Tengo poco tiempo aquí, pero, sin embargo, he hecho algunas observaclones que han sublevado mi naturaleza tártara.Ayer caminé cerca de diez kilómetros por los alrededores. Pues bien, el panorama que vi es exactamente el mismo que el de los libros de moral: todas las casas tienen un padre virtuoso y honrado. De una honradez tal que uno no se atreve a dirigirse a ellos.
Por la noche toda la familia se reúne a leer obras edificantes mientras afuera se escucha soplar el viento. El sol poniente brilla sobre el techo donde anida una cigüeña, es un espectáculo sumamente poético y conmovedor. Recuerdo que mi padre nos leía por la noche ese tipo de libros, también bajo los árboles de nuestro jardín... Pues bien, aquí cada familia se halla sometida a este patriarca. Cuando él ha reunido una cierta fortuna, anuncia su intención de ceder al hijo mayor oficio o tierras. Con esta medida escatima la dote a una hija que se condena a la soltería. También el hijo menor se ve obligado a buscar un empleo y sus ganancias van a enriquecer el capital paterno. Sí, así son las cosas aquí, estoy bien informado. Todo ello motivado por una honradez llevada al último extremo, y el hijo menor se imagina que es por honradez por lo que es explotado. ¿No vemos a la víctima regocijarse de ser llevada al sacrificio? ¿Y después? La historia continúa: el hijo mayor no es más feliz. Tiene una novia, pero no puede casarse por hacerle falta una determinada suma de dinero. Ellos también deben esperar por no faltar a la virtud y también se sacrifican. Las mejillas de las muchachas se arrugan y ellas se marchitan. Finalmente, luego de veinte años, la fortuna ha crecido. Entonces el padre bendice la unión de su hijo mayor de cuarenta años con una joven muchacha de la misma edad. Seguramente vierte lágrimas, predica y luego muere. El hijo mayor, a su vez, pasa a ocupar el puesto del padre virtuoso y vuelve todo a comenzar. Dentro de cincuenta o sesenta años el nieto tendrá un gran capital y lo heredará a su hijo; éste al suyo, y después de varias generaciones aparece un barón de Rothschild, o Hope y Compañía, o sabe Dios quién... ¿No es este un espectáculo grandioso? He aquí el resultado de uno o dos siglos de trabajo, de honradez; he aquí adónde lleva la firmeza, la economía y la cigüeña sobre el tejado. Ya más allá de esto no hay nada. Luego estos ejemplos de virtud se atreven a juzgar al mundo entero. Pero yo prefiero divertirme a la rusa o enriquecer jugando a la ruleta. No deseo ser un Hope y Compañía. Tengo necesidad de dinero ahora mismo y no deseo vivir sólo para acumular más. Ya sé que he exagerado en mi relato, pero esas son mis convicciones. —Ignoro si tiene o no razón en lo que ha dicho —me dijo el general, pensativo—, pero usted es un charlatán insoportable.
Como es su costumbre, no acabó la frase. Cuando el general aborda un tema que lo rebasa, por poco que sea, jamás termina sus frases.
El francés escuchaba tranquilamente, abriendo los ojos. No había comprendido casi nada de lo que yo dije. Mientras tanto, Pólina afectaba una indiferencia cruel para conmigo. Parecía no estar enterada de nuestra conversación de sobremesa.