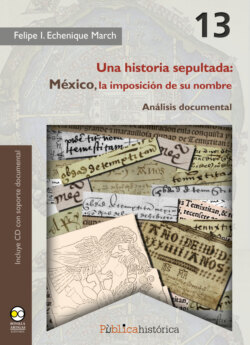Читать книгу Una historia sepultada - Felipe I. Echenique March - Страница 4
ОглавлениеAl lector
Este trabajo presenta un hecho no registrado en la historiografía nacional o internacional, y consiste en exhibir los distintos sustantivos que se emplearon –durante los primeros cincuenta años de conquista y dominación española– para nombrar a la principal ciudad de lo que Cortés llamó la Nueva España, y que hoy en día todo el mundo refiere como Mexico-Tenoch-
titlan o simplemente Tenochtitlan o Mexico.
Sin embargo, esta designación que cuenta con un amplio consenso universal no se puede sostener documentalmente, ya que el nombre que se consigna en las fuentes ininterrumpidamente, al menos durante los diez primeros años de conquista española fue el de Temixtitan o Temistitan, y posteriormente el de Mexico, así sin acento. Pero este uso no fue de manera contundente y continuada, sino que se alternó con el Temixtitan que sufrió variantes escriturales tales como Tenustitan, Tenuxtitan o Tenuxtitlan, hasta que después de 50 años finalmente se convirtió en una designación permanente e inequívoca llamarla como ciudad de Mexico.
La falta de acentos en esos sustantivos, y otros más, durante la época colonial me llevó a respetar esa manera de escribirlos, toda vez que este trabajo pone especial atención en las maneras de grafiar los sustantivos durante aquellos primeros años para identificar a la principal ciudad de la Nueva España.
Esa es la única explicación por la que a lo largo de este trabajo se encontrarán dos maneras de presentar los sustantivos: con acento y sin él. La diferencia la establecen los tiempos y el criterio de respeto para quienes así lo han escrito.
Un buen número de editores y estudiosos han actualizaron la escritura de sustantivos y otras circunstancias sin ninguna advertencia, con lo que indudablemente facilitaron la lectura de fuentes y documentos, pero con ello también contribuyeron a ocultar la primera designación con que se conoció a la ciudad más importante de la Nueva España, como se mostrará a lo largo de este trabajo.
Por lo antes expuesto debe quedar claro el porqué de la falta de acentos cuando estoy citando documentos que no lo manifiestan, o también cuando estoy refiriendo aquellos sustantivos dentro del ambiente y tiempos en los que no se acentuaban.
Para que no quede duda de esa diferencia que me interesa resaltar y establecer, he marcado ese modo escritural con cursivas, para que se note la circunstancia histórica a la que me estoy refiriendo, mientras que la escritura normal de México, con acento, tiene que ver con quienes así lo presentan en sus publicaciones aún y cuando en el documento ológrafo que transcribieron o paleografiaron no estén acentuados, respetando así la decisión editorial de estudiosos o editores.
Además de lo antes expresado, se debe tener en cuenta que la escritura de México sin ninguna otra característica y con el modo escritural actual, indica que estoy refiriendo los tiempos y modos en que ya quedó establecido, bajo ese grafiado, desde el siglo XIX y hasta nuestros días.
Por último, a lo largo del trabajo referiré el nombre de Fernando Cortés en lugar del de Hernán Cortés, porque hasta bien entrado el siglo XIX se le conoció bajo el primer nombre y por lo tanto no considero que exista alguna justificación para invocarlo bajo otro nombre con el que nunca se le conoció en los tiempos en los que actuó, y que justamente son los que se tratan en este estudio. Siguiendo esta misma línea me referiré a los reyes de Castilla, Aragón, León, etc., como don Carlos y doña Juana su madre, pues en los documentos del tiempo no se le conoció como Carlos V, que es como la historiografía hoy en día lo acredita para presentarlo como actuante en los tiempos de la invasión y conquista de lo que se dio en llamar la Nueva España.
Brindo mi agradecimiento a todos mis compañeros de la Dirección de Estudios Históricos del INAH -donde trabajo- y de otras instituciones académicas que me acompañaron de cerca en este proceso de investigación: Lourdes Villafuerte García, René González Marmolejo, Eduardo Flores Clair, José Abel Ramos Soriano, Jorge Angulo Villaseñor, Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, Juan Manuel Pérez Zevallos, Antonio Trujillo, Antonio Saborit García Peña y Salvador Rueda Smithers.
Por su apoyo generoso y fraternal, también manifiesto mi gratitud a los subdirectores y directores de la Dirección de Estudios Históricos: Luis Barjau Martínez, María Eugenia del Valle Prieto, Marcela Dávalos López y Carlos Ortega González. De manera externa mi reconocimiento y cariño a mis amigos y compañeros del INAH que se involucraron en el trabajo: María de los Ángeles Colunga Hernández, Alfonso Velasco Hernández, Carlos Ortega Hurtado, Hugo Vargas Comsille.
Debo también dar las gracias a los compañeros y directivos de la Biblioteca “Manuel Orozco y Berra” por sus atenciones, así como también a todos los compañeros administrativos, técnicos y manuales de la propia Dirección de Estudios Históricos por su ayuda oportuna y su trato deferente y desinteresado.
A los compañeros y compañeras que han laborado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México que, desde el 2000 y hasta estas últimas fechas de 2019, me permitieron fotografiar los libros de las Actas del Cabildo que se editaron en el siglo XIX y las Actas autógrafas para, después, proporcionarme el material digitalizado de las Actas de Cabildo que les solicité para mejorar los documentos que ahora se presentan. Mi agradecimiento sobre todo para Carlos Ruíz Abreu, Donají Morales Pérez, Alejandra Sánchez Archundia, Estefanía Mijangos y Elizabeth Piñón.
De igual manera, mi reconocimiento a los distintos servicios que ofrecen los trabajadores de la Biblioteca Nacional de México, a través de las publicaciones y del Catálogo Nautilos, y a los compañeros que laboran en los distintos acervos y en el Fondo Reservado, pues sus resultados en publicaciones, trato y comedimiento terminan siendo un aliento para continuar con la investigación.
Los mismos estímulos debo reconocer a los compañeros que trabajan en la Biblioteca “Rafael García Granados” del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y qué decir de los de la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, de la Biblioteca Nacional de Madrid, de La Real Academia de la Historia en Madrid y del Archivo General de Indias, quienes lograron que mis estancias en esos sitios fueran muy provechosas y productivas. Provecho y productividad que en estos últimos casos se ve notablemente aumentado gracias a la difusión masiva de un buen número de sus acervos digitalizados y colocados en el ciberespacio, al alcance de cualquier ciudadano del mundo.
Circunstancia que también debe reconocérsele a universidades privadas y públicas de muchísimos países, archivos y bibliotecas públicas como la del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, que junto con Google y otras herramientas cibernéticas, permitieron que esta investigación pudiera contar con materiales que, hasta hace muy pocos años, hubiese sido inimaginable lograr consultarlos todos en pocos años y con una excelente calidad visual.
Y si la vida institucional es la que hace posible este tipo de trabajos, éstos no llegarían quizás a su final si no hubiese acompañamiento cariñoso y desinteresado de familiares y amigos que son tan indispensables para que la vida diaria sea más que llevadera. Sin el ejercicio de un deporte, las largas horas de estudio, serían imposibles. Por lo tanto, agradezco a los trabajadores donde lo ejercito y cuyo buen trato siempre se corresponde, al igual que tener esos amigos Ernesto, Jorge y Guillermo, con quienes comparto la cancha de juego y me hacen disfrutar de amenas pláticas.
Para mi fortuna, Juan Manuel Sandoval Palacios -entrañable compañero de aventuras intelectuales y políticas- me presentó a Juan Luis Bonilla Rius, director de esta casa editorial, para que valorara la posibilidad de publicarlo. Así fue y en muy poco tiempo, el editor consideró que valía la pena convertir en libro esta ardua investigación.
La casa, el hogar, es indispensable para mantener la cordura ante los desenfrenos de la realidad. A mi compañera y cómplice de andanzas intelectuales Carmen García Bermejo siempre le estaré reconocido por su apoyo, comprensión y auxilio. A mí querida hija Ximena Valentina su amor e inteligencia para discutir y discernir son un estímulo permanente para no dejar de pensar.
A mi hijo León Felipe le estaré siempre reconocido y agradecido por su acompañamiento crítico y riguroso en éste y otros trabajos que, en mucho, me han ayudado a alcanzar las versiones definitivas que llegan a manos de los editores.
No puedo dejar de mencionar la satisfacción que me genera el trabajo de los compañeros que diseñaron y formaron este libro, así como a Nuria Pons Sáez, a cargo de la corrección y mejoramiento del estilo.
Sierra Encantada, Huitzilac, Morelos.
Espacio y Comunidad que me ha
permitido años de tranquilidad
para llevar a cabo mi trabajo.
Estudio Introductorio
A propósito del sustantivo México
Palabras admonitorias
Es probable que, en estos días, pocos especialistas, políticos o ciudadanos discutan abiertamente sobre las variantes y diferencias de los contenidos y proyecciones que, a lo largo de la historia, se le ha dado al sustantivo México. Esto no significa que falte interés o que se haya agotado la reflexión o discusión sobre el tema. Más bien considero que en estos tiempos estamos en un remanso en el que pareciera que nada se mueve en torno a tan emblemático y sugerente sustantivo.
Sin embargo, esto es aparente porque aún en esa supuesta quietud hay un constante movimiento que, si bien no se materializa en álgidas y acaloradas discusiones o escritos sobre los contenidos y significados del término, siguen mostrándose intentos de reapropiación y resignificación.
Existe una nutrida bibliografía relacionada con el tema a partir de distintos ángulos: desde los posicionamientos gentilicio-toponímicos de los más variados grupos, por ejemplo, de la mexicanidad, que se expresan de diferentes maneras, hasta los políticos de cualquier partido que pretenden amoldar a sus intereses su significación y proyección, pasando por la redacción de discursos especializados de historiadores y antropólogos, que hacen que el término México no sea un sustantivo muerto o detenido en los tiempos en que se acuñó.
Todo esto mantiene vigente y actuante la evocación y convocatoria que provoca el dicho sustantivo de México. Cabe destacar que, en los últimos años, sobre todo con el asalto del Partido Acción Nacional al gobierno de la república mexicana (2000-2012), el paroxismo de la ultraderecha llegó a tal punto que inclusive lo promovió como una más de las tantas “marcas” que circulan en el extenso y diversificado mundo del consumo de mercancías.1 No es de extrañar que, entre otros tantos efectos, la derecha2 intentara diluir la discusión de contenidos y significados, para sólo quedarse con los tonos y emociones que desata su sola mención o advocación.3
En los últimos quince años4 se ha generalizado en diversos ámbitos el uso político y mercadológico del sustantivo México. Los gobiernos federal, estatales y municipales, los partidos políticos, pasando por todo el espectro de movimientos religiosos y sociales, así como entre publicistas inescrupulosos a través de todo tipo de anuncios radiales, televisivos o escritos, pretenden que dicho término pase del sustantivo al adjetivo y hasta el verbo, con el pretexto de hacerlo valer por su sola tonalidad, como algo que en sí y por sí mismo convoca y, cuya carga histórica no tiene ni por qué o para qué discutirse ni reflexionarse, debido a que ya es algo dado, que en sí mismo es una esencia, que está allí inamovible, sólo evocable y convocable; para lo cual es suficiente su exclamación para que cientos de miles y hasta millones de personas se sientan parte de esa comunidad adjetivada que convoca.5
Esa sustancia se convierte en centro y proyecto que muchos pueden llegar a creer que no está en entredicho porque ni siquiera en los momentos de la más drástica tensión religiosa6 o incluso política,7 desde que se consolidó el movimiento por la Independencia en el Congreso de Apatzingán, en 1814,8 se ha cuestionado que seamos mexicanos y el territorio sea denominando como México, independientemente de su designación geopolítica en el tiempo.9
Así que sustantivo, adjetivo y aún convertido en verbo, México es aceptado en forma general y sin respingos, aunque dicho consenso no quiere decir –aunque así lo pretendan algunos– que exista homogenización o acuerdo en lo que esto significa y debe seguir indicando como rumbo al futuro. Disputa acallada y silenciada bajo el subterfugio de la democracia, o mejor dicho partidocracia y “comentocracia”, que pretenden ocultar el debate y las acciones políticas que intentan redefinir al sustantivo y llenar de nuevos contenidos los adjetivos.
Las televisoras y sus “comentócratas” han sometido a los partidos políticos a la más abyecta vulgaridad y simpleza. Por eso no se detienen a pensar en la historia, en el sentido y significado de las palabras, porque para ellos la voz México no es más que otro sonido articulado que nada dice, tal como lo hacen con toda esa verborrea que lanzan sin descanso día tras día para someter a la sociedad.
En forma resumida y esquemática, considero que la ultraderecha intenta explotar las cargas emotivas de los sonidos del sustantivo México para continuar con su proyecto de alienación y subordinación hacia las potencias imperiales, mientras que los vividores de la “política” (PRI, PRD, PT, PVE, Movimiento Ciudadano, Morena, y los recién ingresados micropartidos) lo usan para justificar su accionar –siempre interesado–, no con lo que pueda comportar o proyectar dicho sustantivo para los millones de mexicanos, sino para sus personas o grupos en los que se encuentran. Aunque hay otros muchos ciudadanos y organizaciones que pretendemos una sustantivación que arrope y proyecte a los más de 120 millones de mexicanos, en condiciones de vida digna, libre y soberana.10
Para quienes estamos convencidos de que hay nuevas posibilidades de construcciones históricas, entre otras tantas acciones y prácticas a desplegar, está la de revisar críticamente y con minuciosidad todo cuanto se ha escrito de las historias. Acción que muy posiblemente nos termine mostrando que vivimos más con dogmas que con verdades establecidas. La crítica analítica radical nos permitirá tirar lastres y armarnos de nuevos sentidos, contenidos y proyectos. Todo debe de estar en permanente examen crítico, incluyendo las certezas consagradas por el tiempo y los discursos imaginados e impuesto al pasado, al presente y al propio futuro.
Revisando uno de los últimos trabajos sobre nuestro tema
En su último libro, el buen compañero del Instituto Nacional de Antropología e Historia y destacado lingüista, Ignacio Guzmán Betancourt, ante la pretensión de Carlos Salinas de Gortari de querer cambiar la designación oficial de Estados Unidos Mexicanos por la sola mención de México, elaboró una nutrida y bien equilibrada compilación historiográfica para recordar lo que se había escrito sobre el nombre de México desde el siglo XVI, hasta lo discutido a finales del siglo XX.11
Acompaña a dicha antología un estudio introductorio, en el que sostiene como tesis central que el sustantivo México, era parte indiscutida del nombre de la ciudad prehispánica localizada en medio de los lagos de agua dulce y salada12 denominada México-Tenochtitlan; que la desaparición del segundo componente, de lo que Guzmán Betancourt conceptualizó como “binomio”, se debió más a cuestiones de conveniencia y comodidad, que a lo que pudiéramos suponer como un silenciamiento mal intencionado, o por omisión deliberada, para que prevaleciera solamente el primer componente, ya como sustantivo exclusivo de la ciudad más importante del virreinato de la Nueva España, donde se establecieron las sedes de los poderes económico, político, religioso y sociales de la nueva colonia española.13
Después de esa exposición, pasa revista al uso que tuvo el sustantivo México ya dentro del virreinato de la Nueva España y hasta que se comenzó a emplear para referir al propio virreinato al finalizar el siglo XVIII.
Ya no se ocupa de lo ocurrido en los siglos XIX y XX porque su antología contiene un buen número de artículos, disertaciones y ensayos que ilustran muy bien las maneras y modos con que se estudió y presentó lo referente al nombre de México.
Esta compilación historiográfica es el mejor esfuerzo sistemático que se haya realizado hasta nuestros días para exhibir los textos que acompañan el argumento histórico que sostiene Guzmán Betancourt sobre la denominación de la ciudad; aunque no por ello dejó de considerar algunos escritos que de una u otra manera contrastan con su propio argumento central, como son los de fray Andrés de Olmos o fray Gregorio García.14
Además de lo anterior, se debe hacer notar que la compilación de Betancourt dejó fuera todo ese cúmulo de escritos que se supone fueron escritos por mestizos y que de una u otra manera dan información sobre el nombre de la ciudad. De muchos de ellos desconocemos los nombres de sus autores, por lo que su referencia les viene dada por los títulos que se les han impuesto como por ejemplo: Anales de Tlatelolco;15 Anales de Cuauhtitlan; Historia de los mexicanos por sus pinturas,16 o el llamado Códice Mendocino; o esos otros en los que sí es reconocible el autor, como sucede con las Relaciones…, de Chimalpain,17 el denominado Códice Chimalpopoca; los Anales de Alvarado Tezozómoc, las distintas obras históricas de Ixtlilxochitl,18 o la Crónica Mexicáyotl de Fernando Alvarado Tezozómoc,19 que si bien están referidos en muchos de los extractos de los escritores que presenta, creo que hubiese sido oportuna su inclusión específica, por más de una razón.
Observación semejante podría hacérsele con otras exclusiones de personajes distinguidos del siglo XVIII, como podrían haber sido Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, Antonio de León y Gama, así como lo expuesto por los jesuitas expulsos, que desde Italia se hicieron eco de la designación que le daban los europeos al virreinato de la Nueva España, ya referido como Mexico. Designación que ellos utilizaron en los propios textos que publicaron en la tierra de su exilio político, tal y como se puede apreciar en los títulos de los libros de Francisco Xavier Clavijero, Pedro José Márquez, Rafael Landívar y Juan Luis Maneiro.20
Estas apreciaciones al trabajo de Guzmán Betancourt no se exponen para demeritar su esfuerzo, sino para señalar que tiene limitaciones, al igual que algunas imprecisiones, como la de señalar que Veytia le dio el título a su historia de: Antigua de México.
La afirmación es incorrecta, porque dicho título es el que le proveyó el cronista mayor de Indias: Juan Bautista Muñoz, para su identificación dentro de su colección de manuscritos. Referencia que repitió su primer editor en el siglo XIX, pero no fue la que asentó don Mariano Fernández de Echeverría y Veytia a su manuscrito, en el cual se puede leer:
Historia del Origen de las Gentes que poblaron la América Septentrional que llaman la Nueva España, con noticia de los primeros que establecieron la Monarchía que en ella floreció de la Nación Tolteca, y noticias que alcanzaron de la Creación del Mundo. Su Author El Licenciado Don... Caballero profeso de la Orden Militar de Santiago, etc.21
Aparte de esa imprecisión, es necesario advertir que tengo fundadas razones para diferir de la tesis central que defiende Betancourt y a los que él siguió, sin que ello demerite el material que presentó de manera sistemática y profesional y que mucho ayuda a tener vigente la visión que él avala. Pero es controvertible como trataré de demostrar en este trabajo.
Desacuerdos iniciales
Ya indicadas algunas diferencias con el trabajo de Betancourt y que insisto, no demeritan en nada su esfuerzo pues sigue siendo muy útil para acercarse al tema, paso ahora a expresar mi principal diferencia con él y, con los que él ha seguido, en un punto que considero es central y que se localiza en unas cuantas palabras de lo escrito por Fernando Cortés,22 en lo que se conoce como Segunda Carta de Relación.
En ella es donde por primera vez plasmó el nombre de Meſico23 (Mexico).24 En ese apartado manifiesta claramente su parecer con relación al uso de tal sustantivo, que lo usará para designar a la provincia –hoy diríamos geohumana– que tenía ante sus ojos y ambiciones, correspondiente exactamente a lo que denominamos cuenca de México. Su redacción fue la siguiente:
Antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad (Temixtitan)25 y las otras que en éste capítulo dije, me parece, para que mejor se puedan entender, que débese decir de la manera de Meſico, que es donde ésta ciudad (Temixtitan) y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas, y dónde está el principal señorío de este Mutezuma. La cual provincia es redonda y está toda cercada de muy altas u ásperas sierras, y lo llano de ella tendrá en torno hasta sesenta leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno más de cincuenta leguas.26
Guzmán Betancourt y los que han estudiado o publicado las Cartas de Relación o se han ocupado del tema de la designación del nombre de la ciudad, han visto en este párrafo la incomprensión de Cortés, ante la realidad prehispánica que tenía frente a sí, que no podía ser otra que la ciudad de México-Tenochtitlán, que los estudiosos conceptualizan como “binomio” conformado por esos dos sustantivos.27
Guzmán Betancourt, como otros especialistas, se han basado para tal afirmación en los pareceres y discusiones que aporta el estudio de las etimologías convenientes a la visión que se quiere imponer, o bien, en lo que refirieron los cronistas o “historiadores” que de una u otra manera ayudan a sostener ese discurso.28
Una revisión crítica de los “historiadores” o cronistas que ayudan a soportar el punto de vista que hoy en día se conceptualiza como binomio, expusieron como soportes de sus narrativas las tradiciones verbales que muchas de ellas se dijeron estaban guardadas en pictogramas, que después pasaron a ser anales, crónicas o historias gracias a la trasmisión de generación a generación hasta llegar a ellos, quienes escriben ya muy entrado el siglo XVI o principios del XVII. Sin embargo, en muchos de esos escritos se puede notar fácilmente el entrelazamiento de las “narrativas alcanzadas” con los intereses que pudieran perseguir criollos y mestizos sobre todo en la reivindicación de derechos familiares muy parecidos a los que se acostumbraban en España.
No es difícil encontrar que muchas de esas narrativas se mezclaron en los siglos XIX y XX con una apasionada lírica nacionalista sobre el nombre de México. Esto último no demerita en nada lo expuesto y exaltado, sin embargo, no permiten un entendimiento claro y sostenido de la tradición que presentan y exaltan como realidades primigenias, que entre otros tantos hechos y circunstancias que refieren, se encuentra el empleo del sustantivo México.29
Pedirle congruencia a los mitos y a sus entramados es inconsecuente, pero no sucede lo mismo con las exposiciones historiográficas que no someten a las llamadas fuentes primarias a una rigurosa crítica interna y externa para notar contradicciones, desviaciones, inconstancias, trasvases, etcétera.
En general las fuentes para estudiar el nombre de México se han tratado como si fuesen piezas de un rompecabezas; esto es, como narrativas que en algún momento se fracturaron y dispersaron en trozos convenientes para que, junto con otros tantos de distintos tiempos y circunstancias, pudieran volverse a juntar y así develar la realidad primigenia que contienen aquellas narrativas originales que inexplicablemente fueron rotas y desperdigadas.
Lo anterior da pie a la creencia de la presencia de diversos y variados soportes pictográficos u orales que guardan la existencia de esa realidad pretérita predicada como única, que se reconoce y refiere aún por grupos distintos y hasta distantes.30 Todo lo cual da fundadas esperanzas de recuperar la imagen prístina del momento iniciático, que por extraña razón fue fracturada y desperdigada entre los tiempos y los espacios.
Así, el trabajo arduo y creativo de los especialistas restituirá las piezas en los lugares convenientes, con lo cual se recuperarán no sólo los momentos e imágenes de aquel pasado primigenio, sino el mismo fluir de aquella realidad preexistente, que quedó consignada en todos y cada uno de sus detalles en aquellas narrativas tan disímbolas y dispersas como hoy se refieren.
Pedazos de un mito se ocupan en la narrativa de otro que conviene a lo que se está contando y, trozos de otros, pueden complementar las secuencias de algunos más hasta que se tiene armado el rompecabezas.31
Lo anterior apunta más a ficción y creación literaria que a empeños científicos. Si bien esa manera de proceder puede resultar en creaciones convenientes y hasta convincentes y maravillosas, no por ello dejan de sorprender los amarres con que logran tejer las narrativas disímbolas y distantes que bien pueden convencer a unos, pero también hay que decirlo, no dejan satisfechos a otros.
Bajo esa línea de acción intelectual ya contamos con abundantes, sostenidos y profusos esfuerzos intelectuales que muy probablemente lleguen a contarse por miles y cuyo máximo representante, desde mi punto de vista es Gutierre Tibón, con su libro Historia del nombre y de la fundación de México, que ya he venido refiriendo en notas a pie de página.
Con lo antes expresado de ninguna manera quiero siquiera insinuar que está agotado el trabajo historiográfico, filológico y hermenéutico de aquellas fuentes y lo que sobre ellas se ha escrito y se puede seguir analizando. Todavía hay mucho que hacer; sin embargo, en mi caso considero que poco podría aportar si siguiera esas líneas de investigación y narrativas, sobre todo si quisiera contribuir con renovadas discusiones y, si se quiere, hasta conocimientos al tema del sustantivo México.
Dejo pues, fuera de mi atención esos caminos y senderos, y prefiero tomar otros rumbos a partir de reconsiderar lo expresado por Cortés en su Segunda Carta de Relación, en cuanto a que el sustantivo Meſico (Mexico)32 debería referir una provincia que hoy correspondería a lo que designamos como Cuenca de México, que naturalmente comprendía la ciudad de Temixtitan33 donde residía Mutezuma (Moctezuma).
Así la mención de Meſico (Mexico) para Fernando Cortés tenía que ver más con una propuesta de designación para una provincia tan maravillosa como indigna –por la acción de los sacrificios humanos, según refería el conquistador–, y no con el nombre ni parte del nombre de la ciudad de Temixtitan.34
Lo anterior ni siquiera ha sido considerado como una posibilidad a explorar y, a lo más, la escritura de esas líneas se toma como la muestra de un error de entendimiento de Cortés; sin embargo, no ha sido probada o, más aún, no ha sido documentado satisfactoriamente ese desliz. Esto es, se establece el descrédito y no se demuestra a plenitud los antecedentes o los consecuentes de esa supuesta pésima incomprensión y, luego de aquel señalamiento, ya no hay nada que decir o investigar. El reproche se queda como el todo de esa parte y modo de actuar de Fernando Cortés.
Sin embargo, si se estudia y confronta con detalle la documentación que se produjo y generó tanto en España como en la llamada Nueva España en el lapso de tiempo que va por lo menos de 1519-1571, con lo que se escribió o escribe en los libros de historias de la conquista, se notan graves omisiones en estos últimos; pues por ejemplo, la designación de la ciudad de Temixtitan no aparece referida por ninguna parte, como tampoco la existencia de la provincia de Culua, que registró Fernando Cortés y como veremos más adelante. Por lo tanto, pareciera que esos sustantivos no se consignaron en aquellos primeros momentos de la conquista española a pesar de estar suficientemente mencionados por Fernando Cortés en sus Cartas de Relación.
La presencia de aquellos sustantivos en la documentación de esos tiempos y su ausencia en los libros de historia son inexplicables, aunque dejan bien claro el triunfo de la designación de México para la ciudad y el traspaso del sustantivo Culua a los tiempos primigenios de los pueblos que estaban conquistando o a la equivalencia con otros sustantivos como el de Ulua.
Tras esa manera de actuar se nota que mejor ha sido obviar aquellos sustantivos primigenios –Temixtitan, Culua, principalmente– como si no se hubiesen escrito o pronunciado en los primeros años de la conquista, o dicho de otro modo, se hace caso omiso a lo que manifiestan los documentos, llegando al extremo de modificar o manipular sus señas de identidad, echando mano de las técnicas más ingeniosas que se hayan podido imaginar, para silenciarlos o sepultarlos como veremos a lo largo de nuestra exposición, la presencia de aquellos sustantivos, y en concreto el de Temixtitan.35
Si fue un error llamar o designar a la provincias con el sustantivo Mexico, o denominar a la ciudad bajo la sola la mención de Temixtitan, por parte de Cortés, tendríamos que saber durante cuánto tiempo se vivió en aquel error y cómo es que se corrigió, quién lo hizo, qué implicaciones tuvo una deficiente comprensión de la realidad prehispánica en la vida de la incipiente colonia y la metrópoli; cómo y de qué manera se llegó a tratar esa mala apreciación en los círculos gobernantes de acá y de allende el océano. En fin y para un primer momento saber cuál es la historia de ese error y exhibir su documentación.
Hasta donde sé los anteriores cuestionamientos no se han planteado, pues lo que prevalece son las correcciones a modo, tal y como resulta ser para referir los primeros años de conquista, citar a Bernal Díaz del Castillo o insertar parte de los decires mitológicos o explayar narrativas posteriores sobre aquellos primeros años de conquista española, sin que se aclare cómo es que se vivió y corrigió esa pésima comprensión de designación de la ciudad y provincia más importante con la que se toparon las huestes conquistadoras comandadas por Fernando Cortés, al occidente de la isla de Cuba.
Utilización de otros materiales para verificar o contrastar lo hasta ahora establecido
En párrafos anteriores he sostenido que con la documentación tradicional en la cual se estudia y reelabora lo concerniente al sustantivo México, yo en lo personal, no creo que pudiera avanzar más de lo que ya lo han logrado otros meritorios estudiosos. Entonces la pregunta pertinente sería en qué otros materiales documentales se pueden trabajar para aportar algo no visto y estudiado hasta ahora y que tenga que ver, justamente, con lo señalado por Fernando Cortés, en el sentido de que dicho sustantivo era una propuesta suya para designar a la provincia que hoy denominamos justamente como cuenca de México.
Existe un variado y rico material que da cuenta de la vida misma de los conquistadores y las instituciones que comenzaron a imponerse en los territorios a los que arbitrariamente denominaron como Nueva España, y de su relación con las instituciones y personas en los reinos de España. Esta riqueza documental incluyen las llamadas Reales cédulas, Ordenanzas, Mandamientos, Nombramientos, correspondencia varia entre distintos funcionarios eclesiásticos y civiles, Actas de Cabildo de las ciudades que iban fundando los españoles; libros de protocolos, esto es, todo ese cúmulo de documentos referente a la vida cotidiana en sus proyecciones legales, institucionales o entre particulares que generó la conquista y dominación encabezada por Fernando Cortés y don Carlos y doña Juana,36 reyes de la corona de Castilla y Aragón en lo que llamaron la Nueva España.
Por desgracia, no contamos con trabajos que sistematicen en su integridad todo ese mundo de papeles de manera cronológica, temática y geográfica y que nos permitan una visión pormenorizada del tema que aquí nos interesa ir rastreando.
Pero ello no puede ser una limitante que nos obligue a desviar nuestra atención hacia otro punto. Así que faltando dicha herramienta no queda otro camino más que el de construirla.
Sería complicado intentar dicho esfuerzo a partir del reconocimiento de los materiales localizados en archivos públicos y privados, aún y con todos sus adelantos tecnológicos, tanto nacionales como españoles, por lo que es necesario antes que nada intentar una primera aproximación cronológica muy sistemática a través de los materiales que conocemos a partir de las Ordenanzas de Mendoza;37 de los Cedularios de Puga;38 Zorita39 y Encinas;40 de los denominados Cedularios metropolitanos;41 Cortesiano, etc.;42 así como también de la correspondencia reunida bajo el nombre de Epistolario de la Nueva España, compilado por Francisco del Paso y Troncoso43, y toda esa otra masa documental que aparece en las diversas colecciones de documentos inéditos de América y Oceanía;44 sin dejar de lado los que se reproducen en las distintas ediciones de colecciones de documentos que tienen que ver con el actuar de Fernando Cortés y otros conquistadores; los Libros de protocolos de la Ciudad de Mexico;45 las Acta del Cabildo de la Ciudad de Temixtitan o Temistitan y luego de Mexico,46 y de toda esa otra masa documental que se ha publicado a manera de apéndices en distintas monografías, y que proporcionan información de primera mano que aunque no esté relacionada directamente con el tema que aquí nos ocupa, aporta información de primera mano para nuestro tema como veremos en su oportunidad.
Lo antes dicho quiere decir que se reunió y sistematizó toda esta información por exacto orden cronológico para apreciar, primero, el universo a reconocer y luego dentro de él detectar el manejo de las referencias geográficas consignadas en los documentos ya fuesen elaborados en la Nueva España o en la naciente metrópoli colonial, y esto para tener alguna claridad histórica, que incluso me condujera a buscar materiales de archivo, si es que hubiera lagunas de información que resultaran evidentes tras la reunión del material arriba referido.
Para el presente trabajo se recogieron y sistematizaron cronológicamente más de tres mil referencias de documentos y poco más de 500 documentos desplegados, aunque la base de datos contiene muchísimos más, ya que revisé muy puntualmente los Libros de Cabildo de la ciudad de Temixtitan, que luego se le llamó de Mexico, como veremos en su oportunidad, así como los primeros Libros de Protocolos de la misma ciudad.
Prevenciones muy necesarias de tiempo, modo y lugar
Todo el volumen documental referido anteriormente es heterogéneo y disímbolo, no sólo por los personajes y motivos que lo originaron, sino también por las maneras y modos en que se elaboró. No habiendo reglas de identificación para unos u otros documentos, los resultados que podemos observar son una disparidad de maneras de presentar los escritos en lo que hoy llamaríamos señas de identidad de primer impacto visual, esto es, la consignación del lugar donde se expidió, a dónde se remitió, así como las ubicaciones dentro del mismo documento de las fechas, remitente, destinatarios y algunas otras señas claras del asunto que trata y los sujetos involucrados. Sin embargo, no se piense que esos datos faltan, sino que simplemente en algunos casos esas señas están en distintas partes del texto del documento, sin corresponder siempre a los mismos lugares y, salvo la data que inequívocamente va al final del documento, el resto de la información puede ir en distinto orden después del larguísimo nombre y títulos de los monarcas, cuando por ejemplo se tratan de reales cédulas, provisiones, etcétera.47
Por otra parte, esos datos que son esenciales para el tema de esta investigación, principalmente aquello que tiene que ver con los registros de los lugares a dónde se remitieron y de dónde se emitieron o escribieron, han sido afectados por eso que llamo “síndrome de actualización”, esto es, la imposición de nomenclaturas distintas a las que se consignan en los mismos documentos, debido a que archivistas o editores terminaron imponiendo en alguna parte notoria del escrito, las adendas que los identifican con el orden político-administrativo territorial colonial español que se terminó imponiendo.
Lo anterior es plenamente constatable dentro de los papeles que refieren la vida de los primeros cincuenta años de la dominación española en la Nueva España. En ellos se puede fácilmente comprobar que existe una plena disparidad entre los nombres que se refieren en los títulos o encabezados que los presentan o identifica, con los que se consignan en el propio documento.
Nada de ello es extraño u anómalo dentro de las labores de los archivistas o editores, pues simplemente da cuenta de sus trabajos para facilitar la consulta de los materiales que resguardan o que se quieren dar a conocer.
Sin embrago, lo anterior se convierte en un problema cuando aquellas explicables actualizaciones archivísticas o editoriales, pasan inadvertidas dentro de las narrativas de los historiadores, sin reparar en aquel hecho, intentando hacer valer aquellas designaciones actualizadas como verídicas y existentes desde los primeros momentos, esto es, ocultando o haciendo caso omiso de las primeras denominaciones que simplemente no se refieren en los documentos que mencionan o editan.48
Con lo antes expuesto sólo quiero dejar constancia de que en casi todos los documentos revisados, sobre todo los anteriores a 1535, en carátulas posteriores o adendas en el primer folio, en la parte superior, o en las fichas catalográficas se puso el nombre de Mexico (Mejico)49, aunque en dicho documento no esté escrito ese sustantivo, sino el de la ciudad de Temixtitan, Temistitan o en el caso de los que expidió la Corona la designación sea Temistitan, Mexico; Temixtitan, Mexico; Tenuxitan Mexico, pero no sólo el de Mexico, como algunos historiadores pretenden hacer valer en sus narrativas.
A este hecho de “afectación de actualización archivística o editorial” que ha pasado inadvertida en las narrativas históricas sin mayor explicación, le debemos por una parte la prevalencia del nombre de México en la identificación de los documentos más tempranos, como si ello hubiese sido cierto, y por otra parte ninguna aclaración de los historiadores sobre ese punto, dejando que corran las plumas con esas actualizaciones que terminan construyendo una ahistoricidad en la que nadiese ha detenido.
Sin embargo, la revisión detenida y cuidadosa del material existente da una clara cuenta de que aquella labor archivística, editorial o de narrativas posteriores, terminó sepultando las primeras huellas de identidad que utilizaron los conquistadores para referir a la principal ciudad de la Nueva España como Temixtitan, toponimia que inclusive utilizaron los mismos don Carlos y doña Juana su madre, reyes de Castilla y Aragón, en los documentos más antiguos, como veremos en su oportunidad.
Por otra parte, estas “actualizaciones de nomenclaturas”, no quedaron en los niveles antes referidos sino que también ocurrieron con todo el material que durante distintas épocas y para distintos fines se reunió y publicó bajo los títulos genéricos de Cedularios o Colecciones de documentos.
Los distintos Cedularios, a los que ya me he referido en notas previas a este apartado, dejan ver claramente que no siguieron a pie juntillas los originales de que se valieron para dar cuenta de los instrumentos que refieren, sino la más de las veces, actualizaron las designaciones jurisdiccionales con los sustantivos entonces en uso, junto con las particulares del ordenamiento que interesaba destacar.
Así que tomando en cuenta las características complementarias y añadidas a toda esa masa documental antes referida, uno puede terminar descubriendo que la consignación del sustantivo México, que se refiere en una buena parte de ella, sólo se encuentra expresada en las portadas, apostillas posteriores o en fichas catalográficas, sin estar presente en el propio documento que se refiere.
Ahí una distorsión o deformación, producto de las actualizaciones que requirieron los órganos de gobierno para el manejo de sus expedientes y del descuido de los historiadores por no advertir esa circunstancia bajo la que actuaron archivistas o inclusive editores, para facilitar la lectura y comprensión de los materiales que estudiaban y presentaban.
Unas u otras acciones son verdaderamente abrumadoras y llegan hasta nuestros días. Un ejemplo de ello puede ilustrar el nivel en que ese modo de actuar se ha enquistado aún en el mundo académico más refinado y más cuidadoso, como lo llevó a cabo José Luis Martínez en la edición de sus Documentos cortesianos, donde siguiendo la tradición editorial mantiene el título de, por ejemplo: “Ordenanzas militares mandadas pregonar por Hernán Cortés en Tlaxcala, al tiempo de partirse para poner cerco a México.”50
Es claro que ni en ese ni en otros documentos que Martínez editó, al interior de los mismos, se menciona el nombre de México y para el caso que hemos referido ni siquiera el de Temixtitan, que en todo caso sería la ciudad hacia donde dirigiría su campaña militar, para lograr su total sujeción y dominio, después de haber sido expulsado de ella en julio de 1520.
De tal suerte que al colocar en el título del documento el nombre de México se falsea el contenido y sentido que expresa el documento mismo. Las ordenanzas bien dicen: “a los españoles que en mi compañía fueren a esta guerra que al presente vamos, y a todas las otras guerras y conquistas que en nombre de su majestad…”, lo cual quiere decir que no era privativo para las campañas de conquista inmediatas, sino incluso para las futuras, esto es una ordenanza no para la toma de la ciudad de Temixtitan en concreto, sino para toda la campaña de conquista que seguiría a esos días, en territorios y provincias totalmente desconocidas. Mencionar a México en la cabeza del documento es acabar con la propia incertidumbre que manifiesta la ordenanza ante lo desconocido de los pueblos que habitaban y dominaban ese inmenso territorio que se proponía conquistar, y que para esos momentos seguían siendo totalmente desconocidos para Cortés y su hueste.51
Regresando a nuestro punto acerca de las actualizaciones en la designación de demarcaciones jurisdiccionales y político-administrativas, en todas ellas –archivísticas, editoriales o en narrativas– aún sin que podamos presumir malicia alguna, incurren en consignaciones ahistóricas que permiten trazar una línea de continuidad muy tersa y suave que no repara en cambios o disrupciones en la designación de lo conquistado y sometido, y con lo cual se ocultan los distintos momentos por los que transitó la dominación y sujeción de pueblos y territorios.
Este es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos al revisar el acervo documental del que vengo tratando y del que me ocuparé en este trabajo. Pero ello queda superado al contrastar cuidadosamente la documentación, en donde se puede notar con facilidad la ausencia de la designación que actualiza, y, en lugar de la misma, la designación consignada en el propio documento.
Para llevar a cabo ese trabajo he tenido que recurrir a la revisión pormenorizada de cada uno de los documentos, cotejando la edición con los papeles originales, con el fin de desterrar toda duda y con ello validar la certeza de mis afirmaciones.
En otros casos no fue posible la localización del original, pero ello no altera el conjunto de lo encontrado pues hay elementos que nos ayudan a desestimar las manifiestas anomalías.
Toda la información reunida para este trabajo tiene que ver con circunstancias específicas que se desprenden del orden cotidiano inscrito en el sistema de conquista y dominación, no estático, sino siempre dinámico, dados los distintos momentos de su acción en áreas geográficas específicas y las consecuentes luchas contra los pueblos originarios, los diversos intereses que estaban presentes en la consolidación de lo conquistado y en las subsecuentes campañas de expansión y sometimiento del resto de pueblos y territorios de eso que los españoles llamaron la Nueva España.
Pero todo ese accionar político militar incierto –por lo desconocido de los grupos humanos y territorios a conquistar y someter, aunque no por ello menos prepotente en su actuar tanto en la realidad como en las maneras de designar las realidades con que se enfrentaban–, se anula por las actualizaciones archivísticas, editoriales o de descuidadas narrativas históricas que terminan borrando las primeras designaciones en aras de ir construyendo discursivamente un suave, pero inexistente, hilo de continuidad en una dominación y sujeción que se hace aparecer sin contradicciones, sin rupturas, tersa, a más de haberse impuesto sin mucha violencia, resistencia y aun con acuerdo de muchos pueblos y comunidades de nativos.52
Si se retoman las consignaciones que se declaran en los documentos mismos, se hacen manifiestos los cambios de nomenclaturas, como una labor pausada y lenta, quizás con el único fin de que hubiera secuencias o, mejor dicho, que se pudiera tener referencia de los cambios de designación que no fueron bruscos o inesperados, sino que se fueron imponiendo poco a poco, donde se pueden notar claramente momentos de sobreposiciones y permutas de los nombres para que todo vaya lentamente tomando el lugar colonial que se suponía definitivo o por lo menos ya consagrado, al tiempo que se dejan las huellas del pasado, por si algo se necesitara del pasado inmediato.
Son muchos los casos en que se pueden observar las omisiones, actualizaciones y permutas y todo ello no tendría mayor importancia si no incidiera de manera directa en el sostenimiento no fundamentado, y menos fechado, de que Cortés no supo cómo se llamaba la ciudad más importante de la que sería la Nueva España. Juicio que no ha encontrado quién lo estudie en sus ámbitos temporales, espaciales e institucionales. Esto es, un estudio que muestre o desentrañe algo tan elemental, como, el cómo se vivió en el tiempo ese supuesto error, quiénes lo compartieron, cómo se superó, y finalmente, quién lo corrigió.
Notas del Estudio introductorio
1 Véase Joaquín Barriendos, “Marca País/México. Único, diverso y más allá de la hospitalidad”, en <redibero.org/contenido/Marca_Mexico.doc>; quien hace un planteamiento general muy acorde con la doctrina empresarial mercadológica que está detrás de dicha propuesta y por lo cual deja traslucir algunos de sus más preclaros postulados y proyectos que no está por demás advertir, “conllevan muchos riesgos en cuanto a privatizaciones, no sólo de espacios públicos, sino inclusive de subjetividades e individualidades ajenas a los propios gestores de los llamados patrimonios culturales.” Por otra parte, el colmo de ese sentido mercadológico del sustantivo México llegó a tal nivel que una de la expresiones gráficas que lo materializan es la del Escudo Nacional, que fue mochado, para supuestamente tener una imagen más estilizada y acorde con los tiempos modernos, sin que nadie haya realizado intentos serios para oponerse a semejante despropósito.
2 Cuando uso el término “derecha” no sólo me estoy refiriendo a los ultraclericales y los panistas, sino también a priístas y aún perredistas, petistas, verdeecologistas, morenistas, etcétera.
3 Recuérdese la expresión de Karl Marx, en el análisis del modo de producción capitalista, “Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado”, y que Marschall Berman expresó como “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Karl Marx y Federico Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”, en: Obras escogidas, Editorial progreso, Moscú, 1973. Vol. I, p.114; Marschall Berman, Todo lo solido se desvanece en el aire, México, Siglo XXI, 1982.
4 El regreso del PRI no significó algún cambio respecto a la conducta panista en relación a los símbolos nacionales, ya insertos en la vorágine del mercado.
5 Piénsese por ejemplo en el libro de Valentina Alazraki, México, siempre fiel, México, Editorial Planeta, 2013.
6 Véase por ejemplo en nuestro siglo XX el movimiento llamado cristero en: Jean Meyer La Cristiada, la guerra de los Cristeros, México, Siglo XXI, 1994,14ª edición, ver entre otras p. XIII.
7 Desde el siglo XIX la designación de la conformación político-social o cristalización conceptual de la naciente República, aún y con sus variantes, nadie dudó que el país, territorio y habitantes fuesen México, inclusive el EZLN al que se le acusó desde el principio de separatista, etc., no acarició en ningún momento la idea de renunciar a querer vivir en México, ser mexicanos a más de ser zoques, mames, choles, tzotziles, tojolabales, tzeltales, etc., y en tal sentido seguir viviendo y luchando para dignificar a México y los mexicanos.
8 En el Congreso Constituyente de Apatzingán, el sustantivo México, que hasta entonces se empleaba en los círculos oficiales, aún en los independentistas, para señalar a la principal ciudad de la Nueva España, se comenzará a utilizar para adjetivar a la “América” que se referirá como “Mexicana”, según se puede leer en su “Decreto Constitucional” sancionado el 22 de octubre de 1814. Cfr., Las Constituciones de Mexico, edición facsimilar, México, D.F. Secretaría de Gobernación, 1957.
9 Véase el libro de Ignacio Guzmán Betancourt (comp.), Los nombres de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, 525 pp., en especial los artículos de José Woldenberg e Ignacio Burgoa Orihuela p. 468 y 476 respectivamente.
10 Existen organizaciones sociales y políticas que no operan dentro del marco gubernamental, que han expresado sus puntos de vista sobre lo que ha sido y debería seguir siendo México y los mexicanos. Son muchas y no por ello menos valederos en su accionar y legitimidad, por lo que es imposible mencionar a todos y menos aún sólo a algunos por lo injusto que ello sería; sin embargo, y para que se pueda entender lo que estoy pensando cuando escribo esto, menciono al EZLN, como el más visible, y que en cierta medida ayuda a ejemplificar mi pensamiento de movimientos ajenos a los gobiernos y a los partidos políticos para construir un proyecto político distinto al existente.
11Cfr., Ignacio Guzmán Betancourt, op. cit., nota 21.
12 Según el punto de vista de Guzmán Betancourt debería designarse como “Anáhuac”, op. cit., pp. 26-28.
13 Ibidem, pp. 51-52.
14 Ibidem, pp. 91-93; 167-169.
15 Anales de Tlatelolco, paleografía y traducción de Rafael Tena, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2004.
16 Véase Mitos e historias de los antiguos nahuas, paleografía y traducciones de Rafael Tena, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2002, (Cien de México). Contiene entre otros escritos los denominados: “Historia de los mexicanos por sus pinturas”; “Histoire du Mechique” y “Leyenda de los soles”.
17 Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan, edición de Víctor M. Castillo F., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones de las diferentes historias originales, edición de Josefina García Quintana, Silvia Limón, Miguel Pastrana y Víctor M. Castillo F. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.
18 Véase Felipe I. Echenique March, Fuentes para el estudio de los pueblos de naturales de la Nueva España, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992, sobre todo la sección 5 y 6 “pictogramas o códices coloniales”, pp. 49-149.
19 Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, traducción de Adrián León, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, 3a ed.
20 Francesco Saverio Clavigero, Storia Antica del Messico, cavta da´migloria storica spagnuoli, e da´manoscritti, e dalle pintture antiche degl´indiani: Divisa in dieci libri, e corredata di carte geografiche e di varie fifure: e dissertazioni. Sulla terr, fugli Animali, e fugli abitatori del Meffico. Opera della Abate D. Francesco Saverio Clavigero, Tomo I y II in Cesena MDCCLXXX, Per Gregorio Biasi ni all´Insegna di Pallade, con licenza de Superiori; Pedro José Márquez, Due Antichi Monumenti di Architettura Messicana (1804), y la traducción del trabajo de León y Gama sobre las dos piedras; Rafael Landívar, Rusticatio Mexicana, Bolonia 1782; José Luis Maneiro, De vitis aliquot mexicanorum aliorumque qui sive virtute, sive litteris mexici inprimis floruerunt, Bolonia, 1791 y 1792, 3 vols.
21 Este es el título tal como está escrito en el manuscrito ológrafo de Veytia. Los biógrafos de don Mariano cuentan que no acababa de morir cuando los oficiales reales ya estaban recogiendo el manuscrito para enviárselo al Cronista Mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, que residía en Madrid, España, y por lo cual hoy en día se localiza en la Real Academia de la Historia como parte de la Colección de Documentos de dicho cronista. Cfr., Real Academia de la Historia, Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz, Madrid, 1954, pp. LII y 11-28. Por otra parte, la primera edición se llevó a cabo en México, gracias a los esfuerzos de C. F. Ortega que lo mandó imprimir en el taller de Juan Ojeda, en la calle de las Escalerillas, número 2, en el año de 1836, bajo el título que hoy todos conocemos: Historia antigua de México. Muy posiblemente Ortega se valió de una copia que se conserva en la Biblioteca Nacional del Museo de Antropología e Historia y la cual carece de la portada y la introducción que elaboró el mismo don Mariano para su Historia. Así bajo esa ausencia y quizás influido por la publicación de la Historia de Clavijero por Ackermann, 1826, Ortega le haya dado aquel título y que no se ha corregido, aun y cuando ya se conocen gracias a la edición de las Antigüedades mexicanas, de Lord Kingsborough, en el vol. IX tanto el título como la introducción. Antigüedades mexicanas, ed. de Lord Kingsborough, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1964. Estoy preparando una edición crítica de la misma, de la que tengo fundadas expectativas que ya no tarde mucho su publicación.
22 He buscado el por qué llamar a Cortés, Hernán en lugar de Fernando, que fue como se le mencionó en las portadas publicadas de sus Cartas de Relación: 1522, 1523, 1524, 1525. O Hernando, como al parecer lo llamaban sus compañeros o inclusive parientes; aunque él mismo firmaba como Fernando. El primer impresor de sus Cartas, Jacobo Cromberger, en un caso abrevia Fernando por Fernãdo, quedando claro que la tilde en la ã da cuanta de “an”, como se puede comprobar con otras impresiones. Dichos nombres incluso son los que le reconocieron el emperador don Carlos y doña Juana su madre, reyes de Castilla y Aragón. En vista de ello y no teniendo otra razón que me haga variar mi punto de vista en este trabajo me referiré a Cortés con el nombre de pila de Fernando y no de Hernán, pues en la inmensa mayoría de los documentos oficiales así se le llama. Estoy convencido que la deconstrucción del discurso prevaleciente “oficial”, pasa necesariamente por signar las cosas y las personas con los nombres bajo los que se les conoció o por medio de los cuales actuaron, eso es una parte de la recuperación de esa historicidad que estamos buscando dilucidar y no quedarnos como José Luis Martínez con el decir que de Hernán es la apócope familiar con que lo llama la posteridad, sin aclarar el porqué de ello. Véase, José Luis Martínez, Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 107.
23 Proponiéndome entre los objetivos de este trabajo, el esclarecimiento de la historicidad de los nombres, seguiré fielmente las maneras y modos en que se consignaron los mismos en los primeros escritos públicos. Así, por ejemplo, en las versiones impresas de 1522 de lo que conocemos como Segunda Carta de Relación de Fernando Cortés apareció escrito dicho sustantivo como Meſico, ya después sería otra historia como podrá verse en apartados subsecuentes.
24 Como ya advertí en la presentación inicial de este trabajo no acentuaré el sustantivo Mexico cuando esté refiriendo la manera escritural que siguió Fernando Cortés o la documentación del tiempo; aunque en algunos casos cuando estoy citando documentos editados por terceros y donde ellos lo acentúan se respetará por la obvia circunstancia de estarlos siguiendo. Así también cuando me estoy refiriendo a la actualidad.
25 Este será el sustantivo que mayoritariamente utilizará Cortés, como se verá a lo largo de este trabajo.
26 Hernán Cortés, Cartas de Relación, nota preliminar de Manuel Alcalá, México, editorial Porrúa, 1973, (Sepan cuantos…, 7), p. 62/1. En adelante se citará p. número / columna número, dependiendo la página y columna en que se localice la referencia que se esté haciendo.
27 Betancourt, op. cit., refiere, por ejemplo “Cortés parece no entender” (p. 43); “Seguramente debido a esta confusión” (p. 45); “Ya vimos algunos ejemplos de la confusión” (p. 46). Sosteniendo un visión semejante a la anterior pero puntualizando la localización de los pueblos en esa provincia geográfica, consúltese entre otros trabajos el de Sonia Lombardo de Ruiz, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlan, según las fuentes históricas, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973; y los también ya clásicos Charles Gibson, Los Aztecas bajo el dominio español, traducción de Julieta Campos, México, Siglo XXI, 1967, y el novedoso de Pedro Carrasco, Estructura político-territorial del imperio Tenochca, la triple alianza de Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan, México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1996.
28 Cfr., Gutierre Tibón, Historia del nombre y de la fundación de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, exuberante hasta la saciedad, lo que no le quita riqueza de información, aunque no por ello claridad en la exposición o, por mejor decir, lógica en la secuencia de lo narrado y no por falta de mérito del estudioso, sino por lo que expresan los textos de que se vale para intentar mostrar su teoría.
29 La bibliografía al respecto es abundante y de manera resumida y breve pueden consultarse, además de los libros de Betancourt y Gutierre Tibón, que contienen muchos de esos materiales, la compilación que realizaran Bárbara Dahlgren, Emma Pérez Rocha, Lourdes Suarez Díez, Perla Valle de Revueltas, que titularon Corazón de Copil, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1982; o también el libro de Luis Barjau, Pasos perseguidos. Ensayos de antropología e historia de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Miguel Ángel Porrúa, 2002.
30 Recuérdese lo señalado en varios escritos del siglo XVI, que recuperó León Portilla bajo las siguientes palabras: “Vencida la gente de Xochimilco, Cuitláhuac y Chalco, antes de iniciar nuevas conquistas, Tlacaélel decidido a consolidar por medio de una reforma ideológica el poderío azteca. Ante todo, le pareció necesario forjar lo que hoy llamaríamos una ‘conciencia histórica’, y de la que pudieran estar orgullosos los aztecas. Para esto reunió Tlacaélel a los señores mexicas. De común acuerdo se determinó entonces quemar los antiguos códices y libros de pinturas de los pueblos vencidos y aún los propios de los mexicas, porque en ellos la figura del pueblo azteca carecía de importancia. Implícitamente se estaba concibiendo la historia como un instrumento de dominación”. Miguel León Portilla, Los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares, con dibujos de Alberto Beltrán, México, Fondo de Cultura Económica, 1961, p. 90.
31 Quizás un cuento corto que últimamente se ha difundido mucho en la red del internet, que unos le atribuye a Gabriel García Márquez y otros Cristian Urzúa Pérez me ayude a ilustrar el asunto de la inexistencia del rompecabezas para el mundo prehispánico: “Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: “como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie”. Entonces calculó que al pequeño le llevaría diez días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. “Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: -Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? -Papá, respondió el niño; yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo”. Gabriel García Márquez, Cuentos Cortos, distintas páginas en Internet así lo registran, igual que Cristian Urzúa Pérez, Historias para crecer como padres, San Pablo, Chile, 2010.
32 En la Tercera Carta de Relación, impresa en 1523, y después de ella ya se escribió Mexico como veremos más adelante.
33 Al no contar con las Cartas autógrafas de Cortés, mucho de lo que digamos sobre las maneras y modos de escribir algunos sustantivos de objetos o personas estará en el plano de lo hipotético. Por ejemplo, por las primeras impresiones de las Cartas de Relación podemos suponer que Cortés escribió Temixtitan y que mantuvo esa escritura hasta 1535. Así que podemos decir que fueron otros los que introdujeron diferencias y variantes en la manera de escribir el nombre de la ciudad, como veremos en su oportunidad. Para seguir con el respeto a como se llamaban o designaban a las cosas o a las personas en los textos primigenios usaré el sustantivo Temixtitan en lugar de Tenochtitlan, que en aquellos tiempos nunca se empleó, confiando en que se entenderá a la ciudad a que me estoy refiriendo para dejar viva la expresión cortesiana, que como veremos lo trascendió en todos los ámbitos de la vida colonial en por lo menos los primeros treinta años.
34 Guzmán Betancourt, lee así el párrafo en comento, hecho que lo distingue de muchos estudiosos anteriores que eludían cualquier tipo de explicación, que inclusive omitían esas primas líneas, que de una u otra manera causan algún estupor, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay que ver como en el libro del Corazón de Copil ya referido se omitieron esos primeros renglones. Cfr., p. 67. Bueno y con todo que Betancourt le reconoce a Cortés al referir el término México para designar a la provincia que envolvía a la ciudad de Temixtitan, no se detiene en lo que está diciendo, sino que de inmediato descalifica la oración como parte de la incomprensión de Cortés frente a lo que dice tener ante sus ojos. Cfr., p. 50. Mucho valdría la pena un estudio detenido de todos los sustantivos que refirió Cortés en sus Cartas y los que prevalecieron y los que no, donde Temixtitan sea de esos últimos, pues no pasaron a la posteridad, como veremos más adelante.
35 Por ejemplo, Edmundo O´Gorman, en colaboración con el cronista de la ciudad Salvador Novo, en su Guía de las Actas del Cabildo de la Ciudad de México, siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, Departamento del Distrito Federal, 1970, omitieron toda mención a Temixtitan que es el que se consigna en las mismas Actas del Cabildo. Ellos comienzan así su guía “1/ Acta// del 8 de marzo de 1524// I Donación de solares a Cristóbal Fernández, Antón de Arriaga, Antonio Mar- molejo, //… // 2 Acta// del 15 de septiembre de 1524//…” Mientras que, en las Actas de Cabildo, impresas en 1877 se puede leer: “En la gran ciudad de Temixtitan lunes 8 de mar// zo de mill é quinientos y veynte y quatro años estando // ayuntados en su Ayuntamiento en las casas del mag// nífico Señor Hernando Cortes Governador y Capitán // gral. de esta nueva España do se hace el dicho Ayun-// tamiento estando presentes los Señores Francisco de // las Casas Alcalde mayor é el Bachiller Ortega (1,,) // Alcalde ordinario y Bernardino de Tapia y Gonzalo // de Ocampo y Rodrigo de Paz y Juan de Ynojosa y // Alonso Xaramillo Rexidores de ella viendo y platican // do las cosas del Ayuntamiento é conplideras al bien pú // blico y parecieron las personas de yuso y dieron sus peticiones para pedir solares a los cuales respondie //ron los siguiente ante mi Francisco de Orduño…”. Actas de Cabildo, traducido por Ignacio [López] Rayón del Primer Libro de Actas de Cabildo de la Ciudad de México [sic], publicadas por acuerdo de fecha 27 de diciembre de 1870, 2ª edición para el periódico El Municipio Libre y dedicado a la ciudad, Oficina tipográfica del socialista, San Camilo número 42, 1877.
36 Continuando con mi posición deconstructiva de los discursos historiográficos señalo que Fernando Cortés, en todos los documentos que consulté para este trabajo, nunca se refiere a su rey y señor bajo el nombre de Carlos V, o incluso que don Carlos se haya reconocido como el Quinto de ese nombre. La Historia se encargaría de así referirlo, quizás para ahorrar y economizar explicaciones que tienen que ver con que el mismo don Carlos no se reconcilió como rey de España, sino hasta muy tarde, cuando ya estaba muy cerca de dejar el trono. España misma, en esos primeros cincuenta años del siglo XVI estaba surgiendo como entidad geopolítica “moderna”. Siendo lo anterior una realidad en este trabajo cuando me refiera a los reyes y señores de Cortés, lo haré bajo la designación más común en ese tiempo “Don Carlos y doña Juana su madre, reyes de Castilla y Aragón…” es largo, pero las economías no son tan buenas, pues simplifican y luego ya no se entiende nada. Y como con la anterior designación no se hace justicia plena a la Historia, pues no sólo lo era de Castilla y Aragón, en el soporte documental de este trabajo, se consignan distintas cédulas donde se dejaron los extensos títulos que poseían y que muestran la complejidad de aquellas historias.
37 Antonio de Mendoza, Ordenanzas y compilación de leyes, Madrid, Cultura Hispánica, 1945 (Incunables Americanos).
38 Vasco de Puga (comp.), Cedulario de la Nueva España, facsimilar del impreso original en México en 1563, México, Condumex, 1985.
39 Alonso de Zorita (comp.), Leyes y ordenanzas reales de las Indias del mar océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de aquellas partes y lo que por ellas no estuviere determinado se ha de librar por las leyes y ordenanzas de los reinos de Castilla, versión paleográfica y estudio crítico Ma. Elena Bribiesca Sumano y Beatriz Bernal, México, Miguel Ángel Porrúa, 1985.
40 Diego de Encinas (comp.), Cedulario indiano, facsimilar de la edición única de 1596, estudio e índices por Alfonso García Gallo, Madrid, Cultura Hispánica, 1945. 4 vols.
41 Cedulario de la metrópoli mexicana, presentación de Baltazar Dromundo; selección y notas de Guadalupe Pérez San Vicente, México, Departamento del Distrito Federal, 1960.
42 Beatriz Arteaga Garza y Guadalupe Pérez San Vicente (comps.), Cedulario cortesiano, México, Editorial Jus, 1949, y también: Un Cedulario mexicano del siglo XVI, edición facsimilar, versión paleográfica, prólogo y notas de Francisco González de Cosío, México, Ediciones del Frente de Afirmación Hispanista, 1973; Alberto María Carreño, Cedulario de los siglos XVI y XVII, el obispo don Juan de Palafox y Mendoza y el conflicto con la Compañía de Jesús, México, Ediciones Victoria, 1947; Un desconocido Cedulario del siglo XVI perteneciente a la Catedral Metropolitana de México, prólogo y notas de Alberto María Carreño; introducción por José Castillo y Piña, México, Victoria, 1944; Ignacio del Villar Villamil, Cedulario heráldico de conquistadores de Nueva España, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1933; Vasco de Puga, Provisiones, Cédulas, instrucciones de Su Magestad, ordenanzas de difuntos y audiencia para la buena expedición de los negocios y administración de justicia y gobernación de esta Nueva España, y para el buen tratamiento y conservación de los indios desde el año de 1525 hasta este presente de 63, México, Pedro Ocharte, José María Sandoval 1563, 2 vols., otra edición con advertencia de Joaquín García Icazbalceta, México, El Sistema Postal, 1878-1879, 2 v., y otra más de Condumex, 1985 1 vol.; Compendio del Cedulario nuebo de la mui Noble, Ynsigne, y mui Leal e Ymperial Ciudad de Mexico [manuscrito] Hizolo el Lic[encia]do D[o]n Fran[cis]co del Barrio Lorenzot Abogado de la R[ea]l Aud[ienci]a y Contador de la misma, 1522-1775, 140 f. núm. encuadernadas (4 f. en blanco), manuscrito en la Biblioteca Nacional de México.
43 Francisco del Paso y Troncoso (comp.), Epistolario de Nueva España, 1505-1818, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1939, “Advertencia” firmada por Silvio Zavala, 16 tomos.
44 Colección de documentos inéditos para la Historia de España, (esta colección se refiere entre los especialistas CDIHE), a la que le siguieron otras con referencias como: Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor parte del Archivo de Indias, (DII); Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas en Ultra Mar (DIU); Documentos inéditos para la historia de España (DIFA), véase segunda parte de Fuentes para el estudio de los pueblos de naturales de la Nueva España, Felipe I. Echenique March, op. cit.
45 A. Millares Carlo y J. I. Mantecón, en los Índices y extractos de los protocolos del archivo de notarías de México, 1524-1528, México, El Colegio de México, 1945.
46 Aunque en la primera publicación del Libro de Actas de Cabildo de la Ciudad se puso “de México”, este sustantivo no aparece en el primer Libro autógrafo, ni aún en el segundo, tercero y cuarto, en donde el que se estableció fue el de Temistitan o Temixtitan, como se puede ver en el apartado correspondiente.
47 La mayoría de los formularios de las distintas escrituras o cartas que se podían hacer estaban reglamentadas por lo menos desde las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio, por ejemplo en la partida III, título XVIII, “De las escrituras por que se prueban los pleitos”, pp. 546-630.
48 Esa “libertad” tomada por archivistas, editores y aún por compiladores quizá nunca se cuestionó o discutió, pues se entendía que esa tarea era parte de su trabajo, o porque no siéndolo se veía como un servicio adicional a su propio trabajo. La actualización de nombres de individuos puede observase con mucha claridad en la misma documentación cortesiana, ya que los documentos firmados por Cortés, las más de las veces llevan el nombre de Fernando, pero los editores en los títulos que presentan los documentos, le ponen el nombre de Hernando, que dentro del documento nunca aparece, o también ocurre, que a Cortés lo designan marqués del Valle, cuando todavía no se le había otorgado dicho título, como veremos con más detalle más adelante.
49 La acentuación como veremos data de la segunda mitad del siglo XVIII, igual que el comenzar a grafiarlo con “J”.
50 José Luis Martínez, Documentos cortesianos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 1990, 4 vols., Vol. I, p. 164, doc. 16. Debo insistir que ello no es privativo de José Luis Martínez, sino que es heredero de los más connotados editores de documentos de los siglos XIX y XX, comenzando con Andrés González Barcia, pasando por Francisco Antonio de Lorenzana, que al frente de sus ediciones nombró a Hernán Cortés, aunque al interior dejó el nombre de Fernando Cortés que es tal cual se consignó en las Cartas que estaba reeditando. Otro tanto se puede notar en el Epistolario de la Nueva España, donde quizás por primera vez se dio ese título al documento que reeditó Martínez. En el Epistolario hay más documentos con similar proceder. Esto se puede ver con toda claridad en los encabezados del documento 55: “Testimonio hecho en México, a 9 de agosto de una Cédula de S. M. hecha en Pamplona: sobre que el Reino de Nueva España no será enajenado de la Corona, a 22 de octubre de 1523” (en dicha edición no se incluyó el documento, pero el mismo se puede ver en otras ediciones como veremos más adelante y en el mismo no se consigna el nombre de México); o en el documento 64, “Carta al rey de Juan Tirado, uno de los conquistadores de Nueva España, haciendo mención de sus servicios y pidiendo varias mercedes”, sin fecha ni firma. Está unida a la información de méritos y servicios del mismo Tirado hecha en México, a 3 de noviembre de 1525 (en el documento no hay fecha y la referencia a la ciudad es “cibdad de Tenustitan”); en el documento 65 el encabezado señala “Junta celebrada en México (?) por Gonzalo de Salazar, Pedro Almidez Cherino, Leonel de Cervantes y otros, como representantes del Gobierno, así de México como de otros pueblos de Nueva España, sobre pedir al rey les concediere ciertos puntos de gobierno para tranquilizar aquellas provincias”. En el texto las expresiones que se usan son las siguientes: “En la cibdad de Tenostitan México”; “E luego porque los dichos procuradores contendían cuál de ellos debía hablar primero, los dichos señores tenientes de gobernador mandaron que hable primero la cibdad de Tenostitan así por ser cibdad como por ser cabeza desta Nueva España y la principal cosa destas partes y que luego hablen los procuradores de las dichas villas así como fueron poblándose de españoles”. “Esta ciudad de Tenostitan que está en el agua y salen della por sus calzadas una y dos y tres leguas por el agua”. “Piden título noble para Temistan”. “Asimismo porque esta cibdad de Tenostitan fué y es la mayor y más populosa que se ha visto en munchas partes suplican a su majestad que le manden dar algún título noble con que la honren y se honren los que en ella poblaren”. “Pedro Sánchez Farfán procurador desta cibdad de Tenostitan en nombre della dijo”. “Era el mismo que había dado el procurador de Tenostitan”. “E yo Diego de Ocaña escribano público desta cibdad de Tenostitan México”. En el capítulo correspondiente desarrollaré estos puntos que he dejado aquí señalados y que se pueden ver con toda precisión en los documentos que insertamos en el Soporte documental del trabajo. Entrada 115.
51 Debe quedar claro que esa forma de dar seña de identidad a este como a otros muchos documentos no corresponde a José Luis Martínez, sino que él sigue una tradición que muy posiblemente se inició con la edición de Colección de documentos para la historia de México, publicada por Joaquín García Icazbalceta (1858), segunda edición facsimilar, México, editorial Porrúa, 1980, p. 445, (Biblioteca Porrúa, 47).
52 Este tipo de narrativa historiográfica no es nueva, podría decir que de una u otra manera se inició desde los primeros intentos de dar cuenta de la conquista por parte de los franciscanos, dominicos y aun civiles. Véase por ejemplo, fray Toribio de Benavente o Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, relación de los ritos antiguos, idolatrías, sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado, estudio crítico, apéndice, notas e índice de Edmundo O´Gorman, México, Porrúa, 1969, (Sepan cuantos…, 129). Para más referencias véase Felipe I. Echenique March, op. cit., apartado 7. Crónica religiosa; 9. Crónica criolla, 10. Crónica oficial.