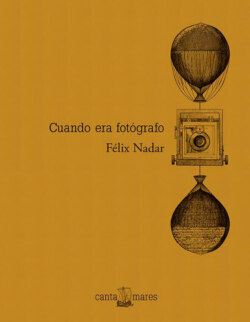Читать книгу Cuando era fotógrafo - Felix Nadar - Страница 7
Оглавлениеel mismo mundo se ha dotado de un “rostro fotográfico”; puede ser fotografiado porque tiende a deshacerse en ese continuum espacial que se da en las instantáneas. […] El recuerdo de la muerte, que acompaña en los pensamientos a toda imagen de la memoria, quisieran los fotógrafos desterrarlo por medio de su acumulación. […] el mundo se ha convertido en presente fotografiable, mientras que el presente fotografiado queda cabalmente eternizado. Parece haber sido arrancado de la muerte; en realidad, se le ha entregado.
Siegfried Kracauer,
“La fotografía” (1927).[1]
i
En un fragmento perteneciente al texto póstumo Sobre el concepto de historia —titulado “La imagen dialéctica”, en el que se cita un pasaje de André Monglond— Walter Benjamin escribe:
Si se quiere considerar la historia como un texto vale para ella lo que un autor reciente dice acerca de los textos literarios: el pasado ha consignado en ellos imágenes que se podrían comparar a las que son fijadas por una placa fotosensible. “Sólo el futuro tiene a su disposición reveladores lo bastante fuertes como para hacer que la imagen salga a relucir con todos sus detalles. Ciertas páginas de Marivaux o de Rousseau dejan ver un sentido secreto que los lectores de su época no pudieron descifrar completamente.” (Monglond). El método histórico es un método filológico cuyo motivo es el libro de la vida. “Leer lo que nunca fue escrito”, está en Hofmannsthal. El lector al que se refiere es el historiador verdadero.[2]
Si bien Monglond propone que la historia puede ser confrontada con el proceso mediante el cual se produce una fotografía para aprehender un recuerdo, Benjamin complica el símil al introducir una nueva serie de semejanzas en él. David Ferris apunta que, si incluimos la frase condicional de apertura —“Si se quiere considerar la historia como un texto”—, el fragmento realiza tres comparaciones:
La primera, hipotética, vuelve historia y texto equivalentes. La segunda equipara el texto con la placa fotográfica. La tercera, aceptando los términos de la primera comparación de carácter hipotético, ofrecería conocimiento sobre el tema inicial de esta secuencia: la historia. […] la lógica adoptada por estas comparaciones tiene la forma de un silogismo que puede expresarse de la siguiente manera: si la historia es comparable con un texto y el texto es comparable con una placa fotográfica, entonces la historia es comparable con la misma placa fotográfica.[3]
No obstante, lo propiamente histórico sólo se devela a una generación futura capaz de reconocerlo; es decir, a una generación que posea reveladores lo bastante fuertes para sacar a la luz una imagen nunca antes vista. En esto radica la complejidad del argumento de Benjamin: la imagen que emerge ya estaba ahí, pero no fue posible verla ni al momento de su captura ni en el intervalo de tiempo posterior; estas imágenes ofrecen, pues, diferentes grados de detalle. Por ello, no existe imagen que no implique desvío o viraje. En la segunda entrada del “Convoluto N” de la Obra de los pasajes, Benjamin subraya la importancia crítica de la desviación para el objetivo histórico de este proyecto y atribuye su causa al tiempo. Escribe:
Eso que son derivas para otros, para mí son los datos que me marcan el rumbo. Sobre las diferencias temporales que a otros estorban diluyendo las “grandes líneas de investigación”, yo edifico mi cálculo.[4]
“Leer lo que nunca fue escrito”, por tanto, implica la lectura de las desviaciones inscritas mediante estas diferencias temporales, algo que Benjamin ya había sugerido en uno de sus primeros comentarios sobre Baudelaire:
Comparemos el tiempo con un fotógrafo —el tiempo terrenal con un fotógrafo que fotografiase la esencia de las cosas—. Pero debido a la naturaleza propia del tiempo terrenal y de su aparato, sólo consigue capturar el negativo de esa esencia en sus placas fotográficas. Nadie puede leerlas; nadie puede deducir del negativo —en el cual el tiempo ha inscrito los objetos— la verdadera esencia de las cosas tal como ellas son. Además, el elixir que podría actuar como un agente revelador es desconocido.[5]
Incluso cuando no seamos capaces de revelar esos negativos, podríamos alcanzar —como Benjamin afirma que consiguió Baudelaire— “un presentimiento de su imagen real”,[6] registrando que la imagen dialéctica debe leerse en el lenguaje. Lo que es legible en la imagen dialéctica es una constelación de tiempos, el entonces y el ahora; mas no se trata del ahora leyendo el entonces, sino de leer el entonces en el ahora, o con más precisión, de leer el entonces ahora, que es lo que ahora deseo hacer aquí.
He comenzado con Benjamin no sólo porque deseo situar lo que voy a plantear sobre las memorias de Félix Nadar, Cuando era fotógrafo, bajo el signo de su nombre, ni por la sencilla razón de que ha sido uno de los grandes lectores de Nadar —Benjamin cita en repetidas ocasiones las memorias en sus escritos sobre Baudelaire y en la Obra de los pasajes—, antes bien para sugerir que si apenas hemos leído el texto de Nadar, es porque hemos debido esperar para hacerlo. Pues tal lectura, señala Benjamin, es una tarea que busca rastrear lo que nunca se ha escrito o leído, así como proseguir el carácter errante y desviado del texto, en especial porque esta cualidad digresiva, de viraje, grabada en las memorias a menudo ha disuadido a los lectores de llevar a cabo esta empresa. Como Rosalind Krauss apunta:
El libro está organizado como una colección de cuentos de vieja, como si un pueblo hubiese confiado sus archivos a la comadre local. De los [catorce] capítulos, sólo hay uno, “Les primitifs de la photographie”, que represente una tentativa real de producir algo que se asemeje a un relato histórico, y aún siendo el más largo, está situado casi al final, después de una serie casi exasperante de reminiscencias totalmente personales de las que sólo algunas tienen, como mucho, una relación anecdótica con el tema anunciado en el título del volumen. Quizá sea debido a que se trata de una sucesión de anécdotas sin un planteamiento definido, de desarrollos arbitrarios de detalles en apariencia no pertinentes, de constantes digresiones respecto a lo que parece ser el tema central, lo que explica que este libro haya permanecido relativamente desconocido.[7]
Quisiera proponer que la relativa secrecía en torno a las memorias de Nadar podemos atribuirla a la complejidad que entrañan —a pesar de su estilo en apariencia conversacional—. Esta naturaleza compleja ha dificultado la lectura de su formidable cualidad performativa; característica que a menudo vuelve más importante registrar no aquello que dice el texto, sino lo que hace. Además, el espectro móvil de actividades emprendidas por Nadar —fotógrafo, escritor, actor, caricaturista e inventor— nos ha llevado a identificarlo en tanto artista e inventor y no como un pensador riguroso.[8]
Sin embargo, aun en esos textos que en ocasiones parecen caprichosos o producto del cotilleo encontramos una potencia analítica que encumbra estas memorias como uno de los escritos sobre fotografía más sobrecogedores, precisos y ricos de que tengamos noticia. Organizado en catorce viñetas, el texto se nos presenta como una serie de instantáneas-en-prosa; cada una de ellas nos ofrece una alegoría de las diferentes características y los distintos rasgos del mundo fotográfico: eso que Nadar llama, en un relato de sus experiencias aeronáuticas, la fotografópolis.[9] Esta fotografópolis refiere no sólo a París en tanto ciudad plenamente fotográfica —según Nadar, París no sólo es fotografiable, posee una naturaleza en esencia fotográfica—, sino a un mundo que, al transformarse en una serie de imágenes, se conforma cada vez más de una proliferación de copias, repeticiones, reproducciones y simulacros. Así, lo que me interesa de las memorias no sólo es la errancia de una cámara que transita desde el estudio de retratos de Nadar hasta las calles parisinas, de las catacumbas a esas fotografías aéreas que atestiguan un París en mutación, sino la forma en que la escritura de Nadar inscribe dentro de su propio movimiento una constelación completa de figuras fotográficas, como si a su vez la fotografía se hubiera trasladado al lenguaje.
Sorprende también en estas memorias —las cuales se presumen un registro de la vida de su autor como fotógrafo, un relato de la historia de la fotografía desde sus albores hasta el momento de la escritura del libro— que no se reproduce una sola imagen, como si Nadar sugiriera con ello el carácter redundante de la fotografía en un texto que presenta ya una estructura fotográfica. En efecto, la escritura de Nadar pone en obra, dentro de las formas e itinerancia de su lenguaje, lo que quiere revelarnos sobre la historia de la fotografía y sobre la fotografía misma. Las memorias se descubren como una máquina de repetición —aunque aquí aparecen con algunas modificaciones, varios de los textos se habían publicado con anterioridad—; constituyen una antología palimpséstica, no sólo de los escritos previos de Nadar sino de aquellos que refiere y recircula en su obra. El texto es en esencia una constelación de tiempos, el entonces y el ahora, que busca ofrecer una historia de la fotografía en el siglo xix y más allá de él. Sin embargo, no es una crónica, pues no consigna una secuencia cronológica de acontecimientos, un registro histórico en el cual los hechos se narran sin la tentativa del estilo literario; es, en el sentido benjaminiano del término, una cuestión de Darstellung —un problema de representación, presentación, performance y, en un sentido químico que Nadar habría apreciado, de recombinación—. Las memorias de Nadar están dispuestas en viñetas y, por tanto, avanzan de acuerdo con una serie de saltos o intervalos; de esta manera, inscriben un “método” de representación que procede —como una performance— mediante digresiones y desvíos. Cada una de las viñetas funciona entonces como entrada al laberinto de lectura que son la vida de Nadar y su texto. Como Benjamin, Nadar sabía que “la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino sólo su medio”,[10] una suerte de “teatro” en el cual se presenta y realiza el recuerdo.
En el título mismo de estas memorias, Cuando era fotógrafo, Nadar pone en escena el enredo de su vida, el texto y el acto de recordar. Como sabemos que durante toda su vida capturó fotografías, el empleo del pretérito en el título nos sugiere que el texto fue escrito tras la muerte de su autor, desde más allá de la sepultura. Ya no vivo pero no del todo muerto —o mejor dicho, en el umbral entre la vida y la muerte; muerto, mas aún capaz de emprender la escritura—, Nadar escribe, en tanto “hombre muerto”. Así, insinúa que la fotografía designa un despojo que representa su muerte por anticipado —pero que él aparta de sí mismo declarando que vida y muerte son inseparables—. Nadar siempre se pensó existiendo en el intervalo entre la vida y la muerte, y esto puede confirmarse de sobra en sus escritos. Por ejemplo, en una primera revisión a las pinturas de la Exposición Universal de 1855, celebrada en París, para advertir que ha dejado atrás la litografía, firma: “Feu Nadar présentement photographe”[11] [El difunto Nadar, actualmente fotógrafo]. El ya muerto Nadar vive —sobrevive— como una traza de fantasma, y toma fotografías. Al sugerir que las fotografías son obra de un muerto-vivo, el artista nos deja saber que no hay nunca un solo Nadar, incluso cuando graba una muerte dentro de cada yo sucesivo. En su aproximación a un texto de 1856 —cuyo título insiste en el empleo del pretérito, Cuando era estudiante—, Stephen Bann señala:
Nadar no abandonó de ninguna manera su pasado. Así como al grabador, editor y caricaturista de las décadas de 1830 y 1840 le sucedió el fotógrafo, a éste le sobrevino otro Nadar. […] Nadar volvió la vista hacia el adolescente Nadar con el espíritu de comunicar su agudo sentido del paso del tiempo.[12]
Al dar fe del paso del tiempo mediante el registro de la diferencia entre sus distintos yo —desde sus múltiples identidades al hecho de que nunca permanece como el mismo Nadar de un momento a otro, pues cada Nadar debe ceder el paso a otra versión de sí mismo—, Nadar sugiere la distancia entre una historia que se presenta de forma lineal, una cadena sucesiva de sí mismos y de eventos, y una historia que no puede borrar el pasado y, por tanto, lo lleva al presente de una manera más compleja. En una edición posterior de Cuando era estudiante, de 1881, al examinar un pasado cuyo significado no consigue recuperar, Nadar escribe:
En el añejo féretro cerrado durante casi medio siglo, uno descubre —un vestigio sin perfume ni color— las flores que alguna vez vivieron, los pedazos de papeles amarillentos cuyo significado ya no se puede aprehender, perdido para siempre. […] Así descubro en este pequeño y viejo libro que tuvo su momento propicio los recuerdos desvanecidos, los confusos ensayos de mi extrema juventud y mi adolescencia, transcurridas en el viejo Barrio Latino, antes incluso que Bohemia considerara darse un nombre —y dejo abierto el féretro, bajo el riesgo de que el nuevo aire del tiempo presente reduzca su contenido a polvo—.[13]
Habría mucho que decir sobre este pasaje en sumo notable, empero deseo enfatizar la identificación elaborada por Nadar entre él mismo, al menos su yo anterior, y un libro; como si esta memoria pasada —otro “cuando yo era…”— fuera indiscernible del yo presente, como si el yo fuera una suerte de libro y el “pequeño y viejo libro” una especie de yo. Si Nadar elabora aquí una figura para condensar su texto —figura que entraña la promesa y el deseo de todas las memorias: encarnar la historia de un yo—, también asocia este libro —este yo— con un ataúd, sugiriendo que todo libro es un recurso de entierro, una suerte de caja funeraria.[14] Escribir las memorias propias puede ser menos un medio para relatar una vida que para dar cuenta de una muerte, incluso de varias muertes. El yo de Nadar se presenta como una reunión de páginas viejas, marchitas y amarillentas, una colección de “recuerdos desvanecidos” y de “confusos ensayos”, ninguno de los cuales puede ser leído, y con el tiempo todo se reducirá al polvo. En otras palabras, no puede haber memorias que no conviertan el yo en cenizas, que no registren la finitud de la cuestión. En el caso de Nadar esta disolución del yo es legible en las diversas formas en que el relato de su vida como fotógrafo imbrica inevitablemente la historia de toda una era, aun de varias épocas. El título, Cuando era fotógrafo, no sólo refiere el periodo durante el cual Nadar practicó la fotografía —sobre todo porque Nadar expande aquello que puede considerarse fotográfico—, además asienta el cuándo; es decir, la época en que vivió. Para relatar la historia de una vida —incluso de sólo una de sus partes— se precisa también elaborar la historia de la época, de la sociedad, del país y de todas las relaciones —personales, históricas, económicas y políticas— dentro de las cuales esa vida ha vivido y muerto —y aun sobrevivido a la muerte por medio de la escritura—. Debido a ello, el texto de Nadar resulta desenfrenado —“el indiferente desorden de fechas y datos” que a menudo parece volcarse en sus escritos—, pues busca coincidir con lo que él llama —en la sección final de sus memorias, “Alrededor de 1830”— la “confusión de hombres y de cosas” (p. 311), que estima el sello de su época. El siglo xix atestigua, entre muchas otras cosas, avances en la ciencia y en todo tipo de tecnologías, nuevos medios de transporte y comunicación, cambios en la moda, controversias religiosas, transformaciones dentro de la esfera política, numerosos disturbios y técnicas inéditas de disciplina y castigo, la popularidad de la iluminación artificial y el desarrollo de periódicos y anuncios, los nuevos mercados y la haussmannización de París, la difusión del teatro en todos los rincones de la ciudad, y —con suma notoriedad— la importancia y las consecuencias de la fotografía y sus imágenes, su capacidad para transformar nuestra percepción del mundo y aun las formas en que lo habitamos. En palabras de Nadar: “Todo un mundo nuevo se pone en movimiento en aquel universal abril […] todo se pone y vuelve a poner en tela de juicio. El corazón y cerebro de París bullen” (p. 301).
ii
Las memorias de Nadar comienzan con un relato —titulado “Balzac y el daguerrotipo”— sobre las primeras reacciones y respuestas a la invención de la fotografía. Según Nadar, la imagen fotográfica surgió bajo la forma de una serie de cuestionamientos que, al desafiar todo prejuicio, exigió reconceptualizar las relaciones entre percepción y memoria, vida y muerte, presencia y ausencia. En respuesta a tal advenimiento, las personas se mostraron “estupefactas”, “aturdidas”, “inmóviles” en su sitio, “capturadas”; es decir, como en una fotografía.[15] Para Nadar, la irrupción de la fotografía nos transforma en una suerte de fotografía —en especial cuando uno se resiste a posar frente a la cámara—. Aunque la fotografía, la electricidad y la aeronáutica son para Nadar los principales emblemas de la modernidad, pertenecientes a las cuantiosas “invenciones” producidas durante lo que llama “el mayor siglo científico”, nada es más extraordinario que la fotografía, pues sólo ella amplía los márgenes de lo posible y responde al deseo de materializar “el espectro impalpable que se desvanece en cuanto se lo percibe, sin dejar una sombra en el cristal del espejo” (p. 78). La presunción de que la fotografía requiere la existencia de cosas tales como fantasmas y espectros, se confirma en el que quizás sea el pasaje más conocido de esta sección, en el cual Nadar refiere la teoría de los espectros de Balzac y, en particular, la espectralidad de las imágenes fotográficas. En el “Convoluto Y” de la Obra de los pasajes, Benjamin explica que Nadar “repite la teoría de Balzac al respecto de la daguerrotipia, una que procede claramente de la de los eidola de Demócrito”.[16] Aun cuando Benjamin no cita su fuente, se refiere con claridad al siguiente pasaje, parte de la viñeta que abre esta sección:
según Balzac, cada cuerpo de la naturaleza se encuentra compuesto de series de espectros, en capas superpuestas hasta el infinito, semejantes a infinitesimales películas foliáceas, siguiendo todas las perspectivas a partir de las cuales la óptica percibe los cuerpos.
Puesto que el hombre nunca podría crear —es decir, a partir de una aparición, de lo impalpable, constituir una cosa sólida, o de la nada hacer una cosa—, entonces, al aplicársela, cada operación daguerriana tomaba de improviso, desprendía y retenía una de las capas del cuerpo presentado.
De ahí que dicho cuerpo, y con cada operación sucesiva, perdiera de manera evidente uno de sus espectros, es decir, una parte de su esencia constitutiva. (pp. 80-81)
Como diría Balzac, todos los cuerpos se constituyen por entero de estratos de imágenes fantasmales; y cada vez que alguien es fotografiado pierde una capa espectral del cuerpo que se transfiere a la fotografía. Por tanto, las exposiciones repetidas conllevan la pérdida de estratos fantasmales subsecuentes. Benjamin manifiesta su conocimiento de la teoría balzaciana cuando cita, en el mismo “Convoluto Y”, un pasaje de El primo Pons:
Si alguien dijese a Napoleón que cualquier edificio y cualquier hombre tienen sin cesar, a cualquier hora, una imagen captable entre la atmósfera, que todos los objetos existentes tienen ahí un espectro perceptible y que incluso podría ser fijado, lo habría encerrado en Charenton […]. Y, sin embargo, eso es lo que Daguerre nos ha probado con su descubrimiento. […] Así, del mismo modo que los cuerpos se proyectan realmente entre la atmósfera dejando subsistente ahí su espectro —el que es captado por el daguerrotipo que logra detenerlo mientras pasa—, igualmente se imprimen las ideas […] en lo que habría que considerar en tanto que la atmósfera de un mundo que denominamos del espíritu […]; ahí viven sin duda espectralmente.[17]
De acuerdo con Balzac, las imágenes fotográficas se forman a partir de imágenes fantasmales que emanan de los objetos físicos para posteriormente ser capturadas por la cámara.
Balzac esboza aquí una teoría eidética de las imágenes. Como sugirió Benjamin en su comentario sobre Nadar, dicha teoría se había formulado en la Antigüedad por Demócrito y, según apunta en la Crónica de Berlín, por Epicuro.[18] El relato más extenso e influyente de los escritos de Epicuro sobre la imagen se encuentra en el Libro iv de De la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, quien describe:
la naturaleza paradójica de los simulacros o eidola, como los llaman los griegos, esas imágenes que aparecen en la mente y para las cuales no hay contrapartes en el mundo manifiesto: proyecciones y sueños, fantasías, y esa categoría de seres inexistentes que revolotean en el aire, a toda costa, extraídos de la superficie más externa de las cosas […] estos simulacros son las formas exteriores de las cosas que constituyen una película que arrojan al mundo.[19]
Para Lucrecio, los objetos están incesantemente representados por una imagen en la atmósfera y aparecen en ella en tanto espectros; con más precisión, los objetos están representados por una serie de imágenes, por una secuencia casi inconcebiblemente rauda de discretas imágenes fílmicas que emanan del objeto y sirven de filtro para el espectador.[20] Por tanto, los objetos y los cuerpos se componen de numerosas capas de imágenes; de ahí que ninguna imagen sea siempre perentoria o idéntica a sí misma. Esta visión es válida para todas las imágenes, pero deviene especialmente significativa en los retratos que aseguraron la reputación de Nadar como fotógrafo, pues estas fotografías presumen que la imagen ante el espectador ya es múltiple —y lo ha sido desde su captura—. Benjamin realiza una observación similar cuando cita a Brecht en la Obra de los pasajes:
En las placas de larga exposición propias de aquellos viejos aparatos —que eran menos sensibles a la luz— se recogían varias impresiones y en la imagen final se conseguía una expresión más viva y, al mismo tiempo, más universal. […] [En comparación con los nuevos aparatos] Puede que quizá les falte algo que se va a descubrir en el futuro, o bien se puede realizar con ellos otra fotografía que retratos. ¿O podrían hacerse también estos? Ahora no los recogen bien las tomas, pero ¿deben tomarse de ese modo? ¿Hay quizá un modo de fotografiar propio de los nuevos aparatos que suponga el despliegue de los rostros? Lo que es cosa segura en todo caso es que no va a encontrarse dicha forma […] sin la nueva función correspondiente.[21]
Este despliegue de los rostros —de los muchos rostros fotografiados por Nadar— resultaría de la acumulación de diversos estratos de imágenes relativamente instantáneas. En tanto los retratos ofrecen una estratificación temporal de múltiples imágenes, ninguna de ellas única, un rostro nunca es tan sólo un rostro, sino un archivo de la red de relaciones que han contribuido a formar ese rostro y ese cuerpo en particular —la pose, la ropa, la mirada que proyecta y aquello que desea representar—. Nadar mismo sugiere que en el interior del retrato siempre se urde una trama de este tipo, por invisible que sea, incluso cuando sus huellas se cifran en la superficie de la fotografía:
La fotografía es un descubrimiento maravilloso, una ciencia que ocupa las más altas inteligencias, un arte que agudiza las mentes más sagaces —y cuya aplicación está al alcance de cualquier imbécil—. […] Es posible aprender la teoría de la fotografía en una hora y los elementos para practicarla en un día. Lo que no se puede aprender […] es el sentido de la luz, la apreciación artística de los efectos producidos por distintas y combinadas fuentes de luz, el empleo de este o aquel efecto conforme a la fisonomía que, en tanto artista, debo reproducir. Aún menos puede aprenderse la comprensión moral del tema —el tacto instantáneo que te comunica con el modelo, te ayuda a valorarlo, te conduce a sus hábitos, sus ideas, su carácter, y te permite otorgarle, no una reproducción indiferente, banal o accidental, como cualquier asistente de laboratorio lograría, sino el parecido más contundente y empático, una íntima semejanza—.[22]
Sin embargo, esta íntima semejanza reclama al fotógrafo leer lo no visible en la superficie del rostro o del cuerpo de la persona que tiene ante sí, “lo que nunca se ha escrito” en ella, pero ha grabado su rastro. Así como el semblante y el cuerpo, el retrato fotográfico también es un palimpsesto para ser leído, una especie de archivo que conduce varios recuerdos a un tiempo. Decir esto, sin embargo, quizás implique afirmar que cada fotografía es de antemano un elemento de una serie, incluso si esta trama de relaciones permanece innombrable e indeterminada y no se expresa con énfasis, tal como sucede aquí. La comprensión que Nadar tiene de sus fotografías puede incluso revelarnos qué es verdadero en toda fotografía: toda fotografía está ya fisurada por su propia naturaleza serial, pero ésta —como la multiplicidad de capas fantasmales que forman las pieles o películas del cuerpo en Lucrecio (y más tarde en Balzac)— no puede entenderse en términos de sucesión, dado que se están separando constantemente de las cosas, aun cuando condicionan nuestra percepción. Esta multiplicidad y serialidad son legibles en la siguiente viñeta de Nadar, pues ella es también una historia de espectrales repeticiones fotográficas.
iii
La segunda sección de las memorias —“La venganza de Gazebon”— comienza con la reproducción de una carta que habría recibido Nadar veinte años antes, en 1856, escrita por el propietario del café del Gran Teatro de Pau. En ella, este hombre llamado Gazebon afirma que el señor Mauclerc —“artista dramático, de paso por nuestra ciudad”— posee un retrato daguerrotipado de sí mismo que el propio Nadar realizó estando en París, cuando Mauclerc se encontraba en Eaux-Bonnes. Gazebon escribe pues a Nadar para pedirle que le realice una fotografía desde París mientras él se encuentra en Pau, mediante el mismo proceso eléctrico que produjo la imagen de Mauclerc. Solicita asimismo que el retrato sea en color y, de ser posible, cuando esté sentado a la mesa en su gran sala de billares. A cambio, le promete a Nadar exhibir el singular retrato en un lugar prominente de su establecimiento; así, dado que su café recibe diariamente “a la más distinguida sociedad y incluso (sic.) a un gran número de ingleses sobre todo en invierno” (p. 85), esta comisión le dará al fotógrafo una notoriedad aún mayor de la que ya ostenta. Nadar sostiene “reproducir” la carta “original” pero, es evidente, se trata sólo de una reproducción en la memoria. Sin embargo, Nadar recuerda de inmediato que dicho “original” es una reproducción en otro sentido, pues encuentra su propio precedente en una carta anterior de Gazebon, con fecha de dos años atrás, quien motivado de nuevo por Mauclerc —personaje que estaba “ya aquella vez ‘de paso por nuestra ciudad’”— indaga el valor de un reloj grabado en cobre dorado del cual, según Mauclerc, Nadar poseía la única otra copia. Nadar afirma no haber respondido la misiva original ni la última solicitud de Gazebon. Que esta escena de apertura comience con el vaivén entre singularidad y repetición, ver y no ver, recordar y olvidar, y con un sistema de citas que servirá de contrapunto a todo el relato, recuerda las repeticiones y recirculaciones que conforman a su vez el carácter citacional de la propia fotografía: su capacidad para duplicar, repetir, reproducir y multiplicar lo que ya es doble, repetido, reproducido y múltiple; al hacerlo, advierte que lo que está por venir nos dirá algo sobre la naturaleza de la fotografía.[23]
Tras manifestar su decisión de no responder la segunda carta de Gazebon —el duplicado de la primera—, Nadar nos presenta una escena crepuscular que servirá como escenario para el resto de la viñeta. En dicha escena tiene lugar otra serie de efectos fotográficos duplicados. Nadar escribe:
¿Puede usted imaginarse algo mejor que los breves instantes de reposo antes de la cena, después de una larga jornada de trabajo? Desde antes del alba, las preocupaciones empujan fuera de su cama al hombre, que no para de actuar ni de pensar. Ha dado todo lo que de sí podía dar y sin contar, luchando contra una cada vez más abrumadora fatiga:
Caeré esta noche como un buey abatido.
Y no es sino al declinar el día, cuando la hora de la liberación ha sonado, la hora de cese para todos, que —una vez que por fin se ha cerrado la gran puerta de la casa— se absuelve de su pena, concediendo tregua absoluta hasta el día siguiente a su cerebro y a sus miembros extenuados.
Es la dulce hora por excelencia durante la cual, recompensado por su trabajo —que constituye nuestro gran beneficio humano— y por fin entregado de nuevo a sí mismo, se extiende tomándose su tiempo, con delicia, en el asiento de su elección y recapitula el fruto de su día de esfuerzos…
Aunque si cerramos la gran puerta, la pequeña siempre queda entreabierta, y si nuestra suerte debe ser hoy completa llegará —para entablar una charla muy íntima, reconfortante, en la que nunca se asomaría una discusión detestable— uno de los que entre todos los demás queremos y nos quiere —uno de los pocos al que siempre nuestro pensamiento sigue, así como el suyo está siempre con nosotros—: entendimiento perfecto, comuniones cimentadas más allá de la última hora por los largos años de afecto y de estima…
Justamente me tocó aquella tarde uno de los mejores y más queridos, el alma más elevada con la mente más alerta y clara, uno de los más brillantes floretes de la conversación parisina, mi excelente Hérald de Pages —y en qué buen cotilleo tan íntimo estábamos, dejando lejos tras de nosotros fatiga y todo lo demás— cuando nos anuncian un visitante. (pp. 88-89)
Esta notable escena acontece al atardecer, en el intersticio entre el día y la noche, la luz y la oscuridad; por tanto, dentro de una temporalidad y un topos fotográficos. Además, en este momento de transición —y en el contexto de otras figuras liminares, en especial las numerosas puertas que menciona Nadar— el cambio de pronombres —de usted a él, a yo, a nosotros— sugiere un yo que, como Mauclerc, siempre está en tránsito, pasando de un yo a otro, nunca simplemente idéntico a sí mismo; y dado que en la fotografópolis de Nadar todos y todo deviene fotográfico, los personajes de esta viñeta trasmutan en fotografías en movimiento. El fragmento pone en escena, en el sentido más teatral, un yo que, siempre en movimiento, nunca puede ubicarse con precisión; y en el momento en que el yo se relaja, se estira, incluso quizás hacia otros yo, Nadar vuelve imposible determinar si el alegórico “Hérald de Pages” (el anunciador de la escritura) realmente llega “en persona” o es un doble del fotógrafo que entra por la siempre entreabierta puerta trasera de su inconsciente.[24] Ya sea Hérald de Pages un visitante crepuscular o un “doble” interno, Nadar presenta un yo cuya identidad está en esencia vinculada y disuelta en relación con este otro. Escindido de sí mismo —porque otro lo habita, porque acarreando la impronta del otro el yo ya no es simplemente él mismo— la multiplicidad de este yo se confirmará más adelante en la historia y en relación con lo que sucede cuando uno ingresa en un espacio fotográfico. Es más: el hecho de que nos encontramos ya en este espacio fotográfico se refuerza por los detalles que serán revelados en el encuentro posterior con el visitante anunciado.
El visitante es un hombre de veinte años. Solicita hablar con Nadar y afirma que habría tenido la disposición de volver hasta encontrarlo, empero insistió en verlo ese mismo día debido a las conexiones que ya comparten: la madre del joven solía trabajar para la madre de Nadar; además ambos participaron de la amistad de Léopold Leclanché, quien había muerto hace poco. En tanto madre es siempre otra forma para designar la fotografía —por ser un medio de reproducción— y el duelo es la experiencia fotográfica por excelencia, la relación entre Nadar y el joven aparece mediada, incluso antes de su encuentro, por lo fotográfico. El joven nació en el mismo año en que Nadar recibió el pedido de Gazebon de realizarle un retrato a distancia, y esta coincidencia es por completo apropiada pues, pronto se revelará, el joven ha venido para solicitarle a Nadar que patrocine su nuevo descubrimiento: la fotografía de largo alcance. Luego de relatarle su experiencia en las ciencias y con los nuevos avances tecnológicos, incluidos el velocípedo, los cronómetros electrónicos, el teléfono y la fotofonía, el joven le pide a Nadar que preste atención a su historia:
—Señor, ¿sólo por un instante admitiría usted, a modo de hipótesis que si, por imposible que parezca (pero no me toca a mí recordarlo, sobre todo a usted, que fuera de las matemáticas puras, el gran Arago no aceptaría la palabra “imposible”)…, si entonces un modelo, un sujeto cualquiera, que se encontrara en la habitación donde estamos ahora, por ejemplo, y en otra parte estuviera su operador con su objetivo en el laboratorio, ya sea en este piso o en cualquier otro, arriba o abajo, es decir, por completo separado, aislado de este modelo que ignora, que no podría ver, que ni siquiera ha visto y no tiene necesidad alguna de verlo…? ¿Admitiría usted que, si se pudiera obtener aquí ante usted un cliché en condiciones estrictas de segregación, una operación que se ha ejecutado a corta distancia pueda reproducirse con suerte en distancias más considerables?… (p. 94)
Como respuesta al joven, Nadar adopta de inmediato una postura inmóvil —como si hubiera sido tocado por una suerte de efecto fotográfico, afirma “No había rechistado yo en ningún momento”—, pero De Pages interviene y exclama: “¿Así que dice esperar que se ejecuten clichés a distancia y fuera de la vista?”, a lo que el joven replica: “No lo espero, señor, lo hago. […] verán que no soy un inventor, nada he inventado, sólo he encontrado. No tengo en eso más que un pequeño mérito, de haber uno: el de suprimir” (p. 96). El joven les muestra entonces una página arrancada de un comentario a su experimento, donde De Pages y Nadar leen lo siguiente:
Uno de los más curiosos experimentos tuvo lugar el domingo de ayer, a las dos de la tarde, en el ayuntamiento de Montmartre. Un chico muy joven, casi un niño, el señor M…, había obtenido del ayuntamiento la autorización necesaria para sus primeras pruebas públicas de fotografía eléctrica a cualquier distancia, es decir, con el modelo fuera de la vista del ejecutante. El inventor había afirmado que, de Montmartre, realizaría clichés de Deuil, cerca de Montmorency.
El señor alcalde de Montmartre y varios consejeros municipales asistían al experimento, así como otras personas que habitaban en Deuil y que debían indicar los puntos por reproducir.
Obtuvo varios clichés uno tras otro, y cada uno reconocía los sitios reproducidos, que inmediatamente realizaba según se los iban pidiendo. Casas, árboles, personajes sobresalían con una nitidez perfecta.
Felicitaron calurosamente al joven inventor. Fue un verdadero entusiasmo del que trataba de apartarse con una modestia que avivaba aún el interés por este descubrimiento realmente extraordinario, cuyas consecuencias desde ahora aparecían incalculables. (p. 97)
La alegoría sobre la fotografía que Nadar desea poner en marcha en este pasaje deviene progresivamente autorreflexiva: más allá de la afirmación de que el joven puede fotografiar lo que no puede ver —es decir, que la fotografía tiene la potencia de hacer visible lo invisible—, destaca que el joven consigue la instantánea de una región llamada “Deuil”, que significa “duelo”. Al realizar una fotografía del duelo, el fotógrafo no sólo captura una experiencia que se halla en el corazón mismo del acto fotográfico —duelo puede ser otro nombre de la fotografía—, sino produce una fotografía de la fotografía.
En reacción a esta fotografía tanto Nadar como De Pages se encuentran atónitos, estupefactos y de nuevo congelados a modo de una especie de instantánea, como si esta revelación fotográfica los transformara en fotografías. Esta mutación se consolida en el siguiente pasaje, en el cual Nadar expone que al entrar en un espacio fotográfico —y en este punto del relato no existe otro tipo de espacio—, uno siempre avanza como otro; de hecho, como diversos otros:
Sí, iba cediendo y hubiera cedido ya diez veces si… si no me hubiera detenido una alucinación singular…
*
Como en los fenómenos fantasmagóricos y bajo la obsesión de ciertos casos de doble visión, me parecía que los rasgos de mi digno Hérald y el honesto rostro del joven obrero se mezclaban, se fundían en no sé qué máscara mefistofélica en la que me aparecía una figura inquietante que nunca había visto y que reconocía de inmediato: Mauclerc, el capcioso Mauclerc, “de paso por nuestra ciudad” me tendía socarronamente su imagen eléctrica, desde la tierra de Henri IV…
Y me parecía que yo era Gazebon, sí, el mismísimo Gazebon, “el Crédulo” de Gazebon, y me veía esperando en mi café del Gran Teatro de Pau que Nadar estando en París enviara mi retrato “mediante el procedimiento eléctrico” y, para entretanto matar el tiempo, servía tarros de cerveza a “la mejor sociedad, incluso a ingleses, sentado, de ser posible, en mi sala de billares”. (pp. 99-100)
Que cada yo transmute aquí en alguien más, aun en más de uno, insinúa las continuas distorsiones y desplazamientos de los que emerge el sujeto fotográfico, siempre como otro. Al experimentar la alteridad del otro, por ejemplo, Nadar advierte la alteración que, “en él”, desplaza y delimita infinitamente su singularidad. Este movimiento de desfiguración, entreverado al tiempo con la pluralidad quiasmática de las figuras entrelazadas del pasaje, vuelve imposible determinar quién narra el resto de la historia. Donde todos pueden devenir otra persona —por ejemplo, en el espacio aleatorio y fantasmal de la fotografía— nadie es sencillamente él mismo. En tanto en cada imagen habita otra imagen, pues siempre entraña la impronta de otra, siendo ella misma y al mismo tiempo no ella misma, lo que se subraya aquí no sólo es la estructura de la fotografía en general —una estructura que nombra la pérdida de identidad que adviene al entrar en el espacio fotográfico—, sino también un modo de escritura que ejecuta en el nivel morfosintáctico aquello que busca hacernos comprender. Lo anterior se clarifica más tarde cuando, tras la partida del joven, Nadar puede apreciar su actuación: piensa que el joven seguía un guión que le permitía engañarlos a él y a su ocasional portavoz Hérald. Le comenta a De Pages:
Fíjate hasta qué punto nuestro joven artista fue correcto en su modo de proceder: la entrada fue modesta, reservada, y el atuendo conforme: todo fue perfecto; el inicio de los preliminares sentimentaloides, las dos viejas mamás que evocó, algo que nunca falla, el exordio insinuante extraído de la persona del orador; la serie locuaz de hechos y fechas, inverificables al minuto, que dan vueltas hasta deslumbrarte como pelotas de malabarista, los cumplidos, un tanto exagerados, pero siempre funcionan. Y para alcanzar este conjunto de perfección, ¡considera cuántas preparaciones!, ¡cuánto entrenamiento! Y ¡siendo tan joven todavía! (p. 105)
El teatro, nos recuerda Nadar, siempre es también el lugar de la memoria y la anticipación, el sitio en donde lo que se ha ensayado y repetido será presentado como porvenir. La historia termina con un recordatorio de la naturaleza citacional del joven y, por añadidura, de todos nosotros. Vivimos, parece insinuar Nadar, entre comillas, en relación tanto con el duelo como con la fotografía.
iv
Es en la cuarta viñeta —“Fotografía homicida”— donde Nadar expone un vínculo entre la estructura citacional y una mimesis enloquecida. Aun dentro de la extraña colección de historias autorreflexivas que pueblan este libro, “Fotografía homicida” es una alegoría en particular potente sobre la capacidad de la fotografía para abordar y representar la violencia, y para movilizar diferentes fines en distintos contextos. Asimismo, es un relato convincente sobre la manera en que todo puede adoptar un carácter fotográfico, incluso la influencia de una persona sobre otra. En esta entrada Nadar narra la historia de un boticario que, socorrido por su esposa y su hermano menor, asesina al amante de su mujer. Si bien la historia parece alejada de los tópicos de Nadar —es una de las pocas viñetas que no lo presentan como personaje principal y que escamotea la narración en primera persona—, cifra sin embargo varias referencias a su vida personal, en particular a la influencia, a menudo negativa, que ejerce sobre su hermano menor. Por tanto, el relato atañe a la fuerza en ocasiones violenta de la mimesis, y tal vez incluso al carácter homicida del propio fotógrafo.
Aun cuando la historia no refiriera los propios deseos fotográficos de Nadar —ni su relación filial con Adrien—, sería difícil afirmar que se trata de un relato en su totalidad ficticio pues, de hecho, ni los personajes ni la historia fueron inventados por Nadar. Como Jérôme Thélot ha señalado, los lectores de Nadar reconocerían en el relato un crimen sobre el que habrían leído en varios periódicos y libros, pues los singulares detalles y el horror del “Caso Fenayrou” habían circulado ampliamente en la prensa y en varias hojas de escándalo.[25] El asesinato del boticario Louis Aubert, planeado y ejecutado por la pareja Fenayrou con la ayuda del hermano menor de Marin Fenayrou, tuvo lugar el 18 de mayo de 1882. El trío homicida lanzó el cuerpo de Aubert al Sena, el cual fue descubierto unas semanas después, el 7 de junio. Desde entonces hasta el final del juicio —que se prolongó por cuatro días, del 9 al 12 de agosto—, el suceso llenó las páginas de la prensa sensacionalista. Sólo Marin Fenayrou —también boticario y, por tanto, el doble de su víctima— fue condenado a muerte; su esposa, a trabajos forzados de por vida; y el hermano menor, a trabajos forzados durante siete años. Nadar conocía la historia cuando redactó su texto por primera vez en 1892[26] —en especial, porque se difundieron muchas imágenes de los acontecimientos, de todos los involucrados y aun de la escena del crimen—. No obstante, dado que no revela los nombres ni detalles del caso hasta la parte final de su recuento, los personajes aparentan ser ficticios. Que Nadar retrase toda referencia a los acontecimientos reales se debe en parte a que no busca constreñir su relato al asunto histórico; por el contrario, desea provocar una lectura más abierta, en tanto elabora una especie de autorretrato, no tanto del boticario como del criminal —aunque aquí ambos pueden ser la misma persona—, sino del fotógrafo, y tal vez de este fotógrafo en particular. De hecho, debido a que el boticario es una representación del fotógrafo, Nadar puede decirnos que “Nunca está, nunca se aparece por ahí” (p. 122).
Esta identificación entre el boticario y el fotógrafo —y el reconocimiento de que comparten una facultad para la violencia— se revela de manera progresiva. La viñeta comienza a modo de una anécdota con la descripción de una botica en decadencia, sita en el barrio de Madeleine en París; las primeras páginas establecen la atmósfera de la historia, a su vez melancólica, monótona, desesperada, incluso sofocante. Leemos que la familia del boticario deposita en él sus anhelos de tener un médico entre ellos, y que tras fracasar en la escuela de medicina la química fue su recurso; que el boticario seduce a una joven y con la dote del matrimonio establece su negocio; que la escasez trae consigo sólo desoladores horizontes. El boticario contrata a un asistente cuya situación parece reflejar esta ruina, y quien por un corto tiempo se convierte en el amante de la infeliz esposa. Al descubrir la infidelidad, el boticario urde una elaborada trama para asesinar al asistente, con la ayuda de su esposa y de su hermano menor. Gran parte de la historia rastrea las diversas formas mediante las cuales el boticario impone su voluntad a su esposa y a su hermano, así como las diferentes fuerzas que actúan sobre él.[27] En todo momento, una sugerencia se torna mandato, un dicho influye en las acciones y pensamientos de otro, y este otro se amolda en relación con los deseos ajenos.
A pesar de toda la planificación —y tal vez debido a ella— el asunto estalla cuando se localiza el cadáver de Aubert en el Sena. Se fotografía entonces el cuerpo muerto, terriblemente descompuesto, y la difusión de tal imagen en la prensa comienza a mover a las multitudes, y lo que ven se vuelve en contra de los homicidas. Así, el relato elabora también una historia sobre el efecto que puede provocar una fotografía, pero este efecto se ha puesto en marcha a lo largo de toda la narrativa, al consignar las formas en que un personaje imita, copia e incluso deviene —como en una fotografía— la huella duplicada del otro. Lo anterior es cierto aun para la cifrada relación que Nadar mantiene con la historia. Luego de abandonar sus estudios en medicina, Nadar semeja al boticario que, tras inclinarse hacia la medicina —tal vez sin un deseo propio, mas consintiendo a los anhelos de sus padres— y fracasar, devino sencillamente un médico potencial. Además, así como el boticario manipula químicos y drogas en su laboratorio y puede sanar o envenenar a sus clientes, el fotógrafo también emplea químicos y tiene la capacidad de producir una imagen buena, vital, o una imagen mala, mortal. Más allá del hecho de que Nadar se refirió siempre a su estudio fotográfico como un laboratorio, apreciaba la fotografía en sí misma como una especie de farmacia, y a menudo señaló con énfasis el manejo de los productos químicos en su práctica.[28] Si Nadar se siente atraído por la historia del boticario es porque cifra varias referencias a su práctica fotográfica y porque atañe a su historia familiar. En tanto Nadar se enfoca en cómo el boticario en todo momento atendido por su hermano menor —quien, siempre imitándolo, le entrega su identidad y capacidad para la acción— ejerce una influencia dominante sobre él, reconoce el destino de su propio hermano, e inscribe la medida en que su fuerza e influencia habrían impactado en Adrien. En efecto, Nadar comienza la escritura del relato sólo unos meses después de que Adrien ingresara a una institución mental en 1890, y pudo ser que no sólo vislumbrara en la historia del boticario criminal una alegoría del fotógrafo, sino que también percibiera ahí el drama de un hermano menor llevado a la locura por su incapacidad para resistir la fuerza del mayor. Nadar consideró los estratos psicológicos profundos de la historia, y tal dicho puede confirmarse en la referencia a la teoría de la hipnosis y a Hippolyte Bernheim en el Post scriptum. Podemos advertir aquí que el poder sugestivo que tiene Félix sobre Adrien es análogo al que determina la relación entre el boticario y su esposa, el homicida y sus cómplices, y finalmente entre la fotografía del cadáver y la multitud que se moviliza en relación con ella.[29] La metáfora de esta forma casi obligada de mimesis —descrita como poseedora de una fuerza aplastante— condiciona la descripción del cadáver en la imagen fotográfica:
Un mes, seis semanas después de la noche en Croissy, un marinero que se encuentra bajo el puente vuelve a traer a la superficie con su gancho un cúmulo informe, una horrenda aparición en el fango.
Es el cadáver del ahogado en plena putrefacción, moldeado de manera tan abominable que la forma humana se ha vuelto ilegible. Le pegaron y doblaron violentamente los miembros contra el cuerpo: tiras de plomo los aplastan volviéndolos turgencias lívidas, y así la masa mortecina se asemeja al vientre pálido de un sapo gigante. La epidermis de manos y pies completamente arrugada se ha vuelto de un blanco vivo, mientras que la cara ha cobrado un tinte oscuro. Ambos glóbulos de los ojos, con los párpados desencajados, semejantes a dos huevos a punto de estallar, brotan exorbitados de la cabeza lívida: entre los labios que se abren en rodetes, la boca muy abierta deja que cuelgue la lengua tumefacta, despedazada por los peces. Las partes carnosas parece que se han vuelto de jabón; lo que resta del cabello o de la barba ya no se adhiere. Por todas partes, la piel del abdomen que se ha reventado —y enverdecido en algunas partes y, en otras, se ha vuelto azul o violácea— vomita por cada hoyo los intestinos deshilados, y las vísceras flotan en banderolas, como tentáculos de pulpo.
Nunca antes la descomposición de la muerte había alcanzado algo más horrible que ese montón sin nombre, esa carroña infame, destripada, decrépita, que hasta al sepulturero podía hacer desmayar. (pp. 135-136)
De acuerdo con Thélot, el cuerpo mutilado y deformado por la tortura, descompuesto en las aguas ondulantes del Sena y destruido por la fuerza ruinosa de la violencia deviene:
la huella física de lo que sufrió el boticario —aplastado por su idea fija—, de lo que padeció el hermano menor —destrozado a la vez por su hermano mayor—, de lo que soportó la esposa —destruida por su esposo y por su amante— , y de lo que la multitud fascinada y furiosa sufrirá en su afán de aplastar a los culpables con su venganza obsesiva, tras haber sido machacada por su impulso a la imagen. Esta fuerza de aniquilación es, por tanto, otro nombre sugeridopara el acto fotográfico —dado que cadáver es ya otra forma para designar la fotografía—.[30]
Para Thélot, en este cadáver —que emerge de las aguas de la muerte hacia la luz, expuesto a las miradas proyectadas sobre él, seguido inmediatamente por el horror de su espantosa aparición— reconocemos otra “terrible aparición”:
aquella que aguarda en la solución acuosa de la cuenca del fotógrafo, la imagen que tiembla bajo la ávida mirada, la impronta en papel mojado donde la apariencia humana —detenida por la lente, cadaverizada por el disparo y reconocida erróneamente por el aparato ciego y frío de la operación fotográfica— surge deformada, lúgubre y estrujada. El cadáver atrapado en el Sena evoca el que aparece en la exposición fotográfica. Este cadáver lleva las huellas del abuso físico, así como la fotografía porta la huella de lo que representa.[31]
El cadáver es ahora una fotografía; debido a ello es posible identificar al hombre cuyo cuerpo fue encontrado, y “rastrear hasta encontrar” a sus asesinos. Mientras las personas intentan descubrir lo sucedido, la policía captura el horror. El cuerpo devastado de la víctima del boticario puede fundirse ahora con la imagen llana de sí mismo (con lo que Roland Barthes llamaría “muerte llana”)[32] pues, de hecho, la fascinación con el cadáver resulta de la fotografía misma. Pero esta correspondencia entre el cadáver y la fotografía ya había sido anticipada, incluso de alguna manera desplazada, en el momento en que el boticario imagina su venganza, pues en ese instante él mismo se transforma en una especie de fotografía, en un negativo fotográfico que sufriera un proceso de ampliación, y del cual surgiera con la capacidad de matar. En palabras del narrador:
Más sombrío que nunca, el marido no pertenece sino a su idea fija; pero por más que se endurezca, se consuma en la búsqueda, no encuentra todavía, no encontrará nunca lo que saciará su odio, el odio que —a él quien había sido tan negativo, tan malo en todo— súbitamente acaba de elevarlo y revelarlo, de hacerlo crecer ante su asustada esposa. Ya era hora, ¡por fin! Así que he aquí al hombre, he aquí al valiente, al terrible —el que manda y al que se obedece, el que va a matar—. (p. 130)
Así como el crimen deja un rastro, la fotografía imprime una huella. La mujer bajo el hechizo de su esposo se muestra “inerte”, nos dice Nadar, “como cera para modelar” (p. 125); de manera que ella representa los vínculos de sumisión, rasgo que comparten todas las relaciones de la historia: entre los hermanos, entre el boticario y su “idea fija”, entre la imagen y los espectadores. La fotografía ejerce su poder e influencia en todo París: “desde ayer, todos se apiñan en la sala de noticias de Le Figaro, y París entero pasará por ahí” (p. 136). Nadar expresa una cierta ansiedad por el poder de la imagen, en particular, por su capacidad para orientar a las personas hacia terrenos insospechados: “Pero tan grande fue la consternación de la Justicia misma, puesto que se hace llamar así, ante la imagen maldita del crimen perpetrado, que la prueba fotográfica suplantó de manera soberana todo el resto, arrastrándolo consigo”. Y más aún: “La fotografía acaba de pronunciar la sentencia —la sentencia sin apelación—: ¡que mueran!” (p. 137). Una vez más, Nadar sólo consigna algo que sus lectores habrían conocido de antemano, pues la fotografía del cadáver y los negativos se exhibieron, iluminados, en las salas editoriales. Los cuantiosos espectadores de estas imágenes son impulsados a la venganza, tal como el boticario cuando descubrió el amorío de su esposa, y el deseo de lo que intuyen como justicia comienza con esta fotografía. Para Thélot, lo que Nadar atestigua aquí, y lo que elabora en otras partes de sus memorias, sería “el nacimiento de un periodismo moderno que inventa el refuerzo mutuo entre palabras e imágenes en la producción de una opinión contagiosa”.[33] No obstante, quizá lo más notable del relato de Nadar sea su insistencia en que el desarrollo de una imitación contagiosa o mimesis es en sí mismo un proceso completamente fotográfico. La equiparación entre la fotografía y la manera en que una persona (quien, de acuerdo con la lógica puesta en obra en esta viñeta, es ella misma fotográfica) actúa sobre otra, se elabora en el “Prefacio a la segunda edición” que el sociólogo y criminólogo francés Gabriel Tarde escribió a la edición de 1895 de su obra Las leyes de la imitación. Allí, en un extenso pasaje en el que habla de la imitación en términos explícitamente fotográficos, escribe:
Ahora yo sé bien que no me ajusto al uso ordinario al afirmar que cuando un hombre refleja inconsciente y de manera involuntaria la opinión de otros o permite que se le aconseje una acción de otros, imita esta idea o este acto. Pero si a sabiendas y deliberadamente toma prestada a su vecino una forma de pensar o de actuar, las personas están de acuerdo en que el empleo de la palabra en cuestión es legítimo en este caso. Nada, sin embargo, es menos científico que esta separación absoluta, esta discontinuidad abrupta que se establece entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente. ¿No pasamos por grados insensibles de la voluntad deliberada a un hábito casi mecánico? ¿Y un mismo acto no muda absolutamente de naturaleza durante esta transición? No niego la importancia del cambio psicológico que se produce de esta manera, pero en su aspecto social, el fenómeno se ha mantenido idéntico. Nadie tiene derecho a criticar como abusiva la extensión del significado de la palabra en cuestión, a menos que al ampliarlo lo hubiera deformado o vuelto insignificante. Mas siempre le he otorgado un significado muy preciso y característico: el de la acción a distancia de una mente sobre otra, y el de la acción que consiste en una reproducción cuasifotográfica de un cliché cerebral sobre la placa sensible de otro cerebro. Si la placa fotográfica tuviera conciencia en un momento dado de lo que estaba ocurriendo, ¿cambiaría en esencia la naturaleza del fenómeno? Por imitación me refiero a cada impresión de una fotografía interpsíquica, por así decirlo, voluntaria o no, pasiva o activa. Si observamos que donde existe alguna relación social entre dos seres vivos tenemos una imitación en este sentido de la palabra (de uno por el otro o de los demás por ambos cuando, por ejemplo, un hombre conversa con otro en un lenguaje común, emprendiendo nuevas pruebas verbales de negativos muy antiguos), tendríamos que admitir que un sociólogo estaba autorizado a tomar este conocimiento como puesto de observación.[34]
Este pasaje podría servir de epígrafe a la viñeta, pues articula la lógica subyacente de toda la historia. En ella, no hay un momento en el que un personaje no siga el guion de otro; descubrimos que el propio Nadar repite, incluso mientras las repasa, las líneas anteriores del “Caso Fenayrou”.[35] En cada instancia, la tendencia a ser influido por otros, a transformarse en el soporte de la impresión de otro, transforma al sujeto en una superficie fotográfica, y este proceso de mutación —que toca e impulsa todo en la historia— funciona para aplastar e incluso borrar la acción singular de una persona. De esta manera, Nadar sugiere que la fotografía muestra sus tendencias homicidas. Estas tendencias explican por qué las memorias están pobladas de cadáveres —desde el cuerpo de Leclanché, que cumple una función mediadora entre Nadar y el joven inventor de la fotografía de largo alcance, hasta el cadáver del amante boticario, cuyo cuerpo yace en la escena funeraria que abre la viñeta “El secreto profesional”, y los millones de cadáveres que habitan las catacumbas parisinas—.
v
Cuando Baudelaire habla de “una gran pirámide, un inmenso sepulcro, / que contiene más cuerpos que la fosa común. / […] un cementerio que aborrece la luna”,[36] se refiere a aquello que François Porché, en un pasaje citado por Benjamin, llama los “viejos osarios nivelados o incluso desaparecidos que se han ido tragando las olas del tiempo junto con los muertos que llevaban, barcos hundidos con sus tripulaciones”.[37] Estos osarios perfilan una ciudad ubicada en las entrañas de París, cuyos habitantes superan con creces a los seres vivos de la metrópoli: las catacumbas.[38] La construcción del Osario Municipal debajo de la ciudad coincide casi exactamente con la época de la Revolución: ordenado en 1784 por el Consejo de Estado y abierto al siguiente año, las catacumbas se concibieron como un medio para aliviar la carga del Cementerio de los Inocentes; más exitosas que la Revolución, las catacumbas crearon un tipo de igualdad que no se podía encontrar en la superficie. Como Nadar escribe en el relato sobre su descenso fotográfico al subsuelo parisino:
En la igualitaria confusión de la muerte, tal rey merovingio guarda eterno silencio junto a los masacrados de septiembre de 1792. Los Valois, Borbones, Orléans, Stuarts terminan de pudrirse al azar, perdidos entre los enclenques de la corte de los milagros y los dos mil protestantes asesinados durante la Saint-Barthélemy. (p. 164)
Otras celebridades —continua Nadar—, desde Marat a Robespierre, de Louis de Saint-Just a Danton y a Mirbeau, sucumbieron al anonimato de las catacumbas. Hacia finales del siglo xix, las catacumbas almacenaban los restos de casi once millones de parisinos. En las memorias, Nadar se refiere a esta ciudad subterránea como una “necrópolis”, la ciudad de los muertos. Como la fotografía, París —en tanto ciudad que porta dos capas, una en la superficie y otra por debajo del suelo— nombra la intersección entre la vida y la muerte. En 1861, cámara en mano, Nadar descendió a las catacumbas y alcantarillas. Gran parte de su relato detalla los obstáculos y desafíos que enfrentó al experimentar con la luz eléctrica. Entre otras cosas, el trabajo subterráneo de Nadar literaliza la relación entre fotografía y muerte —vínculo apuntado ya en las viñetas anteriores—, que entiende como la firma de la fotografía. Ya sea que los huesos estén dispuestos al azar, encimados o en minucioso orden, las catacumbas son signos de mortalidad:
la vacuidad de lo humano no sería plena, y el nivel de eternidad quiere más todavía: los esqueletos en desorden se han disgregado y dispersado tanto que nunca más podrán reencontrarse para reunirse al momento del Juicio del día final. Peones especiales que trabajan durante el año en este servicio apartan y apretujan en masas cúbicas, bajo las criptas, costillas, vértebras, esternones, carpos, tarsos, metacarpos y metatarsos, falanges, rellenándolas, como dicen aquí, hasta con los más pequeños huesos, y al frente las sostienen cabezas escogidas entre las que mejor se han conservado: eso que nosotros llamamos las fachadas. El arte de los cavadores combina los rosarios de cráneos con fémures que disponen en forma de cruz de manera simétrica y variada, y nuestros decoradores funerarios se aplican en ello “a fin de dar un aspecto interesante, casi agradable”. (p. 164)
Mediante una estética de la exhibición, dentro del esfuerzo por estetizar la muerte, los trabajadores procuran un placer visual. Además, como ha señalado Christopher Prendergast, la iluminación de Nadar en ocasiones produce “una apariencia extrañamente pulcra” de algunos cráneos, lo cual nos transporta “de regreso al mundo del grand magasin, como si los cráneos fueran mercancías espectrales colocadas para su exhibición”.[39] Sin embargo, este no es el único eco de la ciudad-superficie en la ciudad-subterránea, pues los restos esqueléticos recuerdan además los rostros enmascarados de la ópera o el teatro. Dichas resonancias teatrales se refuerzan por el empleo de maniquíes para representar a los trabajadores en las fotografías de Nadar.[40] Como él mismo explica, en un fragmento citado en la Obra de los pasajes:
En ciertos puntos, el espaciamiento de las bocas de comunicación nos imponía extender de manera exagerada los hilos conductores y, sin hablar de todos los demás inconvenientes o dificultades, con cada desplazamiento teníamos que tantear empíricamente nuestros tiempos de exposición; ahora bien, había clichés que exigían hasta dieciocho minutos. Recordemos que estábamos aún en la época del colodión, menos rápido que las placas Lumière.
Me había parecido buena idea animar con un personaje algunas de estas tomas, menos desde un punto de vista pintoresco que para indicar la escala de proporciones, precaución que con demasiada frecuencia descuidan los exploradores y cuyo olvido a veces nos desconcierta. Me hubiera sido difícil conseguir que un ser humano permaneciera en una inmovilidad absoluta, inorgánica, durante dieciocho minutos de exposición. Procuré esquivar tal dificultad con maniquíes que vestía de trabajadores y disponía lo menos mal posible en la puesta en escena; detalle que no complicaba nuestras labores. (pp. 182-183)[41]
Si bien el uso de los maniquíes buscaba aumentar el realismo de la fotografía, no puede negarse que acentúan la teatralidad de la imagen. Posados como trabajadores encargados de organizar los restos, los cuerpos de cera evocan, junto con las imágenes en las que aparecen, la tradición de las vanitas, algo que el propio Nadar señala en sus memorias.[42] En un mundo donde los límites entre la vida y la muerte, las personas y las cosas, comienzan a desvanecerse, los maniquíes que empujan carretas, sostienen palas y huesos en numerosas imágenes recuerdan la vida-en-la-muerte en la que tanto insiste Nadar: transitoriedad sombría y finitud de todo lo vivo, finitud cuyo vestigio no desaparece ni en la vida ni en la muerte. Por ello, Nadar enfatiza la alianza palimpséstica entre la red subterránea de túneles y la red superficial de las calles parisinas. El París de Nadar siempre es doble, múltiple —como los maniquíes que duplican a los trabajadores—; París sería entonces otro nombre para designar la repetición y la cita, y tal vez incluso para nombrar la fotografía misma.
vi
En su libro de 1864, À terre et en l’air: Mémoires du Géant —partes del cual se reescriben en sus memorias—, Nadar recuerda que su atracción por la fotografía aérea surgió de su interés por cartografiar la ciudad desde el punto de vista de un ave. No obstante, cuando miró hacia los cielos, como sucedió cuando volvió la vista hacia las alcantarillas y catacumbas, encontró su finitud, aún creyendo que podía rebasarla. Como él escribe, detallando la sensación de estar en el aire sobre París:
Allí, desprendimiento total, soledad real […]. [En] la inmensidad ilimitada de estos hospitalarios y benevolentes espacios, donde ninguna fuerza humana, ningún poder maligno puede alcanzarte, te sientes por vez primera vivo […] y el sentimiento orgulloso de libertad te invade […] en este aislamiento supremo, en este espasmo sobrehumano […] el cuerpo se olvida a sí mismo; no existe más.
Nadar reelabora este pasaje para incluirlo en sus memorias. Además de establecer una clara referencia con el texto anterior, la nueva versión enfatiza el juego entre el alma y el cuerpo, y la experiencia más general de libertad:
Libre, tranquilo, como si lo aspiraran las inmensidades silenciosas del espacio hospitalario, benéfico, donde ninguna fuerza humana, ningún poder maligno puede alcanzarlo, parecería que el hombre siente que realmente vive ahí por primera vez, gozando con una plenitud que hasta entonces le era desconocida el bienestar de la salud de cuerpo y alma. Por fin respira, liberado de todo vínculo con la humanidad que va desapareciendo ante sus ojos, tan pequeña en sus más grandes obras —trabajos de gigantes, labores de hormiga—, a causa de las luchas y los asesinos desgarramientos de su imbécil antagonismo. Así como el lapso de los tiempos transcurridos, la altitud que lo aleja reduce todas las cosas a sus proporciones relativas, a la Verdad misma. En tal serenidad sobrehumana, el espasmo del inefable transporte extrae el alma de la materia que se olvida como si no existiera más, como si se hubiera volatilizado en una esencia más pura. Todo está lejos, preocupaciones, amarguras, aversiones. Qué bien caen desde arriba la indiferencia, el desdén, el olvido —y también el perdón—. (p. 144)
Aun en medio de las nubes, a pesar de la sensación de libertad y calma que parecieran acompañar el vuelo, cuando Nadar dirige la vista hacia su amada ciudad —en lugar de sólo sentirse “vivo por vez primera”— experimenta y registra un nuevo paisaje de muerte. Las fotografías muestran lo que vio: París tal como existía a finales de la década de 1850; es decir, un París en mutación debido a los esfuerzos de Haussmann por renovar y reconstruir la ciudad. Partiendo de los Champs de Mars, el vuelo en globo permitió que Nadar vislumbrara los desarrollos en el noroeste de París, destinados a la burguesía adinerada. La imagen titulada Primer resultado de la fotografía aerostática muestra los nuevos caminos, cuya construcción altera la identidad de la ciudad, y los edificios y puntos de referencia, como el Parc Monceau, Montmartre, el Arc de Triomphe, todos ellos resituados —y, por ende, resignificados— en el contexto de la transformación de París. Otra imagen presenta el arco al centro de la Place de l’Étoile, uno de los logros arquitectónicos de Haussmann (y, dado que las estrellas pertenecen a la historia de la fotografía, este emblema confirma la naturaleza fotográfica de París). Como Shelley Rice ha señalado:
dado el trazado recto de sus diagonales, la organización geométrica, el enfoque en los cruces y lugares de intercambio, las fotografías de París son el doble de las fotografías subterráneas […] Todas las imágenes documentales de París realizadas por Nadar, ya sean tomadas en la superficie o bajo tierra, tratan de dinamismo, circulación, cambio y, como resultado, de un nuevo tipo de muerte, estrictamente moderna.[43]
Pero ¿cómo es esta muerte? Esta es la pregunta que toda imagen nos pide atraer, y puede plantearse a cada paso del viaje fotográfico de Nadar, en cada página de sus memorias. En efecto, su encuentro con la muerte se inscribe y es legible en la persistencia con la que permaneció —durante poco más de cuatro décadas— abierto al registro fotográfico de las ruinas y la muerte (incluidas las ruinas que constituyen los cuerpos mortales, tantas veces posados frente a su cámara; por ello, su estudio también puede ser considerado en tanto cámara mortuoria, lo que Nadar mismo sugiere en sus escritos). Mas la muerte también es legible en la desaparición de los lugares y las personas que fotografió durante esta época. El mundo que retrató —incluido un París que pertenece al pasado, al ayer—, ese París ya no existe; incluso mientras Nadar lo fotografiaba, se encontraba ya en proceso de transformación y desaparición. Como Baudelaire escribiría, asentando las transformaciones atestiguadas por los parisinos de la era de Haussmann, “Murió el viejo París (cambia de una ciudad / la forma, ¡ay!, más deprisa que el corazón de un hombre). “¡Cambia París!”, añade, “¡Mas nada en mi melancolía / se ha movido! Suburbios viejos, nuevos palacios, / bloques, andamios, todo se me vuelve alegórico, / y pesan más que rocas mis recuerdos queridos”.[44] Al sugerir que Haussmann destruye más que objetos y lugares, Baudelaire también subraya que se estaban borrando y demoliendo los repositorios de imágenes de la memoria, los barrios y las piedras que llevaban impresas las huellas de las historias y los recuerdos de la ciudad. París paría ruinas efímeras, que se convirtieron en una especie de lente a través de la cual se podría leer y redescubrir la ciudad. Mediante sus ruinas, las de la ciudad pero también las de sus habitantes, París se redefinió. Al menos tres fuerzas de destrucción impactaron la ciudad: la haussmanniana, el bombardeo prusiano durante el Sitio de París y la Comuna de 1871. No obstante, el episodio haussmanniano dio el primer paso hacia la asolación y la ruina. Haussmann se veía a sí mismo como “artista de demolición” y era conocido como “el Atila de la expropiación”.[45] Al apreciar la aniquilación en tanto herramienta del progreso, sin considerar su naturaleza violenta, Haussmann provocó una abrupta ruptura con el pasado; al hacerlo, condenó a los recuerdos, ahora sin anclaje, a deambular sin rumbo por la nueva metrópoli. Debido en parte a su capacidad para capturar momentos y lugares que están en proceso de desvanecerse, la fotografía jugó un papel predominante en este periodo. En palabras de Benjamin, “cuando uno sabe que algo pronto será removido de su mirada, esa cosa se convierte en imagen”.[46] Esta es también la razón por la cual las fotografías aéreas de Nadar (y no sólo éstas) evocan las huellas y la especificidad de una cultura y una historia singulares, aun cuando inevitablemente marcan la desaparición, la pérdida y la ruina de esta misma cultura y de esta misma historia. Sus imágenes signan un acto de duelo, mientras atestiguan el amor de Nadar por una ciudad que ha muerto múltiples veces, incluso si vive todavía, aun si en su vida permanece atormentada por su pasado y sus muertes. Y es precisamente esta supervivencia, esta vida, lo que nos recuerda la naturaleza transitoria de las cosas, su perpetua mutación; por ello, en toda su práctica literaria y fotográfica, Nadar se mantuvo siempre interesado y fiel a los procesos de transformación y cambio. En efecto, la verdadera ley que motiva y firma sus escritos y fotografías es este principio de cambio y transformación.
En algunos casos, esta ley puede leerse en los avances tecnológicos y científicos que llegaron con la fotografía y el vuelo aerostático; y resulta en especial evidente en la sección de las memorias que Nadar dedica al asedio de París —“La fotografía obsidional”—. Nadar informa al lector que durante el Sitio de París, acometido por el ejército prusiano en 1870, ofreció sus servicios como aeronauta y fotógrafo. Luego de realizar una serie regular de ascensos de observación y trasmitir sus hallazgos a las autoridades, Nadar resolvió que sería provechoso romper el bloqueo de comunicaciones ordenado por los alemanes. Su primer vuelo en globo para este fin salió desde la Place Saint-Pierre, en Montmartre; transportó misivas militares, documentos gubernamentales, correo certificado de funcionarios y más de cien libras de correspondencia personal de parisinos comunes, quienes hasta ese momento habían permanecido incomunicados. Si bien el vuelo fue exitoso, sólo había resuelto la mitad del problema: el correo podía salir, pero aún no podía entrar. La solución de Nadar, inspirada por un ingeniero con quien discute sus ideas sobre cómo superar este obstáculo, es una anticipación extraordinaria de la circulación a través de largas distancias del microfilm —y haciendo eco de los experimentos discutidos en “La venganza de Gazebon”—, incluso del envío de archivos zip.[47] Escribe Nadar:
Ingeniero vinculado, si bien recuerdo, a un gran establecimiento de la industria azucarera, y sin haberse ocupado nunca de la fotografía, con tales reservas y su buena voluntad como excusa si se equivoca, por si acaso pudiera funcionar, me trae la teoría que le ha pasado por la mente.
—La cuestión —me dice— consiste pues en hacer que una paloma transporte la cantidad más considerable de mensajes, supongo que de todo centro postal de importancia: Lyon, Burdeos, Tours, Orleans, etcétera, o bien, de ser necesario, concentrando todos los servicios en un solo punto, cada uno lleva a la oficina de salidas su correspondencia, escrita en una sola cara, con la dirección del destinatario en primera posición, y caligrafiada de la manera más clara posible.
”Un taller de fotografía especial se instala ahí con un técnico experimentado.
”Se yuxtaponen todas las cartas que se han llevado unas junto a otras sobre un plano móvil, en un número por determinar, cien, doscientas, ciento cincuenta mil. Un cristal sin azogue las mantiene presionándolas.
”Una vez que se completa el conjunto se levanta verticalmente para que se le fotografíe reduciéndolo enseguida todo lo posible; al centésimo, al milésimo, qué sé yo.
”Sólo que en lugar de fotografiar en vidrio o papel como se hace con los clichés ordinarios, debe ejecutarse la operación simplemente sobre colodión cuya sustancia me parece es el prototipo por esencia, debido a su ausencia de grano, transparencia, flexibilidad y, sobre todo, tenuidad.
”El cliché micrográfico de un peso casi nulo se adapta a uno de los plumones o a una de las patas del pájaro, según las condiciones habituales de las misivas enviadas mediante aves.
”Apenas llegan a su destino, se realiza la contraoperación: aumento del cliché micrográfico de cada misiva, ampliado hasta el formato normal, para que se le recorte, se ponga en un sobre y se dirija a cada destinatario. (pp. 226-227)
Seducido por la idea, Nadar consulta a un fotógrafo especializado en micrografía, René Dagron, para sondear las posibilidades de ejecución del plan. Cuando accede, Nadar lo presenta con el jefe de la oficina postal, quien aprueba el proyecto; Dagron emplaza de inmediato su cámara y comienza a fotografiar cientos de cartas con una sola exposición, posteriormente reduce la fotografía a un negativo en miniatura que puedan transportar las palomas. En cuestión de semanas, las aves trasladan miles de cartas en pequeños rollos de película de colodión, burlando el bloqueo prusiano. Todo esto sucede, por supuesto, al tiempo que los contornos y el paisaje parisino se transforman por actos de violencia que impactan la ciudad desde distintos frentes, mientras el bombardeo prusiano coloca la destrucción de la capital bajo los reflectores.
En cierto sentido, Nadar el fotógrafo, a causa de su fidelidad a la finitud y evanescencia de las cosas, ya signa y soporta el duelo por París —una ciudad que, como siempre insinuó, pertenece a la muerte—. Por ello, incluso el duelo por París, el duelo por un París que ha desaparecido y muestra el cuerpo de sus ruinas —pero también el duelo del París que, como sabía el fotógrafo aun mientras lo fotografiaba, mañana habrá desaparecido—, esté él mismo destinado a fenecer, aunque siempre en otro acto de duelo. Benjamin lleva a su tono más alto la comprensión de la caducidad de París cuando —en una sección de la Obra de los pasajes titulada “París antiguo, catacumbas, demoliciones, ocaso de París”— cita los comentarios de Gustave Geffroy sobre los grabados de Charles Meryon, anotaciones que bien podrían describir las fotografías de Nadar:
Su obra de grabador es claramente uno de los poemas más profundos jamás escritos sobre la ciudad, y la originalidad tan singular de sus páginas siempre penetrantes es el que hayan logrado de manera inmediata, por más que se trazaran en su aspecto más vívido, una vida cumplida, una ya muerta o una que por fin ya va a morirse.[48]
Sin embargo, como también comprendió Nadar, la muerte no es sólo cuestión de cosas que desaparecen incluso en relación con el acto fotográfico, que busca preservarlas, porque otra forma de duelo es posible, una en la que las fotografías capturan escenas que aun siendo visibles hoy se habrán esfumado mañana. Nadar sabe que todo es transitorio. Los rostros y las personas de sus fotografías, los lugares, los objetos, todos están destinados a la muerte.
En su libro de 1882, Sous l’incendie, Nadar ratifica su comprensión de la finitud de todas las cosas en lo que tal vez sea uno de los momentos más notables de su ejercicio literario; se trata de una conversación que sostienen el fotógrafo y la muerte. Titulado simplemente “Dueto”, dedicado al poeta y dramaturgo francés Théodore de Banville, el diálogo se divide en dos partes: la primera transcurre en una biblioteca; la segunda, en “el bosque”. Nadar había preparado el camino hacia este diálogo en la primera sección del libro, “París póstuma”, en la que escribe sobre los estragos y la devastación que ha padecido su amada ciudad. Allí, escribe: “en medio de este abandono, este silencio, ante estas ruinas pasadas y estas ruinas del porvenir, llega a mi mente la idea de la Muerte de las Cosas”.[49] En el diálogo, Nadar vuelve a referirse a la naturaleza ubicua de la Muerte cuando dice a su interlocutora: “en la inmensa soledad de las llanuras, en las populosas calles de la ciudad, siempre estás presente para mí y yo te acompaño”.[50] Aunque se siente rodeado por la Muerte, pide que le conceda terminar las páginas que ha comenzado a escribir, incluso bajo su sombra.
¿Por qué has comenzado? [replica la Muerte] ¿Qué sentido tendría terminar? Abandona esos vanos deseos. Sólo posees una verdad que nunca va a engañarte: estar conmigo. —¡Ven! / ¡Ven! Todo aquí te aparta de mí […], te rodean libros de célebres autores cuyos nombres habré borrado mañana […] Contra toda esta resistencia, arrojaré mi gran mortaja de nieve. ¡Y con una capa profunda de algodón cubriré y aniquilaré todo, formas, colores, estruendos y sonidos! […] ¿Quién se atreve a respirar en mi presencia?[51]
En la parte final del diálogo, a pesar de reconocer la insoslayable Muerte, Nadar le responde: “Todo lo que me impulsa, todo lo que me empuja de modo irresistible hacia ti, por una fatal, algebraica progresión, no basta para protegerme del sufrimiento excesivo, de la angustia intolerable, de decir adiós a quienes he amado.” La muerte contesta, implacable: “Vuelves áspero lo que para ti es lo más dulce. Aquellos que dices tuyos, son míos: es por mí, y sólo por mí, que puedes unirte a ellos”.[52] Este diálogo demuestra, entre tantas otras cosas, que fue el profundo sentimiento de mortalidad lo que puntuó el verdadero amor de Nadar por la vida, lo que lo animó a correr grandes riesgos, a permitirse experimentar la maravilla de las relaciones amistosas, las invenciones, el arte y el teatro, y todos los avances científicos y tecnológicos que atestiguó. Su fuerte sentido de muerte y mortalidad le otorga el derecho a vivir, volar y experimentar toda la alegría que podemos leer en sus memorias.
No obstante, esta también es la razón por la cual dentro del mundo de la fotografía, en la fotografópolis de Nadar, no pueden existir fotografías que no estén de antemano asociadas con la muerte, también por su causa las secciones de las memorias que he abordado aquí están marcadas por el sentido de la muerte. Cualquier cosa representada, cualquiera sea su tema o contenido —aun cuando la muerte no se muestra de modo directo—, la cosa representada está poseída por la muerte, por el hecho de su finitud. Incluso el sol —punto de partida de toda fotografía—, se extinguirá algún día, ya no arrojará más su luz sobre la Tierra. En tanto la fotografía pertenece al sol moribundo, para Nadar, también pertenece a París, la moribunda ciudad de la luz. París es la ciudad par excellence de la fotografía; ella misma es una fotografía, y dentro del mundo de Nadar, París y la fotografía articulan una alegoría mutua. Nadar piensa cada día en este París-Fotografía. Sin embargo, ¿qué sucede en su imaginación en relación con París? ¿Qué lo obsesiona? ¿Qué lo alienta a enfocarse, como una especie de cámara, en los vínculos entre fotografía, muerte, el día y la noche que abordó en cada uno de sus temas?
Las fotografías de Nadar constituyen los indicios de su singular visión, los rastros de una declaración de amor y, si escuchamos el silencio de sus fotografías, tal vez podríamos oírlo decir, a través de este silencio, a París y a las personas que amaba, y a quienes amaba fotografiar, aun cuando se desvanecían:
Sólo puedo hallarme en relación con ustedes, aunque sé que por su causa nunca pude ser sencillamente yo mismo. Obsesionado con ustedes, y por ustedes, me extravío en la locura de un solo deseo: alterar el tiempo. No quiero nada más que detener el tiempo, capturarlo, aprehenderlo en la superficie de una fotografía. No deseo otra cosa que archivar y preservar, en una serie fotográfica, en la serie de fotografías escritas que conforman mis memorias, no sólo la velocidad de la luz sino también la noche y el olvido sin los cuales nunca podríamos ver, y sí, también la muerte y el duelo sin los cuales ni ustedes ni yo podríamos decir que estamos vivos. Quiero tocar y preservar este transcurrir, esta itinerancia que pertenece tanto a la vida como a la muerte, la mía y la suya, y que me ofrece una serie de reflexiones cambiantes, como en el agua, donde puedo verme como aquel que ya no es solamente él mismo, como aquel que ya no está aquí.