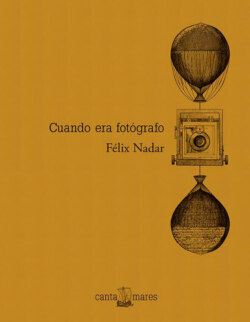Читать книгу Cuando era fotógrafo - Felix Nadar - Страница 9
Balzac y el daguerrotipo
ОглавлениеCuando se esparció la noticia de que dos inventores habían conseguido fijar sobre placas platinadas toda imagen que se les presentaba, hubo una universal estupefacción de la cual no podríamos hacernos una idea, tan acostumbrados estamos desde hace muchos años a la fotografía que nos hemos insensibilizado debido a su vulgarización.[1]
Había quienes protestaban e incluso se negaban a creerlo. Fenómeno habitual, ya que por naturaleza nos ensañamos contra todo aquello que desconcierta nuestros prejuicios e importuna nuestra rutina. La sospecha, la ironía llena de odio, la “impaciencia de matar”, como nos decía nuestra amiga George Sand, se alzan de inmediato. ¿No fue acaso sólo ayer cuando, furibundo, protestó aquel miembro del Instituto invitado a la primera demostración del fonógrafo? Con cuánta indignación el erudito “maestro” rechazó prestarse un segundo más a esa “superchería de ventrílocuo”, y con cuánto estrépito salió, jurando que el impertinente mistificador habría de vérselas con él.
—¡Cómo! —me decía un día, en un mal momento, Gustave Doré, una mente clara y despejada como pocas—, ¡cómo!, ¿no entiendes el placer que se tiene cuando se descubre el defecto en la coraza de una obra maestra?
Lo desconocido nos produce vértigo, y nos impactaría como una insolencia, al igual que lo “sublime nos produce siempre el efecto de un motín”.[2]
La aparición del daguerrotipo —que de manera más legítima debiera llamarse niépcetipo—[3] no podía entonces sino predisponer a una emoción considerable. Al estallar de manera imprevista, en la cumbre de lo imprevisto, lejos de todo lo que podía esperarse, y desestabilizar todo lo que creíamos conocer e incluso podíamos suponer, el nuevo descubrimiento se presentaba como lo que sigue siendo: el más extraordinario en la pléyade de las invenciones que ya han hecho de nuestro inconcluso siglo el más grande de los siglos científicos —a falta de otras virtudes—.
Así aflora en la invención la gloriosa prisa, que incluso hace parecer que la abundancia de eclosiones no precisa de incubación: la hipótesis surge del cerebro humano ya armada, formulada, y la inducción primera se vuelve de inmediato obra constituida. La idea se precipita hacia el hecho. Apenas vemos el vapor reducir el espacio, cuando la electricidad ya está suprimiéndolo. Mientras que Bourseul[4] —un francés, el primero, humilde empleado de correos— anuncia el teléfono y el poeta Charles Cros[5] sueña con el fonógrafo, Lissajous,[6] con sus ondas sonoras, nos hace ver el sonido que Ader nos transmite fuera de los alcances y que Edison graba para siempre jamás; Pasteur, con sólo mirar más de cerca los helmintos que había adivinado Raspail, impone el nuevo diagnóstico que arrojará a la basura nuestros viejos códices; Charcot entreabre la misteriosa puerta del mundo hiperpsíquico que Mesmer presintió, y toda nuestra criminalidad secular se derrumba; Marey, que acaba de robarle al pájaro el secreto de la aeronáutica racional mediante su peso,[7] indica al hombre en las inmensidades del éter el nuevo ámbito que desde mañana será el suyo —y simple hecho de fisiología pura, la anestesia se eleva, por una aspiración casi divina, hasta la misericordia que ampara a la humanidad del dolor físico, que de ahora en adelante ha quedado abolido—. Y todo eso, sí, el buen señor Brunetière[8] lo llama el “fracaso de la ciencia”…
Así aun nos encontramos más allá del admirable balance de Fourcroy,[9] en la hora suprema en la que el genio de la patria en peligro ordenaba que se hicieran descubrimientos, muy lejos de los Laplace y los Montgolfier, los Lavoisier, Chappe, Conté, de todos, tan lejos que, en este conjunto de manifestaciones, explosiones casi simultáneas de la ciencia en nuestro siglo xix, su simbología tendrá también que transformarse: “El Hércules antiguo era un hombre en la fuerza de la edad, de músculos poderosos y gruesos: el Hércules moderno es un niño acodado sobre una palanca”.[10]
Sin embargo, ¿tantos nuevos prodigios no deberían borrarse ante el más sorprendente, el más perturbador de todos: el que por fin parece dar también al hombre el poder de crear a su vez, materializando el espectro impalpable que se desvanece en cuanto se lo percibe sin dejar una sombra en el cristal del espejo, como un temblor en el agua del estanque? ¿Acaso el hombre no pudo pensar que creaba cuando captó, aprehendió, fijó lo intangible, conservando la visión fugaz, el relámpago, que se encuentran grabados hoy en el bronce puro?
En suma, sensatos fueron Niépce y su cómplice al haber esperado para nacer. La Iglesia fue siempre más que fría ante los innovadores —cuando no se mostró un tanto ardiente—, así el descubrimiento de 1842[11] tenía ante todo apariencia sospechosa. Como un demonio, ese misterio desprendía el olor de sortilegio y apestaba a leña: por menos, el asador celeste había ardido.
Nada inquietante le hacía falta: hidroscopia, hechizo, evocación, apariciones. La noche, preciada para los taumaturgos, reinaba del todo en las sombras profundas de la cámara oscura, lugar de elección a la medida para el príncipe de las tinieblas. Casi nada faltaba para que de nuestros filtros surgieran filtros mágicos.
Entonces, no es de sorprender si al inicio la admiración misma pareció incierta y más bien permanecía inquieta, como estupefacta. Se necesitó tiempo para que el Animal universal le sacara partido y se acercara al Monstruo.
Ante el daguerrotipo, fue “de lo pequeño a lo grande”, como lo enuncia el dicho popular, y el ignorante o el iletrado no fueron los únicos en experimentar esa duda desconfiada, casi supersticiosa. Entre las más bellas mentes, más de una se contagió del síndrome del primer rechazo.
Para no citar sino una de las más elevadas mentes, Balzac se sintió incómodo ante el nuevo prodigio: no podía deshacerse de una vaga aprensión respecto a la operación daguerriana.
A toda costa en aquella época, había encontrado una explicación propia, un poco rayando en las hipótesis fantásticas al estilo de Cardan.[12] Creo acordarme bien haberlo visto enunciar con todo detalle su teoría particular en un rincón de la inmensidad de su obra. No dispongo del tiempo para buscarla, pero mi recuerdo se precisa muy nítidamente gracias a la exposición prolija que me hizo en un encuentro y que me reiteró en otra ocasión. En efecto, parecía que era algo que lo obsesionaba, en el pequeño apartamento tapizado de violeta que ocupaba en la esquina de la calle Richelieu y del bulevar: aquel edificio, célebre como casa de juego durante la Restauración, llevaba aún en aquella época el nombre de palacete Frascati.
Así, según Balzac, cada cuerpo de la naturaleza se encuentra compuesto de series de espectros, en capas superpuestas hasta el infinito, semejantes a infinitesimales películas foliáceas, siguiendo todas las perspectivas a partir de las cuales la óptica percibe los cuerpos.
Puesto que el hombre nunca podría crear —es decir, a partir de una aparición, de lo impalpable, constituir una cosa sólida, o de la nada hacer una cosa—, entonces, al aplicársela, cada operación daguerriana tomaba de improviso, desprendía y retenía una de las capas del cuerpo presentado.
De ahí que dicho cuerpo, y con cada operación sucesiva, perdiera de manera evidente uno de sus espectros, es decir, una parte de su esencia constitutiva.
¿Había una pérdida absoluta, definitiva, o se trataba de una pérdida parcial que se reparaba consecutivamente en el misterio de un renacimiento más o menos instantáneo de la materia espectral? Supongo que, una vez que había comenzado, Balzac no era hombre que pudiera detenerse en el camino, y que debía avanzar hasta el final de su hipótesis. Pero este segundo punto no lo abordamos entre nosotros.
¿El terror de Balzac ante el daguerrotipo era sincero o fingido? De haber sido sincero, al perder, Balzac no habría sino ganado, pues sus amplitudes abdominales, entre otras, le hubiesen permitido prodigar sus “espectros” sin contar. En todo caso, eso no le impidió posar al menos una vez para ese daguerrotipo único que tenía yo en mi posesión, después de Gavarni[13] y Silvy,[14] y que hoy se encuentra con M. Spoelberg de Lovenjoul.[15]
Pretender que su terror era simulado sería delicado, aunque no debemos olvidar, empero, que el deseo de sorprender fue durante muy largo tiempo el pecado común de nuestras mentes de élite. Tales originalidades, tan reales y de muy buena ley, parecen gozar tanto con el placer de ataviarse de manera paradójica ante nosotros que debimos encontrar una denominación a tal enfermedad del cerebro, “la pose” que los románticos afectados, tuberculosos, de aire fatal, transmitieron perfectamente intacta, primero bajo la apariencia ingenua y brutal de los realnaturalistas, después hasta la presente rigidez, el porte ajustado y como cerrado a triple vuelta de nuestros decadentes actuales, singularísimos y egocéntricos.
Como fuese, Balzac no tuvo que ir muy lejos para encontrar dos fieles de su nueva doctrina. Entre sus más allegados, Gozlan,[16] desde su prudencia, se apartó enseguida; pero el buen Théophile Gautier y el no menos excelente Gérard de Nerval siguieron de inmediato a los “Espectros”. Toda tesis fuera de las verosimilitudes no podía sino placerle al “impecable” Théo, al poeta delicado y encantador, que se mecía en su vaga somnolencia oriental: la imagen del hombre se proscribe, por cierto, en los países del sol naciente. En cuanto al dulce Gérard, montado para siempre en la Quimera, lo habían atrapado por adelantado: para el iniciado de Isis, el íntimo de la reina de Saba y de la duquesa de Longueville, todo sueño era bienvenido… Pero mientras seguían hablando de espectros, tanto uno como otro muy despreocupadamente figuraron entre los primeros en pasar delante de nuestro objetivo.
No sabría decir cuánto tiempo el trío cabalista resistió ante la explicación completamente física del misterio daguerriano, que pronto pasó al ámbito de lo banal. Parece que con nuestro sanedrín ocurrió como con todas las cosas, y que después de una primera y muy viva agitación, se terminó por dejar atrás bastante rápido. Así como llegaron, así debían partir los Espectros.
Por otra parte, nunca más fue cuestión en ningún otro encuentro ni visita de los dos amigos en mi estudio.