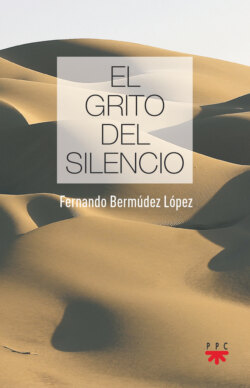Читать книгу El grito del silencio - Fernando Bermúdez López - Страница 4
Оглавление1
El sonido del desierto
El desierto es un lugar inhóspito, árido, vacío, solitario, imponente y de silencio absoluto. Solo se escucha el sonido del viento y, en los días de calma, el de mis propios pasos, el de mi respiración y los latidos del corazón. El sonido del desierto es silencio. No hay nada que nos distraiga.
En el desierto no hay caminos. La arena arrastrada por el viento los cubre. Ahí nos entra la duda. ¿Qué dirección seguir? Escogemos una que parece segura, pero después se pierde entre la arena. El camino es uno mismo. «Yo doy mis pasos al sendero y el sendero me da el eco de todo lo eterno que vive en mí» (Antonio López Baeza).
Y es que el desierto no es solo un lugar geográfico. Es sobre todo una experiencia humana y espiritual. Su esencia es la interioridad. El silencio del desierto nos insta a descender al interior de nosotros mismos y reconocer y aceptar humildemente nuestras limitaciones, debilidades y fortalezas. Y como experiencia espiritual no significa huida del mundo ni alejamiento de los hombres, sino liberación interior y presencia de Dios como plenitud humana. Así lo han vivido los místicos del desierto.
Hay un santo al que le tengo singular devoción por ser el patrono de mi pueblo: Onofre, un anacoreta del desierto del siglo IV. Su imagen refleja toda una espiritualidad. Aparece vestido con hojas de palmera, de rodillas sobre la roca desnuda ante un ángel de Dios, que le lleva el pan de Jesús. Está en una actitud contemplativa frente al Misterio. Su rostro irradia paz y serenidad. Solo tiene la Biblia y el crucifijo como fuentes de inspiración. A un lado aparece una calavera, símbolo de la caducidad de las cosas, y una corona y un cetro de oro tirados por el suelo, como rechazo al poder y a la riqueza que se incrustaron en la Iglesia.
Este hombre se dejó interpelar por la llamada de Jesús, quien «poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: “Una sola cosa te falta, vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme”» (Mc 10,11). Onofre se desprendió de las riquezas y las repartió entre los pobres, y, movido por el Espíritu, se retiró al desierto, en la región de la Tebaida, en Egipto. Allí vivió como anacoreta en la gruta de una peña, cerca de un oasis, en la más cruda pobreza, dedicado al trabajo manual, entregado a la oración y al servicio de la gente que habitaba en los pequeños poblados del desierto.
Hoy, para ser hombre o mujer del desierto no es necesario retirarse a la Tebaida o al Sinaí. El desierto puede hallarse en todas partes, aun en medio de las actividades más comprometidas de la ciudad. Los anacoretas antiguos se fueron al desierto movidos por la búsqueda de una mayor radicalidad y coherencia en su fe. Al igual que Jeremías y Elías, bastantes cristianos se retiraron al desierto después de experimentar la desilusión, el ambiente decadente y la insatisfacción por las formas de vida prevalentes en la sociedad de cristiandad posconstantiniana. Estos hombres del desierto nos enseñan que la vida es un éxodo, una peregrinación, un nomadismo espiritual que no permite instalación. Vivimos a la intemperie. Somos caminantes. «No tenemos morada permanente aquí», dice Pablo de Tarso. Bernanos señala que la tentación de la instalación es tan fuerte en el ser humano que hasta somos capaces de acomodarnos a la sombra de la cruz de Cristo.
El desierto, una actitud espiritual
Caminamos por la vida buscando la plenitud y el sentido de la historia. Este éxodo es ante todo interior. Es el éxodo de Abrahán cuando dejó su tierra de Ur de Caldea y se lanzó a caminar por el desierto a la aventura de Dios, en busca de una tierra nueva. Es el éxodo de Moisés caminando, en la soledad del desierto, hacia la tierra prometida. Es el nomadismo de los profetas y sus «noches oscuras». Es el retiro al desierto de Juan Bautista para, desde ahí, llamar al pueblo a un cambio de vida. Es la itinerancia de Jesús de Nazaret y su pasión por el Reino. Es el éxodo misionero de los apóstoles y de todos los misioneros de la historia. El desierto y la misión tienen una misma raíz espiritual: la desinstalación como actitud permanente.
El desierto es parte de la condición humana. Es la experiencia de vacío, soledad, frustración... Pero es también una actitud espiritual de purificación y liberación. El desierto nos lleva a descender al fondo de nuestro ser y encontrar ahí el rostro de Dios y del hermano. En él palpamos el desafío inquietante del silencio total, desnudo, con una fuerza sobrenatural. Como actitud espiritual requiere del marco externo: vacío de los sentidos, ausencia de personas y de ocupaciones, austeridad de vida, pobreza de medios... El desierto es el gran desapego de todo, donde estamos solos frente a nosotros mismos y frente a la trascendencia. Esto nos lleva a la experiencia de lo absoluto y lo relativo de todo lo demás, incluidos las personas y nosotros mismos.
La espiritualidad del desierto acentúa lo relativo de las cosas y la búsqueda y encuentro con el Misterio trascendente, que llamamos Dios, el Inabarcable, el siempre mayor: mayor que nuestro corazón, mayor que nuestros proyectos, mayor que nuestra familia, mayor que nuestra Iglesia, mayor que todo modelo social, por perfecto que sea, mayor que cualquier mediación.
El desierto nos purifica. Nos hace experimentar nuestra fragilidad, y, a partir de ahí, descubrimos nuestra misión en la vida. Dios no necesita de nuestras cualidades o capacidades, sino de nuestra pobreza y miseria. Cuenta Pablo de Tarso que, en su desánimo al experimentar su impotencia y debilidad, el Espíritu se le reveló diciéndole: «Te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en tu debilidad» (2 Cor 12,9). El desierto es purificación y liberación interior, donde «Dios habla al corazón» y nos hace nacer de nuevo, para ver a las personas y las cosas con ojos nuevos y amarlas con corazón nuevo.
Según la lógica humana, Moisés parecía más apto para realizar la misión que Dios le iba a encomendar de liberar a su pueblo siendo príncipe de Egipto, pero tuvo que abandonar el palacio del faraón, el poder y la riqueza y huir al desierto. Lo abandonó todo. Se convirtió en un exiliado, un perseguido. El faraón le buscó para matarlo. Desde su experiencia de sentirse nada y desde la soledad del silencio, propia del desierto, Dios actúa. «Te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en tu debilidad».
El desierto es espacio de soledad, silencio y verdad. Ahí se experimenta quiénes somos. Se toma conciencia de nuestra pequeñez y de la grandeza del amor del Misterio que nos envuelve. El desierto nos abre a la compasión, a la ternura y a la solidaridad con los pobres y desheredados de este mundo. Nos enseña a amar. Carlo Carretto cuenta que, cansado de tanto activismo como militante cristiano en Italia, sintió una fuerte necesidad de retirarse al desierto. Y se fue al Sahara. En la soledad de aquella desolada región reencontró el verdadero rostro de Dios y del hermano. Después de doce años, el Espíritu lo regresó al «corazón de las masas», al ajetreo del mundo. De nuevo en la ciudad contempló en los hombres y mujeres otros rostros diferentes. Veía el mundo con los ojos de Dios, con mirada de misericordia y ternura. Desde entonces fue un «contemplativo en la acción», un hombre del desierto en la ciudad.