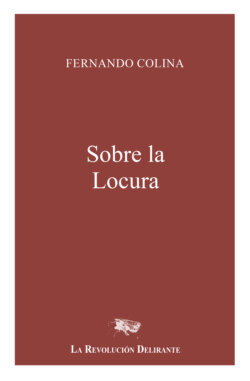Читать книгу Sobre la locura - Fernando Colina - Страница 6
3 Sobre la mentira
ОглавлениеLa mentira, a efectos de la locura, es un instrumento imprescindible. Llamamos psicótico a quien no puede mentir, a quien no logra establecer una diferencia clara entre el pensamiento íntimo y su discurso articulado.
Sabemos que volverse opacos para poder forjar la intimidad no es una tarea sencilla. Es un esfuerzo de maduración que tiene como primer peldaño precisamente conquistar la facultad de mentir, la posibilidad de guardarse para sí lo que se piensa y sustituirlo por un contenido distinto. Esta operación, que una vez lograda podemos emplear abusivamente hasta convertirnos en hombres falsos o mentirosos, no se consigue sin esfuerzo. Más bien se alcanza mediante una tarea lentísima. Por eso nos congratula que un psicótico nos cuente mentiras, pues indica que mejora su salud, e interiormente debemos animarle a hacerlo en vez de disponernos a sancionarlo, corregirlo o diagnosticarlo. Con sus falsedades está demostrando que no todo está perdido en el control y gobierno de su razón. Si puede decir una cosa y pensar otra, es señal de que su reserva mental ha crecido y con ella su maniobrabilidad y su independencia. En cambio, si lo que dice y lo que piensa coinciden por necesidad, no por elección, corre el peligro de sufrir el peor de los tormentos: la transparencia. La locura vuelve al hombre transparente por exceso de sinceridad. Por abuso de verdad se nos ve al trasluz. Cuando no podemos desdoblar nuestra posición entre lo que decimos y lo que pensamos, enloquecemos y sentimos que los demás circulan a su albur por nuestro interior: creemos que vigilan nuestros pensamientos, gobiernan los deseos, sustraen las ideas e implantan receptores en el cuerpo para su malintencionada satisfacción.
Además, quien se vuelve diáfano y pierde la intimidad también extravía su potestad para las relaciones íntimas y sentimentales. Las dos intimidades van juntas, la que se mantiene con uno mismo y la que se sostiene con alguien. Si el otro se cuela, como quien dice, en el interior del psicótico porque no logra cerrar del todo la puerta de su mente, tampoco podrá encontrar a nadie en el exterior con quien compartir una historia personal. Por eso debemos cuidar tanto nuestra aproximación con aquellos que no aciertan a mentirnos ni a jugar con el secreto y el misterio de su deseo, es decir, con todo aquel que es incapaz de participar en esa partida de ajedrez que llamamos seducir. El camino que lleva al prójimo se ha vuelto demasiado largo para ellos. La irrupción de nuestro deseo en esos momentos, incluido el deseo de saber con su curiosidad añadida, puede ser un elemento invasor y desconcertante para el psicótico. No está preparado para intimar con nosotros, por lo que se aísla, o a poco que forcemos se disocia.
En el desarrollo psicológico de la infancia se ha llamado protopseudos a la mentira primigenia que pone en marcha el proceso voluntario de ocultar la verdad. Un paso necesario en el desarrollo puesto que el hombre, como hemos dicho, necesita mentir para poder hablar y no enajenarse. El niño comienza mintiendo de forma simple e ingenua, en parte porque aún confunde el deseo con los hechos, y también porque intenta hacerse dueño exclusivo de sus pensamientos para participar en el juego creativo de la realidad y de la propia identidad. Estamos por lo tanto ante una mentira inicial, ante un proceso defensivo, quizá uno de los más sustanciales, que a veces se interrumpe y no arranca del todo si el niño se ve comprometido por un exceso de violencia familiar o de culpabilidad. Por eso la construcción de uno mismo es tan quebrantable y necesita la ayuda de los demás. De hecho, para facilitarles esta capacidad básica, los niños son mentidos inicialmente de un modo casi ritual. Las mentiras sociales de los Reyes Magos o Papá Noel vienen a confirmar esa necesidad. No ilusionar a los niños con esa ficción es como romper un tabú primordial. Y no desengañarles a tiempo, o hacerlo antes de su momento, es como mentirles de verdad.
Del necesario equilibrio entre mentira y verdad nace tanto la inclinación de los hombres a ocultar la verdad como su propensión a dejarse engañar. En ese nudo se sueldan las relaciones entre el conocimiento y la moral. Sobre esa trabazón se enlazan los entresijos de la doble vertiente de la verdad, la cognoscitiva que se contrapone al error, y la ética que se confronta con la mentira. Este desdoblamiento es el que vuelve tan complejo el estudio de la mentira y la convierte en una encrucijada capital para la vida. No olvidemos que, en último término, conocemos a la gente por su dosis de mentira más que por su verdad, por los campos donde miente, por su elegancia o torpeza al hacerlo. La sinceridad excesiva nos aparta, nos transparenta y enloquece, la escasa nos degrada. El problema no es nada simple, como se ve. Agustín, antiguo animador del problema, decía que la cuestión de la verdad y la mentira es oscura y rehúye la intención del investigador con «sinuosos culebreos», de lo cual no tenemos superior comprobación que el curioso hecho de que en ocasiones la mejor forma de mentir sea decir lo verdadero. De hecho, el psicótico solo acierta a enmascararse con el delirio, que es su verdad más sustancial, pero que desde el punto de vista de la opacidad cumple las funciones de una mentira saludable y hasta terapéutica.
En el caso del psicótico todo es más primario y radical. Por una parte, cabe sostener que los desmanes de la pulsión bloquean la maduración de su capacidad de mentir y le obligan a decir siempre la verdad. No a decirla porque elija hacerlo sino porque no le queda más remedio. La locura es una irrupción irrefrenable de la verdad, lo que por supuesto no significa que aquello que diga sea verdadero. Es verdad en tanto es lo único que en sus circunstancias puede y debe decir. En el curso de la enajenación no se rechaza la mentira porque un principio trascendental lo exija, como propone hacerlo Kant, sino porque el loco no tiene otra posibilidad que decir lo que piensa, esto es, decir su delirio, tanto si es arrastrado por la pulsión como si lo que persigue es estabilizarse. Pero, por otra parte, su verdad es una doble mentira: por lo que tiene de error, en la medida en que delira, y por lo que tiene de engaño a sí mismo, como sucede con cualquier síntoma. En este sentido, lo que en su caso pudiéramos llamar buena mentira no es una mentira piadosa urdida para salvar a alguien de algún perjuicio injusto, sino una mentira necesaria para evitar la angustia. En eso descansa su bondad. Se miente a sí mismo, delira, para poder vivir. Y solo mentirá a los demás cuando, alcanzado cierto grado de salud, pueda ocultar voluntariamente su delirio.
Esta perspectiva clínica debilita las grandes discusiones morales y filosóficas sobre el tema. Porque, enfocado el asunto desde la clínica, dejan de estar en juego los ilustres dilemas clásicos, como la invitación a decir la verdad solo a quien se lo merezca, según defendió Constant; o la discusión sobre si mentir para evitar un mal a otro, ofende a la humanidad entera, como advirtió Kant, o incluso asesina el alma propia, según sostuvo Agustín. Este tipo de conflictos éticos quedarían postergados. Lo que se cuestiona de la mentira, desde el punto de vista clínico, es su papel en la construcción de la identidad y en su alejamiento de la locura. Como el enajenado no puede desdoblarse en una palabra que dice algo y otra que simplemente le esconde y protege, se rompe en dos ante nosotros. Ese problema o esa impotencia del esquizofrénico, para comunicar y defenderse a la vez, es la que debemos conocer para cuidarle o, al menos, para no empeorar su sufrimiento con nuestros actos, deseos o palabras.
Ahora bien, aceptar la verdad del delirio, aunque la califiquemos de tal solo por su incapacidad para mentir, al margen de otros parámetros como pueda ser la adecuación a la realidad, no es lo mismo que creer al psicótico. Es simplemente entender la perspectiva del autor, reconocer su punto de vista y aceptar su razón. En definitiva, se trata de algo creado por él, y conviene entenderlo bajo esta capa explicativa. No hay que hablarle como si preparáramos una corrección para destituir su creencia, sino como si estuviéramos ante quien no sabe mentir y debiéramos aceptar de buen grado lo que dice. No es la duda sino la verdad lo que enloquece a los hombres, sostuvo Nietzsche. Es la loca desnudez de la verdad que encarna el delirio lo que vuelve tan difícil hablar con quienes deliran.
De las personas sanas esperamos que nos digan cierta verdad o al menos su verdad, aunque sabemos que todo discurso vivo irá acompañado de trampa, de una mezcla a veces indistinguible de mentiras maliciosas y piadosas que disfrazan y encubren el razonamiento. El mejor mentiroso es el que miente, como quería Machado, sin engañar ni perjudicar, o haciéndolo lo menos posible. Quizá por todo esto se ha sostenido, con inquietante frase, que a la postre solo se puede vivir haciendo trampa y que en eso consiste ser sano. El neurótico solo puede alejarse mintiendo de los riesgos de la psicosis. Si cualquier acusado tiene derecho a mentir en legítima defensa, debemos recordar que todos en cierto modo somos acusados en un proceso invisible que justifica nuestros engaños. A nuestro modo, todos somos, como propuso Kafka, un Josef K. que «sin haber hecho nada malo» fue detenido una mañana.
En el mejor de los casos, nos conformamos con que el otro diga la verdad aunque no toda la verdad, a sabiendas de que también necesitamos que nos mientan. Por eso le pedimos que evite si acaso la calumnia, el fraude o la impostura, pero al mismo tiempo le solicitamos que nos seduzca, pues sin la seducción, que es engañar y fingir el deseo, nos podemos volver locos. Sin embargo, del psicótico difícilmente esperamos algo parecido. Primero, porque su mentira va a ser más débil e inhábil, menos guiada por el vicio o el provecho, pues no tiene claro cuál es su beneficio fuera de la esfera de sus síntomas. Y, además, porque sus síntomas, en especial el delirio, son sus verdades más irrefutables, tan ciertas como difíciles de transmitir y de compartir. Esto no evita, como decíamos, que los síntomas sean una forma de autoengaño para todo individuo, psicótico o no, pues revelan, aunque sea indirectamente, y en otro nivel distinto, la verdad sobre el sujeto que este oculta sin saberlo. Platón llamó «verdadera mentira» no a la mentira tradicional en palabras sino «a la ignorancia en el alma de quien está engañado». Esa es la verdad engañosa de los síntomas, la verdad que uno desconoce y que solo los demás aciertan a descubrir. Nada nos engaña menos sobre alguien que conocer su angustia, su tristeza, su delirio o sus miedos. Sobre esa mentira verdadera el otro se nos da a conocer aunque sea de una manera tan excéntrica como es delirar.