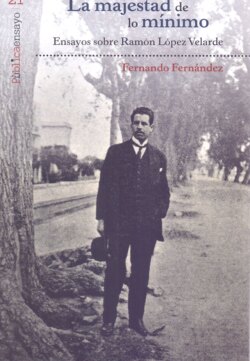Читать книгу Majestad de lo mínimo, La - Fernando Fernández - Страница 5
ОглавлениеDe vuelta por el camino de la pasión
Era muy conocida la costumbre que tenía Octavio Paz de corregir sus textos cada vez que se presentaba la oportunidad de su reedición. Yo tardé en vivir en carne propia esa circunstancia. Cuando era adolescente, en la biblioteca de mis padres, había un ejemplar de Cuadrivio (Joaquín Mortiz, quinta edición, 1980). Un día de 1984, abrí el librito y mi anzuelo de lector en ciernes dio con un extraño cardumen llamado Ramón López Velarde. Al lado de ensayos sobre Rubén Darío, Fernando Pessoa y Luis Cernuda, en las páginas de aquel libro había uno titulado “El camino de la pasión”, dedicado enteramente a él.
Al año siguiente hice con un amigo un viaje a Zacatecas con el único propósito de ver con mis propios ojos el cielo cruel y la tierra colorada. En el tren, de camino, leí por vez primera el ensayo de Paz. A ese texto, en el mismo ejemplar de Joaquín Mortiz en que lo conocí, regresé en muchas ocasiones a lo largo de los años. Por eso es comprensible que al releerlo en el ejemplar de una edición más reciente, que saqué de la Biblioteca Pérez de Ayala de la ciudad asturiana de Oviedo a principios de siglo, cuando vivía en España, me hayan sorprendido algunos añadidos hechos por el infatigable Paz.
Sorprendido, es la palabra, por encontrar novedades en un texto que conocía, si no de memoria, sí como si fueran los parajes de un pequeño pueblo frecuentado y querido: una callecita nueva, que ahonda el sentido en una determinada dirección; una fuente allí donde no había nada; un rincón antes a oscuras al que le han brotado plaza, fresnos, un busto. Pequeños añadidos, aquí y allá, y dos más o menos extensos e importantes, muy en la línea de su autor: para profundizar el primero, el segundo para aclarar; ambos, para ir más allá. El primero tiene que ver con las fuentes de la poesía velardiana,1 particularmente con la obra de un poeta hoy olvidado; el segundo, con su opinión sobre “La suave Patria”. Vamos por partes.
Esbozo de “un Menéndez Pelayo en agraz”
Si en la primera versión de su ensayo Octavio Paz señala algunas direcciones para establecer las influencias de otros poetas en la obra de López Velarde, en la segunda las explora y las amplía él mismo. Curiosa, envidiable, la naturalidad con la que Paz hablaba de la crítica: “la crítica dice esto o aquello”, “es torpe aquí e insensible allá”, le gustaba escribir, como si en algunos casos la crítica, entendida en su sentido más amplio, no estuviera formada principalmente por lo que dice él.
Paz se detiene un momento en las influencias de la poesía mexicana (González León, Nervo) y afirma que las relaciones entre la obra de López Velarde y la poesía española han sido poco estudiadas. Entonces comenta algo sobre lo que, dice, apenas se había ocupado la crítica: “Me refiero al ejemplo de algunos poetas españoles que, inspirados por ciertos simbolistas franceses, escribieron en esos años poemas acerca de la provincia y sus misterios pueriles y recónditos”. Y señala muy definidamente al poeta, narrador y crítico Andrés González Blanco.
“El primero y, realmente, el único que se ha ocupado del tema con la extensión que merece, ha sido Luis Noyola Vázquez”, dice Paz, quien añade que el asturiano no sólo influyó en López Velarde sino que significó algo más: “no es exagerado decir que la poesía de González Blanco fue su punto de partida”. Pero mientras el mexicano se reconcentra y ahonda, el español “fue prolijo, monocorde y reiterativo” por lo que terminó por dispersarse. González Blanco, afirma también Paz, fue una víctima de la estética que impuso la Generación del 27. “Sin embargo no sólo introdujo ciertos temas en nuestra poesía sino una nueva sensibilidad, un vocabulario original y una imaginación más fresca”. Es verdad que la relación entre la obra de ambos poetas ha sido explorada a detalle por Noyola Vázquez y al menos por ese camino apenas es interesante ir más allá.2
Paz da por sentado que González Blanco era de Cuenca y de alguna manera es así: como a Clarín, también a él lo nacieron fuera de Asturias, en su caso en 1886, pero la familia era de Luanco, lugar en el que están enterrados sus abuelos, como cuenta él mismo en algún sitio, y en donde transcurrió su infancia. De Asturias la familia se traslada a Ciudad Real, a donde envían al padre, quien era maestro de escuela, pero éste fallece en la población castellana lo que obliga a la madre y los ocho hermanos a ir a Madrid. Poco después el poeta va a Oviedo, donde ingresa en el Seminario, que abandona por falta de vocación en 1903.
Al año siguiente lo encontramos otra vez en Madrid, ciudad que, quitando los veranos en Luanco, será el sitio de su residencia hasta su muerte a los 38 años recién cumplidos, en 1924. En medio anduvo por París y, según Octavio Paz, en México. En la capital francesa trabajó para los hermanos Garnier, en cuya editorial publicó dos series de semblanzas críticas de jóvenes escritores españoles llamadas Los contemporáneos.
Hermano menor de Edmundo y Pedro, dos literatos a quienes el tiempo ha cubierto de parecida capa de olvido, Andrés González Blanco fue un auténtico personaje de la vida literaria española de su época. Según parece, vivió con prisa, yendo de aquí para allá, tratando de organizar, de ser el centro de algunas cosas, de estar presente en todas. Hizo crítica con la manga demasiado ancha, pero se fijó, cosa muy agradecible y más bien rara en la España umbilical del siglo XX, en lo que se hacía en Hispanoamérica. Cuanto poeta americano asomara por Madrid tenía algo más que un apoyo en él: “Durante algunos años”, contó un amigo suyo, “fue Andrés el verdadero agente literario encargado de poner un marchamo a todos cuantos poetas hispanoamericanos se desbandasen por España. Personábanse a su sombra propicia y él les obsequiaba a manos llenas con artículos, elogios, presentaciones, que parecía redactar en serie y repartía pródigamente, sin dársele un ardite ni dolerle prendas”.
Acaso no haya otro sitio donde Andrés González Blanco aparezca y desaparezca alternativamente, más o menos como él mismo hacía por los cafés madrileños de su tiempo, como lo hace en las páginas de La novela de un literato (Alianza editorial, Madrid, 2005), las deliciosas memorias póstumas de Rafael Cansinos Assens. Escalpelo en ristre, como solía, aunque no sin alguna ternura, el viejo maestro de Borges lo describe de esta manera: “El sabihondo crítico, cuyos artículos incrustados de citas políglotas son el asombro de la grey literaria, el Menéndez Pelayo en agraz, es un chico simpático, amable, al que todo el mundo llama Andresito o Andresín”. Luego añade que se trata de “un jovencito pequeño de estatura, que trata de empinarse y parecer persona mayor, pero que en el fondo conserva aires de adolescente y aun de niño. Luce un bigotillo negro, gasta bastón y guantes, cuello de pajarita, chalinas y sombrero blando. Para hablar se yergue a la altura de su interlocutor. Si en sus escritos puede parecer pedante, en su vida mundana afecta una elegante frivolidad” (La novela de un literato, 2, pág. 65).
Para su tocayo Andrés Trapiello, parte del problema de González Blanco, aquel “hombrecín con su bastoncín” según la muy citada frase de Gómez de la Serna, fue que nunca dejaron de llamarlo, ni siquiera en las notas necrológicas que dieron parte de su muerte, “Andresito”. Con todo, hay algunos pasajes de su obra que hacen pensar que es una lástima que no haya tenido la oportunidad, si no de rectificarla enteramente, siquiera de redimirse consolidando al crítico sereno y justo que, eso sí según todas la opiniones, empezaba a asomar en él.
“Lambrequines, colas y cornucopias de sutiles trazos”
Andrés González Blanco: una vida para la literatura, de José María Martínez Cachero (Instituto de Estudios Asturianos, 1963), es lo mejor que hay sobre el poeta español que ejerció una influencia decisiva en López Velarde. Entre otros materiales –un relato más o menos pormenorizado de su vida y un recuento crítico de su obra–, el libro reúne testimonios de lo más variopintos. “Sencillo cantor de las vidas grises, de las largas tardes españolas en capitales de provincia”, dice César González-Ruano, quien habla de “su cara de cotorrita” y su “figura breve” y lo describe como “un verdadero forzado de la pluma” con una “gran cultura sin sistema ni orden”. F. Carmona Nenclares afirma que González Blanco practicó la crítica con “la generosidad de quien no conoce el valor de las cosas”, y que “ignoraba en sí mismo el valor de la proporción”.
Es verdad que sus libros no tuvieron mucho éxito. En 1910, González Blanco afirmaba que nunca le habían dado siquiera “para un viaje a Asturias”. Una muestra muy amplia de su obra poética está reunida en Poemas de provincia, que reeditó La veleta en 1999, en edición precisamente de Trapiello, y donde está la serie que lleva el nombre del volumen seguida de “Itinerario poético”, “Tardes en un convento” y “Poemas eclesiásticos”.
Su labor crítica reúne libros y trabajos sueltos sobre Darío, Campoamor, Palacio Valdés, Clarín, Valera o Baroja, y hasta una Historia de la novela en España desde el Romanticismo a nuestros días; tradujo a Stendhal y a Eça de Queiroz; y entre los títulos de sus muchas novelas y narraciones pueden mencionarse El veraneo de Luz Fanjul, El americanín del automóvil o Viaje alrededor de una mujer bonita. Poco antes de su muerte, el Ateneo de Madrid le premió un trabajo sobre Galdós, a quien visitaba al final de sus días –cuando el novelista canario se había quedado ciego–, que luego a nadie le interesó publicar.
Julio Cejador contó “con verdadera fruición” a Sáinz de Robles, quien relata el asunto, “la que armó” González Blanco cuando interpeló a unos circunspectos estudiosos reunidos “en conciliábulo”, diciéndoles que “los mercedarios habían presentado ante los Tribunales una querella contra doña Blanca de los Ríos por injuria y calumnia a fray Gabriel Téllez, a quien había hecho hijo de p… [sic], afirmando que fue hijo del gran duque de Osuna”, en alusión a la teoría de esa investigadora respecto a que Tirso de Molina era hijo bastardo de don Pedro Téllez Girón.
Acerca de su forma de proceder, es muy bueno el retrato que hace de él un tal Juan G. Olmedilla en una nota aparecida a raíz de su muerte:
Entraba pequeño, erguido, diligente, por lo general de una a tres de la tarde, cuando los estudiosos han ido a reponer sus fuerzas, o de once a una de la noche, cuando sólo quedamos en la biblioteca del Ateneo los del trabajo desordenado. Traía ya mediado el veguero [el puro] del postre. Pedía cuartillas, tres o cuatro pliegos de cartas y media docena, una docena de libros […]. Y rápido, certero […], encontraba […] los párrafos, los versos, las líneas que necesitaba para documentar sus prosas. […] rodaba la pluma de González Blanco sin una interrupción, sin un tropiezo, en una letra inconfundible, única, llena de lambrequines, colas y cornucopias de sutiles trazos. La ceniza del medio habano […] le servía de secante. […] Con las últimas, afanosas bocanadas de humo, Andrés escribía las tres o cuatro cartas urgentes que se le había olvidado contestar hasta entonces. Y salía, ya más pausado, del brazo, por lo común, de un amigo captado al trabajo con su amistosa, persuasiva insistencia para salir acompañado.
El primer trabajo de alguna extensión escrito a la muerte de Marcelino Menéndez Pelayo, nada menos, un “folleto, con honores de libro”, se debe a la pluma de Andrés González Blanco: se trata de “160 páginas en octavo” que comenzó a escribir al día siguiente del fallecimiento del erudito montañés y concluyó diez días más tarde. Un íntimo amigo suyo, Diego San José, en un texto leído frente al propio Andresito durante un banquete en su honor, recuerda las peculiares condiciones en que lo redactó:
Fue en el café del Prado donde escribiste en menos de ocho días el libro de Menéndez Pelayo, mientras dictabas a Reoyo una novela, a Sequeiros un artículo, a mí un prólogo, y aún te quedaba espacio, cabeza y mano para escribir una carta a una de las innumerables damiselas que se han cruzado en tu camino.
No deja de haber un testimonio del propio González Blanco sobre su familia, aludiendo a sí mismo y a sus hermanos y colocándose de ese modo al final de su árbol genealógico:
la exuberancia y la facilidad creadoras, la prodigalidad de las ideas, el despilfarro de las frases bellas, son las características de una familia como la nuestra para la cual han hecho tantas reservas mentales, han almacenado tantos granos de pensamiento muchas generaciones de hombres sencillos y rudos por ambas líneas –de marinos por la materna, de modestos propietarios de bienes rústicos por la paterna.
Cómo serán las cosas que al reseñar la vida y la obra de Andresito, Martínez Cachero no puede dejar de decir, al igual que se nos dice de La Celestina –aunque, es cierto, en un ámbito muy distinto–, que espera que su libro sobre el poeta de Luanco “sirva igualmente de aviso y escarmiento para tantos literatos desalados en pos de la efímera fama, ‘lástima vana’, y ‘verduras de las eras’”.
Un romántico visto por un estrafalario
Casi seguramente el mejor retrato escrito de Andrés González Blanco es la entrevista que le hizo otro poeta asturiano, Alfonso Camín, quien vivió no pocos años en México, en donde conoció y trató a López Velarde. Ya conté todo lo que conseguí saber sobre la amistad entre Camín y el poeta de Jerez, en uno de los capítulos de Ni sombra de disturbio (“Alfonso Camín: entre el canario y el murciélago”, Auieo-Conaculta, 2014, págs. 65-92). Como es muy conocido, y nosotros vimos con toda calma en aquel lugar, Ramón escribió un gracioso y no poco caricaturesco poema dedicado a Camín, en el que decía que si éste le parecía simpático es porque tenía “un aire de murciélago y canario” (Obras, FCE, 1990, pág. 259). Celebramos la existencia de su entrevista a González Blanco sobre todo porque viene maravillosamente bien a los intereses de este libro. Como dijo Allen W. Phillips: uno de los primeros en señalar el ascendente de su poesía en López Velarde, mucho antes que Noyola Vázquez, fue precisamente Alfonso Camín (Ramón López Velarde, el poeta y el prosista, INBA, 1962, pág. 73).
Su conversación con Andrés González Blanco puede leerse en las Entrevistas literarias que seleccionó y prologó José Luis García Martín para Llibros del Pexe (Gijón, 1998), entre las que aparecen otras con escritores como el propio Cansinos Assens, Valle-Inclán y hasta el mexicano Enrique González Martínez. Publicada en libro originalmente en 1923 en el volumen Hombres de España, la entrevista con Andresito no debe de haberse llevado a cabo mucho tiempo antes: Camín dice que su interlocutor tiene “unos treinta y cinco años”, los que hubiera cumplido en 1921. Pero por cierta afirmación relacionada precisamente con López Velarde sabemos con toda seguridad que no pudo ser antes de junio de ese año.
El resultado del encuentro casi no tiene desperdicio. Uno y otro, poetas entusiastas; uno y otro enfebrecidos, si bien en diferentes proporciones y con distintos resultados, por la época de cambios literarios que les ha tocado vivir. Alfonso Camín, además, como nos hace ver José Luis García Martín, el autor de la antología donde leemos la entrevista, es de esos entrevistadores que gustan de entorpecer con apariciones inoportunas la intervención de quienes responden a sus preguntas. Para colmo, Camín ejercía de “asturiano profesional”, al grado de decir quizás no del todo en broma que si Colón no tenía sus orígenes en Asturias era porque ningún asturiano se había resuelto todavía a revisar los documentos.
La reunión ocurre un domingo soleado, en el Ateneo de Madrid, donde Andrés ocupa un cargo de importancia. Las condiciones climáticas sirven a Camín para hablar del carácter del “mozo jovial” que tiene delante, “cuyo espíritu rima bien con el sol mañanero”. La primera pregunta nos interesa a los tres: “¿Eres asturiano?” El tono de la respuesta no decepciona: “Hasta los tuétanos”. Andrés pasa a explicar que, siendo sus antepasados de un lado de la montaña y del otro de la costa, en él, gracias a la unión de sus padres, se reconcilian los paisajes opuestos de Asturias:
Uno estaba en la cumbre. Bajó al llano. Otro estaba en el puerto. Caminó hacia tierra adentro […] Depusieron acebo y altivez. Hicieron un pacto. Creyéronlo bien las gaviotas prudentes. Aplaudieron los mirlos capitanes. Casáronse nuestros padres para borrar los linderos.
Andresito describe su vida en el seminario, cuenta que comenzó a escribir imitando a Espronceda y a Campoamor, a quienes leía de contrabando, y que terminó Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Más adelante añade: “Del romanticismo de Espronceda me curé en seguida. De la ceguera que me causaron los ojos de una mujer, aún no pude curarme. Sigo deslumbrado. Me hizo caer de lleno en el madrigal y en el amor que se hiela bajo el balcón cerrado, en la calle silenciosa”.
Entonces viene un tiroteo verbal en el que vale la pena retratarlos: “—¿Y en qué terminó aquel idilio?”, pregunta Camín. Y Andresito:
—En nada. Nunca supe a qué sabían los besos de aquella mujer.
—¿Entonces?
—El amor insatisfecho es lo único que subsiste.
—¿Te despreció?
—No.
—¿Te acobardaste?
—Menos.
—¿Y eres romántico por ella?
—Por ella.
—¿Quieres explicarte?
—Enseguida.
Y lo hace: “Tenía yo dieciocho años…”, etcétera. Más abajo, después de decir que ella “tenía los ojos grandes y azules como mi juventud de estudiante”, llegamos al previsible meollo del asunto: era casada. A lo que añade Andresito: “El amor prohibido es el único duradero. El más valiente. El más desinteresado. El más puro. El más respetuoso”. Ante semejante banquete, Camín se pone ambicioso:
—¿Por qué es el más valiente?
—Porque se enfrenta con la ley.
—¿Y el más desinteresado?
—Porque no tiene recompensa.
—¿Y el más puro?
—Porque no peca.
—¿Y el más respetuoso?
—Porque, si es un amor verdadero, no puede aspirar a la posesión. Si expone la honra de la mujer, deja de ser puro para convertirse en pasional, en egoísmo, en libertinaje, en profanación de aquello que más se quiere. El que recibe a Dios en la comunión, no muerde la hostia. El sacerdote no puede blasfemar sobre el cáliz.
Menos mal que repentinamente la conversación da un giro de 180 grados. Se define a la crítica: “la más importante dentro de las Artes”. Se señala la crisis de la novela: “antes […] era un arte. Ahora es un oficio”. Y se llega a México. Sí, Andrés conoce a la intelectualidad de México. “Hay un gran talento: Antonio Caso. Y un gran educador: José Vasconcelos”. De los poetas, menciona a Díaz Mirón, Urbina, Tablada, Rafael López, Núñez y Domínguez… Le parece ocioso, dice, “mencionar a Nervo. Él y Darío siguen viviendo entre nosotros”. “¿Y entre los jóvenes?” González Blanco no lo piensa dos veces. Lamenta que haya muerto, sí, tan joven, como sabemos que ha ocurrido el 19 de junio de 1921, pero no deja de afirmar: “El más interesante es Ramón López Velarde.”
Lunares y flaquezas de un poema trascendental
El segundo añadido de Octavio Paz a su ensayo sobre López Velarde es igual de importante que el primero, y me interesa especialmente porque tiene que ver con mi historia como lector de poesía, en la que fueron determinantes mis lecturas del poeta zacatecano. De la primera escritura de “El camino de la pasión” data la preciosa descripción crítica que hace de “La suave Patria”. El comentario de Paz es un buen ejemplo del extraordinario crítico que había en él. ¿O cómo referirse, entre otras cosas en las que esta vez no me detendré, si no es calificándola de esa manera, a una afirmación como que “el verdadero equivalente” del poema está en el teatro? “Ni lírico ni heroico –su tono: ‘la épica sordina’–, es un poema dramático, dividido en dos actos, con un proemio y un intermedio”. Y más adelante: “El intermedio es un solo en el que el vocalista, aquí y allá acompañado por un lejano murmullo de chirimías, canta el suplicio de un héroe”.
Es importante señalar la distinción que hace respecto a que el poema “es, en cierto modo, el mediodía de su estilo”, pero no de su poesía: “La maestría vence con frecuencia a la inspiración, la receta suplanta a la invención y el hallazgo al verdadero descubrimiento”. Si la primera vez que anduvo por el camino de la pasión, Paz había calificado al poema de “hermoso e infortunado” (seguramente refiriéndose a que ha sido “manoseado” con torpeza, como también dice), la segunda lo llama “hermoso y desigual” y a partir de allí añade un párrafo nuevo en que le hace una crítica algo más detenida.
De entrada se refiere al título, que le parece “más que una falta de gusto o un error de juicio […], un engaño piadoso, una ilusión”. A México no le va el adjetivo “suave”: ni su historia ni su geografía ni su temperamento lo son. Pero si el adjetivo no es preciso, las intenciones del poeta sí lo eran, añade Paz, y López Velarde, quien “aborrecía los tambores y las trompetas”, logró lo que quería: “un poema en voluntario tono menor”. Entonces, porque piensa que “la seducción que ejerce sobre nosotros no debe cerrarnos los ojos”, enlista, comentándolos, cada uno de los “lunares y flaquezas” que ve en él.
Sus reparos no son muchos ni demasiado importantes, pero es interesante verlos con cuidado. Dice que hay versos inútilmente complicados y aun grotescos; inexactos y que revelan una ignorancia del mundo natural; ripiosos y mal acentuados; retóricos; tiesos a lo Núñez de Arce. Estoy de acuerdo casi en todo; sin embargo, fiel a mi viejo entusiasmo por el poema, la lectura del párrafo desconocido me hizo reaccionar con algunas sensaciones y razonamientos que sigo reconociendo como míos.
Para demostrar que hay “versos inútilmente complicados y aun grotescos”, Paz cita estos dos: “[y] la hora actual con su vientre de coco” y “desde el vergel de tu peinado denso”. No seré yo quien defienda al segundo de estos versos; antes que grotesco, es feo: López Velarde es un poeta arriesgado y puede ser que de cuando en cuando no atine. Y es que acaso “vergel” y “peinado denso”, reunidos en una imagen que pretende describir la frescura que ofrece la patria para contrarrestar los calores del mes de julio, acaso no se ajusten bien. Además, ¿cómo olvidar la solución para “peinado” que propuso él mismo en otro lugar?:
con peinados de torre y con vertiginosas
peinetas de carey.
Pero el primero me gusta: “y la hora actual con su vientre de coco”. Es como un esqueje llevado de una playa de Veracruz a una maceta del altiplano mexicano. Tiene el “expresionismo”, si puedo decirlo así, de Díaz Mirón, y con una sílaba menos –como por cierto lo cita Paz– podría formar parte de Idilio, el gran poema del veracruzano. Además, y sin dejar de advertir que acaso se trate de un cambio de gusto de época, el verso me parece eficaz: la hora actual tiene el vientre del coco y en su interior hay jugo. El instante presente es ese jugo; la realidad, ahondada en el recipiente del ahora, nuestra existencia misma cargada de todas sus posibilidades simultáneas. Desde luego, puedo entender que no le suceda lo mismo al autor de “Viento entero”, el poema de Ladera este en el que Octavio Paz juega con la idea de que el tiempo es un presente perpetuo y que pasado y futuro no existen.
La frase “la noche que asusta a la rana” es usada por Paz para ejemplificar los versos “inexactos y que revelan una ignorancia del mundo natural”. Con “inexacto” debe de referirse a que la noche no asusta a las ranas. ¿Y qué? La idea no molesta y hasta parece sugerente. ¿A quién le importa que no sea verdadera? Más cierta me parece la ilusión de que el croar de las ranas sea una manera de conjurar el susto con que viven la llegada de la noche; como en la fábula, las ranas encarnan los sentimientos de los hombres. ¿Revela también ignorancia del mundo natural otro pasaje del poema, que Paz mismo ha descrito como difícil de olvidar, aquel que dice que el trueno “requiebra a la mujer” o “sana al lunático”?
Paz ofrece dos ejemplos certeros –curiosamente, dos pareados consecutivos– para demostrar que el poema tiene versos ripiosos: “Suave Patria, en tu tórrido festín / luces policromías de delfín”, por un lado; por el otro: “y con tu pelo rubio [sic] se desposa / el alma equilibrista chuparrosa”. Ese “sic” puesto entre corchetes, que pone en duda el adjetivo “rubio” no es mío, sino de Paz. ¿Rubia la Patria? Mi amigo Gonzalo Celorio cree que el verso puede referirse a los campos de maíz; de esa manera, las policromías del delfín no resultarían sino la impresión cromática del viento corriendo entre los maizales. Juan José Arreola tenía otra opinión, interesante como todas las suyas. Según él, López Velarde
sabía que rubio no significa forzosamente “güero”, sino rúbeo, castaño rojizo (como es el caso del trigo “rubión” que aventaba Aldonza en el relato de Sancho). En una palabra, “pelo cobrizo”, tal y como debería ser el color de nuestra piel entera mexicana, “café con leche”, más o menos cargado (Ramón López Velarde: el poeta, el revolucionario, Alfaguara, 1997, pág. 117).
A pesar de que podamos justificar de ese modo la condición de rubia que Ramón da a la Patria, es cierto que los versos a los cuales Paz se refiere carecen del ajuste y la tensión de otros. Un ejemplo, entre tantos:
del pecho curvo de la emperatriz
como del pecho de una codorniz.
El verso “Suave Patria, vendedora de chía” sirve a Octavio Paz para ejemplificar que los hay mal acentuados. Y éste quizás lo está: la falta radicaría en acentuar la tercera sílaba y luego la séptima, es decir, en combinar ambos acentos en el mismo verso. Varios empiezan con el vocativo “Suave Patria”, es decir, con acento en la tercera sílaba, pero sólo éste acentúa también en séptima. ¿Error? No estoy seguro. Y si fuera así ¿muy grande? Hay por lo menos otros tres versos cuya acentuación resulta algo forzada: “no miró, antes de saber del vicio”, “único héroe a la altura del arte” y “sé siempre igual, fiel a tu espejo diario”. Como sea, cada uno me parece que puede aceptarse. Como han hecho otros, Francisco Monterde entre ellos, yo hablaría de licencias con mayor o menor fortuna, y nada más.
Gaspar Núñez de Arce, paradigma del poeta grandilocuente (autor, por ejemplo, de aquellos versos dedicados a España que empiezan diciendo: “Roto el respeto, la obediencia rota, / de Dios y de la ley perdido el freno”), sirve por último a Paz para despacharse con justicia el verso: “inaccesible al deshonor, floreces”, y señalarlo como ejemplo de otros “retóricos, tiesos”. La relación entre el mexicano de principios del siglo XX y el español del XIX no es caprichosa. Es conocida la revaloración que hicieron los modernistas de un poeta que optó por una poesía declamatoria y enfática. La necesidad de hablar por vez primera con autonomía acerca de la realidad americana y la búsqueda de un tono proporcionado a tamaña empresa, explica que esa generación de brillantes poetas, Díaz Mirón uno de ellos, haya visto el valor de alguien como él.
Precisamente para explicar quién es Núñez de Arce, Menéndez Pelayo apela a lo que los italianos llaman “poesía civil”. Alguien como el político y dramaturgo vallisoletano, dice don Marcelino, no tiene ya cabida en un país como la España de su siglo, por eso hay algo en él que no funciona y que resulta, sí, tieso y retórico. Glosando a Heine, el erudito santanderino dice que los poetas modernos tienden a la atomización: cada vez son más subjetivos y solitarios. “Poetas de sentimiento y fantasía individual”. Nadie podría decir que eso no suceda con López Velarde. Pero Menéndez Pelayo añade: “En otro tiempo había poetas nacionales, poetas de raza, de religión, primeros educadores de su pueblo, fundamento de su orgullo”. Entonces enumera las excepciones entre las que todavía hoy podría darse un poeta así. Si cambiamos, en la frase siguiente, la palabra “independencia” por “identidad”, la vieja frase de don Marcelino funcionaría para referirse al México revolucionario y en consecuencia a Ramón: “como no sea”, dice, “en aquellas [nacionalidades] que no han alcanzado todavía su independencia plena y en el fragor de la lucha mantienen viva la conciencia nacional”.
Una visita fantasma (a manera de coda)
Según Andrés Trapiello, Octavio Paz, “que conocía la poesía” de Andrés González Blanco, efectivamente “proyectó un escrito en relación con López Velarde”. Pero ni él ni José María Martínez Cachero dicen nada respecto a que el poeta asturiano haya estado en México. Paz, en cambio, lo afirma dos veces: primero en el mismo lugar en el que comenta que también su hermano Pedro “vivió entre nosotros”, participó en nuestra Revolución y hasta “escribió sobre ella”; después, unas líneas más adelante, cuando se refiere a unos sonetos escritos bajo la influencia de Francis Jammes, que Andresito, según él, escribió “sin duda después de su estancia en México”.3
Protagónico y sobrado, Alfonso Camín, quien ha rozado el tema, plantea la pregunta pero no para hacérsela a Andrés sino a sí mismo, una vez que se halla a solas y pasa en limpio su entrevista: su objetivo es ilustrar, reproduciendo la conversación entre dos peninsulares anónimos, los equívocos que causa la ignorancia de la geografía americana. Seguramente la respuesta era obvia para él.
Tampoco Constantino Suárez, Españolito, en el cuarto tomo de su conocido Escritores y artistas asturianos (aparecido en 1955), dice nada al respecto en la semblanza dedicada a Andrés González Blanco, que aparece junto a las de su padre y sus hermanos. Hablando de Edmundo y Pedro, no deja de aludir a algunos viajes hechos por uno y otro, sobre todo por el segundo de ellos, que estuvo en Cuba y en México, en donde en efecto “participa activamente en el movimiento revolucionario y llega a ser asesor” de Carranza, “quien le favorece largamente en el orden económico”. Me parece improbable que un estudioso como Españolito, en una obra de las características de la suya, hubiera dejado pasar un dato de semejante naturaleza.
Con todo, ante mi propia duda espoleada por la doble afirmación de Paz, decidí acudir en persona a José María Martínez Cachero. El viejo estudioso de la literatura asturiana, autor como dijimos del mejor y más extenso estudio que hay sobre Andrés González Blanco, al que le quedaban pocos años de vida cuando me acerqué a él, me aseguró terminantemente que el González Blanco que nos interesa jamás cruzó el Atlántico y que sin duda Octavio Paz lo confundió con su hermano Pedro.
Si insistí es porque la idea era sugerente: ¿a qué podría haber venido Andresito a México? ¿Quién pudo haberlo invitado? Y en ese caso, ¿hubiera coincidido con Ramón? ¿No habría sido más que posible que los presentara cualquiera, empezando por Alfonso Camín? Lejos de México y mis libros, cuando redacté este trabajo no pude consultar la bibliografía velardiana básica y tuve que conformarme con la edición de su Obra poética de la Colección Archivos que había viajado entre mis cosas, con el dedo índice alerta para distinguir los ídolos a nado en un lago indiscriminado e insufrible de erratas. Ni media palabra del asunto. ¿De dónde sacó Paz esa información?
Como advertí más arriba, no seré yo quien profundice en las relaciones entre las obras de López Velarde y Andrés González Blanco. Al menos para mí, son suficientes el análisis inteligente y reposado de Luis Noyola Vázquez y los pespuntes rápidos y certeros de Paz. Quizás en el futuro no falte quien desee ir más allá. A lo mejor entre tanto piano, amada imposible y lluvias tristísimas nos aguarde, más que alguna genuina sorpresa, alguna curiosidad que justifique el viaje.
Notas del capítulo
1] “Velardiana”, “velardiano”: uso la palabra de este modo, con todo propósito. Me parece la forma mejor, la más natural. Las variantes “velardeano” y “lopezvelardeano” las encuentro un tanto forzadas y por eso tiende a rechazarlas mi oído. De todos modos, soy respetuoso de los usos contrarios a los que prefiero y por esa razón los mantengo en las citas de mis colegas de distintas épocas que aparecen recogidas en este libro.
2] El 25 de enero de 2004, José Emilio Pacheco dedicó su columna de la revista Proceso a Andrés González Blanco (núm. 1421, págs. 70-71). El artículo, que fue titulado “Un amigo español de López Velarde” y apareció con una dedicatoria a Gabriel Zaid (“en sus 70 años”), no está en La lumbre inmóvil (Instituto Zacatecano de la Cultura “Ramón López Velarde”, 2003), la selección de sus trabajos dedicados a nuestro tema, hecha por Marco Antonio Campos, por la razón de que fue escrito después de la publicación de ese libro. Por desgracia, el texto no fue incluido en la segunda edición de ese mismo volumen, hecha quince años después por la editorial ERA. Sí lo fue, en cambio, en la gran selección de los artículos de esa columna, publicada en tres tomos bajo el nombre de Inventario (antología) (ERA, III, 2017, págs. 452-458). Pacheco hace en breve, en su texto original de Proceso, un ejercicio comparativo entre González Blanco y López Velarde como el que hizo por extenso, más de medio siglo antes, Luis Noyola Vázquez, a quien menciona unos párrafos antes, aunque con el nombre cambiado por Loyola. No es la única errata del artículo: la fecha de nacimiento de López Velarde aparece como 1889. Ambos errores se mantuvieron en la versión recogida en el libro.
3] Guillermo Sheridan dedica a Andrés González Blanco una breve pero estupenda nota en su libro Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles (1905-1913) (FCE, págs. 74-75, en nota). Allí califica de “repetido” al “error de suponer que vino a México en 1908”.