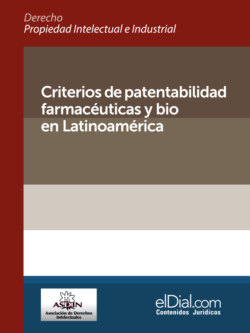Читать книгу Criterios de patentabilidad farmacéuticas y bio en Latinoamérica - Fernando Garcia - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. El valor de las patentes de invención farmacéuticas y bio
La aprobación del tratado internacional ADPIC/OMC1 vigente desde 1995 estableció como principio rector que las patentes pueden obtenerse para las invenciones en todos los campos de la tecnología, artículo 27, párrafo1, con lo cual se terminó con la exclusión de las patentes farmacéuticas practicada por los países en desarrollo. Al mismo tiempo consagró el principio de la protección de la información científico-tecnológica que debe desarrollarse para el registro sanitario de medicamentos, artículo 39.3.
La promoción de la utilización de las “flexibilidades” del ADPIC– en realidad cláusulas de salvaguarda para hacer frente a situaciones de emergencia o abusos en la posición dominante del mercado– llega a tales extremos en algunos países que violan el principio de que las patentes pueden obtenerse para las invenciones en todos los campos de la tecnología.
La región latinoamericana tiene un problema de muy larga data que es necesario enfrentar: no ha logrado cerrar la brecha tecnológica, no sólo con el primer mundo, sino tampoco con Asia; por el contrario, esta brecha se continúa ampliando.
La aprobación del tratado internacional ADPIC no significó que el tema de patentes y en particular el de las patentes farmacéuticas continuará siendo objeto de agrias controversias. Ya en el año 1978 (muchísimo antes que el de la aprobación de ADPIC en 1995), el entonces director del Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional de Patentes, Derechos de Autor y Competencia, República Federal de Alemania, Profesor Friederich-Karl Beier, señalaba, entre muchos otros conceptos, que “El sistema de patentes está expuesto actualmente a diversos ataques. Muchos lo miran con escepticismo, con ánimo crítico o incluso con una actitud de abierta oposición.” Más específicamente se refería a que el ataque principal proviene de los países en desarrollo y de las organizaciones internacionales como la UNCTAD que propugnan medidas que van desde la exclusión de determinadas categorías de invenciones, criterios restrictivos en el otorgamiento de patentes, limitaciones de los efectos, acortamiento de los plazos de exclusividad, licencias compulsivas, controles en los contratos de licencias voluntarias, entre otras.2 Señala también el Profesor Karl Beier que una segunda línea de ataque global provenía de los países con economías socialistas o planificadas contra el Sistema clásico de patentes por estar orientado a la economía de mercado. El vuelco de China –principal requirente hoy en día de las patentes de invención– es muy indicativo del cambio sustancial habido en los planteos en contra del sistema. El tercer frente de ataque al sistema de patentes proviene de los defensores de la legislación sobre defensa de la competencia, radicados en Washington, Berlín y Bruselas. Lo que molesta es el efecto limitador de la competencia por los derechos de exclusividad que otorga el régimen de patentes.
Todas estas críticas deben tomarse en cuenta, y lo son, a la hora de las negociaciones de los convenios comerciales, estableciéndose cláusulas de salvaguardia.
Tan variados como las críticas son los argumentos en favor de las patentes debido a los logros alcanzados a través del desarrollo histórico del sistema de patentes y los que provienen de un análisis comparativo de las distintas políticas por los diversos países. Con relación a la continuidad histórica, desde las postrimerías de la Edad Media, pasando por la legislación clásica del siglo XIX hasta las modernas leyes, las cuatro ideas rectoras de la protección de las invenciones mediante patentes de invención son: el reconocimiento del esfuerzo, la recompensa al inventor, el estímulo a la actividad de invención, inversión e innovación, y la exigencia de revelar y divulgar el conocimiento que se logra mediante el régimen público de patentes a diferencia del régimen de secretos comerciales. Concluye el Profesor Beier que todos estos objetivos parciales del sistema de patentes confluyen al objetivo superior de fomentar el desarrollo técnico y económico.
Como era de prever, la controversia sobre el valor de las patentes farmacéuticas adquirió renovados bríos con motivo de la aprobación de ADPIC. Ello llevó a que la IV Reunión de Ministros de la OMC en DOHA (Qatar) del 14 de Noviembre de 2001 emitiese la “Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública” en la que se reconoce, entre otros conceptos, que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevas medicinas y afirma que el Acuerdo ADPIC debe ser interpretado en forma tal de proteger la salud pública para lo cual pueden utilizarse las flexibilidades provistas en el mismo acuerdo internacional. La promoción de la utilización de las flexibilidades –en realidad cláusulas de salvaguarda para hacer frente a situaciones de emergencia o abusos en la posición dominante del mercado– llega a tales extremos en algunos países en los que de hecho en el campo de las patentes farmacéuticas se viola el principio de que las patentes pueden obtenerse para las invenciones en todos los campos de la tecnología.
En las controversias actuales están, por un lado, quienes promueven el concepto de que las normas de cada país o región deben modelarse según su situación (ejemplo la postura actual del Max Planck que difiere de la sostenida en 1978). En este caso, existe la lógica tentación de establecer un orden legal aislado tipo muralla para acomodar las presiones proteccionistas. Un ejemplo, es la Resolución Conjunta del Instituto de la Propiedad Industrial (INPI) 107/2012, junto con los Ministerios de Salud 546/2012 e Industria 118/2012 que limitó severamente la posibilidad de obtener patentes farmacéuticas y biotecnológicas en la Argentina.
Por el otro lado, están quienes consideran conveniente una apertura con la armonización de las normas nacionales con las predominantes en los países avanzados, ante la realidad de la creciente interdependencia y la necesidad de promover la participación en el proceso acelerado de innovación y la transferencia de tecnología. Ejemplo de ello son los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, en los que participan activamente entre otros: Chile, Perú y México; y los esfuerzos de cooperación entre las oficinas de patentes de la región (PROSUR), así como con la Agencia de Patentes de Estados Unidos, con la EPO (Oficina Europea de Patentes) y con Japón.
Se estima actualmente que la inversión en innovación en la región latinoamericana, en su conjunto, es de 0,68% del producto interno bruto (PIB), y otras estimaciones más recientes indican una caída a 0.38% del PBI de la región, frente a entre el 2% y el 4% en las economías innovadoras más desarrolladas. Sin embargo, se hace notar la falta de datos nacionales confiables y de buenas prácticas y estándares para la presentación de informes sobre las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Si bien el tema del desarrollo científico-tecnológico y su valor tienen, en general y actualmente, consenso en Latinoamérica, ello no es así cuando se trata de la apropiación de los resultados de la innovación mediante las herramientas que proporciona el derecho de propiedad intelectual. El Presidente de la EPO declaró: “Tomando el ejemplo de los medicamentos, sabemos que la inversión promedio que requiere encontrar una molécula nueva es de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién invertiría semejante cantidad de dinero si no estuviera seguro de que obtendrá un retorno sobre la inversión, y que no le garantizarán que será el único habilitado para explotar esta invención por un lapso de tiempo… Si no otorgáramos esta protección nadie invertiría en desarrollar medicamentos. Además, en la Declaración de Doha hemos concedido excepciones, por ejemplo, ante riesgo de pandemia, mediante la figura de la licencia obligatoria, por la cual un país con riesgo humanitario puede pactar un precio con la empresa dueña de la patente. De hecho, en África no hay ninguna patente que impida la distribución de medicamentos para el SIDA. Es un problema del sistema de salud global organizarse para que lleguen los medicamentos a zonas remotas”.3
La Resolución 72/227 del 20 de diciembre de 2017 sobre: “Papel de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo en el contexto de la globalización y la interdependencia”, aprobada por la 72 Asamblea General, reconoce el papel fundamental que el comercio, el desarrollo y las cuestiones conexas en materia de financiación, tecnología e inversión desempeñan para el desarrollo inclusivo y sostenible; reitera que la creación, el desarrollo y la difusión de innovaciones y nuevas tecnologías y de los conocimientos prácticos conexos, incluida la transferencia de tecnología en condiciones mutuamente convenidas, son potentes motores del crecimiento económico y el desarrollo sostenible; subraya el gran potencial de la integración y la interconectividad económicas a nivel regional para promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, y reitera su compromiso de reforzar la cooperación regional y los acuerdos comerciales regionales, y su compromiso de reforzar la coordinación dentro de las Naciones Unidas, en estrecha cooperación con todas las demás instituciones financieras, de comercio y de desarrollo multilaterales, a fin de apoyar el desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El Índice Mundial de Innovación 2017 mide y compara los resultados de la innovación en 127 países, sobre la base de 82 indicadores que integran el índice. El Índice Mundial de Innovación es una publicación anual conjunta de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la Universidad Cornell (USA) y el INSEAD (The Business School for the World). Algunos países están logrando mejorar su capacidad de innovación, pero otros siguen teniendo dificultades para ello. Las mismas serán analizadas en la publicación. América Latina es una región con un potencial importante de innovación que no se aprovecha. En la publicación del índice 2017, CHILE es primero en la región y ocupa el puesto 44 sobre los 128 países analizados en 2016, seguido por COSTA RICA en puesto 45 y México en 61. BRASIL se clasifica en el puesto 69, mientras que la ARGENTINA ocupa el puesto 76. Ello es indicativo del largo camino a recorrer. Debe tenerse en cuenta que el concepto de “innovación” no es sinónimo de patentes. Estas se refieren a inventos que deben reunir los tres requisitos: novedad, altura inventiva y aplicación industrial, mientras que la innovación es mucho más abarcadora (comprende en el índice 82 indicadores). La confusión entre estos dos conceptos hace que en ocasiones se exija de las patentes resultados que son del área de la innovación y no de la invención.
En la 7ª edición (marzo 2019) del Informe Global Innovation Policy Center4 leemos que, en un tiempo notablemente corto visto en un contexto histórico, las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo han mejorado a través de la innovación y la creatividad. Los sistemas de propiedad intelectual (PI) han sido la fuerza impulsora detrás de esta transformación, proporcionando un marco legal de derechos y responsabilidades que inspira a los innovadores y creadores del mundo a imaginar un mañana mejor y los empoderó para asegurarlo. A medida que los gobiernos invierten más en un marco regulatorio que adopta una robusta protección y observancia de la PI se promueve la innovación, potenciando la creación en este siglo XXI y se contribuye a crear verdaderas economías basadas en el conocimiento. Este informe evalúa 50 economías y su infraestructura en base a 45 indicadores. Se miden 8 categorías de instrumentos de PI: patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales, comercialización de estos intangibles, observancia, eficiencia sistémica, y membresía y ratificación de tratados internacionales. La 7ª edición continúa encontrando una vinculación directa entre la fuerza y la exigibilidad de los derechos de propiedad intelectual de un país y su capacidad para capitalizar capacidad innovadora y creativa nacional y acceder a las innovaciones del mundo a través de la transferencia de tecnologías. En el tema patentes, el máximo puntaje que cada uno de los 50 países analizados puede lograr es 8 puntos. Singapur es la primera con 7.75 puntos. En nuestra región latinoamericana, Costa Rica es la que obtiene mayor puntaje con 4.55 puntos. La siguen México con 3,75; Colombia con 3.50; Perú con 2.75; Chile con 2.60; Brasil con 2.25; Ecuador también con 2.25; Argentina con 2; y última Venezuela con 0.75 puntos. En forma similar con otros estudios estos índices demuestran cuánto se puede avanzar en la materia de propiedad industrial.
Es interesante destacar que el Informe 301 especial (Informe)5 es el resultado de una revisión anual del estado de protección de la PI y su aplicación en los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos y que su Representante (USTR) conduce de conformidad con la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, enmendada (Ley de Comercio, 19 U.S.C. § 2242).
Este Informe especial 301 identifica a los socios comerciales que no protegen ni hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual (IP) de manera adecuada o efectiva, o que de otro modo niegan el acceso al mercado a los innovadores y creadores de los Estados Unidos que dependen de la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Los socios comerciales que actualmente presentan las preocupaciones más importantes con respecto a los derechos de propiedad intelectual se encuentran en la Lista de Vigilancia Prioritaria y en la Lista de Vigilancia. El USTR identificó 36 países para estas listas en el Informe Especial 301 de 2019.
En la Lista de Vigilancia Prioritaria en la región latinoamericana figuran tres países: Argentina, Chile y Venezuela.
En la Lista de Vigilancia (no prioritaria) figuran: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.
En prácticamente todos los países analizados la propiedad intelectual no es adecuadamente observada, no proporcionan información suficiente o la aplicación efectiva en las fronteras contra productos falsificados y pirateados es insuficiente. Además, muchos los funcionarios de aduanas de los países incluidos en las listas carecen de autoridad para tomar medidas de oficio para incautar y destruir mercancías en infracción o tomar tales medidas para estas mercancías en tránsito.
En países como la Argentina, los innovadores enfrentan desafíos que incluyen criterios de patentabilidad restrictivos que socavan oportunidades. También enfrentan una falta de protección efectiva contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de pruebas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas.
Argentina continúa presentando desafíos bien conocidos y de larga data a la propiedad intelectual. En el marco de las patentes, son las limitaciones excesivamente amplias en materia de patentes elegibles. De conformidad con una Resolución Conjunta de 2012 altamente problemática que establece las directrices para el examen de patentes, Argentina rechaza las solicitudes de patentes para categorías de invenciones farmacéuticas que son elegibles para patentabilidad en otras jurisdicciones, incluso en los Estados Unidos. Además, para ser patentable, Argentina requiere que se revelen procesos para la fabricación de compuestos activos, en una especificación que sea reproducible y aplicable a escala industrial. Las partes interesadas afirman que la Resolución 283/2015, introducida en septiembre de 2015, también limita la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas. Estas medidas afectan la capacidad de las empresas que invierten en Argentina para proteger su propiedad intelectual y pueden ser inconsistentes con las normas internacionales.
Otro reto permanente para el innovador en el sector químico y farmacéutico es una protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada de pruebas no reveladas u otros datos generados para obtener autorización de comercialización.
Argentina lucha con un importante atraso en el examen de las solicitudes de patentes. Este problema se ve agravado por una reducción en el número de examinadores de patentes en 2018, principalmente debido a una congelación de contratación en todo el gobierno.
La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un desafío, y los interesados informan una competencia desleal generalizada de vendedores de productos y servicios falsificados y pirateados.
Mientras que Argentina ha avanzado en la creación de una fiscalía federal especializada en propiedad intelectual, la oficina aún no está en funcionamiento.
En otro documento distinto a los anteriores, la tesis doctoral de GALIT GONEN COHEN6 se centró en la exploración de los vínculos teóricos entre los campos del derecho y la comercialización. Estos vínculos se exploraron investigando y analizando el papel de las patentes secundarias en la industria farmacéutica y, más específicamente, investigando una nueva práctica emergente que parece explotar estos vínculos, según el cual existe un intento de extender los ciclos de vida de los productos farmacéuticos mediante la presentación de patentes secundarias sobre los mismos ingredientes químicos activos que en los medicamentos originales. Las patentes sobre ingredientes activos (moléculas nuevas) se denominan patentes primarias. En las fases posteriores del desarrollo del fármaco, las patentes se presentan en otros aspectos de los ingredientes activos, tales como diferentes formas de dosificación, formulaciones, métodos de producción, etc. Estas patentes se denominan patentes secundarias. Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar una nueva comprensión de esta práctica emergente, que luego se conceptualizó para construir un modelo teórico para explicar los vínculos entre ciertos aspectos del derecho y el marketing. La investigación consistió en tres etapas utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Los hallazgos indican que la patentabilidad y la validez de las patentes secundarias se determinan “caso por caso” según cumplan o no con los requisitos de la ley: novedad, altura inventiva (no ser obvio) y aplicación industrial. Independientemente de los criterios legales de carácter universal, el uso de patentes secundarias en la comercialización para extender los ciclos de vida del producto puede a veces ser exitoso, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Las conclusiones aplican la teoría del ‘Universalismo-Particularismo’ a los hallazgos para sugerir que, si bien el campo del derecho exige un enfoque universalista puro, un enfoque de reconciliación domina la interfaz entre la ley y el marketing y, por lo tanto, es el modelo ofrecido para su vinculación. Es muy interesante observar que la evidencia revela que, aunque las empresas innovadoras iniciaron la práctica de registrar patentes secundarias en un intento de extender el ciclo de vida de un producto, las compañías innovadoras gradualmente abandonaron esta ruta a lo largo de los años. Son las empresas que comercializan los llamados medicamentos genéricos las que comenzaron a presentar este tipo de patentes secundarias.
En otro análisis7 se estudia el impacto potencial en la actividad innovadora y económica de los cambios positivos en la política de innovación en Argentina a partir de la experiencia y la evidencia de los mercados de estudios de casos. Primero revisa el entorno de innovación actual y la evidencia existente sobre la relación entre el cambio de la política de innovación y el impacto en el nivel de actividades en Argentina y otros mercados de América Latina y Asia. Esto lleva a un conjunto de indicadores sobre la magnitud de la actividad y la fuerza de la innovación, que se revisan para los mercados de estudio de caso seleccionados que han experimentado cambios importantes y relevantes en las políticas de innovación. A partir del impacto observado en estos mercados y de un análisis estadístico, se desarrolla un modelo basado en escenarios sobre los beneficios potenciales que la Argentina podría tener en términos de actividades innovadoras y económicas adicionales. Estos resultados son de particular relevancia para Argentina, como un mercado con una sólida base de recursos para emprender la innovación, pero que ha tenido un desempeño inferior en términos de actividad innovadora. El fortalecimiento del entorno de políticas podría desbloquear el potencial de Argentina y apoyar un cambio gradual en su actividad innovadora.
Podríamos continuar reseñando los trabajos que vinculan la propiedad industrial y más precisamente a las patentes de medicamentos y bio con las mejoras en el crecimiento y la salud y las nuevas experiencias que se realizan bajo los auspicios entre otros de la OMPI (como por ejemplo el consorcio de medicinas),8 pero preferimos ahora presentar los diversos criterios que rigen la patentabilidad de medicamentos y biotecnológicos mediante cuadros comparativos, glosarios y artículos preparados por expertos latinoamericanos con propuestas concretas para impulsar mejoras en la región.