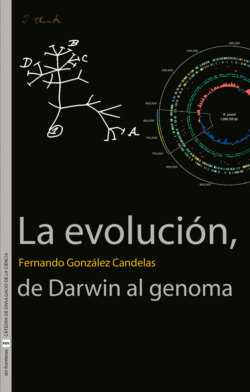Читать книгу La evolución, de Darwin al genoma - Fernando González Candelas - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
LOS PRECURSORES DE DARWIN
La historia de la biología evolutiva comienza realmente en 1859 con la publicación de El origen de las especies por Darwin, pero muchas de sus ideas tienen antecesores, si bien la ortodoxia de su tiempo sostenía la inmutabilidad de las especies. Entre los precursores de Darwin nos encontramos a filósofos como Maupertuis (1698-1759), a enciclopedistas como Diderot (1713-1784), o al propio abuelo de Darwin, el médico Erasmus Darwin (1731-1802). A todos ellos les interesó la idea de que una especie pudiera convertirse en otra, pero desde la antigua Grecia y en prácticamente la totalidad de mitologías, encontramos descripciones de cómo surgen los seres vivos y, en ocasiones, de cómo se transforman unos en otros. Sin embargo, su influencia sobre el desarrollo del pensamiento de Darwin y de otros evolucionistas es mínima en comparación con la de otros precursores más inmediatos.
El descubrimiento de la evolución debe mucho a los naturalistas y anatomistas ilustrados del siglo XVIII, sin cuyo concienzudo trabajo no hubiera sido posible fundamentar científicamente el hecho evolutivo. Al estudiar la naturaleza con más detalle, continuamente aparecían especies nuevas, cuya ordenación en una escala natural se hacía cada vez más complicada. Sin embargo, naturalistas como Carolus Linneus (1707-1778) (Carl Linné, en lengua vernácula, Lineo en castellano) no podían abandonar la idea de que Dios debía haber creado la naturaleza según un orden. Este orden natural, por lo tanto, debía reflejarse en la clasificación sistemática de las especies, y a esto se aplicó Lineo con gran éxito. A él se debe la idea de establecer una clasificación sistemática en jerarquías inclusivas, que él estableció en cuatro niveles –clase, orden, género y especie– y que siguen empleándose en la actualidad. Pero, bajo el prisma evolutivo, lo más destacado del trabajo de Lineo es que utilizó técnicas de clasificación y conceptos biológicos totalmente innovadores para la época: definió el concepto de especie como la unidad de reproducción y fue el primero en emplear las partes florales de las plantas para la clasificación, sacando provecho del reciente descubrimiento del papel sexual de las flores. Aunque algunas de estas ideas, como el sexo de las flores, no eran bien recibidas en los círculos elegantes de la época, es evidente que Lineo no sólo sentó las bases de la moderna sistemática, sino que introdujo conceptos que arrojarían, en el futuro, una gran luz al problema del origen de las especies, como la unidad reproductiva de la especie. Sin embargo, Lineo interpretó todo su trabajo, publicado en su obra Systema Naturae, bajo un punto de vista fijista y nunca vislumbró la posibilidad de que su clasificación, basada en semejanzas anatómicas, pudiera ser el resultado de que unas especies procedieran de otras por cambios evolutivos.
El descubrimiento de la naturaleza a través de las grandes expediciones científicas del siglo XVIII en todos los continentes estimuló el desarrollo del concepto de adaptación de cada especie a una determinada región geográfica. El propio Lineo formuló el concepto de la economía de la naturaleza según el cual, en cada región, las especies forman un entramado de relaciones complejas que les permiten utilizar los recursos de manera óptima. En este sentido, se estaban implantando las bases modernas de la ecología. El concepto de adaptación al medio y el aumento espectacular de nuevas especies descubiertas hacía difícil pensar que el arca de Noé hubiera podido albergar tantas especies y que éstas, una vez pasado el Diluvio, hubieran podido alcanzar desde el arca todos los confines de la Tierra, con una perfecta adaptación a cada ambiente. Este tipo de problemas, por muy pueriles que puedan parecer hoy en día, ocupaban gran parte de las discusiones ilustradas de la época, y reflejan la dificultad para acomodar los nuevos descubrimientos científicos al marco conceptual bíblico imperante que fundamentaba aquella sociedad. A finales del siglo XVIII, muchos naturalistas habían descrito las asociaciones entre las especies y su medio, lo que sirvió de base para la formulación de los conceptos modernos de fauna y flora regionales. Este conocimiento hacía imposible sostener que todas las especies se hubieran originado en el mismo lugar, lo que contradecía no sólo el mito del arca de Noé, sino también la idea de la isla primitiva de Lineo.
Un contemporáneo de Lineo, George-Louis Leclerc (1707-1788), conde de Buffon, fue el principal defensor del punto de vista alternativo, según el cual, cada especie se había originado en el lugar en el que estaba adaptada. Sus estudios naturalistas sobre las floras y faunas regionales permitieron establecer el concepto de regiones biogeográficas. Buffon observó también que, algunas veces, especies que ocupaban el nuevo y el viejo mundo presentaban semejanzas a pesar de la formidable barrera oceánica que las separaba. Su explicación fue que todas estas especies, de las que un ejemplo eran los grandes felinos, tenían un origen común, y que las variaciones entre ellas eran debidas a la influencia de los diversos ambientes. Es difícil saber si Buffon tenía la idea general de la evolución en su mente cuando formuló esta hipótesis, aunque tuvo que corregir partes de su Historia Natural porque los censores de la Sorbona las consideraron heréticas. El caso es que Buffon reivindicó la idea de especie como una unidad reproductiva, pero nunca emitió un juicio explícito sobre el efecto del ambiente en la formación de nuevas especies, y limitó este efecto a pequeños cambios.
En este ambiente de controversia, las pruebas definitivas de la direccionalidad en los cambios terrestres debían proceder del estudio de los fósiles mediante la naciente ciencia de la paleontología. El trabajo definitivo fue realizado por Georges Cuvier (1769-1832), profesor del Museo de Historia Natural de París y fundador de la anatomía comparada moderna. Sus minuciosos estudios basados en la disección de animales le llevaron a formular dos leyes fundamentales en anatomía. La primera, denominada ley de la correlación entre las partes, indica que un animal debe tener todas las partes de su cuerpo coordinadas para que su funcionamiento provoque una perfecta adaptación. Quizá exagerando, Cuvier sostenía que, debido a este principio, podía reconstruir la estructura de todo un animal a partir de un sólo hueso. Este principio ha sido utilizado repetidamente en el estudio de los restos fósiles para identificar el organismo al que pertenecen y proporcionar descripciones de las partes que faltan del mismo. La segunda ley, la de la subordinación de los caracteres, postula que las partes del cuerpo más importantes para la clasificación son aquellas que están menos afectadas por la adaptación a las diferentes condiciones de vida. En lenguaje moderno, diríamos que los caracteres de mayor valor para estudiar las relaciones evolutivas son los menos influidos por la selección natural. Esta ley, formulada hace doscientos años, sigue vigente.
A partir de la comparación de organismos próximos y de la observación de la modificación de uno de sus órganos, Cuvier pudo constatar la correlación de estos cambios con la adaptación de cada organismo. Con esta formación básica, Cuvier desarrolló un gran interés por los fósiles. Sus estudios se iniciaron en 1796, cuando llegaron a París los restos fósiles de un vertebrado gigante procedentes de Paraguay. Cuvier lo denominó Megatherium (en latín, ‘gran bestia’) y lo clasificó en la misma familia que los actuales perezosos de Sudamérica. Dado que, actualmente, no existen perezosos de tamaño gigante, Cuvier dedujo que correspondían a una especie que se había extinguido. Posteriormente, utilizando su ley de las correlaciones entre las partes, Cuvier pudo reconstruir esqueletos completos de muchos otros organismos a partir de algunos huesos fósiles. Muchas de estas reconstrucciones eran de organismos gigantes, como grandes elefantes y mamuts; especialmente famosa resultó la reconstrucción del orga-nismo al que denominó mastodonte (género Mastodon) a partir de los huesos de las extremidades, colmillos y molares fosilizados.
La abundancia de organismos fósiles gigantes, parecidos a los actuales pero que jamás habían sido encontrados en las expediciones científicas, consiguió convencer a los más escépticos de que estaban ante especies desaparecidas y que, por lo tanto, la extinción era un hecho real. Para Cuvier, esto también constituía una evidencia de la no existencia de discontinuidades en la escala de la naturaleza y que, además, si había extinciones era porque la supuesta economía de la naturaleza no era tan real. Así, Cuvier comprendió que la historia de la Tierra debía medirse en términos de miles de siglos y, sorprendido por la abundancia de las extinciones, formuló su teoría de las catástrofes, que le hizo famoso.
Cuvier murió en 1832, en un momento en el que las ideas evolucionistas empezaban ya a tomar forma. Contemporáneo de Darwin, éste fue un gran admirador de su trabajo. En realidad, el desarrollo de las ideas evolutivas del siglo XIX no puede comprenderse sin los grandes avances científicos realizados en los dos siglos anteriores, por lo que Darwin escribió al final de su vida que Lineo y Cuvier habían sido sus dos dioses. Esta afirmación debería extenderse también a Buffon, a Werner, a Hutton y a tantos otros naturalistas, geólogos y paleontólogos que hicieron posible el descubrimiento de la evolución a pesar de que ellos no eran evolucionistas.
Uno de los más influyentes fue el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) quien, en su Philosophie Zoologique (1809), consideró que las especies se convierten en otras con el tiempo. Su idea se conoce actualmente como transformismo en vez de evolución porque, para él, los linajes no se dividían y diversificaban ni se extinguían, sino que alcanzaban un nuevo estadio en la escala evolutiva. El principal mecanismo de cambio en las especies propuesto por Lamarck eran las fuerzas internas: cierto tipo de mecanismo desconocido por el que un organismo producía una descendencia ligeramente diferente a sí mismo de modo que, cuando los cambios se acumulaban durante muchas generaciones, la línea se habría transformado y convertido, quizá, en una nueva especie.
Otro mecanismo propuesto por Lamarck, menos importante en su concepción pero por el que suele ser recordado, es el de la herencia de los caracteres adquiridos. A medida que un organismo se desarrolla, adquiere nuevas características debido a su historia particular de accidentes, enfermedades o esfuerzos musculares. La sugerencia de Lamarck es que las especies podrían transformarse si estas modificaciones, adquiridas individualmente y en respuesta a los requisitos planteados por su supervivencia en un medio concreto, podían transmitirse a la descendencia, y así se iban incorporando nuevas modificaciones con el transcurso del tiempo. Uno de los ejemplos más famosos es el de la longitud del cuello de las jirafas, que era el resultado de la necesidad de alimentarse de ramas de acacias cada vez más altas en la sabana, las únicas en las que se encuentran hojas y brotes comestibles en épocas de escasez. El esfuerzo realizado casi continuamente por alcanzar esas ramas más elevadas lleva a un estiramiento de todo el individuo, en especial de su cuello, que llega a adquirir un carácter permanente. Esta propuesta no es original de Lamarck, ya se encuentra en autores clásicos como Platón.
Las ideas de Lamarck contenían el germen de futuros avances en las teorías evolutivas de la adaptación basadas en la interacción entre el organismo y su ambiente, pero tuvieron poca resonancia en su tiempo, quizá porque quedaron ensombrecidas por otros debates. Lamarck se enfrentó, científica y personalmente, a Cuvier, quien estableció la fijeza de los cuatro planes fundamentales de organización en el reino animal: vertebrados, articulados, moluscos y radiados. La escala natural estaba rota y era imposible pasar de un eslabón a otro mediante cambios adaptativos. Resultaba difícil contrarrestar la gran precisión de las descripciones anatómicas de Cuvier, pero Lamarck todavía pudo presentar una gran prueba positiva de evolución gradual anatómica: en aquella época se descubrió que un feto de una ballena, que carecía de dientes en estado adulto, presentaba rudimentos de dientes en sus estados embrionarios.
Actualmente, estas observaciones de caracteres ancestrales en estadios juveniles constituyen una de las pruebas más concluyentes de la evolución, pero en tiempos de Lamarck fueron interpretadas basándose en la existencia de un plan unitario en la construcción de los seres vivos. La unidad de tipo es una concepción derivada de las ideas románticas de la filosofía natural de la época, según la cual todos los seres vivos comparten un mismo tipo constructivo. Otro colega de Lamarck en el Museo de París, Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), defendió este punto de vista hasta tal extremo que llegó a homologar no sólo las distintas partes de los vertebrados, sino también a establecer homologías entre cada parte de un vertebrado y otra correspondiente de un insecto o un molusco. Cuvier pulverizó este argumento extremista en una hábil presentación en la Academia de Ciencias. Como veremos más adelante, los recientes descubrimientos en la regulación genética del desarrollo han permitido una cierta reivindicación de las ideas de Saint-Hilaire, dada la correspondencia entre los genes encargados de regular el desarrollo del cuerpo de los animales, con independencia de los planes de construcción a los que se adscribe cada uno.
Figura 2.1 Correspondencia entre las partes anatómicas de humanos y aves.
No obstante, las ideas de Lamarck ejercieron una notable influencia y fueron introducidas en Inglaterra por Charles Lyell (1797-1875) en sus Principios de geología, mientras que la influencia de Cuvier llegaba a Inglaterra por medio de Richard Owen (1804-1892), fundador del Museo de Historia Natural de Londres, quien se convirtió en el más destacado anatomista de las islas británicas. Hacia la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de biólogos y geólogos ingleses habían aceptado la idea de que cada especie tenía un origen separado y que permanecía constante en el tiempo hasta que se extinguía.
Durante toda la primera mitad del siglo XIX, los avances en el estudio del registro fósil y la teoría estratigráfica resultaron espectaculares, impulsados por la creciente necesidad de datar los diferentes sedimentos para satisfacer la creciente necesidad de encontrar recursos geológicos. La idea propuesta por Cuvier de que existía una direccionalidad en la historia de la Tierra, y que consistía en varias etapas espaciadas por episodios bruscos de revoluciones geológicas, era bien aceptada. Pero, en 1830, Charles Lyell publicó el primer volumen de su tratado Principios de geología, el libro con más impacto de la época. Aparte de ser un texto perfectamente documentado con los conocimientos geológicos más avanzados, el libro de Lyell defendía la teoría del uniformismo, es decir, que los procesos naturales que han conformado la historia de este planeta son los mismos en todas las épocas geológicas y no son esencialmente diferentes de los que presenciamos hoy en día. La trampa en la que, según Lyell, habían caído los defensores del catastrofismo es que no se percataban de la inmensidad del tiempo geológico, que se medía en cientos de millones de años y que permite los grandes cambios que actualmente presenciamos cuando observamos los estratos geológicos y el registro fósil. Estos cambios aparecen a veces como catástrofes pero, cuando los analizamos considerando la inmensidad del tiempo en el que han sucedido, debemos admitir que se produjeron de un modo gradual.
El uniformismo de Lyell puede resumirse en tres puntos: la constancia de las leyes naturales, su lenta acción gradual y el estado estacionario de la Tierra. Lyell consiguió convencer a la mayoría de los naturalistas de su época sobre los dos primeros puntos, pero fracasó en el tercero, aunque bajo distintos puntos de vista, la idea de que la Tierra había pasado por períodos que constituían una serie direccional de sucesos era aceptada por muchos naturalistas, evolucionistas o no. Sin embargo, para Lyell, nuestro planeta cambiaba pero lo hacía repitiendo ciclos en los que se establecía un equilibrio estacionario sin ninguna direccionalidad. La moderna estratigrafía y el registro fósil, cada vez más precisos, hacían que esta idea fuese inaceptable. Las eras geológicas estaban ya bien establecidas a partir de la datación fósil, y las diferentes formaciones rocosas se correspondían con ellas perfectamente. La historia de la vida se contemplaba ya bajo un punto de vista evolutivo e incluso creacionistas como el paleontólogo Louis Agassiz (1807-1873) tuvieron que inventar un plan divino de evolución de los vertebrados para llegar a la aparición del hombre.