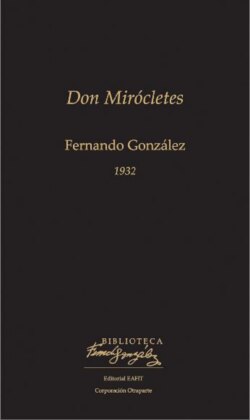Читать книгу Don Mirócletes - Fernando González - Страница 9
ОглавлениеAlberto Restrepo González
A la búsqueda de los senderos de la libertad, Fernando González, que vivía en la antítesis como en su mundo, mientras estudiaba los mecanismos de la conciencia, y descubría, a través de la figura del Libertador, las posibilidades de llegar hasta la conciencia cósmica, se topó con los turbios contenidos del subconsciente.
Él, que siempre ha “estado con los descontentos; nunca satisfecho”,1 a la vez que vislumbraba la posibilidad de la liberación por el crecimiento en conciencia, profundizaba en el conocimiento de sí mismo hasta llegar a lo más hondo de su propia alma.
Como nunca ha “dicho una sola mentira”2 en sus libros, que son confesiones, se da a analizar los contenidos más hondos de su conciencia y como resultado de sus introspecciones crea a Manuelito Fernández, personificación de su alma en descomposición: “Manuel Fernández es Fernando González, pero éste no es Manuel Fernández. Mejor dicho: en mí vive, frustrado, reprimido, borrado por otras tendencias más fuertes, el amigo Fernández. Que es mi hijo se comprueba con el hecho de que siento deseos de llorar cuando, en virtud de la necesidad lógica de su carácter, pretende suicidarse o se va babeando detrás de una mujer cualquiera”.3
Manuel Fernández, hijo del dipsómano Mirócletes Fernández, es encarnación, a la vez, de la contradictoria subconciencia de Fernando González y de la humanidad americana, que por una parte es “enredo de embolias, semejantes a ovillos de hilo cuando un niño juega con ellos. Y resulta que nuestra bella individualidad no puede fluir por esos canales obstruidos”; y por otra, “ansia de belleza, belleza social, belleza interior, aspiración a lo perfecto”.
El camino que recorre González, tal como lo hemos estudiado en Viaje a pie y Mi Simón Bolívar, está sujeto al más férreo determinismo: “Nada hay en el universo que no sea una necesidad lógica, una cadena de causalidad”; “No creo en el infierno, sino en la ley de causalidad, que es peor”.
Manuelito Fernández es una fuerza lanzada desde sus más hondos orígenes a la más refinada sensualidad: “… de niño metía el dedo en los frascos de perfume y chupaba, y a los siete años lo vio [su padre] pálido y tembloroso acariciándole los pechos a la negra Chinca”.
“Fue seminarista durante doce años” –alusión a sus años de colegio jesuítico–, se retiró del seminario, donde “el seminarista no puede verse desnudo”, y donde se encuentra “la forma más ruda que existe en el mundo de las formas”,4 y pasó a la casa de su tío Abrahán Urquijo, en quien coexistían “un ansia desesperada por riquezas y un gran tormento místico”, pues estaba “sin alinderar con el predio común que llamamos Dios, la fuente de la vida”.
González, a la búsqueda de la explicación del porqué de sus más oscuros subfondos, se documenta observando unos treinta sacerdotes, el arzobispo, las iglesias, las beatas, las costumbres de los seminaristas, fenómenos que encarnan y tipifican el alma del pueblo antioqueño, negociante y místico, del cual la nación judía es apenas una degeneración.
El hallazgo de sus limitaciones constitucionales de fondo lo lleva inicialmente al escepticismo: “¿Dónde está la grandeza humana? Me fui a dormir y lloré a causa de Manuel Fernández. ¿Podría yo hacer noble siempre a Manuel Fernández? No, porque la vida es lógica como un serrucho”. “El hombre apareció para nada, o sea para hacerlo todo a medias, pues no sabe nadar bien, ni orinar bien, ni nada bien”.
Sin embargo, el amor a la lucha y a la superación no lo dejan sucumbir: “¿Y por qué no han de oírme los seres grandes de la vida espiritual? ¿Por qué no va Dios a oír a Abrahán Urquijo, por ejemplo, puesto que él entra a visitarlo? ¿Qué importan el estupro y el robo, si ningún humano busca sino la belleza, pero todos caemos en el fango, y siempre nos disgustamos al vernos sucios?”, y así, “Fernando González, matriculado en la Universidad de la Creación”, tal como lo había hecho meditando sobre las posibilidades de la conciencia, ahora, desde su bucear en los subfondos de su alma, llega también a la búsqueda de Dios, entendido como el “drama humano que se representa todo en el más humilde”, y se empeña en clarificar el significado que esa noción y esa vivencia encierran: “Hay instantes en que creemos que se ve a Dios en todas partes; pero Dios es muy esquivo. Es como coger un pez entre el agua con la mano”; pero “el que busca la juventud es Dios en potencia”.
González tiene clara conciencia de que Manuel Fernández es quien es porque de González salió, y expresa lo que González es:
La creación de un personaje se efectúa con elementos que están en el autor, reprimidos unos, latentes, más o menos manifestados, otros. […] La creación artística es, en consecuencia, la realización de personajes que están latentes en el autor. […] Y no sé por qué se me ocurrió crearlo y se fue soltando y comenzó a pensar y a lo último me dominaba hasta el punto de que en París pretendió que yo fuera el paralítico y casi me hace suicidar.
Ante la evidencia de que Manuel Fernández no es un personaje fantástico sino la expresión de sí mismo, en su fondo más oscuro, González aclara que estudiarse a sí mismo en sus más oscuras simas interiores, más que una autoescucha, es la escucha de Dios, presente en él: “Apenas soy un copista de lo que me dicta Dios. Escribí este verso: ‘Oiré la voz y obedeceré’”, y toma la decisión de no huir de sí mismo, sino, por el contrario, asumirse tal como es, pues “el mal hay que tragarlo y asimilárselo, digerirlo”, pues su “alma en descomposición” y su carencia de “juventud”, “unidad anímica” y “fortaleza” son herencia de “esos buchones parientes suyos”.
Lo que realmente interesa a González es “el problema de la vitalidad”:
Hace cinco años y tres meses que toda mi actividad gira alrededor de este problema. Al estudiar a mis conciudadanos, al estudiar a mis parientes me guía el ansia de resolverlo. […] Resuelto, lo quedarán también el problema de América y sus gobiernos, el problema biológico. Pero en realidad no me preocupa el problema social, pues soy egoísta como buen enfermo […]. No quiero ser el que soy, todo y nada. Soy un comienzo de todo.
Los descubrimientos hechos en sí mismo lo llevan a un diagnóstico pesimista: “Suramérica no tiene remedio. Son habladores, imitadores y sentimentales”; “Se adopta toda moda, todo vicio, toda escuela filosófica o artística. Se está al corriente de la vida europea. Pero todo es superficial, no sale del alma, así como la planta nace en la tierra. […] ¡En verdad, bizcos solitarios, cuán dignos sois de admiración!”.
En el escrutinio de sus profundidades psicológicas, González, el sensual ab utero, topa con la imagen de la coja Matea, y en su figura y sus difíciles experiencias de iniciación sexual descubre el hecho medular, determinante del oscuro fondo suyo y de su pueblo latinoamericano, a partir del cual hará el análisis y la crítica de la inautenticidad latinoamericana: “El vicio solitario”:
La coja mía, mi buena coja, mi Eva coja, perdonó mis desarreglos imaginativos, mis apresuramientos, y así espero que la humanidad perdonará a los ardientes mulatos de Suramérica su falta de realizaciones.
[...] Suramérica es como el muchacho de los jesuitas, capaz de sugestionarse hasta sentir el olor de las trenzas, hasta sentir que se electrizan en agradable cosquilleo las terminaciones nerviosas. El suramericano se habituó a que la masa nerviosa reaccionara con la imaginación y no con la realidad; no puede poseer ya la realidad.
Entiendo por vicio solitario toda manera de efectuarse la descarga nerviosa sin que sea excitada por la realidad.
[...] Todos los males de Suramérica proceden del vicio solitario.
A la vez que descubre que, tanto a nivel personal como suramericano, el vicio solitario es la causa de la pérdida del sentido de la realidad y de la falta de vitalidad y dinamismo, descubre también que entre nosotros el dolor “ha dejado de ser estímulo para mejoramiento, para la ascensión, como es el cuerpo duro para la pelota de caucho que rebota”, y decide vivir y enseñar que “el hombre es promesa y que el maestro es el dolor, el castigo; que vivir es experimentar para purificarse; que el sufrimiento corresponde al necio y la felicidad al sabio […]. El dolor corresponde al que se equivoca y la dicha al que acierta”.
Este período de la vida de González, que como Manuelito Fernández, su creación, era “alma en descomposición”, que “se defendía de la descomposición buscando grandes hombres y cosas bellas, pero en resumidas cuentas no podía entender y no veía sino muertes”, es una especie de contrapunto entre la muerte (Mirócletes, Epaminondas, el cura Urrea, Callejas, Tobías, el perro Caín son seres en agonía) y la belleza de la vida palpitante (“Ponce de León buscando en la Florida la fuente de la juventud perpetua”).
Fernando González concluye este duro período asumiendo sus límites y en lucha contra ellos desde lo que es por herencia y por formación, para llegar a asumir plenamente la vida, más allá de las apariencias, hasta llegar a Dios:
Yo soy un jesuita soltado por estos pueblos de Colombia para mejorar a mis conciudadanos. Pero está lejos de ese jesuita nuevo la palabra “verdad”; no existe, ni tampoco el error, en los hechos: todo es manifestación de Dios.
Fernando González decide: “Que la vida mía en Medellín sea como una preñez y que me paran… Pero es claro que mi debe, mis pasiones, mis impulsos, deben saldarse. […] ¡Yo seré mi hijo, o sea Manuel Fernández, que evoluciona hacia Dios, pero tan lentamente!…”. “El mundo de los sentidos es una apariencia desvaneciente, y detrás está la esencia, dice el que se hace filósofo con el primer dolor. A costa de lágrimas es como se intuye a Dios”.
FUENTE
Alberto Restrepo González (1997). “Fernando González, testigo de la madurez de la fe”. En Para leer a Fernando González. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de San Buenaventura.